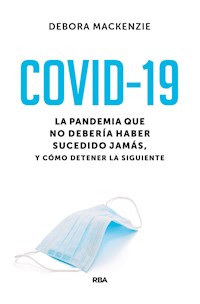
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
¿Cómo se forman las epidemias? ¿Por qué se propagan? ¿Qué medidas se deben tomar para frenarlas? ¿Cómo puede evolucionar el coronavirus y cómo podría afectarnos en el futuro? Debora Mackenzie, periodista científica con tres décadas de experiencia en el seguimiento de las pandemias más preocupantes, nos pone al día de los conocimientos científicos que se tienen sobre este virus. Un libro riguroso e impactante que advierte de las lecciones no aprendidas de enfermedades como el SARS, el MERS o el Ébola, que denuncia los descuidos de nuestra sociedad y que explica cómo haber actuado tarde ha empeorado los efectos de esta y otras epidemias. Es probable, dice la autora, que nos azote otro gran contagio y que, incluso, sea peor que el actual; pero también es posible planificar un futuro seguro. Este libro nos da las claves para conseguirlo. TODAS LAS RESPUESTAS PARA COMPRENDER LA CRISIS DE LA COVID-19.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Título original: COVID-19
© Debora MacKenzie, 2020.
© de la traducción: Joandomènec Ros, 2020.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2020. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO757
ISBN: 9788491877080
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Portada
Créditos
Dedicatoria
Prefacio
Una nota sobre el virus
1. ¿Podríamos haber detenido todo este asunto desde el principio?
2. ¿Qué son estas enfermedades emergentes, y por qué emergen?
3. SARS, MERS… No podemos decir que no estuviéramos avisados
4. No culpemos a los murciélagos
5. ¿No se suponía que la pandemia era la gripe?
6. Así pues, ¿qué hacemos con las enfermedades?
7. Todo se viene abajo
8. La pandemia que no debería haber sucedido jamás, y cómo detener la siguiente
Agradecimientos
Lista de acrónimos
Notas
PARA JAMES, JESSICA Y REBECCA, QUE LO HICIERON TODO POSIBLE.
Y EN AGRADECIDO RECONOCIMIENTO A LOS CIENTÍFICOS Y PERIO-
DISTAS QUE DAN LO MEJOR DE SÍ MISMOS PARA DESCUBRIR QUÉ ES
LO QUE OCURRE, Y QUE INTENTAN LIBRARNOS DE ELLO.
PREFACIO
En noviembre de 2019, un coronavirus de un pequeño murciélago común pasó, de alguna manera, a un ser humano, o quizás a unos pocos. Y ello se tradujo o bien en que el virus ya podía difundirse fácilmente entre los humanos, o bien en que evolucionó con rapidez, como estos virus pueden hacerlo. En diciembre, ya había un grupo de personas con neumonía grave en hospitales de Wuhan (China), y no se trataba de la gripe.
No se hizo lo suficiente para contener este nuevo virus hasta el 20 de enero, cuando China le dijo al mundo que era contagioso. Para entonces, había ya tantos casos en la ciudad de Wuhan que hubo que confinarla tres días después para con tener el virus; pero para entonces ya se había extendido por toda China, y por otros países. El virus recibió el nombre de SARS-CoV-2,* porque se parecía mucho a otro al que habíamos vencido a duras penas en 2003. Como el lector ya sabe, la enfermedad que causa se denominó COVID-19: CO, por corona; VI, por virus; D, por enfermedad,** y 19, por el año en el que apareció. Mucha gente la llama simplemente coronavirus.
Tres meses después del confinamiento de Wuhan, unos dos mil millones de personas de todo el planeta se hallaban asimismo sujetos a alguna forma de contención, y todo el mundo, en todas partes, se enfrentaba a la infección por parte del virus, con pocos tratamientos efectivos y ninguna perspectiva de obtener una vacuna a corto plazo.
La COVID-19 ha infectado a todo el mundo humano. Esta pandemia ha sido como un perro enorme que haya agarrado con sus dientes a nuestra frágil y compleja sociedad y la haya sacudido. Ha muerto muchísima gente. Mucha más seguirá muriendo, ya sea por el virus o por la pobreza a largo plazo, por la disrupción política y económica y por los sistemas sanitarios sobrecargados que serán la herencia de la pandemia. Algunos aspectos de nuestra sociedad cambiarán a peor, y algunos quizás a mejor; en todo caso, estos cambios serán permanentes.
Y, durante todo este período, hemos estado sometidos a un aluvión de noticias y reportajes de interés, de análisis instantáneos, de desgarradores informes de primera línea, de instrucciones gubernamentales revisadas y de nuevos consejos médicos, y, probablemente, del mayor y más abrumador flujo global de investigaciones científicas de la historia, todas las cuales intentan predecir qué es lo que vendrá después y descubrir la manera de mitigar el destrozo producido por esta enfermedad.
Pero todo esto ya lo sabe el lector.
Y, aun así, la pregunta sigue vigente: ¿Cómo pudo ocurrir esto? Estamos en el siglo XXI. En gran parte del mundo disponemos de medicamentos milagrosos y retretes de cisterna, ordenadores y cooperación internacional. Ya no morimos de peste.
Por desgracia, como ahora todos sabemos, sí, nos morimos de peste. Pero lo que resulta especialmente triste para una periodista científica como yo, que escribe sobre enfermedades para ganarse la vida, es que esta pandemia no ha sido lo que se dice una sorpresa. Los científicos llevaban décadas advirtiendo, con una urgencia creciente, de que esto iba a ocurrir. Y los periodistas como yo transmitíamos sus advertencias de que se acercaba una pandemia y no estábamos preparados para afrontarla.
¿Qué nos puso en esta situación? De manera muy resumida, en el mundo hay cada vez más habitantes, muchos de los cuales han ejercido cada vez más presión sobre los recursos naturales para obtener el alimento, el trabajo y el espacio vital que necesitan. Esto significa introducirse en la naturaleza que alberga nuevas infecciones, e intensificar los sistemas de producción de alimentos de maneras que pueden generar enfermedades. La COVID-19, el Ébola y otras enfermedades peores provienen de la destrucción de bosques. Algunas cepas preocupantes de gripes y bacterias resistentes a los antibióticos provienen del ganado doméstico. Pero hemos desatendido la inversión en todo aquello que frustra la aparición de las enfermedades infecciosas: salud pública, puestos de trabajo y viviendas decentes, educación y saneamiento.
Después, el impacto de los nuevos patógenos que sacamos a la luz se ve magnificado por nuestra conexión global cada vez mayor, pues nos hacinamos en ciudades y comerciamos y viajamos en una red global de contactos cada vez más densa, de modo que cuando la sanidad pública fracasa y aparece el contagio en algún lugar, este se desplaza a todas partes. Sabemos mucho acerca de cómo vencer a las enfermedades, pero nuestras estructuras de gobierno fragmentadas, la falta de responsabilidad global y la pobreza persistente en muchas regiones son la garantía de que estos fallos van a producirse... y propagarse.
A pesar de dichos fallos, sabemos qué es lo que necesitamos: comprender mucho mejor las infecciones potencialmente pandémicas, una detección rápida de nuevos brotes y maneras de responder rápidamente a estos. En este libro analizaré todos estos aspectos. Hasta ahora, hemos sido incapaces de aunar todos estos elementos de manera efectiva, allí donde más se los necesita.
En 2013, dos laboratorios, uno chino y otro estadounidense, investigaron una tribu de virus de murciélagos que casi con toda seguridad son el origen de la COVID-19. Reconocieron la amenaza de inmediato. Un laboratorio los calificó de «prepandémicos» y una «amenaza para su emergencia futura en poblaciones humanas». El otro escribió que «todavía suponen una amenaza global considerable para la salud pública».
No se hizo nada. Podríamos haber descubierto más facetas de estos virus, diseñado algunas vacunas, buscado test y tratamientos, estudiado cómo estos virus podrían introducirse en poblaciones humanas, y haber confinado a dichas poblaciones. No ocurrió nada de esto. Nadie tenía encomendado llevar a la práctica todos los asuntos relacionados con una amenaza de este tipo, incluso cuando esta se materializó.
Pero era absolutamente necesario que estuviéramos preparados ante la posibilidad de que uno de estos virus se hiciera global, que fue lo que uno de ellos hizo. No hace falta que se lo recuerde al lector. Test. Respiradores. Medicamentos. Vacunas. Equipos de protección para médicos y enfermeras. Un plan para declarar cuarentenas y aislamientos anticuados que impidiesen que este tipo de virus se extendiera. Un plan para tratar el impacto económico. Medidas para contener la amenaza del virus y que ni siquiera necesitáramos estas cosas. Los expertos y los gobiernos se han pasado casi dos décadas hablando y hablando acerca de cómo debíamos prepararnos para afrontar la pandemia, y aun así no estábamos preparados.
Y este tipo de virus no era (ni es) siquiera la única amenaza vírica que nos acecha, pero estamos igual de mal preparados para las demás. Escribí el siguiente texto para la revista New Scientist en 2013, el año en que se descubrieron los virus del tipo COVID. Hablaba de una visita a la sala de estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entonces nueva y flamante, y de lo que podría ocurrir si la gripe aviar, H7N9, el virus que por aquel entonces preocupaba, se hiciera pandémica:
Tal como están las cosas, los mandamases de la Organización Mundial de la Salud observarán la aparición de cualquier pandemia de la H7N9 desde su centro de operaciones estratégicas. La información llegará de forma masiva; el número de bajas aumentará. A los gobiernos se les dirá que es imposible atender sus demandas de vacunas y medicamentos. Emitirán declaraciones, celebrarán reuniones, organizarán la investigación, le dirán a la gente que se lave las manos y que se quede en casa. Pero, sobre todo, no harán más que observar sin poder hacer nada.1
¿Les suena familiar, sobre todo la parte en que se le pide a la gente que se lave las manos y se quede en casa?
No me considero una profeta: no lo soy. Otros periodistas y científicos han dicho lo mismo que yo o incluso han ido más lejos. Ya en 1992, los principales científicos especialistas en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos advirtieron acerca de «infecciones emergentes» y declararon que la amenaza procedente de «microbios causantes de enfermedades [...] continuará e incluso puede intensificarse en los próximos años».2
Si este lenguaje parece insólitamente cauto, incluso para venir de unos científicos, ello se debe a que temían que un lenguaje más contundente provocaría incredulidad. Esto es casi todo lo que ha cambiado.
No es que no los escucharan. En los años transcurridos desde entonces, se puede decir que todos esperábamos una pandemia. Las pandemias se convirtieron en parte del ruido de fondo cultural, que se reflejó, con equilibrios diversos entre ciencia y entretenimiento (y zombis), en filmes tales como Estallido, Contagio o Soy leyenda. Se puso en marcha cierta vigilancia sobre las enfermedades, se aprobaron nuevas normas internacionales y se llevaron a cabo muchas investigaciones sobre virus. Algunos países prepararon planes para actuar frente a pandemias... sobre el papel. Pero cuando empezaron los confinamientos, en muchos lugares hubo mucha más demanda de otro papel: el higiénico.
La única sorpresa auténtica cuando al final se produjo el ataque de la COVID-19 fue hasta qué punto la mayoría de gobiernos simplemente no habían escuchado los avisos. Fuimos incapaces, a nivel planetario, de reunir a tiempo nuestros considerables conocimientos científicos sobre las enfermedades para mitigar el golpe, y no digamos evitarlo, para empezar. Y, como explicaré en las páginas que siguen, podríamos haberlo hecho; al menos, muchísimo más de lo que hicimos. En realidad, lo que nos falló no fue la ciencia, sino la incapacidad de los gobiernos para actuar con arreglo a sus pautas y todos juntos.
Los expertos habían advertido tanto sobre la falta de preparación como sobre el riesgo de que se declarase una pandemia. Los pocos estados que habían trazado planes en caso de pandemia los habían preparado en función de un virus muy diferente, el de la gripe, y aun así muchos no lograron almacenar o adquirir los artículos esenciales más básicos para asegurarse de que dichos planes funcionaran. No sabría decir si habrían respondido de una manera mucho más efectiva si esta hubiera sido una pandemia de gripe. Que tendremos en un momento u otro.
La Organización Mundial de la Salud dejó bien claro cómo contener el virus..., pero pocos países siguieron sus consejos por entero. Unos pocos hicieron lo que tendrían que haber hecho todos. Los demás se decantaron por algunas variantes del consejo de la OMS o el de sus asesores científicos o políticos. Casi todos los países llegaron un poco o muy tarde para limitar el daño en lo relativo a cómo deberían haber actuado, y el dolor de los confinamientos y el cierre de la actividad económica resultaron casi peores que la enfermedad.
Pero el lector ya sabe todo esto.
De modo que, además de «¿Cómo pudo haber ocurrido esto?», las otras grandes preguntas son: «¿Puede ocurrir de nue vo?» y «Podremos hacerlo mejor la próxima vez?». La respuesta a ambas preguntas es afirmativa. Ahora hay que preparar alguna planificación real para las pandemias, porque la COVID-19 quizá ni siquiera sea la peor que podamos padecer. Cabe incluso la posibilidad de que la COVID-19 guarde todavía algunos ases escondidos bajo su minúscula manga.
Pero en primer lugar, estudiemos el futuro inmediato desde el punto de vista del virus.
Para finalizar, después de tantas muertes y tantos trastornos, la mayoría de los habitantes del planeta se habrán expuesto a la COVID-19 o habrán sido vacunados contra ella y como resultado serán, así lo esperamos, inmunes ante infecciones ulteriores por el mismo virus, al menos de manera temporal. De modo que, al haber cada vez menos personas sin infectar, los nuevos casos deberían aparecer con cuentagotas. Incluso es posible que la enfermedad desaparezca de una manera discreta, como hizo su virus hermano, el SARS, cuando en 2003 limitamos al máximo sus posibilidades de propagación.
También cabe la posibilidad de que se adapte a su nueva situación. Los virus de ARN como este pueden evolucionar rápidamente, aunque el virus de la COVID-19 no es tan volátil como otros. Al igual que la gripe, podría mutar para evitar las defensas inmunes que nuestro cuerpo acabará por aprender a organizar, y empezar otra devastación global, esta vez quizás un poco menos letal.
O quizás un poco más. El mito tranquilizador de que los virus se vuelven necesariamente más benignos cuando se adaptan a nosotros no es cierto. Analicémoslo desde este punto de vista: todo depende de lo que funciona para el virus, y puede ocurrir una cosa o la otra. Consideraremos este aspecto más avanzado el libro.
O bien podría circular y aumentar de manera esporádica, y tal vez afectar a humanos nuevos y susceptibles, y convertirse en otra enfermedad infantil.
Esta pandemia se ha desplazado rápidamente desde que empezó. El lector quizá sepa ya algo acerca de cuál de estos escenarios se está produciendo. Por lo general, una enfermedad no admite muchos más posibles comportamientos, sometida como está a las leyes implacablemente cuantitativas de la epidemiología, la ciencia que estudia las epidemias.
Hasta entonces, y por horrenda que haya sido a veces, podemos estar muy agradecidos de que no haya sido peor. La COVID-19 no tiene una tasa de mortalidad enorme; en el momento en que escribo esto, los cálculos más optimistas nos dicen que es menos letal de lo que nos temíamos en un principio, pero que aun así puede ser diez veces más letal que la gripe común. El SARS era diez veces más letal que esta. Por suerte, no aprendió a extenderse como la COVID-19 y, con suerte, la COVID-19 no aprenderá a matar como el SARS. Piénsese en lo que esta pandemia habría sido con una tasa de mortalidad diez veces mayor.
Y como muchos de nosotros hemos descubierto de manera dolorosa, mata sobre todo a personas de edad avanzada. Al serlo también yo, no querría ser displicente sobre esta cuestión, pero la cruda realidad es que perder a personas ancianas no causa tanto trastorno económico o social como perder a personas en edad laboral o reproductiva. E incluso esto sucederá: en uno, dos o tres años, con suerte, quizá tengamos medicinas y vacunas para protegernos a todos, incluso a los ancianos.
Así pues, ¿por qué escribir un libro acerca de todo esto cuando todavía hay muchas cosas que no sabemos? Porque ya sabemos lo suficiente como para decir algunas cosas importantes, y necesitamos hacerlo mientras los recuerdos de estos duros tiempos son lo bastante recientes como para que la gente las escuche.
Lo primero que hay que decir es que esto se predijo y que, en gran medida, podría haberse evitado.
En cuanto a la predicción, solo soy una de los muchos periodistas que han advertido acerca de la amenaza de una pandemia desde los años noventa, y algunos lo habían hecho antes. Desde al menos 2008, el director de la Inteligencia Nacional de los Estados Unidos ha advertido al presidente del país de que una pandemia ocasionada por un virus respiratorio nuevo y virulento sería la amenaza más seria a la que había de enfrentarse el país. En 2014, el Banco Mundial y la OCDE, el club de países ricos, consideraron que una pandemia suponía el máximo riesgo catastrófico, superior incluso al terrorismo. Bill Gates lleva años advirtiendo de que no estamos preparados para una pandemia.
Lo segundo es que esta pandemia no será la última. Lo cierto es que existen ahí fuera demasiados gérmenes potencialmente pandémicos como para predecir cuál será el próximo que emerja. Pero antes de que sucediera la COVID-19, ya sabíamos que los coronavirus se contaban entre las principales posibilidades: figuraban en una lista de virus que la OMS recomendaba vigilar. Ni siquiera con estas advertencias trabajamos lo suficiente para preparar medicamentos y vacunas para coronavirus como la COVID, lo suficiente para permitirnos adaptarnos fácilmente y producirlos ahora... y todavía no los tenemos para otros muchos virus que suponen una amenaza, entre ellos el H7N9 y los de su familia. Necesitamos hacerlo ahora.
También necesitamos planificar con rigor la respuesta a una pandemia para cuando se presente la próxima. El Centro para la Seguridad Sanitaria, de la Facultad Johns Hopkins Bloomberg de Salud Pública, era una de las instituciones que ya intentaron hacerlo. Entre otros proyectos, realizaban simulaciones informáticas de pandemias hipotéticas como ejercicio de formación para funcionarios públicos. Un mes antes de la aparición de los primeros casos en Wuhan, estaban llevando a cabo uno, denominado Event 201, cuyo virus ficticio era casi el vivo retrato del causante de la COVID-19. No se me ocurre ningún ejemplo más ilustrativo de hasta qué punto sabíamos que esto estaba al caer.
Me gustaría insistir en que se trataba de una auténtica casualidad: era una situación hipotética de «qué ocurriría si...», que funcionaba en un modelo informático de la sociedad estadounidense, con un virus inventado. Eligieron un coronavirus para la simulación en parte porque querían mostrar lo perturbador que puede llegar ser un virus relativamente inocuo.
Y lo consiguieron. El resultado de la simulación fue lo que ahora estamos viviendo: sistema sanitario colapsado, cadenas de suministros globales rotas, muertes innecesarias y trastornos económicos. Y una mesa llena de funcionarios del gobierno y de la industria sentados a ella y sentenciando: «Si sucediera algo así, mi sector/departamento/ministerio no podría hacer gran cosa al respecto».
Y las personas que habían escrito esta simulación fueron pacientes con los funcionarios, y quizá por ello estuvieron sentados allí toda la tarde y no se asustaron cuando estos salieron discretamente a tomar un café, tratando de olvidar lo que habían visto hasta entonces. Existen virus mucho peores que podrían desencadenar una pandemia y matarían a más gente, y más joven.
Esto no será de mucho alivio para los que han perdido a seres queridos debido a la COVID-19, y los siguen perdiendo, mientras escribo esto. Pero hasta ahora, lo crea el lector o no, hemos tenido suerte.
Además, antes de que llegara la COVID-19 casi nadie se dio cuenta (y no sé cuánta gente se percata de ello ahora) de lo que una pandemia puede hacer a una sociedad compleja como la nuestra, que vive al día, y que el efecto dominó de sus consecuencias económicas puede transmitirse a través de unas redes de apoyo tan fuertemente conectadas como las nuestras.
Pero lo que debemos recordar es que habrá otra pandemia. Y que podría ser peor.
De modo que tenemos que hacerlo mucho mejor; y podemos hacerlo. La buena noticia, que hemos aprendido a un coste enorme, es que la COVID-19 nos ha enseñado lo que es necesario que hagamos. No podemos dejar que un virus coja de nuevo por sorpresa y de una manera tan estúpida a nuestra comunidad interconectada global. Tampoco debemos permitir que quiebre dichas interconexiones, o al menos no todas ellas. Si esta pandemia nos ha enseñado algo es que, frente a una enfermedad contagiosa, todos estamos juntos. Una lección grande que aprendimos muy pronto fue que ya no hay ningún país que pueda cerrar de verdad sus fronteras, o actuar solo. Nuestra sociedad es global; nuestro riesgo es global; nuestra respuesta, y nuestra cooperación, deben ser globales.
No puedo pensar en un momento en el que esta pandemia esté lo bastante «terminada» como para que tengamos una mejor perspectiva privilegiada con la que valorar todas estas cuestiones. Cuando el virus se detenga por fin, o lo domestiquemos con vacunas, parece muy probable que regresemos a un statu quo consistente en gastar nuestros presupuestos en guerras y armas (y, ciertamente, a recuperarnos de los daños económicos que la COVID-19 está provocando), pero no en prepararnos para el próximo virus. Necesitaremos olvidar esta pesadilla y, a juzgar por las pandemias anteriores, lo haremos.
Pero en estos momentos el asunto capta nuestra completa atención. Ya podemos decir algo acerca de cómo ocurrió esto, y por qué, y cuáles son nuestras opciones para empezar a hacer mejor las cosas. Muchos científicos lo saben, y los gobiernos, así lo esperamos, lo aprenderán. Pero hay muchísimas personas que también tienen que pensar en ello, se dediquen a lo que se dediquen, en el tipo de detalles que nos permitirán ayudar a llevar a cabo los cambios que necesitamos.
En cualquier emergencia sanitaria, y ciertamente en una pandemia, es de vital importancia decirle a todo el mundo toda la verdad, lo que sabemos y lo que no sabemos, y no callar por miedo a asustar a la gente. Este es un error que los gobiernos y otras autoridades suelen cometer con las malas noticias, como las relacionadas con enfermedades.
Lo que está ocurriendo podría ser alarmante, pero decirlo podría estimular a la gente a emprender acciones más efectivas. A veces el miedo es necesario. Por eso lo tenemos.
Pero no hay por qué llegar a estos extremos. Aquí es donde el lector desempeña su papel. Aprender de esta pandemia y evitar la siguiente exigirá una acción política de todo tipo, por parte de todos.
Cuanta más gente comprenda qué necesitamos hacer, más probable es que se haga. La gente vota. La gente se manifiesta. La gente presiona. La gente decide estudiar virología, o salud pública, o enfermería, o producción de vacunas, o comunicación. El activismo público impulsó el desarrollo de medicamentos para el VIH, y los hizo asequibles. Impulsó la introducción de instalaciones sanitarias, el enorme éxito de la vacunación, el principio del fin del hábito de fumar.
Podemos hacerlo de nuevo. Debemos hacerlo.
Para saber lo que está ocurriendo ahora mismo con la COVID-19, el lector debe leer las noticias. Para las denuncias y análisis de lo que este o aquel gobierno o político hicieron mal en relación con la enfermedad, debe leer asimismo las noticias, y los reportajes que irán saliendo a la luz a lo largo de los próximos años. Yo sé que lo haré.
El libro ofrecerá al lector un panorama general. Observaremos en detalle lo que ocurrió y si podríamos haberlo detenido, antes de analizar el pasado reciente para conocer la historia natural de algunos de los fenómenos naturales más sorprendentes que nos hacen contraer enfermedades mortales. Veremos cómo las pandemias previas y las amenazas de pandemias nos tuvieron que haber preparado, y habernos hecho aprender las lecciones que no conseguimos aplicar después de la aparición de la COVID-19. Después podremos hablar acerca de lo que debemos hacer mejor antes de que la próxima pandemia nos golpee.
Espero que, al final, hagamos algo más que hablar.
UNA NOTA SOBRE EL VIRUS
La OMS, en su sabiduría, decretó que esta enfermedad sería conocida por el poco atractivo nombre de COVID-19, por COrona VIrus Disease 2019. Muchas personas y muchos idiomas la han llamado simplemente coronavirus. Este nombre es mucho más bonito, pero para hablar con propiedad, los coronavirus son toda una familia de virus, a la que pertenece el que causa la COVID-19. Emplearé el nombre de coronavirus para referirme a la familia.
El virus tiene el nombre oficial de SARSCoV2, denominación escogida expresamente por un comité de virólogos para subrayar que no tiene nada de nuevo y que es muy similar al virus que causó la enfermedad SARS en 2003. A este virus se lo rebautizó como SARSCoV1. Esto hace que el nombre oficial se preste a confusión, de modo que espero que a los virólogos no les importe si yo lo identifico como el virus que causa la COVID-19, o incluso el virus de la COVID-19, siempre que sea posible. Porque lo es, y el término no confunde de inmediato al ojo no especializado como perteneciente a otra enfermedad.
1
¿PODRÍAMOS HABER DETENIDO
TODO ESTE ASUNTO DESDE EL PRINCIPIO?
Toda película de desastres empieza con alguien que ignora lo que le dice un científico.
Pancarta popular en la Marcha por la Ciencia de abril de 2017
Así pues, ¿cómo terminamos padeciendo la pandemia de la COVID-19? ¿Podríamos haberla detenido una vez se hubo iniciado? ¿Podríamos haber evitado que se iniciara?
Si nuestra casa se incendia, nos preguntamos dos cosas. La primera, y para empezar, ¿cómo pudo originarse un incendio en nuestra casa? La segunda, y más urgente, puesto que se incendió (y vimos que ello ocurría), ¿por qué no lo apagamos antes de que se propagara? Más adelante examinaremos la primera pregunta. Tratemos ahora de la segunda. ¿Qué ocurrió para que se desatara en el mundo una pandemia de COVID-19?
El primer indicio que yo, como muchos otros, tuve de la preparación de la tormenta que se convirtió en la COVID-19 fue un correo en el fórum en línea ProMED. El informe, traducido automáticamente, de Finance Sina, una web china de noticias en línea, rezaba:
En la tarde [del 30 de diciembre de 2019], se emitió una «noticia urgente sobre el tratamiento de una neumonía de causa desconocida», que se distribuyó ampliamente en Internet por el documento con encabezado rojo del Comité Sanitario Municipal de la Administración Médica de Wuhan.1
Era el 31 de diciembre, y en nuestra casa de campo francesa, justo al otro lado de la frontera de Ginebra, se levantaba el sol. Yo tenía en casa unos familiares con los que pasaba las vacaciones, y había prometido solemnemente que no trabajaría.
Pero me dije que ello no significaba que no pudiera echarle un vistazo a ProMED, solo para asegurarme de que no me perdía algo importante.
ProMED (el PROgrama para Monitorizar Enfermedades Emergentes, de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, una organización de científicos cuyo nombre formal es ProMED-Mail) es el principal sistema de información mundial para enfermedades nuevas, o «emergentes». A pesar de su importancia, es una organización sin ánimo de lucro, funciona sobre todo gracias a voluntarios, y se financia, con un presupuesto muy ajustado, mediante subvenciones y donativos. Se estableció en 1994, cuando algunos especialistas en enfermedades infecciosas, conmocionados por la aparición del sida en los años ochenta, se inquietaron al comprender que podía haber otras enfermedades nuevas al acecho, y que necesitábamos un sistema de alerta temprana.
ProMED consiste en informes diarios sujetos a moderación en los que se refieren acontecimientos médicos preocupantes que le remiten colaboradores de todo el mundo: médicos, veterinarios, granjeros, investigadores, ciudadanos de a pie e incluso laboratorios agrícolas (pues las plantas cultivadas también enferman). Todo ello con un texto sencillo a palo seco y simple: la anticuada Helvética, directa y al grano como los científicos que en su mayor parte lo escriben y lo leen así. Todo está clasificado por enfermedad, lugar y fecha, mientras que los moderadores, en su mayoría veteranos en sus campos, dicen qué es lo que piensan de los informes. A menudo salto directamente a sus comentarios. ProMED es una de las cosas que la humanidad hizo bien para prepararse de cara a emergencias relacionadas con enfermedades como la COVID-19.
Y para los investigadores de enfermedades, las personas relacionadas con la sanidad pública y los periodistas científicos como yo, así como para quienquiera que se sienta fascinado por los programas cotidianos de telerrealidad, es de lectura obligatoria. Cuando aquel día me encerré en mi despacho, esperando que al ser relativamente temprano mi familia no se enterase, el boletín del gigante financiero Sina informaba de la existencia de personas con neumonía grave y no diagnosticada en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China.
Muchas de estas personas estaban relacionadas con un mercado de pescado y marisco. Ya había 27 afectados.
Un boletín oficial (que la traducción automática había dejado como «documento destacado con una bandera roja») debía de ser una alerta de emergencia, supuse. El periodista de Finance Sina lo había verificado llamando a la mañana siguiente a la línea directa oficial del Comité Sanitario Municipal de la Administración Médica de Wuhan. Era cierto. El informe se difundió.
Y era lo bastante preocupante como para que alguien lo enviara a ProMED. No era difícil ver por qué.
La neumonía o pulmonía no es una enfermedad causada por un germen específico, como el sarampión o la gripe. Tan solo corresponde a cualquier infección que inflame la región profunda de los pulmones, donde se ubican los sacos de aire, denominados alvéolos. Estos sacos son la parte fundamental de nuestros pulmones: introducimos aire en ellos y el oxígeno atraviesa las membranas de los alvéolos y pasa a la sangre ávida de oxígeno que hay al otro lado. Mientras tanto, el dióxido de carbono que hay en dicha sangre atraviesa los alvéolos y lo exhalamos al respirar.
Si una infección daña estas membranas delicadas, se corre el riesgo de que empiecen a perder líquido, y los sacos se llenen. Esto impide que el oxígeno llegue a las membranas y entre en nuestra sangre. Si la situación empeora de manera notable, acabamos ahogados efectivamente en nuestros propios fluidos.
Una infección respiratoria (ya sea por virus, bacterias u hongos) puede invadir nuestra nariz, nuestra garganta o los conductos aéreos de los bronquios, más profundos, y esto nos producirá un resfriado o una tos fastidiosa. Pero si llega a los alvéolos, esto es una neumonía, y puede matarnos.
El hecho de que esta neumonía no estuviera diagnosticada fue la bandera roja que llamó la atención de ProMED. Por lo general, los glóbulos blancos de la sangre defienden nuestros alvéolos de las bacterias que siempre están ahí, absorbidas por miles de millones en cada inspiración. Los virus de la gripe invernal eliminan esta parte clave de nuestro sistema inmune, y entonces las poblaciones de bacterias pueden crecer, lo que causa una neumonía. Por lo tanto, la mayor parte de neumonías invernales se tratan primero con antibióticos, que matan a las bacterias. Y, al parecer, eso no funcionaba en Wuhan. Y cabe suponer que tampoco hubo test diagnósticos para la gripe o los demás sospechosos habituales.
El Comité Sanitario Municipal de Wuhan tenía una reunión especial, rezaba el informe. Pero se apresuraron a decir que pensaban que no se trataba del virus SARS. El SARS apareció en China en 2002 y se extendió por 29 países en 2003, causó neumonías graves y mató a 774 personas.
«Buena cosa», recuerdo que pensé. Ahora ya nadie habla mucho del SARS fuera de los países que se vieron afectados, excepto algunos de nosotros, los aficionados a las enfermedades. Pero fue muy agresivo, con una tasa de mortalidad del 10 por ciento. Se eliminó gracias a un enorme esfuerzo internacional (y suerte), solo con las técnicas clásicas de aislamiento y cuarentena, más que nada porque era torpe a la hora de extenderse entre la gente. Pero si esa nueva cosa no era el SARS, entonces ¿qué era?
La relación con el mercado era preocupante. Un mercado de pescado y marisco en China es también un mercado que vende animales vivos, y muchos de esos mercados denominados «húmedos» venden animales salvajes y exóticos. El virus del SARS procedía de murciélagos, y se cree que pasó a los humanos en un mercado de animales vivos.
Desde luego, ha habido otros informes como este de ProMED. En 2013, hubo una neumonía vírica no diagnosticada entre el personal sanitario de la provincia china de Anhui.2 En 2006, algunos habitantes de Hong Kong sufrieron una neumonía no diagnosticada después de visitar varias regiones de la China continental.3 El moderador de ProMED pidió más información en ambos casos, pero no hubo mensajes posteriores, por lo que cabe suponer que no hubo ninguna enfermedad notable como resultado.
Pero esta vez había un comentario preocupante al final del correo. Marjorie Pollack es médico y epidemióloga, una veterana con treinta años de experiencia en los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, y es la decana del equipo internacional de moderadores de ProMED. Estuvo implicada en uno de los acontecimientos de los que se siente más orgullosa: ella dio el grito de alerta al mundo, el 10 de febrero de 2003, acerca de la misteriosa neumonía de Guangdong, que posteriormente se llamó SARS, casi dos meses antes de que China se sincerara sobre esta enfermedad.
Lo que Pollack escribió aquella mañana de vacaciones navideñas me produjo la náusea que uno siente cuanto se esfuerza por librarse de la sensación de que tiene un presentimiento. Además de la noticia, observaba, había muchos comentarios en línea acerca de ella.
Twitter y su equivalente chino, Weibo, no estaban allí cuando se desató el SARS, pero sí había salas de chats en línea. «El tipo de actividad de las redes sociales relativo a este acontecimiento recuerda mucho a los rumores originales que acompañaron el brote del SARS —escribió Pollack—. Sería muy de agradecer que se proporcionase más información sobre este brote. Y —añadió esperanzada— si se dan a conocer los resultados de los test».
Pollack señalaba una diferencia con respecto al SARS: la transparencia de las autoridades chinas. En febrero de 2003, los funcionarios chinos evitaron difundir comunicados de prensa sobre la neumonía sin diagnosticar, y no informaron de inmediato de ella a la Organización Mundial de la Salud (OMS).4 No empezaron a informar completamente de casos hasta el mes de abril, cuando el SARS ya se había extendido por China y Asia Oriental hasta llegar a Canadá.
En los diecisiete años transcurridos desde entonces, se ha producido una sorprendente revolución en la política y en la prosperidad de China, de modo que este brote se dio en circunstancias muy diferentes. Las autoridades chinas informaron del brote a la OMS el 31 de diciembre.5 Posteriormente se supo que el primer caso había aparecido en noviembre, pero una infección respiratoria durante la estación de la gripe no había parecido nada infrecuente, hasta que los hospitales empezaron a acumular una cantidad insólita de casos graves. Al día siguiente, el día de Año Nuevo, el mercado de pescado y marisco (que resultó que también vendía animales salvajes) fue clausurado.
Pero el 3 de enero Pollack aún no tenía resultados de los test. Circulaban informaciones preocupantes con arreglo a las cuales se había detenido a gente por discutir en línea acerca de si la neumonía misteriosa podía ser un rebrote del SARS. Se citaba que las autoridades de Hubei habían afirmado que aquello no era cierto, pues «hasta ahora no se ha hallado una transmisión de persona a persona».6
Esta última parte se convirtió en un asunto recurrente. El 8 de enero, ProMED informaba de que el Centro para la Prevención y el Control de las Enfermedades de China (CDC de China) había identificado la infección como un coronavirus, la misma familia de virus que el SARS, pero repetía que no había transmisión de persona a persona.7
Yo no había planeado volver todavía al trabajo, pero me preguntaba si debería empezar a investigar esta historia. Parecía improbable que fuera importante si no existía transmisión de persona a persona. Los virus animales consiguen a veces pasar a los humanos, e incluso matarlos, pero no logran transmitirse entre humanos, como el tristemente célebre H5N1 de la gripe aviar. Sin esta condición, el brote estaba condenado a desaparecer, pensaba yo con optimismo.
Pero en ProMED, Pollack se mostraba cada vez más desconfiada. Y lo mismo le ocurría a Jeremy Farrar, el jefe de la fundación de investigación médica The Welcome Trust, y antes de ello, jefe del laboratorio de investigación médica de la Universidad de Oxford en Vietnam, donde hubo de enfrentarse al SARS y al H5N1 importados de China. El 10 de enero tuiteó que, «si China no comparte de inmediato con la @OMS ninguna información crítica de salud pública, eso significa que algo está muy mal».8
Y lo estaba. Según comunicados de prensa posteriores, médicos de Wuhan enviaron al laboratorio de salud pública de la Universidad de Fudan de Shanghái una muestra del virus procedente de un hombre de cuarenta y un años a quien se había hospitalizado con neumonía el 26 de diciembre. Era un vendedor del Mercado al por Mayor de Pescado y Marisco de Huanan, ahora cerrado, y enfermó de gravedad.
El laboratorio de Shanghái había secuenciado el virus el 5 de enero. Sin que en el laboratorio lo supieran, el CDC de China ya tenía una secuencia, pero no la había hecho pública. Posteriormente, el laboratorio de Shanghái informó a los periodistas de Hong Kong de que su descubrimiento los hizo hablar de inmediato con las autoridades sanitarias de Wuhan y les advirtiera de que pasaran a la acción. El virus era de la misma familia de virus de murciélagos que habían producido el SARS.9
El 7 de enero, China anunció que un coronavirus causaba la neumonía. Pero cuando no se hizo nada más, el laboratorio de Shanghái publicó su secuencia en una base de datos pública, la primera secuencia del virus que se publicó.10 Entonces el CDC de China publicó su secuencia. Al día siguiente, las autoridades cerraron el laboratorio de Shanghái.11
La secuencia permitió que otros laboratorios diseñaran test específicos para el virus. Otros países empezaron a efectuar el cribado a los viajeros procedentes de Wuhan... y a encontrar personas infectadas.
Neil Ferguson y su equipo del Imperial College de Londres se cuentan entre los epidemiólogos matemáticos más respetados del mundo: construyen complejos modelos matemáticos informáticos que describen el comportamiento observado de las enfermedades, y después los emplean para predecir cómo se extenderán nuevas enfermedades. En enero, utilizaron una amplia base de datos de estadísticas de pasajeros de líneas aéreas para calcular cuántas personas de los alrededores de Wuhan suelen realizar viajes internacionales.
Era razonable suponer que el porcentaje de viajeros que resultaron estar infectados fuera el mismo, o menor, que el porcentaje de la población que estaba infectada en la región de Wuhan, pues no había razón para pensar que las personas que hubieran contraído el virus tuvieran más probabilidades de viajar al extranjero que las personas que no lo tenían. Pero, de hecho, el porcentaje de viajeros que estaban infectados era muy superior.
Por lo tanto, dedujeron que tenía que haber más personas infectadas en la región de Wuhan de lo que se informaba. El Imperial College hizo las cuentas (es algo más complicado que efectuar un sencillo porcentaje) y el 17 de enero informó de que probablemente hubiera en Wuhan 1.723 casos, más o menos. Wuhan informaba oficialmente de 41 casos.
No había motivos para sospechar que se ocultara a propósito la información sobre el número de casos. La explicación más probable era más sencilla: las estadísticas oficiales solo contaban aquellas personas que habían dado positivo en el test para detectar el virus, y en los primeros días de la epidemia solo se les hicieron test a las personas que estaban lo bastante enfermas como para ir a un hospital. Sin embargo, otros países sometían a tests a cualquier viajero con fiebre que acabara de volver de Wuhan, incluso si solo manifestaban síntomas leves.
La explicación de los casos que faltaban podría ser sencilla: no se encontraban lo bastante graves como para ir al hospital.12 Después de todo, no habrían despertado sospechas: los casos leves se parecen a la gripe, y todo aquello sucedía durante la estación de la gripe.
Aun así, si se analizaban las cifras facilitadas por Ferguson, eran muchísimos casos para tratarse de un virus que no se transmitía de persona a persona. O, como el equipo del Imperial College planteó con frialdad: «La experiencia anterior con los brotes de SARS y de MERS-CoV de escala similar sugiere que a fecha de hoy no cabe descartar la transmisión autosostenible de humano a humano». El MERS,* un virus con una tasa de mortalidad superior incluso a la del SARS (alrededor del 40 por ciento), pasó a los humanos en 2012 y es, como el SARS, un pariente próximo de la COVID-19.
Pero la versión oficial aún sostenía que la transmisión de humano a humano, en el mejor de los casos, era limitada. El 10 de enero, unos investigadores de la Universidad de Hong Kong dieron con una familia al otro lado de la frontera, en Shenzhen, que se infectó al viajar a Wuhan. Tal como el equipo publicó con posteridad, un miembro de la familia no viajó a Wuhan, pero se infectó cuando los demás regresaron a casa.13 Y unos médicos de Wuhan habían comprobado también que la enfermedad se propagaba fundamentalmente en el seno de las familias.
Los investigadores debieron haber compartido esta infor-mación. El 15 de enero, Japón informó de un caso en Kanazawa que acababa de llegar de China, pero que no había visitado ningún mercado de animales vivos. El informe señalaba que, según la OMS, «existen en la actualidad casos en los que no cabe descartar la posibilidad de transmisión de esta enfermedad de humano a humano, incluso entre familias. Sin embargo, no existen pruebas claras de transmisión sostenida de humano a humano».14 A veces, algunos virus que son nuevos para los seres humanos pueden pasar a una o dos personas más, pero no van más allá. Es lo que hace el MERS.
El 18 de enero, en el barrio de Baibuting de Wuhan se celebró una cena a la canasta con cuarenta mil participantes en honor del dios de la cocina, y con la intención de aparecer en el Libro Guinness de los récords debido al número de platos servidos.15 El alcalde de Wuhan le dijo posteriormente a un entrevistador de la televisión, después de que se hubiera prohibido todo tipo de concentraciones en Wuhan, que la fiesta se permitió porque aún creían que la transmisión de humano a humano era limitada.16
Entonces apareció un caso local en Tailandia. «Me juego el cuello a que a estas alturas podría haber ya una transmisión significativa en marcha de este nuevo coronavirus», escribía Pollack en ProMED; pero no se informaba de la mayoría de los casos, porque eran leves y no se reconocían como tales. Al hilo de lo ya expuesto, escribió: «Ni que decir tiene que espero estar en lo cierto al respecto».17
El 20 de enero se informaba de casos en toda China, Japón, Tailandia y Corea del Sur. Pollack echó el resto y escribió con irritación: «Se está haciendo más difícil llegar a la conclusión de que ha habido una transmisión limitada de persona a persona, pues el número de casos va en aumento».18
A los científicos chinos también se les estaba agotando la paciencia. El mismo 20 de enero, Yi Guan, un virólogo de la Universidad de Hong Kong que había participado en el descubrimiento del virus del SARS, le decía a la revista china Caixin que el brote de Wuhan se comportaba como el SARS: se extendía entre las personas.19
Y también ese día, el presidente chino Xi Jinping hizo por fin una declaración pública, y le dijo a la gente que tomara medidas para detener la expansión del virus durante las inminentes vacaciones del año nuevo lunar. Zhong Nanshan, un epidemiólogo a quien se conocía como el «héroe del SARS» por haber colaborado en el descubrimiento del virus del SARS en 2003 (y por haber dicho públicamente que estaba fuera de control, cuando Beijing sostenía lo contrario), dirigía la investigación gubernamental. Después del discurso de Xi, Zhong le dijo a la Televisión Central de China que el virus se transmitía de persona a persona.
Hubo más sorpresas: en fechas posteriores, el South China Morning Post de Hong Kong informó de que, según algunos documentos clasificados que habían visto, el caso más temprano había manifestado síntomas el 17 de noviembre, no el 1 de diciembre como se informó más tarde.20 China había tardado un mes y medio en detectar un problema e informar a la OMS. Los médicos implicados sabían que era contagioso: a los primeros pacientes se los aisló, y Zhang Jixian, jefa de cuidados respiratorios y críticos del Hospital Provincial de Hubei, les contó a periodistas en febrero que el 26 de diciembre ya lo sabía, cuando tres miembros de una familia padecieron neumonía. Obligó al personal a llevar mascarillas N95.21
Lo que sucedió a continuación muestra lo mal que iban las cosas en Wuhan a finales de enero. Para entenderlo en su justa medida, debemos referirnos a las principales maneras de luchar contra una epidemia cuando no se dispone de medicamentos ni de vacunas: la contención y la mitigación.
La contención es, con mucho, la manera más efectiva de limitar una epidemia, si se practica antes de que haya gran cantidad de casos. El método clásico de control epidémico empleado durante siglos consiste en aislar a las personas con síntomas, y después poner en cuarentena a sus contactos durante el tiempo que se tarde en incubar la infección y empezar a manifestar síntomas. ¿Que no están infectados? Pues muy bien. Pero si lo están, la cuarentena asegura que no puedan transmitir la infección.
En la actualidad, se pueden hacer test a la población en busca de patógenos, y poner en cuarentena únicamente a los que den positivo... siempre y cuando confiemos en que nuestro test no produzca falsos negativos como resultado. En cualquier caso, se rompe la cadena de transmisión. Si hacemos esto las veces que sean necesarias, podremos acabar con un virus: así fue como el mundo derrotó al SARS.
Sin embargo, esto no funcionará del todo si el virus puede propagarse antes de que las personas muestren síntomas, pues, en tal caso, ni la persona infectada ni la gente con la que esta haya entrado en contacto sospecharán de la existencia de ningún problema. Y es difícil hacerlo si han enfermado bastantes personas. Hay que efectuar el seguimiento de todas las personas que cada caso pueda haber infectado y ponerlas en cuarentena, lo que puede aumentar rápidamente el número de confinados con un virus que se transmite con tanta facilidad como el de la COVID19. Y no conseguiremos confinarlos a todos, de modo que aún aparecerán algunos casos, lo que significa que habrá más personas a las que efectuar el seguimiento.
Es un trabajo duro. Mientras bregaba para detener la epidemia de la COVID-19 en la primavera de 2020, China recurrió a equipos de seis personas para efectuar el seguimiento de los contactos de cada caso. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades estima que se necesitan cien horaspersona para hacer el seguimiento de los contactos de un caso. Si se pueden romper todas las cadenas de infección de todos los casos, la enfermedad puede contenerse.
Pero hay que empezar pronto, antes de que haya demasiados casos cuyo seguimiento efectuar. Si una enfermedad se extiende de forma generalizada («en la comunidad»), esto resulta imposible: no solo es probable que existan demasiados casos, sino que además la gente podría no tener ni idea sobre quién le transmitió el virus. La persona de marras puede hallarse todavía por ahí, propagando el virus, sin importar a cuántos contactos conocidos de dicho caso pongamos en cuarentena.
Llegados a este punto, la estrategia clásica es pasar a la mitigación. Muchos de nosotros ya sabemos ahora de qué se trata, porque, con unas pocas y notables excepciones, la mayoría de países fuera de China no actuaron a tiempo para contener el virus, y terminaron mitigando: se prohíben las reuniones numerosas, se cierran las escuelas y los centros de trabajo, y en general se reducen las interacciones entre personas para reducir la velocidad de propagación de la enfermedad, un conjunto de medidas conocidas como distanciamiento social.
En el extremo, como tantos de nosotros sabemos ahora, se encierra a las personas. No se detiene la expansión del virus, pero al menos esta no se produce con tanta rapidez como para que los enfermos colapsen nuestros hospitales. Esto significa que el número de casos diarios o semanales no aumenta tanto o tan deprisa (el ahora famoso «aplanamiento de la curva»). Y aunque en teoría solo estamos reduciendo la expansión, también salvamos vidas, pues más personas que necesitan cuidados intensivos pueden obtenerlos.
Durante la epidemia de COVID-19, China descubrió que lo que mejor funcionaba fuera de Wuhan y de la provincia de Hubei era una mezcla de mitigación y de contención: primero se efectuaba el seguimiento de los contactos y la cuarentena para romper las cadenas de infección y después, si era necesario, se planteaban varios niveles de mitigación para desacelerar la expansión del virus; lo cual, puesto que cada vez menos personas portadoras del virus infectaban a otras, también hizo posible la contención.
Pero el 22 de enero, Wuhan se encontraba ya en el punto en el que se consideró necesario el confinamiento. Para llegar a este punto, tuvo que haberse producido una considerable propagación de persona a persona. Pero como el relato oficial insistía en que el virus no se transmitía de persona a persona, los funcionarios no podían hacer ningún esfuerzo visible para aislar casos y efectuar el seguimiento de sus contactos, cuando habría sido posible contener el virus. En ese momento ya no lo era.
Como resultado, China impuso un cordon sanitaire alrededor de Wuhan, un término de la época anterior a las vacunas y que significa «barrera sanitaria» o «cordón sanitario». Se inven tó para ciudades con la peste, de manera que nadie pudiera entrar (o escapar) portando la enfermedad. En inglés se usa todavía el término francés porque en 1821 Francia revivió el concepto al enviar a treinta mil soldados para cerrar la frontera española y mantener aislada la fiebre amarilla que asolaba Barcelona.
Nadie podía entrar ni salir de Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, sin un permiso especial, desde las 10 de la mañana, hora local, del día 23 de enero. Un día después, ello se extendió a toda la provincia de Hubei. Se canceló el transporte en el interior de la ciudad.
Pero había un problema enorme: solo faltaban tres días para el año nuevo lunar. Esta es la celebración más importante en China, en la que cuatrocientos millones de personas viajan por todo el país para asistir a celebraciones familiares: la mayor migración humana de la Tierra. Además, Wuhan es un nodo de comunicaciones muy importante para viajar por el interior de China. Los viajes en masa ya se habían iniciado, y ante la noticia del confinamiento inminente, la gente acudió en masa a las estaciones de trenes y a los aeropuertos.
En fechas posteriores, las autoridades anunciaron que cinco millones de personas se habían ido de la ciudad antes de que se estableciera el cordón sanitario.22 Chris Dye, de la Universidad de Oxford, y sus colegas confirmaron, mediante el empleo de datos de viajes codificados geográficamente, que 4,3 millones de personas salieron de Wuhan entre el día 11 de enero y el inicio de la prohibición de viajar el día 23.23
Muchos eran portadores del virus. No había manera de hacerlo volver.
En Europa, mis visitantes habían regresado a sus casas. En ese momento yo estaba visitando a mis familiares de Londres, y tenía intención de aprovechar las rebajas de Año Nuevo e ir de tiendas por la ciudad. Abandoné dichos planes al escuchar la confirmación de que el virus se transmitía: pedí prestada una mesa y envié correos electrónicos a mi editor y a todos los científicos que pude. Mi primer informe para New Scientist, enviado el 28 de enero, empezaba con esta frase: «El nuevo coronavirus puede estar a punto de hacerse global».24
Así de lejos habían ido ya las cosas, y ya no cabía especular. Gabriel Leung, de la Universidad de Hong Kong, es un reconocido experto en salud pública y un veterano del SARS. Leung y su equipo habían empleado también datos de desplazamientos para calcular que docenas de personas infectadas habían viajado tiempo atrás desde Wuhan a las bulliciosas metrópolis de China: Beijing, Shanghái, Chongqing, Guangzhou y Shenzhen.
El 27 de enero, Leung declaró en una conferencia de prensa que, según sus modelos matemáticos, sin «medidas sustanciales y draconianas que limiten la movilidad de la población», más restrictivas incluso que las que China había impuesto, resultaba inevitable que la epidemia saliera de China. Su modelo pronosticaba 200.000 casos para la semana siguiente.25
Tres días antes, unos científicos chinos habían publicado los detalles clínicos de los primeros 41 pacientes en The Lancet, la revista médica de referencia.26 Unos médicos chinos se quejaron de que tendrían que haber compartido esa información con ellos antes, cuando se conocieron los primeros casos. Pero es evidente que eran impublicables mientras la historia oficial se empeñara en que la enfermedad no se parecía en nada al SARS.
«Las presentaciones clínicas se parecen mucho al SARS CoV. El número de muertes aumenta rápidamente —escribieron—. Nos preocupa que el nuevo coronavirus de 2019 pueda haber adquirido la capacidad de una transmisión humana eficiente» o, dicho en otras palabras, mejor que la del torpe virus SARS. A los científicos se les da bien quedarse cortos, pero esta infravaloración es digna de premio: el día en el que apareció el artículo, había 835 casos testados y confirmados en toda China (y, ahora podemos calcularlo, posiblemente más de 60.000 casos más leves).
Los científicos chinos dejaron claro lo que se necesitaba para gestionar la epidemia: test fiables y rápidos para el virus. También señalaron el descubrimiento, que el Instituto de Virología de Wuhan realizó en 2013, de virus muy parecidos en murciélagos que ya eran capaces de infectar células de las vías respiratorias humanas.
«Debido al potencial pandémico del 2019nCoV», advirtieron, tendría que vigilarse detenidamente el virus para ver de qué manera su transmisión y su impacto cambiaban a medida que se adaptaba a los humanos.27
Todo estaba allí. Expansión eficiente. Necesidad de test. Potencial pandémico. Llegados a este punto, los países de todo el mundo tendrían que haber empezado a prepararse de manera intensiva para golpear al virus. Algunos lo hicieron. La mayoría, no.
De modo que, a pesar de la aparente apertura, parece que China demoró la información acerca de la enfermedad, del virus y especialmente de la importantísima transmisión de persona a persona. Cabe la posibilidad de que, al estar los recuerdos del SARS todavía frescos en la memoria, las autoridades temieran asustar a la gente con la noticia de que aquel virus podía haber vuelto. Han aparecido relatos más oscuros que apoyan esta opinión.
El 11 de marzo, la doctora Ai Fen, jefa del Departamento de Emergencias del Hospital Central de Wuhan, le contó a la revista china Renwu (Gente) que el 30 de diciembre de 2019, el laboratorio del hospital le había enviado el resultado de un test de uno de los misteriosos casos de neumonía. Rezaba: CORONAVIRUS SARS.28
Un test diagnóstico de PCR* compara los genes de una infección con secuencias genéticas de gérmenes de enfermedades conocidas. Es muy posible que un test de este tipo hubiera identificado el entonces desconocido virus de la COVID19 como SARS, pues muchas de sus secuencias génicas son parecidas. De hecho, el comité oficial de virólogos encargados de darle nombre al nuevo virus decretó el 2 de marzo que los dos virus son la misma especie.
Al virus del SARS lo rebautizaron SARS-CoV-1, CoV por coronavirus. El virus que causa la COVID19 se convirtió oficial mente en SARS-CoV-2, como si del segundo episodio de una franquicia cinematográfica se tratara: SARS 2: Esta vez está en todas partes.
Pero la doctora Ai no sabía nada de esto en diciembre. Le contó a Renwu que le vinieron sudores fríos al leer el informe del diagnóstico. El SARS había sido una pesadilla para China: infectó oficialmente a 5.327 personas y mató a 349, muchas de ellas médicos y enfermeras que se infectaron mientras cuidaban a los pacientes. El hospital envió parte de la muestra que dio positivo para el SARS a Shanghái, para que se pudiera secuenciar el virus como es debido.
Ai sacó una fotografía del informe con su teléfono, escribió en ella «Coronavirus SARS», dibujó un círculo alrededor del nombre y se la envió a otros médicos de Wuhan, entre ellos un oftalmólogo, Li Wenliang. Este emitió un aviso a sus colegas acerca de los pacientes que tenían neumonía y se hallaban en cuarentena en el departamento de emergencias.29 La noticia se difundió rápidamente: la etiqueta «Wuhan SARS» empezó a difundirse en Weibo, el sustituto chino del prohibido Twitter. La censuraron.30
Aquella noche, el hospital le dijo a Ai que no difundiera información acerca de los casos de neumonía, para no provocar el pánico y no «poner en peligro la estabilidad». El comité de disciplina del hospital la reprendió.
Además, Ai le dijo a Renwu que se le había ordenado al personal que no intercambiara mensajes sobre la enfermedad y, cosa sorprendente, que tampoco llevara mascarillas ni vestidos protectores por miedo a generar alarma.31 A fin de cuentas, dichas medidas de protección son irrelevantes al tratarse de un virus que se supone que no se transmite entre la gente.
El periódico japonés Mainichi confirmó su historia. A finales de enero, informó de que a la 1:30 de la madrugada del 31 de diciembre (la noche del resultado del test de Ai), las autoridades convocaron a un grupo de chat de ocho médicos que comentaban la amenaza de una epidemia que el resultado pudiera producir y les dijeron que escribieran ensayos autocríticos sobre la difusión de rumores.32
Así lo hicieron. Este tipo de medidas enérgicas silenció a los médicos. Y aquel mismo día, según descubrieron investigadores de la Universidad de Toronto, en los mensajes populares y las plataformas de transmisiones en directo YY y WeChat comenzaron a censurar determinadas palabras relacionadas con Wuhan y la neumonía.33 «De haber sabido lo que iba a ocurrir, no me habría importado una mierda ninguna posible reprimenda. Habría hablado de ello con quien hubiera podido y donde hubiera podido», declaró Ai a





























