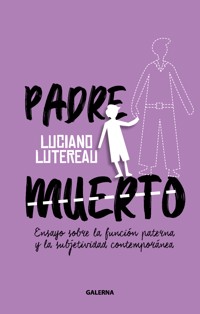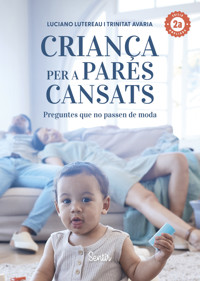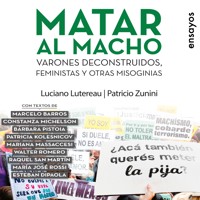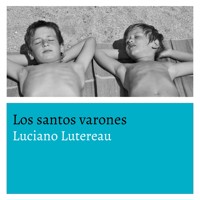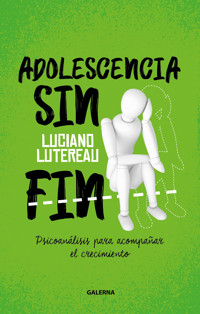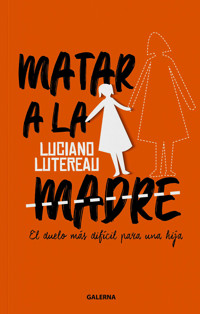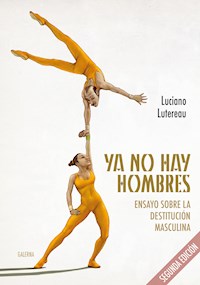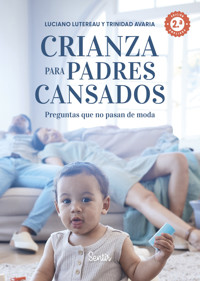
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sentir Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Con esta frase, Luciano Lutereau y Trinidad Avaria abren un diálogo necesario, honesto y profundamente humano sobre la experiencia de ser padres. Desde sus consultorios como psicoanalistas y psicólogos, recogen las inquietudes cotidianas de madres y padres que buscan orientación para acompañar a sus hijos en un mundo lleno de exigencias, dudas y expectativas. ¿Cómo escuchar verdaderamente a los niños? ¿Cómo criar sin culpa, sin repetir patrones heredados, sin perderse en la autoexigencia? Este libro ofrece respuestas lúcidas y sensibles, sin recetas mágicas, pero con una mirada comprensiva y afectuosa que invita a repensar la crianza desde un lugar más consciente, más presente y más amoroso. A lo largo de sus páginas, aprenderá a: •Comprender el lenguaje emocional de los niños. •Acompañar el desarrollo sin obsesionarse con la perfección. •Manejar situaciones comunes, como el control de esfínteres, los «terribles dos años» o el uso de pantallas. •Abordar con claridad temas como el Edipo, la lactancia, el miedo a la muerte o el TDAH. •Entender el rol cambiante de los abuelos y el impacto de los nuevos modelos familiares. •Reconocer que criar también implica criarse a uno mismo como madre o padre. Sin duda, esta es una guía imprescindible para quienes buscan criar con más confianza, más calma y más sentido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Crianza para padres cansados
© 2025 Luciano Lutereau y Trinidad Avaria
Primera edición, 2025
Director de colección: Eduardo Torres
Directora de producción: M.a Rosa Castillo
Corrección: Nuria Barroso
Maquetación: Coopera editorial
Diseño de la cubierta: cuantofalta.es
© 2025 Editorial Sentir es un sello editorial de Marcombo, S. L.
Avenida Juan XXIII, n.o 15-B
28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid
www.editorialsentir.com
Contacto: [email protected]
© 2025 Colección Sentilibros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN del libro en papel: 978-84-267-4004-5
ISBN del libro electrónico: 978-84-267-4069-4
Producción del ePub: booqlab
Índice de contenidos
Cubierta
Título
Créditos
Índice de contenidos
Prólogo para padres cansados
PRIMERA PARTE Nosotros, los padres del siglo
1.
El placer de criar
2.
El idioma de los niños
3.
¿Hijos deseados, hijos felices?
SEGUNDA PARTE Las preguntas de siempre
4.
¿Por qué los niños mienten (y dicen insultos)?
5.
¿Para qué es importante la lactancia?
6.
¿Qué hacer con el miedo a la muerte?
TERCERA PARTE Las preguntas de hoy
7.
Los abuelos ya no (mal)crían a nuestros hijos
8.
Cuando los hijos crecen
9.
Camas colonizadas
CUARTA PARTE Las consultas de los padres
La madre de las angustias
Mi hijo es un terremoto
Los terribles dos años
Pis de noche, caca de día
Adiós a los pañales
Pantallas en la infancia, ¿sí o no?
¿Hay que prohibir las pantallas?
Madre y padre a la vez
Mamá de un niño
No es apego, es edipo
De hijo único a hermano mayor
Trastorno de déficit de atención (¿e hiperactividad?)
No es culpa de los padres
Conclusión
Guide
Cover
Índice
Start
PRÓLOGO PARA PADRES CANSADOS
Vivir en la ciudad es, en alguna medida, correr, estar siempre apurados. Padres y madres cuentan en la consulta lo caótico de sus mañanas: desayuno, vestir, peinar, lavar dientes, meter prisa a los hijos mayores para correr al coche y partir al colegio, o para esperar el autobús, siempre deprisa y corriendo. Lo mismo por la tarde, al llegar cansados del trabajo: hacer la cena, bañar, poner el pijama, y que se duerman lo antes posible para ver la serie de turno y así poder desconectar la cabeza un rato. Es esta eterna carrera contra el tiempo la que no nos deja espacio para hablar con nuestros hijos, y, en muchas ocasiones, lo único que ellos nos escuchan decir es “estamos cansados”.
Lo anterior, no tener tiempo para hablar con nuestros hijos, supone una paradoja que plantea Paul Auster en su novela Diario de invierno: “Habla ya antes de que sea demasiado tarde y confía luego en seguir hablando hasta que no haya nada más que decir. Después de todo, se acaba el tiempo”. Dejamos de hablar con nuestros niños y niñas porque no hay tiempo, cuando precisamente por eso deberíamos hablarles, contarles historias, porque, indefectiblemente (como también relata Auster), un día los dejaremos en el suelo y no volveremos a tomarlos nunca más.
Este no hablar no se traduce necesariamente en silencio (muchas veces, el silencio habla mejor que las palabras). La ausencia de relatos la impone la falta de tiempo. Una de ellas la ejemplifica la psicoanalista francesa Françoise Dolto cuando señala: “No es muy exagerado decir que los adultos esperan de sus hijos que les aporten lo que les aportaba la presencia de sus propios padres, cuando recuerdan cómo todo el mundo se juntaba por la noche, en la velada […]. Tal vez no estuvieran muy actualizados, pero eran tranquilos y siempre tenían algo entretenido para contar. ¿Cuáles son los padres que, en lugar de contar a sus hijos, por la noche, algo interesante, no tienen más que una palabra a flor de labios, una sola palabra: ‘Dime qué has hecho en la escuela’, amén de objetar al niño, que por su parte espera de sus padres la apertura sobre el mundo?”. ¿Cómo puede entonces un niño crecer, querer convertirse en adulto, en ciudadano de un mundo que empieza con él, que se inaugura desde su llegada, donde parece que no hay una historia que lo preceda? Es a través de la historia que los niños se hacen conscientes del valor de vivir: cuando reconocen el mundo mediante el lenguaje, en los relatos de los padres sobre un mundo anterior. Ahí nuestros hijos encontrarán el sentido de la historia que asegura el lazo sensible del deseo, en una trenza que va de generación en generación.
Otra forma de no hablar, llena de palabras, es dirigirse a los niños solo para darles órdenes, o para comprobar la lista de lo que hay que hacer. Muchos de los adultos que estamos en etapa de crianza vivimos vidas precarizadas, en un sistema en que pocas verdades son seguras (el trabajo y la pareja, antiguos referentes sociales estables, son hoy frágiles y transitorios). Somos nosotros, los mayores, quienes vamos a buscar seguridad en nuestros hijos e hijas, y depositamos nuestras esperanzas en sus futuros: “Cuéntame qué hiciste en tu día, pero cuéntame que todo fue bien, para tener la esperanza de que todo estará bien”. Nos concentramos en repasar si hizo las tareas, si dejó listo lo que necesita para el día siguiente (todas cosas importantes, no lo negamos) y olvidamos que los niños y niñas conocen a sus padres solo cuando estos ya han vivido, en la mayoría de los casos, un tercio de su vida. ¡Qué importante es relatar ese yo antes de ti! En esos relatos el niño encuentra su filiación, se convierte en hijo descubriendo un mundo que no le pertenece pero que fue habitado y creado por otros antes que él y, en parte, para él. Se despliegan las historias que construyeron el camino que culmina con su llegada, donde otro camino comienza.
Es importante para los niños saber a quiénes referirse, saber que sus padres tuvieron abuelos, padres, que fueron niños. Solemos preocuparnos porque queremos que a nuestros hijos les vaya bien, que les vaya mejor que a nosotros y olvidamos que para que alguien pueda ir más allá de sus padres, se necesitan padres. Nos concentramos en la educación, en las notas, que logren determinados aprendizajes, los informes de fin de curso que declaran que el niño está bien, que puede seguir avanzando; sin embargo, como bien dice Meirieu, la enseñanza es obligatoria y el aprendizaje una decisión.
Con esto no queremos decir que baste con contarle historias sobre nosotros para enseñar a un niño, pero si volvemos a las historias de nuestros padres, podemos darnos cuenta de que hay algo que comienza a hacerse propio, y que, por lo tanto, se puede volver a transmitir. Es el tejido de lo filiatorio. ¿Qué haremos con lo que nuestros padres nos han contado? Volver a contar a los que aún no existen, educar lo que aún no es.
De este modo, la pregunta central que formulamos en este libro es: ¿cómo podemos robarle un poco de tiempo al cansancio generalizado? Porque el tiempo no es algo que se tenga, sino que se consigue y, por cierto, ¿no ocurre a veces que cuando hacemos algo placentero descansamos más que cuando no hacemos nada (más que descansar, por ejemplo, dormir)? Para que una palabra más eficaz que el silencio sea la vía de lazo con nuestros hijos, no solo porque será más gratificante para ellos, sino porque nos dará a nosotros la seguridad que a veces los padres no sienten cuando tienen que cumplir con su función parental.
En nuestros días es común que los padres nos preguntemos si estamos haciendo las cosas bien o mal y, la verdad, es que esta pregunta surge cuando creemos que los roles de padre o madre son ideales y pueden compararse; sin embargo, ¿qué hace de un adulto el padre o madre de un niño? Que le transmita algo de su deseo y eso no ocurre de otra forma más que con la palabra. No porque el adulto le hable de lo que le gusta, sino que el deseo es el hilo que lleva la palabra del adulto al niño. Gracias al deseo del adulto (de un adulto en particular) es que un niño, además de tal, se convierte en hijo. Porque somos hijos del deseo, cuestión que no se relaciona con que ese niño haya nacido de manera planificada o llegado al mundo de forma inesperada. Y el deseo solo es algo que conocemos cuando empezamos a hablar, de la misma manera en que al salir de una fiesta a la que quizá no teníamos pensado ir, de repente, decimos: “¡Qué bien estuvo esto!”, esa sorpresa es el deseo, que se descubre como el tiempo del juego, que nos encuentra cuando nos animamos a hacer algo más vital que descansar.
PRIMERA PARTE
NOSOTROS, LOS PADRES DEL SIGLO XXI
1
EL PLACER DE CRIAR
Probablemente hoy en día no exista una tarea más difícil en este mundo que la de criar a un niño. Desde el embarazo, si no antes, la llegada de un bebé requiere ceder en parte lo más propio, nuestro cuerpo, que será por muchos años objeto de ese niño para convertirse en un cuerpo que es del bebé, pero también de la madre. Para hacerle espacio a un niño o niña se necesita dejar que se revuelvan, desordenen y vuelvan a ordenar nuestros planes, prioridades, presupuestos, tiempos y espacios. Se requiere de poder redefinir lo que se entiende como intimidad, y de atravesar el miedo de que algo le pase a nuestro hijo, la ansiedad de no hacerlo bien. La demanda de un niño es siempre infinita y, frente a esto, es absolutamente normal angustiarse. Criar a un niño o una niña implica estar a cargo de proteger y cuidar a otro, sin saber muy bien qué hacer.
Hace mucho tiempo atrás, criar era una tarea social: los niños eran un poco niños de todos, del barrio. Los referentes de crianza eran claros: se criaban ciudadanos, se ayudaba a los niños a insertarse en una sociedad de la que eran un elemento vivo necesario. Las tareas que excedían a los padres o a la familia eran asumidas por una institucionalidad mayor. Hoy, en un sistema eficientista y pragmático, donde lo que importa es sobre todo la producción, se cría para ser “los mejores adultos posibles” sin que se tenga muy claro qué significa esto y sin considerar la infancia como un tiempo de valor presente, qué sucede hoy. Criamos desde la individualidad, apurados, asustados, compitiendo, en solitario; viviendo las dificultades propias de la crianza en el encierro del hogar, esperando que nadie se entere; ya sea por el temor al juicio (en el mejor de los casos) o a la vigilancia real de la que son objeto las familias más vulneradas de nuestros países.
Desde las políticas públicas, el discurso social, los manuales y blogs de crianza se nos señala lo que debemos hacer, sin generar necesariamente los espacios de compañía y sostén para quienes criamos, sin espacio para ir descubriendo de manera progresiva y desde la singularidad de cada niño y cada familia una forma de hacer. Los padres leemos, investigamos, preguntamos a otros padres, a nuestros padres, a especialistas; sin embargo, estas respuestas no parecen bastar, porque son pocas las oportunidades que tenemos de realmente compartir la cotidianeidad, escasean los momentos de encuentro con otros que ya atravesaron esa etapa y podrían comprenderla, o con quienes la están atravesando y podrían acompañarnos.
Quizá por este complejo entramado de razones, sucede cada vez más que los padres llegan a las consultas pidiendo algo así como una asesoría en crianza, sin un síntoma específico de sus hijos, sino más bien demandando que los ayudemos a criar, que seamos guías en llevar esta pesada carga que parece superarlos.
En este escenario es difícil entender por qué alguien quisiera tener un hijo, por qué aún no nos hemos extinguido como especie, cuando parece como si hubiéramos dejado de experimentar el placer de criar. No nos referimos con esto a un discurso facilista que, desde un ideal, plantea que lo más satisfactorio que puede hacer un adulto (específicamente, una mujer) es tener un hijo. La verdad es que el placer y la angustia se mezclan y alternan en esta difícil tarea, como en todo acto de amor.
Parte de las angustias con las que se vive la crianza tiene que ver con que la extrema dependencia del niño pequeño (dada su inmadurez biológica), lo que termina por interpretarse muchas veces como una pasividad absoluta. El bebé es entendido como un objeto que necesita solo cuidados adecuados para su supervivencia. Ignoramos entonces que, desde el primer día, el bebé muestra una capacidad creciente de pensamiento propio, creativo y participativo que va siendo creado a través de las envolturas de quien cuida, envoltura que es principalmente gestual: la caricia. Como dice Víctor Guerra, psicoanalista uruguayo, mientras el bebé va siendo escrito, funda él mismo su propia caligrafía. No hay placer más grande que acariciar a un bebé, olerlo, mecerlo mientras se lo cuida, se lo alimenta, se lo cambia, es una experiencia sinestésica, donde muchas veces al tocar se pueden percibir sabores u olores.
Con el paso del tiempo el bebé comienza a moverse cada vez más y acompañar esos circuitos que él inaugura puede ser también fuente de gran placer. Los niños (y los adultos también, por cierto) no tienen un cuerpo, son un cuerpo; somos siempre una experiencia corporal de la cual se aprende. Los niños, al moverse, sentarse, gatear, dar sus primeros pasos, nos recuerdan el placer y la alegría de existir, de ser un cuerpo vivo que se mueve, lleno de potencialidades. Un niño que sea libre de moverse siempre convocará al adulto que lo cuida a moverse con él.
Queremos dar cuenta del mundo al que se accede cuando se acompaña a un niño o niña a crecer, no en las lógicas productivas de la adultez, sino siguiendo al bebé o al niño en sus ritmos, permitiendo que nos muestre la entrada a un mundo casi platónico que nos lleva a revisitar las propias escenas infantiles, y habitar un tiempo que no está estructurado y destinado a hacer algo específico con un fin: el tiempo del juego. El niño no pretende conocer el futuro, lo crea a través del juego que es siempre presente. No es que un adulto tenga que necesariamente jugar con su hijo (si así lo desea podrá hacerlo), el lugar del adulto en este ámbito guarda relación con permitir al niño un tiempo no productivo, no saturado de talleres y tareas, en el que el niño pueda desplegar ese mundo de fantasía en el que habita.
Otra instancia de gran placer al criar a un niño es escucharlo hablar. Las primeras palabras, luego algunas frases, una forma de nombrarse a ellos mismos, incluso neologismos que adoptaremos rápidamente. Los niños poseen ya su propio código de lenguaje, que es diferente del lenguaje de los adultos. Es maravilloso escuchar a un niño hablar, y más lindo aún es espiarlos cuando hablan entre ellos. Los niños entre ellos aceptan un lenguaje universal, que permite a los unos y a los otros comunicarse con unas palabras que deberían decir otra cosa y, al mismo tiempo, continúan hablándole a seres visibles o invisibles, a seres imaginarios. Es una lengua que está centrada en la sonoridad y las imágenes, no funcional, se habla por placer, algo que a los niños les resulta indispensable.
El fundamento del placer de criar radica en que al acompañar a un niño en su proceso de crecer podemos revisitar y acoger al niño que fuimos. Como señaló alguna vez Françoise Dolto: “Es verdad que los niños son poetas. El adulto puede ser también poeta, pero ha olvidado que, cuando era niño, ya lo era”. Criar a un niño, si permitimos que nos enseñe, es muchas veces recordarlo.