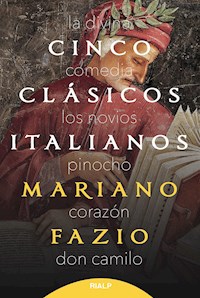9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Rialp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"La situación de crisis de la cultura occidental - y en particular, de la europea - está a los ojos de todos. Un continente que supo dar razón de sus energías vitales a través de sus raíces espirituales, hoy parece no querer reconocer su identidad y "desertar" de su cita con la historia contemporánea. El interés por contribuir a la solución de muchos de los problemas que aquejan a nuestras sociedades desesperanzadas, me ha impulsado a indagar sobre el período de entreguerras, cuando en circunstancias análogas, varios intelectuales cristianos avanzaron propuestas para superar la crisis cultural. Quizá alguna de las luces de estos intelectuales sirvan hoy para iluminar los rincones oscuros de nuestra cultura europea."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
CRISTIANOS EN LA ENCRUCIJADA
© Mariano Fazio, 2008
© Ediciones RIALP, S.A., 2008
Alcalá, 290 - 28027 MADRID (España)
www.rialp.com
ISBN eBook: 978-84-321-4063-1
ePub: Digitt.es
Todos los derechos reservados.
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor.
Índice
Introducción
Primera parte. LA RENOVACIÓN CATÓLICA EN FRANCIA (1900-1939)
El movimiento de conversiones de intelectuales en Francia
Un caso emblemático: Pierre van der Meer
1. La crisis de la civilización occidental
2. La renovación católica
I. Una nueva Edad Media (1924), de Nicolás Berdiaeff
Del marxismo a la ortodoxia
Una nueva Edad Media
1. El final del Renacimiento
2. La nueva Edad Media
II. Pour un Ordre Catholique (1934), de Étienne Gilson
El estilo laical de Étienne Gilson
Pour un Ordre Catholique
1. La crisis moral de un Estado pagano
2. Posibles soluciones a la crisis
3. El orden católico
4. Medios concretos de acción
a) Sostener el culto
b) La educación católica
c) Unión con la Jerarquía
d) La colaboración con los no creyentes
III. Révolution personnaliste et communautaire (1935), de Emmanuel Mounier
Una vida comprometida
Révolution personnaliste et communautaire
1. La persona y la comunidad
2. Fascismo, comunismo, capitalismo
3. Una técnica de medios espirituales
4. El papel de los cristianos en la sociedad temporal
IV. Humanisme intégral (1936), de Jacques Maritain
Itinerario intelectual y espiritual de Jacques Maritain
Humanisme intégral
1. Edad Media y Modernidad
2. Humanismo teocéntrico y humanismo antropocéntrico
3. La misión temporal del cristiano
4. El ideal histórico concreto de una nueva Cristiandad
Segunda parte. EL PENSAMIENTO CRISTIANO EN INGLATERRA (1900-1939)
I. Chesterton: la filosofía del asombro agradecido
Vida y obras
Entre dos mañanas eternas
La aventura de la ortodoxia
1. Ortodoxia
2. Lo que está mal en el mundo (1910)
3. El Hombre Eterno (1925)
El humanismo de la Encarnación: San Francisco de Asís (1923) y Santo Tomás de Aquino (1933) 195
Visión conclusiva
II. El tradicionalismo cultural de Hilaire Belloc
Una vida polémica
Visión de la historia
Diagnóstico de la crisis cultural
1. Europe and the Faith
2. Survivals and New Arrivals
3. The Great Heresies
III. Religión y vida en los primeros escritos de Christopher Dawson
Vida y obras
La crisis de la civilización, como falta de vitalidad espiritual
Religión y Vida: historia de una relación
Los cristianos y la crisis
IV. La idea de una sociedad cristiana (1939), de T. S. Eliot
Vida y obras
The Idea of a Christian Society
1. Los elementos de una sociedad cristiana
2. Posibilidad de una sociedad cristiana
Conclusión
Fuentes citadas
Índice de nombres
Introducción
¿Tú no tienes la impresión a veces de que vivimos, si esto se puede llamar vida, en un mundo roto? Sí, roto como un reloj. El resorte no funciona. Por el aspecto exterior se diría que nada ha cambiado, todas las cosas están en su lugar. Pero si uno se lleva el reloj al oído y trata de escuchar, no se oye absolutamente nada. ¿Comprendes? El mundo, eso que hemos llamado el mundo, el universo de los hombres, hace tiempo yo creo tenía un corazón. Pero tal parece que ha dejado de latir.
El mundo roto, acto I, escena IV (Gabriel Marcel, Obras selectas II, BAC, Madrid 2004, p. 279)
El cardenal Ratzinger, en una conferencia pronunciada en el año 2000 en Berlín sobre los fundamentos espirituales de Europa, se refería a la polémica sostenida en la primera mitad del siglo xx entre Oswald Spengler y Arnold Toynbee acerca del futuro de la cultura occidental. Spengler —siguiendo una visión biologicista de las sociedades— anunciaba el ocaso de Occidente, mientras que el historiador inglés, sin negar la crisis evidente de la cultura europea, abría una puerta a la esperanza, pues afirmaba que las minorías creativas y las personalidades excepcionales podían ofrecer un futuro a una cultura decadente y con síntomas de muerte. Ratzinger se sumaba al diagnóstico de Toynbee, afirmando que «el destino de una sociedad depende siempre de minorías creativas. Los cristianos creyentes deberían concebirse a sí mismos como una tal minoría creativa y contribuir a que Europa vuelva a adquirir nuevamente lo mejor de su herencia y se ponga así al servicio de la entera humanidad»1.
La situación de crisis de la cultura occidental —y en particular, de la cultura europea— está ante los ojos de todos. Un continente que supo dar razón de sus energías vitales a través de sus raíces espirituales, hoy parece no querer reconocer su identidad y «desertar» de su cita con la historia contemporánea. La crisis actual no es un fenómeno que surgió de un día para el otro: hay que remontarse a la historia de las ideas de los dos últimos siglos. En un período muy concreto —los años que transcurren entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial— hay una especial toma de conciencia de la crisis cultural europea. El interés por contribuir a la solución de muchos de los problemas que aquejan a nuestras sociedades desesperanzadas me ha impulsado a indagar sobre el período de entreguerras, cuando en circunstancias análogas a las nuestras, una serie de intelectuales cristianos avanzaron propuestas para superar la crisis cultural. Quizá alguna de las luces de estos intelectuales sirvan hoy para iluminar los rincones oscuros de nuestra cultura europea, vital y abierta en sus raíces, pero esclerotizada y cerrada en estrechos horizontes en sus manifestaciones actuales.
* * *
Stefan Zweig inicia su autobiografía describiendo concisamente el mundo precedente a la Primera Guerra Mundial: «fue la edad de oro de la seguridad». Después, «todos los caballos del Apocalipsis han hecho irrupción en mi vida, carestías y revueltas, inflación y terror, epidemias y emigración; he visto crecer y difundirse bajo misojos las grandes ideologías de las masas, el bolchevismo en Rusia, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, y sobre todo, la peor de las pestes, el nacionalismo que ha envenenado a la flor de la cultura europea. Inerme e impotente, he debido ser testigo de la inconcebible recaída de la humanidad en una barbarie que se consideraba olvidada desde hacía tiempo y que resurgía, en cambio, con su potente y programático dogma de la anti-humanidad»2. La conciencia de la crisis que posee este autor es compartida por un sinnúmero de intelectuales del período de entreguerras y de historiadores de las ideas contemporáneas. Se trataba de una crisis vasta, que abarcaba los distintos ámbitos de la vida humana: el político, con el tambalearse de las democracias parlamentarias y el surgir de dictaduras y regímenes totalitarios; el ecónomico, con la crisis de 1929 y la gran depresión sucesiva; el cultural, con la puesta en duda de todos los valores tradicionales y el aparecer del relativismo escéptico y del nihilismo.
La cultura que entraba en crisis se basaba en la afirmación de la autonomía absoluta del hombre, que daba la espalda a la trascendencia. Se había diseñado una imagen del hombre que poco tenía que ver con la visión cristiana de la persona, es decir la que considera al hombre como creatura espiritual y libre, creada a imagen y semejanza de Dios. La dignidad de la persona, desde un punto de vista cristiano, se basa en la afirmación de su ser creatural; los intentos secularizadores de una cierta Modernidad creyeron posible dejar de lado las verdades de la Creación y de la Caída, y sustituirlos con una pretendida autonomía absoluta, que sembró tantas esperanzas entre los intelectuales del siglo xix, y que cosechó tantas desilusiones entre los intelectuales —y entre millones de hombres y mujeres golpeados por la crisis— de las primeras décadas del siglo xx3.
Si hacíamos referencia a la toma de conciencia generalizada de la crisis cultural por parte de los intelectuales del período de entreguerras, es lógico extender esta toma de conciencia a los pensadores cristianos. De una manera u otra, muchos son los que analizan la crisis e intentan dar soluciones. El diagnóstico suele ser el mismo: el punto de partida antropológico de la Modernidad ideológica —la supuesta autonomía absoluta del hombre— estaba equivocado, y la crisis es la consecuencia del abandono de la visión trascendente de la vida. Para estos pensadores, si se quiere superar la crisis es necesario volver a la visión cristiana del mundo y del hombre4. Por lo que se refiere a los medios más adecuados para realizar este retorno a la raíz cristiana, las propuestas barajadas ofrecen un gran número de posiciones intelectuales.
En los años 20 y 30 hay un auténtico movimiento de renovación religiosa, tanto desde un punto de vista espiritual como intelectual. Es un fenómeno que se da en toda Europa, y que hunde sus raíces en los últimos años del siglo xix. Son incontables las figuras que forman parte de esta renovación, que se manifiesta en los distintos ámbitos de la cultura: en la novela, con figuras como la noruega Sigrid Undset, la alemana Gertrud von Le Fort, los franceses Georges Bernanos y François Mauriac; en el ensayo, con el italiano Giovanni Papini y los ingleses Gilbert Keith Chesterton, Hilaire Belloc y Christopher Dawson; en el pensamiento político con el fundador del Partito Popolare Italiano Luigi Sturzo; en la espiritualidad con los ingleses Columba Marmion, Ronald Knox y Robert Hugh Benson; en la filosofía, donde se pueden citar a Romano Guardini, Edith Stein y Peter Wust en Alemania, y a Jacques Maritain, Etienne Gilson, Gabriel Marcel y Emmanuel Mounier en Francia; en la poesía, con Paul Claudel y Thomas Stearns Eliot. La enumeración, evidentemente, no es exhaustiva.
Desde un punto de vista intelectual, estos años están marcados por un renacimiento del tomismo, que se debía en parte al empeño de León XIII: el último Papa del siglo xix consideraba que santo Tomás de Aquino podía ofrecer elementos válidos para un fecundo diálogo entre ciencia y fe, y para echar luces sobre los nuevos problemas sociales que habían surgido en los últimos tiempos. La encíclica Aeterni Patris (1879), toda ella dedicada a la revitalización del tomismo, tuvo buena acogida en los medios intelectuales europeos, y fueron surgiendo distintas instituciones que dieron nuevo impulso al pensamiento tomista5. Si bien la corriente tomista será la más influyente en el movimiento de renovación intelectual, hay otras corrientes de pensamiento igualmente abiertas a la trascendencia, que oxigenaron el mundo cerrado del positivismo, y que fueron cultivadas por intelectuales de profunda orientación religiosa. Basta pensar en el vitalismo de Henri Bergson, en la filosofía de la acción de Maurice Blondel, en los inicios de las distintas escuelas personalistas en Francia y Alemania.
Junto a esta revitalización del pensamiento abierto a la trascendencia, los años que nos ocupan coinciden con una gran cantidad de conversiones religiosas. Muchos filósofos, escritores, historiadores, abandonan el racionalismo y el positivismo, por considerar que sus propuestas culturales se hallan exhaustas, y vuelven a la religión de sus padres. Aunque el fenómeno es común en toda Europa, será sobre todo en Francia e Inglaterra donde se producirán más conversiones al cristianismo.
A lo largo de los capítulos de este libro nos detendremos en la presentación de los análisis y propuestas de los autores que consideramos más significativos del período de entreguerras: Berdiaeff, Gilson, Mounier, Maritain, Chesterton, Belloc, Dawson y Eliot. Los primeros cuatro se mueven en el ámbito francés, mientras que los últimos lo hacen en la órbita inglesa. Antes de referirnos a cada autor en particular presentaremos brevemente el ambiente de renovación del pensamiento cristiano en Francia (primera parte) y en Inglaterra (segunda parte).
* * *
Agradezco la colaboración que me han brindado, para la elaboración de estas páginas, algunos antiguos alumnosde la Pontificia Universidad de la Santa Cruz: Oscar Beorlegui, Luis de Castro, Enrique Fuster, Josemaría Hernández Blanco, Esteban Llambías y René Parada.
1 RATZINGER, J., Europa. I suoi fondamenti oggi e domani, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004, p. 29.
2 ZWEIG, S., Il mondo di ieri, Mondadori, Milano 1946, p. 12.
3 Sobre la crisis de la cultura de la Modernidad, cfr. FAZIO, M., Historia de las ideas contemporáneas, Rialp, 2.a ed., Madrid 2007; REDONDO, G., Las libertades y la democracia, vol. XIII de la Historia Universal, Eunsa, Pamplona 1984; del mismo autor, Historia de la Iglesia en España (1931- 1939), Rialp, Madrid 1993.
4 Raïssa Maritain escribía en su diario, el 11 de julio de 1919: Le monde est entraîné par des forces monstrueses auxquelles il ne peut plus résister. Les hommes ont débridé des forces qu’ils ne peuvent plus résister. Les hommes ont débridé des forces qu’ils ne peuvent plus dominer (...). Une seule force peut s’opposer encore à la folie générale: l’ntelligence éclairée par la foi – pour sauver ce qui peut encore être sauvé (MARITAIN, R., Journal, Desclée de Brouwer, Paris 1964, pp. 96-97).
5 Por ejemplo, el Institut Catholique de París y el Institut Supérieure de Philosophie de Lovaina, que después de la Primera Guerra Mundial proseguirá con el trabajo iniciado por el Cardenal Mercier en los últimos decenios del siglo XIX; los dominicos de Le Saulchoir, quienes bajo la di- rección de P. M. Mandonnet dan vida a una escuela histórica del to- mismo; en 1921 nace la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán. A estas iniciativas se suma la creación de revistas tomistas. En 1909 aparece el primer número de la Rivista di filosofia neo-scolastica; en 1925, Nova et Vetera, fundada en Suiza por Charles Journet, y La Vie intellectuelle, creada en París por el P. Bernadot, influirán en sus respectivos ambientes; en noviembre de 1926, Jacques Leclercq, proveniente de la Facultad de San Luis de Bruselas, funda La Cité chrétienne.
Primera parte
LA RENOVACIÓN CATÓLICA EN FRANCIA (1900-1939)
«In illo tempore, lo que caracterizaba al cristiano era el gusto por la santidad» (Stanislas Fumet, Histoire de Dieu dans ma vie, Fayard-Mamme, Paris 1978, p. 310).
«La época en que se vivía era muy extraña. Los espíritus entraban en efervescencia, pero el mundo seguía su camino con su método de vida mediocre. En medio del tumulto emergían sin embargo oasis de silencio y meditación. El ingenio, ciertamente, no faltaba. Personalidades notables producían en todos los campos de la actividad humana obras excelentes. Pero ¿qué era todo esto en comparación con el movimiento que se notaba en todos los países y que tendía a la renovación de las formas de vida? Era demasiado pequeño el número de estos hombres de buena voluntad, deseosos de ponerse al servicio de una gran idea común y de perseguir un único objetivo general. Cada uno exigía para sí una libertad total. ¿Qué hacía falta para despertar a los hombres? ¿No había bastado la gran guerra mundial, con sus ríos de sangre, con sus devastaciones, con sus corazones destrozados desde hacía cuatro largos años? ¿Por qué no escuchar la advertencia profética de las encíclicas papales? ¿Acaso había tenido razón Léon Bloy, que había pasado su vida prediciendo que la civilización descristianizada y que había echado a Dios estaba perdida y sin esperanza? ¿Estaba la humanidad verdaderamente a punto de recaer en las tinieblas de la historia del nuevo Medioevo anunciado por el historiador-filósofo Nicolás Berdiaeff? Toda previsión parecía imposible. Había que conformarse con vivir en el caos. Desde el día en el que Dios había sido arrojado fuera de la sociedad, el camino se había perdido» (Pierre van der Meer, Uomini e Dio, Paoline, Alba 1958, p. 251).
El movimiento de conversiones de intelectuales en Francia
Según Fréderic Gugelot1, el movimiento espiritual que llevó a la conversión al catolicismo a más de cien intelectuales franceses en el período 1885-1935 se produce en diversas oleadas. Hay un primer grupo, que tiene una función inspiradora: son los conversos de 1885. Los nombres que sobresalen son los de Claudel, Foucauld y Huysmans. Desde 1885 hasta 1904 hay un flujo significativo de conversiones, que tienen algunos puntos intelectuales en común: están influidos por el simbolismo poético, que se abre a nuevos valores espirituales superando el naturalismo; comparten la conciencia de una cierta decadencia de la nación francesa, que solamente se podrá superar con un retorno a la Iglesia Católica, portadora de orden y tradición. A este movimiento pertenecen hombres como Bourget, Brunetière, Coppée y Lemaître. Estos intelectuales consideran que la visión positivista que profetizaba orden y progreso estaba terminando en una fracaso total. Desde 1904 a 1915 hay un florecer de conversiones. Péguy, Lotte, Psichari o Maritain son atraídos por un ideal de fe total, como reacción al positivismo que parecía triunfar en sus adolescencias. Es la época más rica en conversiones, y se podría hablar de una verdadera generación. Los diarios de la época hablan de signes du Renouveau catholique. El estallido de la Primera Guerra Mundial —manifestación más evidente de la crisis de la cultura de la Modernidad— ayudó a crear un ambiente propicio a las conversiones. Después de la Gran Guerra el movimiento se debilita, pero vuelve a tomar fuerza al final de los años 20 y en los primeros 30. No es tan numeroso como el de 1904-1915, pero suficientemente fuerte para volver a dar esperanzas al catolicismo intelectual francés. Esta última oleada coincide con el desarrollo de la Acción católica y con el movimiento misionero en el interior de Francia. A partir de 1925, el papel de Meudon —la casa de los Maritain— en este proceso es central (de ella dependen espiritualmente los van der Meer, Stanislas Fumet, Julien Green, etc.), pero no es el único foco. Alrededor del abbé Altermann —también él ligado a Meudon— se agrupan otros intelectuales como Isabelle Rivière, Suzanne Bing, Jacques Copeau, Charles Du Bos y François Mauriac. Todos están unidos por la herencia espiritual de Léon Bloy, el convertisseur de Jacques y Raïssa Maritain. Otros dependerán más directamente de Paul Claudel.
Estas conversiones están ligadas a algunos lugares. Hay un predominio de París sobre las provincias, pero también hay lugares simbólicos, es decir santuarios a los que los conversos se sienten particularmente unidos. Dada la extracción elitista de los conversos, se ve que Lourdes no es un punto de referencia importante, quizá por su carácter popular. En cambio, el santuario de La Salette, el preferido de León Bloy y de Huysmans, desempeña un papel espiritual significativo. Las catedrales de Chartres y Reims, que materializan la tradición católica francesa, serán puntos de referencia necesarios, sobre todo en la familia espiritual de Charles Péguy. Italia, y en particular los lugares franciscanos, ejercitará una cierta atracción. El desierto africano desarrolla un papel de primer orden para los discípulos de Foucauld, como es evidente en Louis Massignon.
En lo que se refiere a las lecturas que han ayudado al proceso de conversión a la fe católica, se señala la función primordial de las Sagradas Escrituras, y en particular del Evangelio. Junto a este dato obvio, despuntan la lectura de las Confesiones de San Agustín, y de las obras de Pascal. El mismo Maurice Barrès, propugnador del nacionalismo integral, que no llegó nunca a la conversión, pero que influyó mucho en algunos grupos de conversos, afirmaba: «Les autres peuples ont Shakespaeare, Goethe, Dante, Cervantes ou Calderón, Dostoïevsky. Nous avons Pascal»2. Una de las obras más citadas es La imitación de Cristo, atribuida a Tomás de Kempis. Un papel no secundario es el que tiene la literatura dogmática y ritual de la Iglesia: en esta línea, Paul Claudel redactará un Abrégé de toute la doctrine chrétienne, leído sobre todo por los conversos de su círculo cultural.
Además de los libros de edificación, es importante señalar el influjo —positivo o negativo— de algunos intelectuales. Renan simboliza el espíritu de la anticonversión: «Nous leur citons Bossuet, Pascal. Les incrédules, eux, citeront Renan», escribe en 1916 uno de los conversos, Théodore Mainage. Algunas de las obras de Renan —fundamentalmente su Vie de Jésus— serán unánimemente condenadas por los nuevos cristianos. En este sentido, la conversión del nieto de Renan y amigo de Maritain, Ernest Psichari, tendrá una gran fuerza simbólica. Henri Bergson tiene una función también importante, en este caso como el principal inspirador de la crítica al positivismo. Péguy, Lotte, Maritain, Massis y Madeleine Semer testimonian la importancia de la obra bergsoniana en sucamino hacia la verdad. Para terminar con este aspecto de los influjos intelectuales, es necesario referirse al affaire André Gide. Muchos amigos de Gide se convirtieron al catolicismo, y el mismo Gide fue objeto del celo apostólico de los neo-conversos. Pero todos los esfuerzos fueron vanos, y el escritor fue cada vez más anti-católico e impermeable a las advertencias de sus amigos para la salvación de su alma. Gide llegará a afirmar que ninguna literatura es posible sin la colaboración del demonio, afirmación considerada inaceptable por Mauriac y Marcel.
Tres cuartos de los intelectuales que se convierten son fils prodigues, es decir personas que en su infancia eran católicos practicantes, pero que se alejaron de la fe después de una crisis moral durante la adolescencia o la juventud, y que volvieron a la práctica religiosa. Para muchos de ellos, el acercamiento al sacramento de la penitencia marca la manifestación más evidente de su conversión religiosa. Otros conversos provienen del hebraísmo (Albin Valabregue, Albert Lopez, Raïsa Maritain, Marc Boasson, Paul Loewengard, Max Jacob, Jean-Pierre Altermann, Pierre Hirsch, Suzanne Bing, Jean-Marie de Menasce, Maurice Sachs, Maxime Jacob, Jean de Menasce, Roland Manuel, René Schwob, Georges Cattaui, Babet Jacob y André Frossard), del protestantismo (André de Bavier, Julien Green, Valery Larbaud, Jacques Loew, Jacques Maritain, Jean Verkade y Pierre van der Meer), del ateísmo (Henriette Mink-Jullien, Henri Charlier, André Charlier, Pierre Reverdy, Jean Bourgoint, Gabriel Marcel, Jean Hugo y Pierre Marthelot), del islam (Méhémet Ali Mulla-Zade, Ibazizen, Mahmoud Reggui e Mohammed Abd el Jalil) y del agnosticismo. Si bien todos rinden homenaje a Dios, que los acercó a la fe, hay muchas diferencias entre las motivaciones últimas de sus conversiones, y también son diferentes las dificultades que encontraron después del bautismo o del retorno a la fe católica. Los hijos pródigos tienen menos dificultades en su entorno. Pero no es raro encontrar fuertes oposiciones familiares en el ambiente de los hebreos o en los de profundas convicciones positivistas. En el caso de los que vienen del islam, la oposición es frontal.
Los conversos deben encarnar la nueva existencia que inicia después de la conversión, que implica un cambio en su concepción de la vida, de la sociedad y de la historia. Muchos de los conversos escribirán récits de conversion, que constituyen, según Gugelot, un nuevo género apologético. En general, la conversión de los intelectuales fue profunda: algunos escritores deciden purificar las obras escritas antes de su acercamiento a la fe católica, y casi todos dan un contenido religioso y apologético a las obras escritas posteriormente. Contemporáneamente, surge el deseo de renovar la estética católica, ya sea en las artes plásticas como en la literatura y en la música: no en vano muchos intelectuales se acercaron a la Iglesia mediante la admiración por el arte cristiano. Habrá también distintas iniciativas editoriales, como la aparición de revistas y boletines de intelectuales católicos. Incluso el teatro, gracias a los esfuerzos de Henri Ghéon, se transforma en un instrumento apologético. Florecen también nuevas vidas de santos, que ofrecen ejemplos de santidad adecuados a las necesidades de los nuevos tiempos.
Pero no se trata solo de cristianizar la obra intelectual: la conversión implica un cambio de vida. Algunos intelectuales se encuentran en serias dificultades después de su conversión, ya que eran funcionarios de la Tercera República, anticlerical y radical, y no podían colaborar con un régimen que elaboró una legislación anticatólica fuerte. En otros casos, el alejamiento de la función pública fue ordenado por las autoridades, precisamente a causa de la fe profesada por el converso. La conversión comportó también un cambio en las costumbres. La narración de algunos de estos intelectuales cuenta sus luchas interiores para superar las tentaciones, sobre todo en materia de castidad. Para algunos, el matrimonio cristiano marca la madurez de la conversión. Para otros, su recorrido espiritual terminará con el ingreso en la vida religiosa o con la ordenación sacerdotal: al menos veinticinco se ordenan sacerdotes o se hacen religiosos. Serán numerosos los que deciden hacerse oblatos o miembros de una tercera orden. La concepción más general entre los conversos es que la vida cristiana más alta es la propia de los religiosos. En la gran mayoría de los casos, los conversos siguen espiritualidades religiosas, y consideran que el cristiano debe vivir como un religioso, pero en el mundo: «Les status intermédiaires de l’oblature e du tiers ordre obtiennent de vif succès car ils offrent la possibilité de participer de la spiritualité des ordres qui les encadrent, tout en maintenant sa vie au sein du siècle»3. Falta todavía un concepto de santidad laical stricto sensu en medio del mundo. Por ejemplo, Paul Claudel se reprocha el no haberse ordenado sacerdote: «Que ne suis-je un prêtre, comme je devrais sans doute l’être, au lieu du misérable écrivain bon à rien que je suis», escribe a A. Suarès en 1905; Max Jacob se retira a una parroquia rural, porque le parece muy difícil vivir una vida cristiana en medio del mundo; para Huysmans, el claustro «c’est la seule existence qui soit logique»; etc.
Los motivos de la conversión pueden enunciarse en tres palabras: Dieu, la souffrance et la France. En primer lugar, Dieu: la conversión es principalmente obra de la gracia. Dios toma la iniciativa, llama, y los hombres responden. En segundo lugar, la souffrance: muchas veces, como se deduce de la lectura de narraciones de conversiones, Dios se ha servido de un dolor (una enfermedad mortal, la muerte o el dolor de una persona amada) para despertar en los corazones de los futuros conversos el deseo de una explicación o de un consuelo trascendentes. En tercer lugar, la France. Es un lugar común en el ambiente cultural de los conversos el considerar que Francia se encuentra en decadencia, y que la causa última de esta situación de la nación ha sido el abandono de las tradiciones religiosas. Con la conversión se ayudará al renacimiento de la patria. Por eso, amor de Dios, fidelidad a la Iglesia y patriotismo (muchas veces, nacionalismo encendido4) iban del brazo para muchos conversos. Todo esto implicaba una lectura de la historia nacional donde se privilegian los períodos «católicos» (el Medioevo, el siglo xvii), que eran los auténticamente franceses, mientras se denigraban los períodos de fuerte secularización: el Renacimiento y la Revolución. Con estas premisas, es fácil advertir los motivos de la presencia, entre 1910 y 1926, de muchos conversos en las filas de la Action française, movimiento monárquico y nacionalista. La condena papal del movimiento liderado por Charles Maurras, acusado de naturalismo y de instrumentalización de la religión, creará un conflicto para algunas conciencias, aunque en general los conversos supieron seguir las indicaciones llegadas de Roma5.
El papel desarrollado por la amistad personal en los distintos procesos de conversión es fundamental. Hay tres grandes milieux donde se producen las conversiones: el primero gira en torno a la figura casi bíblica de León Bloy, el segundo en torno a Maritain, y el tercero tiene como personaje central a Paul Claudel. Bloy es definido por Gugelot como un passeur vers Dieu. Su vida de testimonio evangélico, centrada en la pobreza y el sufrimiento, y sus obras —en particular La femme pauvre, donde está escrita la famosa frase: Il n’y a pas qu’une tristesse, c’est de ne pas être des saints—, atraen la atención de muchos intelectuales en búsqueda del sentido de la vida. Los esposos Maritain, Pierre van der Meer, el pintor Georges Rouault, Léopold Levaux y muchos otros encontrarán la fe bajo la guía del poeta. La familia Bloy —la mujer del poeta y sus dos hijas— se transformará en una familia sustitutiva para los conversos que habían perdido sus lazos familiares y de amistad a causa de su conversión al catolicismo. La casa de León Bloy ofrecía un ambiente espiritual que quería volver a dar vida a la primitiva cristiandad. Los hijos espirituales de Bloy aprenderán de él cómo llevar adelante una vida de piedad, con la comunión diaria, la devoción a la Virgen de La Salette, y con la lectura de los libros del entonces beato Luis María Grignon de Monfort. Además, la aversión de Bloy por el mundo moderno y su aprecio por el Medioevo serán compartidos por los miembros de su familia espiritual.
Después de la muerte de Bloy, ocurrida en 1917, Maritain recoge su herencia. Su casa en Meudon, en las cercanías de París, tendrá un papel análogo a la habitación de Bloy, y se creará en torno a Jacques, Raïssa y su hermana Vera un clima de familia espiritual muy apto para el crecimiento interior de los conversos. Meudon será el centro espiritual del renacimiento intelectual católico de Francia en los años 20 y en los primeros años 30. No se trató solo de vida espiritual: desde un punto de vista más académico, Jacques Maritain promueve a partir de 1919 —aunque la idea había nacido ya en 1914— el Cercle des études thomistes, y la colección de libros Le Roseau d’Or. Después, las recaídas espirituales de algunos —en particular, de Jean Cocteau y de Maurice Sachs— arruinan el ambiente de amistad y fraternidad. El alejamiento de Francia de los esposos Maritain, antes de la Segunda Guerra Mundial, pone fin a esta época.
Paul Claudel será, junto con Bloy y Maritain, uno de los mayores convertisseurs de este período. Toda la producción literaria de Claudel después de su conversión en 1886 es considerada por él mismo y por muchos de sus lectores como un instrumento al servicio del cristianismo y de la Iglesia. Claudel mantendrá relaciones epistolares y de amistad con muchos intelectuales jóvenes que llegarán a la conversión: Gabriel Frizeau, Charles Henrion, Georges Dumesnil y Francis Jammes se cuentan entre los hijos espirituales de Claudel. Estos escritores, junto con el gran poeta, fundan en 1909 la Cooperative de prières, asociación espiritual en la que sus miembros se obligaban a rezar cada día por los jóvenes conversos y para rendir culto a Dios, todos unidos espiritualmente por una unión fraterna. La Cooperative de prières crecerá año tras año entre los intelectuales franceses convertidos al catolicismo. La crisis que surge después de la condena pontificia a la Action française, y el comportamiento no ejemplar de algunos conversos pondrán en crisis esta bella iniciativa, al final de los años veinte.
Pero no todos los protagonistas de esta renovación católica en Francia fueron conversos. Gilson, Mounier, Fumet fueron católicos practicantes toda su vida. Conversos o no, en todos estos intelectuales existe una lúcida conciencia de la crisis. A modo de ejemplo, veamos más de cerca un caso emblemático: el del holandés Pierre van der Meer.
Un caso emblemático: Pierre van der Meer
Van der Meer vive su juventud y su primera madurez inmerso en el escepticismo. En su Diario de un converso6describe su situación existencial. Van der Meer considera que la existencia humana es absurda y que el mundo está destinado a desaparecer. No teniendo fe en ningún principio trascendente, cae en un inmoralismo análogo al de muchos personajes dostoievskianos: para el holandés, si no hay un principio absoluto, todo está permitido. No obstante esta actitud pesimista, van der Meer, víctima de una angustia existencial, busca una respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida. Lee La femme pauvre de Léon Bloy y la narración de la Pasión de Catalina de Eymerich. En un viaje a Italia, realizado junto a su mujer Anne Marie y a su hijo Pieterke, descubre la belleza del arte cristiano —algunos años antes quedó muy impresionado por la atmósfera espiritual de la catedral de Notre Dame de París—. Finalmente, en 1911, conoce personalmente a Léon Bloy, quien fue el instrumento humano para su conversión. El 14 de mayo de 1911, en la iglesia de San Medardo de París, toda la familia van der Meer recibía las aguas regeneradoras del bautismo. Léon Bloy hizo de padrino.
El converso holandés nos dejó algunos libros de memorias. Además del ya citado Diario de un converso, publicado en París en 1913 con prefacio del mismo Bloy, van der Meer escribió Hombres y Dios, donde cuenta su vida desde la Primera Guerra Mundial hasta 1939. A través de sus páginas, el lector puede conocer el diagnóstico que hizo van der Meer de la crisis europea de esos años, y su concepción de la vida cristiana.
Antes de entrar a describir sus concepciones, haremos brevemente un resumen de su vida. Van der Meer era un escritor de artículos, y publicó numerosos trabajos en periódicos y revistas de Holanda y Francia. En 1929 es nombrado director general en París de la casa editorial católica Desclée de Brouwer. Este trabajo le permitió entrar en contacto con los principales protagonistas del renacimiento de la cultura católica en Francia. Además de estos datos, hay que añadir que su hijo entró en la abadía benedictina de Oosterhout, en Holanda. En 1928 Pieterke es ordenado sacerdote. También su hija Anne Marieka entró en un convento benedictino. En 1933 Pieterke muere fulminado por la difteria. Después de la muerte de su hijo, Pierre Matthias (el segundo nombre es el que toma en el bautismo, y en sus memorias, escritas en tercera persona, se nombra a sí mismo como Matthias) y Anne Marie toman una decisión sufrida e insólita: deciden entrar también ellos en un convento. El se hace benedictino en la misma abadía de su hijo, y ella entra en la abadía de Solesmes. Creyendo hacer la voluntad de Dios, pasado algún tiempo se dan cuenta de que el Señor no les pedía un sacrificio tan espectacular, y después de un año y medio de vida conventual, aconsejados por sus respectivos superiores, abandonan el claustro y reinician su vida matrimonial. Además de sus libros de memorias, van der Meer escribe muchas vidas de santos y otras obras de carácter espiritual.
Como muchos de los conversos de este período, van der Meer vive una espiritualidad religiosa. Incluso en los juegos familiares él reviste el papel de san Francisco, su hijo el de fray León, mientras que su mujer hace las veces de santa Clara. Antes de la Primera Guerra Mundial, van der Meer se siente atraído por el clima espiritual de los franciscanos, pero después se acercará cada vez más a la espiritualidad benedictina. Según nuestro autor, en las abadías benedictinas «la vida se realiza en toda su plenitud, por el perfecto acuerdo con el fin asignado por Dios a los hombres en su plan providencial: adorar, servir y amar, e iniciar así, ya desde esta tierra, la vida de la eternidad. En la abadía se realiza la posibilidad de transportar a la vida el absoluto del Evangelio, mensaje divino de amor, y vivirlo integralmente hasta sus últimas consecuencias»7. Después de la relectura del comentario a la Regla de san Benito hecha por dom Delatte, «comenzaba a entender con claridad, con evidencia irrefutable, que tal modo de concebir la vida y vivirla podía también ser realizado en el mundo, por los cristianos; abrazar cada instante que pasa en su totalidad, gustarlo en la profundidad más íntima, en la turbación y en la serenidad. Sin violencia ni temor, el corazón puede mantenerse constantemente en la presencia de Dios. Y así se le hace posible ver y comprender cada cosa con los ojos y el mismo sentimiento de Dios»8.
Si la santidad es para todos, el modo en el que los laicos pueden alcanzarla es a través de la adaptación de la vida religiosa al mundo. O quizá dicho con mejores palabras, hay que hacer del mundo una gran casa religiosa: ya monje en Oosterhout, escribe el 11 de julio de 1934:«Más que cualquier otro santo, veo en nuestro Padre Benito el santo de nuestros tiempos modernos, el organizador de la comunidad de los hombres ordenada a un único fin»9.
1. La crisis de la civilización occidental
En el prefacio de Hombres y Dios, van der Meer escribe: «¡Qué cantidad de eventos en este cuarto de siglo! (1914-1939). La faz del mundo había cambiado. Los valores vitales que tenían fuerza antes de 1914 habían desaparecido. Habían sido destrozadas las tablas de la antigua ley de la civilización cristiana. La nuestra no era ya una civilización. Ciertamente, no era más cristiana. No obstante, envejecidos y cansados, nosotros esperábamos poder vivir siempre de esa cultura. ¡Si hubiera durado al menos tanto como nosotros! Y no vislumbrábamos ni siquiera la posibilidad de un cambio»10.
Según el holandés, en los años precedentes a la Gran Guerra, «la sociedad anegaba en el aburguesamiento y en un tibio egoísmo. Algunos, como por ejemplo Léon Bloy, entreveían el ineluctable acercarse de la catástrofe. La preveían desde el fondo de las catacumbas solitarias del espíritu. Pero la masa continuaba viviendo en la indiferencia de una mediocre y mezquina existencia de animales domésticos, y la creían eterna»11. Van der Meer pone en relación la visión pesimista de Bloy con el mensaje de La Salette. A veces, el poeta le recordaba las palabras que Nuestra Señora dijo a la vidente Mélanie: «ya no puedo detener el brazo de mi Hijo». Y Bloy añadía: «Mi viejo corazón está colmado de tristeza, de temor, de presentimiento»12.