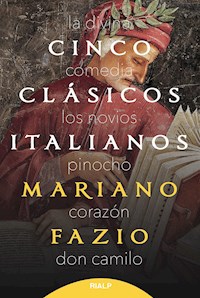Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial NUN
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Benedicto XVI El papa de la fe y de la razón Benedicto XVI es el papa de la fe y de la razón. El papa alemán se enfrenta a la "dictadura del relativismo", a la crisis del indiferentismo y a la falta de sentido en el mundo contemporáneo. En este contexto exhorta a todos los hombres a ser cooperadores de la verdad, ampliando la razón en un continuo diálogo con la fe, para que el centro de su mensaje pueda ser recibido: Cristo es el Hijo de Dios que toma la carne para salvarnos a través de su cruz y su resurrección. Su mensaje, centrado en el kerigma salvífico, dota de sentido al hombre contemporáneo y llena de esperanza a la existencia humana. El papa emérito encarna humildemente su teología y propuesta magisterial: la esperanza del cristiano radica en el conocimiento de la imposibilidad de salvarnos con nuestras propias fuerzas, pues es Cristo nuestro salvador.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BENEDICTO XVI
El Papa de la fe y de la razón
MARIANO FAZIO
BENEDICTO XVI
El Papa de la fe y de la razón
Índice
Presentación
De Baviera a Roma (1927-1981)
Roma: el guardián de la fe (1981-2005)
El pontificado (2005-2013)
Benedicto XVI: el diálogo entre fe y razón
Epílogo: el Papa emérito
Presentación
Desde su retiro discreto en un convento en la ciudad del Vaticano, el Papa emérito Benedicto XVI acompañó la vida de la Iglesia entre 2013 y 2022 con su oración y su ofrecimiento al Señor de las dificultades que acompañaron sus limitaciones de salud, propias de la vejez. El Papa alemán, tildado por algunos como conservador y opuesto a los cambios, había tomado una decisión revolucionaria: consciente de que había perdido las fuerzas necesarias para desempeñar su función de Romano Pontífice, renunció a su cargo con una libertad de espíritu admirable.
Quien en abril de 2005 fuera elegido sucesor de san Pedro tenía una larga historia personal. Joseph Ratzinger era uno de los teólogos de la Iglesia católica más destacados del siglo xx. Cuando fue llamado por Juan Pablo II para colaborar con él en la curia romana, puso toda su sabiduría al servicio de la Iglesia universal. El profesor universitario se convirtió pronto en un protagonista central del mundo católico y de la escena internacional. Sin embargo, la creciente importancia de su persona no le quitó nunca su humildad, su discreción, su saber estar en el lugar que le correspondía. Las primeras palabras públicas que pronunció una vez elegido Papa ponían en evidencia estos rasgos característicos de su personalidad. Se definía a sí mismo como “un simple y humilde trabajador en la viña del Señor”.
En estas palabras introductorias quisiera dejar constancia de una anécdota personal. No por vanidad, sino como un aporte a la difusión de la imagen auténtica de Benedicto XVI. Algunos medios de comunicación lo presentaron como el Gran Inquisidor, el Panzer Kardinal, el rottweiler de Dios, y otros epítetos del mismo tono. A medida que fue transcurriendo su pontificado, y en particular a través de sus viajes, la imagen fue cambiando poco a poco, aunque todavía perdura en muchos la visión de Benedicto XVI como la de un frío profesor alemán. Trabajé en una universidad pontificia, en Roma, durante 17 años. Tuve la oportunidad de ver al cardenal Ratzinger e intercambiar algunas palabras con él en pocas oportunidades. La primera vez que lo vi personalmente me sorprendieron su sencillez, su cercanía, su finura en el trato, y una especie de fragilidad física que despertaba deseos de protegerlo; como se ve, una imagen muy alejada de la difundida por algunos medios de comunicación. En octubre de 2005 pude saludar personalmente al nuevo Papa. Cuando me presentaron como rector de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Benedicto XVI, con una sonrisa, me dijo en perfecto italiano: Ci conosciamo! (ya nos conocemos). Confieso que me sorprendió que me reconociera pues nos habíamos tratado muy poco: yo era una persona, y no precisamente la más importante, entre miles que él había tratado. Inmediatamente pasó a preguntarme cosas muy concretas sobre la universidad, manifestando un conocimiento claro de la institución. Entre 2005 y 2008 pude saludarlo aproximadamente unas 15 veces. Siempre tuvo palabras de afecto, personales, como si fuéramos viejos amigos. El día que me despedí de él, comunicándole que dejaba Roma y regresaba a la Argentina, exclamó en expresión bien italiana: peccato!, que se podría traducir como un ¡qué pena!, aludiendo después a mi trabajo académico. En mis encuentros con el Papa siempre me sentí una persona única, irrepetible, a quien le interesaba. Con estilos diversos y personalidades diferentes, también de Benedicto XVI se puede decir, como de san Juan Pablo II, que fueron expertos en humanidad.
El libro que el lector tiene en sus manos sólo pretende presentar un bosquejo de su vida y de sus enseñanzas. He seguido un esquema similar a las biografías que escribí sobre san Juan XXIII y san Pablo VI, publicadas en esta misma editorial. Pido a Dios que la lectura de estas páginas nos ayude a convertirnos un poco más, como reza el lema episcopal de Ratzinger y de Benedicto XVI, en cooperadores de la verdad.
Roma, 31 de diciembre de 2022Día del fallecimiento de Benedicto XVI
I
De Baviera a Roma (1927-1981)
Infancia y adolescencia en la Baja Baviera
Joseph Aloisius Ratzinger nació el 16 de abril de 1927 en Marktl am Inn, Baja Baviera, y fue bautizado ese mismo día. Era Sábado Santo. Su padre lo llevó inmediatamente a la iglesia del pueblo, y el recién nacido recibió las aguas regeneradoras que acababan de ser bendecidas, pues la ceremonia de la vigilia pascual tenía lugar en esa época en la mañana del sábado. El futuro Papa siempre tendría presente que su ingreso en el mundo y en la Iglesia coincidió con la llegada de la vida nueva de la Resurrección. En sus recuerdos, escribía que
ser el primer bautizado con la nueva agua se consideraba como un importante signo premonitorio. Siempre ha sido muy grato para mí el hecho de que, de este modo, mi vida estuviese ya desde un principio inmersa en el misterio pascual, lo que no podía ser más que un signo de bendición. Indudablemente no era el domingo de Pascua, sino exactamente el Sábado Santo. No obstante, cuanto más lo pienso, tanto más me parece la característica esencial de nuestra existencia humana: esperar todavía la Pascua y no estar aún en la luz plena, pero encaminarnos confiadamente hacia ella.[1]
La familia de Ratzinger estaba formada por su padre: Joseph; su madre: María, y sus hermanos mayores: María y Georg. Joseph Ratzinger padre era comisario de gendarmería; hombre piadoso, con sólidos principios morales, de carácter más bien serio y reservado. Su madre era una mujer llena de vida, tierna y hacendosa, que ayudaba como podía a sacar adelante la no muy boyante economía familiar. Por motivos del trabajo del jefe de la familia, los cambios de domicilio fueron frecuentes. En 1929 se trasladan a Tittmoning, pueblo encantador, ubicado en los límites fronterizos con Austria. Después estarán en Aschau, hasta que se establecen en 1937 en Hufschlag, un caserío cercano a Traunstein, pueblo de 10 000 habitantes situado a 30 kilómetros de Salzburgo. Su infancia, por tanto, transcurre en la Baja Baviera, en localidades cercanas al santuario mariano de Altötting, visitado muchas veces por la familia. El ambiente en casa Ratzinger era el propio de una familia de hondas raíces cristianas, con intereses culturales altos y con ingresos económicos mediocres. Su hermano Georg cultivó la música desde pequeño, y toda la familia vivía en una atmósfera “mozartiana”.
En 1939 Joseph ingresa junto con Georg al seminario menor en Traunstein e inicia su preparación para el sacerdocio. No fue fácil la adaptación de Joseph a un horario muy estricto, aunque estudió con fruición las materias del currículo. Al cambio del ritmo de vida se suma el ambiente asfixiante de la Alemania de aquel entonces, con el nacionalsocialismo en el poder. Los dos hermanos son obligados –como todos los jóvenes de más de 14 años– a ingresar en las juventudes hitlerianas. El rechazo de la ideología nazi es total en la familia. Su padre había logrado jubilarse en el momento oportuno para evitar colaborar con el régimen.
En 1943, durante la segunda Guerra Mundial, es enrolado en los servicios auxiliares aéreos. Joseph pasará dos años en las afueras de Múnich, en las baterías antiaéreas. Son los años en los que se desarrolla la acción antinazi de la organización La Rosa Blanca, por la que Ratzinger siempre mostró una gran admiración. Antes de que finalice la guerra lo trasladan a la frontera con Chequia y Hungría, para trabajar en construcciones militares. En 1945, terminado el conflicto, pasa unas semanas como prisionero de guerra en un campo del ejército americano. En junio de ese año regresa a la casa familiar, con gran alivio de sus padres y de su hermana María. Georg haría lo mismo un poco más tarde.
Seminarista en Frisinga y Múnich
Con un panorama político radicalmente cambiado en una Alemania que sale exhausta del conflicto –una gran parte de la población sufría de hambre y de frío causados por la escasez de alimentos y de combustible– los dos hermanos comienzan sus estudios en el seminario mayor de Frisinga, a finales de 1945. Frisinga era la capital espiritual de Baviera; la catedral, los antiguos monasterios, el gran seminario daban el tono a la ciudad, Joseph hace sus estudios filosóficos allí. Entra en contacto con algunas posturas personalistas y existencialistas, y en particular con la filosofía dialógica de Martin Buber. Además de profundizar en las materias del plan de estudios, lee con voracidad a los autores que en ese momento estaban publicando ensayos y novelas. Entre sus lecturas destacan los clásicos alemanes –en particular, Goethe–, Hermann Hesse, Gertrud von le Fort, Franz Kafka, Peter Wust, Theodor Haecker, etc. También presta atención a los autores franceses del Renouveau catholique: Claudel, Mauriac, Bernanos.
Joseph había heredado de su padre una profunda admiración por la cultura francesa. No faltaron tampoco entre sus lecturas las dos distopías escritas en esos años: Un mundo feliz de Aldous Huxley, y 1984 de George Orwell. Pero el encuentro cultural y espiritual más decisivo fue con san Agustín, a quien consideró siempre un compañero de viaje. Para Ratzinger, el obispo de Hipona representa el prototipo del hombre moderno, buscador de la verdad y del sentido de la existencia humana. Agustín será un punto de referencia constante en su pensamiento, y también en su pontificado. En un libro que lleva como título su lema episcopal, Colaboradores de la verdad, escribía: “Pocos santos se nos presentan tan cercanos, a pesar de la distancia de los años, como san Agustín. En sus obras podemos encontrar todas las cimas y profundidades de lo humano, todas las preguntas, pesquisas e indagaciones que todavía hoy nos conmueven. No sin razón se le ha llamado el primer hombre moderno”.[2]
Acabados los estudios filosóficos, Joseph prosigue su formación en la Facultad de Teología de la Universidad de Múnich. La ciudad estaba en plena fase de reconstrucción, y las limitaciones materiales eran evidentes por todas partes. Sus profesores tenían gran nivel académico. La mayoría de ellos manifiesta su voluntad de hacer una teología nueva, más adecuada a la cultura contemporánea. No faltan las críticas a Roma y al magisterio de Pío XII. Ratzinger recuerda que
mientras en los ambientes católicos de la Alemania de entonces había, en general, un sereno consentimiento hacia el papado y una sincera veneración por la gran figura de Pío XII, el clima que dominaba en nuestra facultad era un poco más tibio. La teología que aprendíamos estaba ampliamente impregnada por el pensamiento histórico, de forma que el estilo de las declaraciones romanas, más ligado a la tradición neoescolástica, sonaba un tanto extraño. A esto contribuía un poco también, quizás, cierto orgullo alemán, que nos llevaba a considerar que sabíamos más que los de “allá abajo”. También las experiencias que había vivido nuestro veneradísimo profesor Maier [había sido apartado de su cátedra por un tiempo, por orden de Roma, N. del A.] suscitaban en nosotros dudas sobre la oportunidad de ciertas declaraciones romanas […]. Pero este tipo de reservas y de sentimientos no mermaron en ningún momento la profunda aceptación del primado petrino, en la forma en que había sido definido por el concilio Vaticano I.[3]
En Múnich, Ratzinger elabora su tesis doctoral con el profesor Gottlieb Söhngen: en nueve meses redacta Pueblo y casa de Dios en la doctrina de san Agustín sobre la Iglesia. Durante su elaboración tuvo otro encuentro cultural decisivo: la lectura de Catholicisme, obra fundamental del dominico francés Henri de Lubac.
Ordenación sacerdotal y práctica pastoral
El 29 de junio de 1951 recibe la ordenación sacerdotal, junto a su hermano Georg y otros 41 compañeros, en la catedral de Frisinga, de manos del cardenal Michael von Faulhaber. Recuerda Ratzinger:
Cuando fuimos llamados respondíamos “Adsum”: “Aquí estoy”. Era un espléndido día de verano que permanece inolvidable como el momento más importante de mi vida. No se debe ser supersticioso, pero en el momento en que el anciano arzobispo impuso sus manos sobre las mías, un pajarillo –tal vez una alondra– se elevó del altar mayor de la catedral y entonó un breve canto gozoso; para mí fue como si una voz de lo alto me dijese: “Va bien así, estás en el camino justo”.[4]
Joseph es nombrado coadjutor de una parroquia en Bogenhausen, un distrito distinguido de Múnich. Allí estará hasta finales de 1952. A pesar de su timidez, el joven sacerdote se desempeñó con celo y estableció muchas relaciones de amistad con su feligresía. Aprendió a hablar con los niños, animó a un grupo de jóvenes, consoló a los ancianos y enfermos. Sus homilías estaban muy bien preparadas y los fieles las apreciaban. Cuando le comunicaron que había sido nombrado profesor del seminario de Frisinga, tuvo sentimientos encontrados, pues se hallaba muy a gusto en su labor pastoral.
Profesor en Frisinga
En 1953 discute su tesis doctoral, por la que recibe elogios de todo el mundo académico. Joseph debe enseñar diversas disciplinas teológicas. Sus clases se convierten en auténticos acontecimientos en Frisinga: los alumnos se apelotonaban para seguir las explicaciones del joven profesor. Todos notaban algo novedoso en la explicación de los misterios de fe. Las imágenes audaces y gráficas a la vez, su cuidadísimo alemán, que hacía que hablara como si escribiera, levantaban admiración y entusiasmo en la audiencia. Sin embargo, la carrera académica de Ratzinger, hasta ahora sin obstáculos, encontró una dificultad inesperada: el profesor Söhngen lo anima a preparar otra tesis para su habilitación como profesor titular; le indica un tema relativo a la teología de la historia de san Buenaventura. Joseph se entusiasma y redacta un texto de más de 700 páginas, donde analiza
el concepto de revelación del teólogo franciscano, poniéndolo en diálogo con el abad Joaquín de Fiore, visionario calabrés a caballo entre los siglos xi y xii. En 1957 presentó su trabajo, que fue rechazado por el segundo revisor de la tesis, el conocido teólogo dogmático y medievalista Michael Schmaus; no faltaron en esta actitud celos académicos entre Söhngen y Schmaus, además de una diferente visión teológica con el joven Ratzinger. Finalmente, Joseph decide presentar sólo una parte del trabajo –en la que Schmaus no había hecho observaciones– y no sin dificultades supera todas las pruebas académicas necesarias para la habilitación. En 1959 publica su tesis bajo el título La teología de la historia de san Buenaventura.
Durante estos años el mundo había cambiado, y también la flamante República Federal de Alemania. Se estaba produciendo el milagro económico, el nivel de vida había mejorado notablemente, Adenauer regía con acierto los destinos del país, se había constituido con Francia, Italia y el Benelux el germen de la Comunidad Europea. En el seno de la Iglesia católica moría en octubre de 1958 Pío XII. Con él acababa toda una época. La elección de Juan XXIII al trono de Pedro coincide con el traslado de Ratzinger a Bonn, en cuya universidad le habían ofrecido una cátedra.
En Bonn
Bonn era la capital provisional de la República Federal, a la espera de una reunificación, por el momento muy improbable, con la República Democrática de Alemania, que estaba bajo el gobierno comunista. El joven profesor se encarga de la Teología fundamental, que será su materia predilecta. Como en Frisinga, también en Bonn tiene un notable éxito entre los alumnos y los oyentes que acuden a sus clases. Son años en los que entabla relaciones de amistad con otros profesores universitarios: Hubert Jedin, historiador del Concilio de Trento; el pastor y teólogo luterano, posteriormente converso al catolicismo, Heinrich Schlier, y el indólogo Paul Hacker. En este periodo trata al conocido teólogo suizo Hans Urs von Balthasar y comienza una amistad que durará hasta la muerte de éste. Desde un punto de vista más doméstico, Ratzinger vive en un apartamento con su hermana María, que le resuelve muchas de las cuestiones ordinarias de la vida. En 1959 fallece su padre.
La rutina académica de Bonn se interrumpe con un acontecimiento que cambiará su vida y la de la Iglesia del siglo xx: el Concilio Vaticano II. Joseph Frings, cardenal de Colonia –arquidiócesis a la que pertenecía Bonn–, descubre en el profesor Ratzinger un colaborador insustituible para que le ayude en los trabajos preparatorios del Concilio: le encarga revisar los esquemas que le van enviando desde Roma; le pide que le prepare el texto de una conferencia que debía dar en Génova sobre el futuro Concilio, intercambian opiniones teológicas y pastorales. Frings se da cuenta de la capacidad crítica de Ratzinger y, al mismo tiempo, de su amor por la Iglesia. Finalmente, decide llevarlo consigo a Roma, como su asesor teológico.
El Concilio Vaticano II
De 1962 a 1965 Joseph Ratzinger participó en las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II. En la primera, en la que fue nombrado oficialmente perito, tuvo un papel relevante: frente a un nutrido grupo de obispos y teólogos del área alemana dicta una conferencia sobre el esquema propuesto por la curia romana acerca de la revelación. Ratzinger lo critica en su totalidad, y propone un nuevo enfoque, mucho más adecuado a la mentalidad contemporánea y a los últimos estudios teológicos; la propuesta era audaz, pues el esquema había sido aprobado por Juan XXIII. Tanto el cardenal Frings como el cardenal francés Lienart proponen el cambio de esquema y después de varias peripecias se aprueba la propuesta elaborada en conjunto por Ratzinger y el teólogo jesuita Karl Rahner. Se trataba de un momento importantísimo, pues quedaba claro desde el principio que el Concilio no seguiría dócilmente los esquemas presentados por la curia romana, y reivindicaba para sí una gran libertad de movimiento y de opinión.
El profesor Ratzinger cobra creciente fama después de sus intervenciones en la primera sesión del Concilio. Es invitado a dictar numerosas conferencias, siempre muy concurridas. Le ofrecen una cátedra de teología dogmática en la Universidad de Münster, que termina aceptando, pues el ambiente en Bonn se hizo más complicado a causa de envidias académicas e incomprensiones en el claustro de su facultad. En 1963 fallece su madre.
Durante las sesiones del Concilio tiene oportunidad de conocer personalmente a los mayores exponentes de la nouvelle théologie: su admirado Henri de Lubac, el dominico francés Yves Congar y el belga Gérard Phillips. Profundiza en el trato con Rahner: aunque comparten muchos puntos de vista, Ratzinger encuentra su teología muy dependiente de premisas filosóficas alemanas, que hacen que sus propuestas sean poco claras, a diferencia de la teología por él mismo cultivada, que se fundamenta sobre todo en la sagrada escritura y en los Padres de la Iglesia.