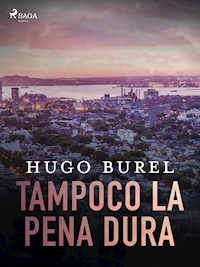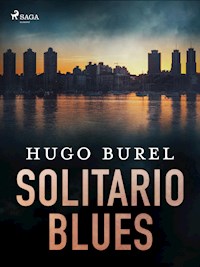Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Contemporary crime
- Sprache: Spanisch
En esta obra, que le valió a su autor el Primer Premio del Concurso Anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, asistimos al viaje pesadillesco de Bruno Leal, un uruguayo en paro, tras aceptar una oferta de trabajo que esconde mucho más de lo que parece en un primer momento. A partir de ese momento Bruno Leal se verá envuelto en una aventura sin tregua de impactante final.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hugo Burel
Crónica del gato que huye
Saga
Crónica del gato que huye Hugo BurelCover image: Shutterstock Copyright © 1995, 2020 SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726513813
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 3.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
1
A las tres de la mañana, con ochenta y nueve por ciento de humedad y veintiocho grados de temperatura, mi departamento no es el mejor lugar para escribir una carta en respuesta a una solicitud de empleo. Pero el desamparo no tiene hora y era preferible construir trabajosamente una versión decente de mi persona a seguir lamentándome como lo había hecho todo el verano. Un verano, el último del siglo, que había sido demasiado largo y caluroso, como para predisponer a los apocalípticos de siempre a predecir catástrofes y calamidades masivas. Las únicas que yo conocía eran las mías, tras varios meses de desocupación y gasto inexorable de mi última indemnización por despido.
Hacía años que era un exiliado económico en la Reina del Plata y ya no extrañaba los aires de la otra banda. Entre otras cosas, la lucha por la supervivencia había clausurado en mí la nostalgia y la había sustituido por un vago sentimiento de paraíso perdido que sólo afloraba en algún sueño del alba, cuando confundía mi calle actual con una avenida arbolada y fresca por la que caminaban mis padres, todavía vivos, llevándome de la mano. Pero habían sido ellos, precisamente, quienes me habían inculcado ese sentimiento de ambición por un empleo bien remunerado, la pertenencia a una nómina de una empresa pujante donde progresar. Sin estudios superiores -que abandoné tempranamente, encandilado por un puesto bancario en mi ciudad natal- mis únicas armas habían sido las del buscavidas: buena presencia, cumplidor y con un tesón inquebrantable para ascender. Pero las leyes del todopoderoso mercado habían urdido mi fracaso -como el de tantos en un país que lo perdona todo menos fracasar- y ahora sólo contaba con unos cientos de dólares y la amenaza de desalojo por mal pagador.
Un amigo -no vale la pena recordar su nombre- me mostró el aviso en la página de clasificados. La Compañía Manufacturera del Sur solicitaba un supervisor general de planta, mayor de veinticinco años y sin compromisos familiares. Prometían buen salario y mejor futuro. No especificaban el tipo de industria ni cuáles eran los conocimientos exigidos. La propuesta era vaga pero atractiva, lo suficiente para que yo escribiera al poste restante mencionado al pie del aviso. Me pareció reunir las condiciones básicas: treinta y tres años, divorciado, sin hijos, padres muertos y demás parientes distanciados. Mi único compromiso era con un gato y cuatro peces tropicales, a quienes había dado nombres y alimento a cambio de un discreta indiferencia ante mis depresiones.
Vivía en la ciudad con más neuróticos en tratamiento, pero yo no tenía dinero para pagar el mío. Cuando meses después la Compañía me llamó para otorgarme el puesto, sentí que de alguna manera renacía y que ese empleo iba a liberarme de la mediocridad.
2
La Compañía confía ciegamente en los test, en las encuestas, en las estadísticas y en el infalible ojo clínico de su Gerente General, el doctor Italo Carbonardi.
El escueto telegrama lo mencionaba, junto con la indicación de hora y lugar para la entrevista. Para llegar hasta él hube de padecer infames esperas en antesalas mal iluminadas ante ordenanzas melancólicos y descoloridos retratos del fundador de la empresa. Había algo siniestro en esa morosa displicencia de los empleados, un poco distraídos e indiferentes a mi persona. Donde quiera que me aguardase Carbonardi, se me antojó un lugar vedado y secreto. Y yo sólo tenía un arrugado telegrama y el estúpido convencimiento de que el solo hecho de que el doctor me recibiera significaba un logro, una absurda victoria sobre los imbéciles que dormitaban sobre escritorios vacíos.
Habiendo llegado al mediodía, puntual y esperanzado, Carbonardi me recibió al atardecer. Me pareció extraño que un profesional atendiese en un enorme y sucio depósito del Puerto, no obstante su oficina -ubicada en un extremo del depósito- era amplia y pulcra: una prolongación de sí mismo. En una primera visión el lugar me pareció un consultorio o algo vinculado a la medicina, aunque su ocupante no era médico. Su doctorado era europeo y estaba referido -me pareció leer- a la filosofía.
Había muebles metálicos, ficheros, un escritorio, sillas rígidas y geométricas y una mesa redonda bajo un foco de luz blanca que pendía del techo. Sobre las paredes, diplomas suficientes como para toda una promoción. Lo único confortable parecía ser el sillón de Carbonardi, cercano a la única ventana que tal vez daba a los muelles.
Sin haberme mirado ni aceptado la mano que le ofrecía, el doctor me indicó una silla junto a la mesa redonda y bajó el foco, tal vez para indagar mejor mi fisonomía. Después pronunció mi nombre en voz alta, con la familiaridad de un viejo camarada. Sólo dijo «Bruno», sin agregar el apellido y me corrió un leve escalofrío. Finalmente se sentó frente a mí y pude ver su rostro anguloso y completamente glacial. Era un hombre de unos cincuenta años, perfectamente afeitado y con el pelo entrecano estirado por la gomina. Usaba unos lentes sin montura que le daban un aire profesoral y aristocrático, pero sus ojos bien podían ser los de una persona que acababa de cometer un crimen horrendo y pese a todo lucir calmo y contenido. Mientras yo le miraba, sonreía en silencio y jugueteaba con su lapicera. Yo transpiraba y me retorcía internamente como una alimaña acorralada. Carbonardi lo sabía y disfrutaba.
—Bruno, Bruno Leal -dijo sin afectación alguna, abandonando la sonrisa y el juego con la lapicera-: Me han encomendado entrevistarlo. No voy a disculparme por la demora, ya que forma parte de la estrategia. Digamos que el primer test lo ha superado con satisfacción. Su paciencia ha quedado demostrada. Ahora le ruego preste atención a las preguntas que voy a hacerle.¿Alguna vez se sometió al cuestionario de Proust?
Durante casi una hora soporté su interrogatorio. Pese a la larga espera mi mente estaba clara, por más que las preguntas resultaron realmente fáciles. Los colores de la bandera, la primera estrofa del Himno Nacional, el nombre de los tres últimos presidentes de la nación, la capital de cada provincia, la integración de una delantera de fútbol o el nombre de los cantores de la orquesta de Salgán. También tuve que fundamentar preferencias: Discépolo sobre Homero Manzi, tortas fritas en vez de empanadas de dulce y truco antes que monte. Por fin Carbonardi se puso de pie y concluyó:
—Está bien, Leal, por hoy es suficiente. Elevaré mi informe y Gerencia resolverá. Tal vez haya otra entrevista, o varias. Todo es parte de la estrategia y de ella se ocupa el Directorio. No puedo prometerle nada, aunque pienso que Discépolo... en fin, no quiero adelantarme.
Ahora el rostro glacial me mostraba solamente un inmenso hastío, un cansancio acumulado en cientos de entrevistas similares. Bajo la luz blanca me sentí despojado de toda dignidad: había aguardado toda una tarde para responder sobre generalidades apropiadas para un programa televisivo dirigido a una audiencia embrutecida. Primero la espera, luego el simulacro de entrevista. Aguardé con mansedumbre la indicación de Carbonardi, su gesto mínimo para mostrarme la puerta y el final de la farsa.
—A propósito: ¿qué sabe de Irondrag? -dijo sin mirarme.
—¿Irondrag? respondí sin saber a qué se refería.
—¿Supervisó alguna vez una planta industrial de alta tecnología?
—Nunca.
El doctor Carbonardi exhaló un largo suspiro y abrió sus brazos con un movimiento fatigado, autómata.
—Formidable... -dijo en un susurro.
3
Al atardecer, la zona del puerto presentaba un desaforado movimiento de camiones y cuadrillas que finalizaban sus turnos, buscando urgentes los bares rebosantes de cerveza. Abandoné el Bajo y trepé por una calle cualquiera rumbo al Centro. Vagamente recordé que cerca debería haber una peluquería donde todavía cortaban «a la media americana». Me había entrado una urgente necesidad de lucir prolijo, para alentar la esperanza de quedarme con el puesto. La palabra «supervisor» daba vueltas en mi mente y la sospecha de haber sido víctima de alguna broma se diluía en las últimas palabras de Carbonardi, que prácticamente me otorgaban el puesto. En el aire tibio del crepúsculo me abandoné a una euforia repentina, que cambió el corte de pelo por unos chops bebidos en algún bar de la diagonal.
Sentado en una mesita de la vereda, desarrugué el telegrama, lo doblé y guardé en la billetera. Anoté en una servilleta el nombre mágico pronunciado por el doctor: «Irondrag». Tal como había dicho, no sabía nada sobre su significado, pero ahora estaba memorizándolo, intentando adivinar a partir de su grafía el posible vínculo entre mi empleo y esa palabra.
Los empleados de la City caminaban con sus chaquetas sobre los hombros y los nudos de las corbatas flojos, parloteando de manera incesante sobre tasas y cierres de bolsa. Tenían en sus semblantes el acelerado desgaste de los que agonizan por dinero ajeno. Muchos necesitaban una «media americana» y acaso un chop o varios. Ninguno, probablemente, conocía el nombre de mi secreto y yo los miraba desde el tercer «medio» con un poco de insolencia y también repugnancia. Tantas veces me habían humillado con sus cuellos blancos y sus corbatas de seda y la negativa de un préstamo a interés razonable. No había nada que garantizara mi solvencia, salvo mi insensata fe en proyectos jamás emprendidos: el criadero de peces gladiadores, el Centro de Espera Alienígena, una guardería para plantas. Con el dinero que esos imbéciles me habían negado, otra habría sido la historia.
Volví a mi departamento tarde y un poco achispado. A la cerveza le había agregado whisky en un mostrador de la Avenida del Trabajo. Me estaba comportando como si ya me hubieran confirmado en el puesto y pagado por adelantado. Se trataba de un típico exceso de confianza o una recaída de mi depresión. En la penumbra del living, los malditos peces temblaron y nadaron erráticos al sentirme entrar. Comprobé la falta de iniciativa del gato, que por supuesto se había vuelto a escapar por la ventana de la cocina. Obsesionado por la curiosidad, tomé la guía telefónica alfabética y busqué «Irondrag». No figuraba. Ningún nombre se le parecía. Abandoné la búsqueda y me apliqué furiosamente a ordenar el departamento. Siempre lo hacía en momentos eufóricos: una costumbre maniática cuyo único beneficio consistía en devolverle al lugar una precaria condición habitable. Con todas las luces encendidas y los peces mirándome desde su impávida estupidez, me sentí hacendoso y fútil plumereando muebles y juntando desperdicios en una bolsa de plástico. Todo marchó bien hasta que descubrí el chicle pegado bajo el lavatorio del baño.
Comprendí por qué el gato se había ido y el desorden -que me había parecido mayor de lo normal- ahora cobraba sentido. Corrí a la cocina y abrí la lata del azúcar; hundí la mano y reconocí con alivio el sobre con los dólares, los pocos que me quedaban para ir tirando. Un repentino miedo me despejó. Si de algo me jacto es de no tener «vicios de kiosco»: cigarrillos, bublegums, caramelos o maní con chocolate. No tengo limpiadora y hace años que un amigo no me visita. De damas, ni hablar: no soportarían el olor de mi madriguera. Pero el chicle estaba allí, todavía blando, puesto hacía pocas horas. Justo durante la entrevista. Estaba solo y alguien podía entrar a mi casa y dejar un chicle pegado tras haber husmeado por todos los rincones. Los peces lo habían visto y no podían decírmelo. Por alguna razón, empezaron a dolerme las vértebras cervicales.
4
El segundo telegrama no llevaba la firma de Carbonardi y era tan escueto como misterioso:
FAVOR PRESENTARSE EL MARTES 15 DEL CTE. A LAS 20.30 HS. EN EL MUELLE DE LA DARSENA NORTE. COMPAÑIA MANUFACTURERA DEL SUR.
Otra vez era convocado al puerto y a una hora impropia, lo cual me hizo pensar en un error o en una broma pesada. Pero el mismo martes, por la mañana, una esquela deslizada por debajo de mi puerta, me tranquilizó. Dentro de un arrugado sobre azul, un billete mimeografiado aclaraba:
QUEDA USTED INVITADO AL BANQUETE QUE LA CIA. MRA. DEL SUR OFRECE EN HOMENAJE AL CUERPO DIPLOMATICO INTERNACIONAL. HOY, 22 HS. ULTIMA ISLA. DELTA.
PRESENTARSE DE ETIQUETA.
Si pasaba por alto la desagradable abreviatura de «Manufacturera» y el hecho de no estar fechado -ese «hoy» podía significar «ayer» o dentro de cuatro días- la cita en el muelle cobraba lógica. No tenía sentido ir al Delta saliendo de la Dársena Norte, cuando lo habitual era tomar antes el ferrocarril hasta Tigre. Lo de «etiqueta» sonaba excesivo, teniendo en cuenta mi disponibilidad de ropa y dinero. Sólo podía apelar a un terno marrón, todavía digno y a la postergada «media americana» que aquella misma tarde me realizaron.
A la hora estipulada estaba en el muelle. La noche era clara y fresca y el olor a petróleo y agua estancada, insoportable. En un extremo de la dársena, la silueta iluminada del Vapor de la Carrera justificaba los gritos y conversaciones que se abrían paso por entre la pestilencia. A poco de llegar, supe que sería el único pasajero de un hipotético transporte hasta la Ultima Isla. La soledad del lugar era perfecta para cometer una infamia, e imaginé sucesivos ataques hasta que por fin apareció la lancha.
De alguna manera estaba preparado: la «Candelaria II» guardaba relación con el depósito de la entrevista y con el sucio papel de la invitación. Se trataba de un lanchón techado y equipado con varias filas de asientos de madera y esterilla, dispuestos como en un tranvía. En la cabina, ubicada en proa, una sombra parecía maniobrar ante un volante de metal y los movimientos lentos y calculados eran los de un experto en itinerarios sinuosos. La lancha crujió varias veces buscando el mejor perfil para acercarse al muelle. Se desplazaba sin luces, como si el que la guiaba supiese de memoria cada pequeño giro a cumplir. Cuando vi volar el cable, me acerqué. El hombre dio un salto y mientras anudaba la amarra, preguntó:
—¿Bruno Leal?
—¿De la Compañía? -atiné a decir, sin responder a la pregunta, dando por sentado que era retórica y que el hombre sabía de sobra a quién venía a buscar.
—Tacerno, Enzo Tacerno -dijo el piloto y me tendió una mano enorme y áspera como una lija. De un tirón me depositó sobre el espacio de popa destinado a bultos.
—Siéntese donde quiera -agregó y se escabulló rumbo a la cabina. Enseguida regresó con unos papeles que debí firmar sin leer.
—Es el comprobante del flete, papeleos para los de Prefectura -explicó con desgano, asumiendo que poco me debía interesar el trámite y sus consecuencias.
A cien metros, un remolcador lanzó un pitido lúgubre, abriéndose paso como una criatura extraviada. Otra vez sentí la sensación de estar siendo manejado por los subalternos de la Compañía. Me figuré que el test todavía continuaba y que Carbonardi me estaría aguardando al fin de la travesía con su sonrisa helada. Me propuse colaborar con la estrategia, fingir serenidad y aguardar. También era posible que el viaje nada tuviera que ver con el banquete, que no se ofreciera banquete alguno y que la única finalidad del paseo fuera una prueba de obediencia. En todo caso -pensaba, con un sentimiento parecido a la ilusión- el largo viaje había comenzado.
Tacerno era ducho en navegar el delta. Habíamos dejado atrás las dársenas y la fantasmal ciudad de barcos, chatas y dragas y nos remontábamos río arriba en busca de la Ultima Isla. Sin nada que hacer, salvo escrutar la noche y las formas difusas de los islotes de vegetación, sólo podía pensar en dos acontecimientos: la visita de un desconocido a mi departamento y la absurda idea de haber sido invitado a un festejo de la Compañía sin haber ingresado a ella. En días de furor depresivo había avisorado siempre la salvación a partir de ciertos sucesos extraordinarios que habrían de anunciármela. Un cambio en las costumbres milenarias de los peces o el encuentro fortuito con un dado de siete caras. Todo habría de cambiar a partir de entonces y yo asistiría a prodigios que me elevarían por sobre la miasma. Ahora me internaba cada vez más en la negrura y más que miedo experimentaba la fascinación del desprendimiento total. No era yo el que apoyaba la cara contra el vidrio frío de la ventanilla, ni era un río lo que navegaba. Como en los instantes previos al sueño, me sentía en suspenso sobre la nada, blandamente oscilante y entumecido mientras el rumor del motor se transformaba en mi propio ronquido.
5
La mano pesada de Tacerno me sacudió el hombro y desperté de golpe con la sensación de haberme dormido hacía sólo tres minutos. Estábamos fondeados en el muelle de la isla y otras embarcaciones acompañaban a la «Candelaria II» en sus movimientos basculantes.
—Vamos, Leal -dijo Tacerno con cierta autoridad. Yo lo acompañé y salté a tierra con la avidez de un inmigrante tras dos meses de travesía. Sentía el fresco de la noche sobre el río y el olor a vegetación descompuesta por la humedad. Trepamos por un terraplén de gramilla recién cortada siguiendo un sendero vagamente indicado con mojones de piedra encalada. Al final de la cuesta se divisaba una construcción enorme, iluminada, fantástica. Desde el declive, aquello podía ser una casa de veinte habitaciones o un transatlántico encallado en la espesura. Cuando llegué al jardín que circundaba el edificio, Tacerno había desaparecido.
Dispuestas en grupos desiguales, decenas de personas conversaban y gesticulaban, por lo que nadie pareció advertir mi llegada. Hombres y mujeres lucían como el billete exigía, y pronto me empecé a sentir incómodo con el inapropiado marrón y la sarga arrugada tras el viaje. El extrañamiento de sentirme un intruso fue mayor al oír idiomas extranjeros entrelazados en la misma conversación. Como supremo recurso de mímesis, manoteé el vaso que un mozo sonriente me ofrecía. Bebí dos o tres sorbos de algo fuerte y helado y me dediqué a observar. Carbonardi, mi único vínculo con la reunión, no estaba o no era visible. Me pregunté dónde podía estar Tacerno y por qué no combinó conmigo el regreso antes de abandonarme.
Desde una glorieta cercana, un grupo de músicos vestidos de lamé, ejecutaba melosos temas de jazz, un jazz de blancos, torpe y abreviado. Me pareció reconocer «Lonesome in Memphis» y «Easy to love» en versiones de pesadilla, apropiadas para el funeral de un payaso.
En medio de la indiferencia general me fui acercando a la casa, procurando encontrar un rostro familiar, alguien que reparase en mi llegada. La casa era evidentemente un club privado, con vagas reminiscencias de grabado inglés, de esos que decoran pubs o vestíbulos de hotel. Una amplia veranda lo circundaba y allá había mesas repletas de comida fría, decorada como para un concurso. En mesas más pequeñas se acumulaba la bebida, que se reponía rápidamente a medida que los mozos la escanciaban a discreción en copas y vasos. La orquesta, francamente deprimente, arremetía con un desolado remedo de «Blue Mask», que se esparcía como un escalofrío a destiempo por mi nuca.
—El baterista entró tarde -dijo un individuo que de pronto apareció a mi lado, observándome con toda familiaridad mientras devoraba una pata de pollo que sostenía con la mano. Era un hombre maduro, bajo y rubio, encorsetado en un smoking evidentemente alquilado. A primera vista, parecía una piadosa versión de Alan Ladd o una mala copia de Jimmy Cagney. Me sonreía, pero sus ojos eran fríos como los de un pulpo enlatado.
—No podría hacerlo de otra manera -ironicé- tal vez durante el día toque en el «Ejército de Salvación».
El rubio rió con ganas y masticó otro poco de pollo. Se me ofreció más bebida y un plato de canapés que acepté sin chistar. Comiendo y bebiendo lograría distraerme de la música.
Nadie les presta atención, ¿para qué contratar algo mejor? -dijo Jimmy Ladd sin dejar de masticar.
—¿Conoce a los organizadores?
—Claro, pibe, aquí no entra cualquiera -dijo, mirando con insolencia mi terno marrón. Luego agregó:
—Es gente muy especial: bien intencionada pero torpe. Para que sepa, la aristocracia que anda por ahí es alquilada.
—¿Alquilada?
Sí. Hay mucho dinero, pero no hay pasado.
—¿Entonces?
—Entonces se paga y a otra cosa. Príncipes y baronesas de cuarta, duques jubilados, toda la comparsa disponible a cambio de una noche de módico estrellato. El arreglo incluye el charter y el desempeño de viejas pieles y algunas joyas. No obstante, la Compañía no descuida detalles y el Embajador de la China se irá hoy deslumbrado. Me pregunto si la jazz fue lo más adecuado: una típica hubiera sido mejor, el tango fascina a los orientales. ¿Le gusta el tango?
Invitados que se alquilan, música para el embajador: todo sonaba a mamarracho o a invención de alguien que parecía estar muy a gusto en la fiesta. Tomé la pregunta como simple retórica y fui al grano:
—¿Y usted es arrendado o lo han pedido prestado?
El aire suficiente del rubio se diluyó en una mueca de fastidio. Arrojó la presa de pollo lejos y se palpó los bolsillos en busca de pañuelo. Sin mirarme, respondió:
—Tal vez yo esté aquí para que a mequetrefes como usted los saquen disimuladamente a patadas.
Iba a insistir en provocarle cuando la música cesó su martirio y el parloteo de los invitados se deshizo en un murmullo. Si esa noche yo buscaba signos extraordinarios, ninguno podía serlo más que el que estaba viendo. Por el sendero que trepaba desde el río, rodando con lentitud como si en realidad flotase en una nube, iluminado por reflectores que lo tornaban brillante como un astro, un genuino Packard Centennial color azul avanzaba con silenciosa majestad, lanzando destellos de sus cromados como fuegos artificiales en Nochebuena.
—Wanda Renaldo y el Embajador de la China -dijo Jimmy Ladd, señalando el prodigio.
6
Wanda fue la señal, el signo que completaba el anuncio. Cuando descendió del auto, el resto de la fiesta pareció desaparecer. Era alta y su silueta evanescente, enfundada en un largo y estrecho vestido violeta, hendía la atmósfera nocturna como el destello de un estilete. El pelo negro y recogido sobre la nuca, sujetado por un broche de brillantes, enmarcaba su rostro pálido y de rasgos afilados. Sus ojos eran claros y terribles bajo las cejas espesas y curvas. Había algo despiadado y sensual en la indiferencia que le producía el gentío que se apartaba para darle paso. No era desprecio, sino una condición prescindente, un hastío muy profundo o el convencimiento de que toda esa mascarada no era un tributo a ella. Junto a la anfitriona, el embajador se repetía en sonrisas estereotipadas y breves y en reverencias apenas insinuadas. El traje mao color gris lucía anacrónico, mucho más que mi terno marrón, pero se trataba del invitado principal, que de manera alguna podía ser alquilado. Dejando tras de sí un revoloteo de comentarios y gestos aprobatorios, la pareja se encaminó a la casa, rodeada de los que debían ser los jerarcas de la Compañía.
Había sido una llegada esplendorosa y para celebrarlo, la orquesta intentó una rápida improvisación de «Funny Girl» que los embrollos del baterista estropearon de inmediato. Cuando miré al costado, Jimmy Ladd había desaparecido. Entonces, me dediqué a investigar qué relación había entre la fiesta, el embajador, la Compañía, un lugar llamado Irondrag y yo mismo. Por alguna razón, intuí que todas las explicaciones podía dármelas Wanda Renaldo. Me encaminé hacia la casa, desplazándome entre los grupos que habían vuelto a su parloteo.
En la puerta principal, dos individuos se apostaban con discreción, fingiendo una charla intrascendente mientras fumaban. De vez en cuando miraban en torno y a lo lejos. Tenían el mismo talante insolente del rubio, pero su aspecto era más basto. Cuando estuve al pie de la pequeña escalinata, se fijaron en mí. Me pareció que de alguna manera me aguardaban o estaban advertidos de quien era. En ese momento una mano se apoyó en mi hombro. Me volví y la sonrisa helada de Carbonardi me dio la bienvenida a la fiesta.
—¿Se divierte, Leal?
—Bastante. Muy lindo lugar y grandioso el bufet.
No sé por qué dije «grandioso». Sonó a comentario de muerto de hambre, de carenciado que sólo puede valorar las posibilidades gastronómicas de una invitación. Carbonardi me palmeó la espalda y con un breve gesto me invitó a pasar a la casa. Los hombres ya se habían desentendido de la situación y se apartaron para dejarnos pasar.
Ingresamos en una estancia amplia, con sillones de cuero y lámparas de baja intensidad. Parecía el salón de lectura de un club, con mesitas bajas para los diarios y las revistas. En un extremo, remoto e iluminado desde abajo, un bar reunía a algunos invitados.
—¿Una copa, Leal?
La copa significaba seguir avanzando, así que acepté. También podía ser parte de otro test, tratándose de Carbonardi.
Nos acercamos a la barra y el doctor pidió dos brandys con hielo. Finalmente no me contuve más y pregunté:
—¿Qué significa todo esto?
Carbonardi paladeó el primer trago y me miró de soslayo. Yo tosí con el mío y aguardé alguna evasiva.
—No significa nada: es sólo una fiesta de la Compañía. Public relations, algo que se estila. ¿Le gustan las celebraciones?
El doctor no había aclarado nada y me devolvía la pregunta. Tacerno, Ladd, él: todos eran parte de un equipo que estaba ocupándose de mí, alguien absolutamente innecesario en ese lugar, a esa hora y con ese traje.
—El telegrama, la invitación mimeografiada: todavía no tengo claro para qué estoy aquí. Humildemente, le pido que me lo explique.
—Digamos que la Compañía es generosa y considera que un aspirante a un cargo importante puede participar de sus festejos. ¿Es molesto eso para usted? Considerando sus expectativas, debería tomar la invitación como una buena señal. Me animo a decirle que se trata realmente de algo excepcional.
—Precisamente eso me parece.
—Es usted muy poco amable, en especial con su persona. En fin, si no se siente cómodo puedo ordenar inmediatamente que regrese a la ciudad. Nadie lo obliga a estar aquí.
—No lo tome a mal: simplemente era curiosidad. Nunca había estado en una fiesta como esta y no conozco a nadie...
—Otra vuelta -pidió Carbonardi, sin atender mi disculpa. Ahora parecía estar concentrado en algo que sucedía en el salón contiguo. De pronto me miró como si nunca me hubiera visto.
—Esta noche se define el futuro del proyecto. ¿Lo vio al embajador?
Asentí sin entender de qué proyecto hablaba, Carbonardi apuró su brandy y yo contemplé el mío sin interés. Era posible que intentara embriagarme o que la bebida tuviera un narcótico. Algo me decía que lo mejor era escuchar, mirar y mantenerme sobrio.
—Mil millones de potenciales clientes: la exportación del siglo. Beijing se abre a nuestros productos. Desde el mar de la China a la frontera con Mongolia, la Manchuria o las alturas del Himalaya. Piense, Leal, en esa lejanía. Un país fabuloso que no puede alimentarse con satisfacción, pese a ser el primer productor mundial de arroz. Y nosotros, ah, ¡nosotros! No hablamos de un cifra baladí, son cincuenta veces más habitantes. Y en algún momento del día esa gente añora eso que su maldita revolución no les dio ni les dará. Ahí es que aparecemos nosotros y damos una fiesta e invitamos al señor embajador, traemos a Fu-man-Chú, a Charlie Chan o como se llame...¿No le gusta el brandy? Un Baccardí, mejor...
Carbonardi congeló su sonrisa y el discurso, como si en ese momento se hubiera arrepentido de ser indiscreto o ya no le interesase más mi persona. Me pareció que la bebida le había hecho un efecto instantáneo o que tomaba desde hacía horas. No era el mismo individuo que me había entrevistado, salvo por sus modales atildados y una cierta suficiencia doctoral que con el alcohol parecía actuada. Lo del embajador sonaba a gran opereta: evidentemente no se lo respetaba. Me pregunté en qué parte de la casa estarían él y la mujer fabulosa.
—Con permiso -dije- voy al baño. El doctor ni me miró. Ahora hablaba con algún conde alquilado y seguía bebiendo.
—¿Está perdido?
Desde un mullido sofá de cuero, la voz de Jimmy Ladd sonó burlona y él parecía agazapado.
—Busco el toilette.
—Venga, sígame.
Atravesamos el salón e ingresamos a un vestíbulo con vitrinas y trofeos. Ladd me señaló una puerta y aguardó a que la abriese.
Mientras aliviábamos las vejigas pensaba cómo sacármelo de encima. En eso, entró el chino, evidentemente urgido y al vernos ensayó torpes reverencias. El rubio se turbó e intentó cederle el mingitorio mientras sonreía servil.
—Thank you -dijo el embajador con dificultad. Va a quedarse hasta sacudírsela, pensé y me escabullí.
7
Wanda Renaldo estaba de espaldas frente a un enorme ventanal cuando entré a la estancia. Era una sala enorme con una estufa a leña de tamaño insensato, sillones de pana roja, cortinados de brocato y lámparas indirectas, estilo art decó, ubicadas en las cuatro esquinas. En el centro del espacio, una mesa baja de madera con incrustaciones doradas servía de apoyo al desorden de un rompecabezas desarmado compuesto por cientos de piezas. Supongo que todo eso lo vi de manera instantánea, como si estuviera a punto de desmaterializarse y esos segundos previos a que Wanda se volviese fueran mi única oportunidad para mirar con insolencia.
—Pase, le esperábamos -dijo sin volverse, con una voz suave y a la vez profunda, con un dejo de cansancio y frivolidad. En uno de los sillones un vejete vestido de frac sostenía una copa de champagne y me sonreía.
—Adelante, póngase cómodo, ¿ya lo invitaron? -el hombrecito atinó a incorporarse y me señaló la bergère frente a la suya. Detrás de mí sentí como un jadeo y un perfume dulzón que me recordó un viejo cine de la infancia. Enseguida el chino pasó junto a mí y me asombré de mi asociación de ideas con dos posibilidades tan distantes. El embajador se apoltronó en el asiento ofrecido y sonrió para el vejete o para nadie, tal vez era su manera de expresarlo todo. De pie ante ambos y sin bebida, sólo pude desear que Wanda al verme confirmara su error: ninguno de ellos podía estar aguardándome porque, sencillamente, no me conocían.