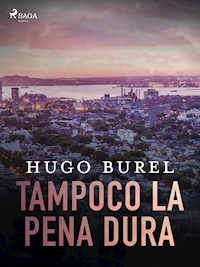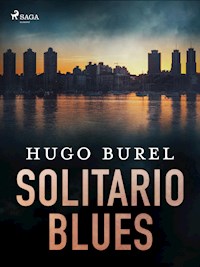Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Contemporary crime
- Sprache: Spanisch
Matías no baja es la primera novela de Hugo Burel. En ella empezamos a notar al narrador experto, amante de la prosa afilada y concisa y con gusto por la psicología de sus personajes en que se convertiría en los años venideros. En el texto, asistimos a una trama de novela negra clásica mezclada con un cierto costumbrismo satírico centrado en los últimos años de la dictadura en Uruguay. Burel se sirve de esta trama para una de sus señas de identidad: reflexionar sobre el Uruguay contemporáneo y sus absurdos, sus contradicciones y sus soledades.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hugo Burel
Matías no baja
Saga
Matías no baja Hugo BurelCover image: Shutterstock Copyright © 1986, 2020 SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726513783
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 3.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
“¿Y qué quiere decir vivir de otra manera? Quizá vivir absurdamente para acabar con el absurdo, tirarse en sí mismo con tal violencia que el salto acabara en los brazos de otro”.
Julio Cortázar, “Rayuela”
Primera Parte
I
Cuando la Señora de Pandolfi abrió la puerta, supimos de inmediato que en esa casa se estaba viviendo un drama familiar. En el estrecho living comedor, varios parientes se congregaban con expresión de velorio. Conteniendo apenas su llanto, la señora nos hizo pasar, presentándonos a los dolientes con un gesto vago. Incómodos y ceremoniosos, ninguno de nosotros se atrevía a preguntar por Matías, hasta que Rita, la telefonista, se animó:
— ¿Es cierto que está encerrado en el altillo?
La mujer la miró con desolación, y en medio de un llanto convulso, explicó:
— ¡Ya hace cuatro días que subió! —hizo una pausa para retomar aliento— ¡qué vergüenza!
Gentil y aparatoso, Bermúdez se apiadó de su pena y la consoló dulcemente:
— Tranquila, María Julia, todo se solucionará. ¿Cómo están los gurises?
— Están con mamá. Son muy chicos para entender estas cosas.
— Y Matías, ¿cómo está? —intervine, yendo al grano.
María Julia señaló alturas ignotas y balbuceó una apresurada explicación, entrecortada por hipos y lágrimas.
— Está muy nerviosa —dijo uno de los parientes, un individuo sesentón, enmagrecido y con la cara demasiado arrugada. —Déjenla en paz, yo les explicaré—. Mientras María Julia desaparecía en brazos de otro recién llegado, el hombre explicó:
— Parece que Matías se pasó de rosca, ¿me entienden? —hizo un ademán circular con el índice sobre la sien—. El viernes de noche juntó unas cuantas mudas de ropa, algunos trastos de cocina, azúcar, yerba y café, una pila de discos, el cepillo de dientes, un tubo de Kolynos y se instaló en el altillo. Antes había silbido una cama turca con un par de colchonetas y dos o tres frazadas. —El hombre sonrió y agregó: —está trancado por dentro, y por lo que veo va a ser muy difícil sacarlo. Mientras tanto la pobre María Julia se muere de angustia. Sabía que mi sobrina era una desgraciada, pero nunca pensé que le fuera a pasar esto. ¡Lástima los botijas, tan chicos! No saben que el padre se volvió loco.
— Un momento —protestó Rita—, ¿quién le dijo que Matías está loco?
El hombre hizo un movimiento gallináceo con el cuello —después descubriríamos que era uno de sus variados tics— y dijo:
— Si le parece normal encerrarse en un altillo y abandonar familia, amigos y empleo...
— Eso no quiere decir nada —lo interrumpí— a lo mejor Matías necesita ayuda, tiene algún problema y no se anima a contárselo a nadie. Habría que ver.
— ¿Se puede subir? —propuso Bermúdez, cortando la posible discusión con una medida práctica.
— Como usted guste —dijo el tío, encogiéndose de hombros. La escalera está al fondo a la izquierda, pase.
Con extrema cautela subimos la escalera que conducía al altillo. Abajo, los sollozos de María Julia se renovaban con la llegada de algún nuevo pariente. Cuando llegamos al último peldaño, casi nos damos de narices contra la oscura puerta del altillo. Bermúdez hizo un ademán de silencio y apoyó su oreja contra la madera.
— Está escuchando música. Tal vez sea un error interrumpirlo.
— Vamos, Bermúdez —dije—. Ya estamos en el baile. ¿Quién lo llama?
— Déjenme a mí —Rita se abrió paso entre los dos y dio unos golpecitos en la puerta.
No hubo respuesta.
— Insistí, Rita— sugirió Bermúdez, aguzando el oído.
Rita golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza.
— ¡Abrí, Matías, queremos hablarte!— insistió la telefonista.
— ¿Sigue la música?— dije, sin saber realmente qué podía indicarnos su interrupción.
— ¡Es inútil —comentó Bermúdez contrariado, otra vez con la oreja pegada a la puerta— no puede oírnos; la música está muy fuerte!
En ese momento un cartoncito se deslizó por debajo de la puerta y rebotó en un zapato de Rita. Inmediatamente me agaché y lo recogí.
— “Para comunicarse con el altillo usar el latáfono”— leí en voz alta.
Los tres nos miramos perplejos. Luego descendimos precipitadamente en busca del tío.
“El latáfono”, repetí mentalmente, buscando desentrañar la naturaleza del artefacto que el recluso nos imponía.
II
Mientras tomábamos una grapita, el tío nos explicó en qué consistía el misterioso “latáfono”:
— Miren, son cosas de este chiflado. Parece que agarró dos latas de conserva vacías —una de arvejas y otra de pulpa de tomates— y unió sus fondos con un simple hilo. Una lata está en el altillo, la otra cuelga sobre un patio cerrado que hay al costado de la casa. El hilo sale por la ventana del altillo, que da a ese patio. Se supone que para hablar con Matías hay que agarrar la latita —no recuerdo si es la de arvejas o la de tomates— y gritar el mensaje. Según el inventor, el sonido llegará a sus oídos sin interferencia alguna. El loco siempre desconfió de los teléfonos, decía que estaban todos intervenidos y controlados por “chusmas a sueldo”. Lo que les decía: este muchacho se pasó de rosca. ¡Pobre María Julia!
Bermúdez tosió y se acomodó la corbata.
— Este ... ¿y se puede pasar a ese patio?— dijo con inusual timidez.
El tío lanzó una corta carcajada, nerviosa y destemplada, y luego comentó:
— No me va a decir que quiere hablar por la latita, seguirle la corriente al loco...
— Lo importante es hablar con Matías —dijo Rita con recelo—, el método no importa, ¿verdad, Raúl?
Yo asentí, desconcertado, incapaz de sustraerme a lo absurdo de los acontecimientos. Acto seguido el tío nos condujo al patio. Se accedía a él desde la cocina, y era un rectángulo de cinco metros de lado, cada uno de ellos formado por paredes. Tres pertenecían a la casa, la cuarta era un muro de dos metros de alto, erizado de trozos de botellas y lindante con la calle. En una de las paredes, alta y remota, se veía la ventana del altillo. Sus vidrios reflejaban la última claridad del atardecer. Era una ventana con el marco verde oscuro, que se recortaba nítidamente contra la pared blanca. Desde uno de sus angulos inferiores pendía un hilo, un cordel marrón de los que se usan en las cometas. En su extremo había una lata, la cual parecía flotar a escaso medio metro del piso. Con avidez nos acercamos. Bermúdez tomó la lata y dijo:
— Mire, es la de arvejas
— ¡Claro!, él tiene la de tomates— sentenció el tío, con ese aire triunfal de los que espontáneamente dan con la clave de un acertijo.
Bermúdez sopesó el latáfono con evidente ansiedad y miró hacia la ventana.
— ¿Cómo sabe que voy a llamar?— dijo perplejo.
— Es fácil. Déle un tirón al hilo— aclaró el tío con suficiencia.
Bermúdez tironeó de su lata y sintió la tensión que provocaba el peso de la otra. Luego arrimó su oreja contra el improvisado auricular, y esperó. Una débil vibración en el hilo lo alertó que el destinatario de la llamada iba a contestar. Su rostro se iluminó como el de un radioaficionado que logra establecer contacto con un colega de un país lejano.
— Matías, ¿me oís, Matías?, aquí Bermúdez.
— ¡Funciona! — exclamó Rita, abrazándome.
— ¡Matías!, es Bermúdez, ¿me oís?
— ¿Qué va a oír! — dijo el tío, incrédulo y despectivo.
— Cállese, así va a oír menos — protestó Rita, acercando su oído a la lata.
— Contame, Matías, ¿qué te pasa, podemos ayudar?
— Decile que se asome a la ventana — propuse, harto de tanto grito unilateral—, así podemos oírlo todos.
Bermúdez hizo un gesto para que me callara, y Rita amenazó con taparme la boca.
— Sí, nosotros estamos bien, ¿pero vos, cómo estás?
— Preguntale qué precisa, Bermúdez — dije, molesto por el protocolo.
— Qué vos cómo estás — insistió Bermúdez, incapaz de progreso alguno en la conversación.
— ¿Cómo va a estar?, bien, haciéndose el loco para no laburar — dijo el tío, encogiéndose de hombros.
Revolviendo el café, Bermúdez filosofó:
— Parece mentira, hace menos de quince días tomé con él un cortado en una mesa como ésta. Y ahora miralo, hablando a través de latitas, ¡qué disparate!
— Si por lo menos se hiciera entender — comenté —. ¿En realidad entendiste algo, Bermúdez?
El adscripto a gerencia arqueó sus cejas, como siempre que estaba a punto de decir algo trascendente:
— Para serte sincero, no se oía un carajo. Aunque creo que algo entendí.
— ¿Y qué dijo, qué dijo? — se entusiasmó Rita, que se había quedado tristona.
— No sé... me parece que habló sobre un cartelito. Lo repitió dos veces.
— ¿Un cartelito? ¿Cuál cartelito? — pregunté incrédulo.
— Y... andá a saber a qué se refería el pobre.
— Ahí está — protestó Rita —, ya le dicen “el pobre”, como a los lelos y a los enfermos. El tío te convenció, ¿verdad, Bermúdez?, Matías está chiflado. ¿No te parece que habría que hablar con él y averiguar por qué está allí encerrado? Y si la latita no sirve, buscar otra manera. Por empezar habría que saber cómo sobrevive, quién le lleva la comida, si tiene agua, si está abrigado. A lo mejor está muy enfermo y no quiere decirle nada a la familia. Aunque te digo: viendo a esa gente es fácil saber porqué se encerró.
— Yo los hubiera encerrado a ellos —dije, apurando el café—. Bueno, ya es tarde y me tengo que ir. Propongo llegar media hora antes mañana a la oficina y discutir cómo vamos a ayudar a Matías.
— Todos estuvieron de acuerdo, y después de pagar me fui del boliche.
Al llegar a la parada del ómnibus, divisé la casa de Matías. Recortándose contra la oscuridad de la calle, la ventana del altillo arrojaba su luz interior. Una borrosa silueta se detuvo brevemente tras las cortina opaca que tembló como si el viento la atravesase.
Pero no había viento a esa hora. Finalmente, la luz se apagó.
III
En la reunión fui designado representante de los compañeros de Matías Pandolfi. Mis funciones eran una mezcla de asistente social, amigo, y de alguna manera detective, tareas que de ninguna manera me interesaban y que acepté porque la curiosidad y el sentimentalismo son dos de mis debilidades. Debería asistir regularmente a la casa de Matías hasta lograr un contacto directo con él, y ayudarlo en lo que fuese. A pedido de Rita, esa ayuda no podía contrariar las intenciones del compañero, siempre que éstas no fueran atentatorias contra su vida. La vivaz telefonista había fundamentado su propuesta en un atávico respeto por el libre albedrío; esto era —según ella— “la grandísima gana de la gente de hacer lo que se le canta”. Puestos de acuerdo sobre ese punto, estructuramos un plan de visitas domiciliarias que cubriría distintas horas del día. Si bien yo era la pieza clave del operativo, ellos me secundarían y aún sustituirían en caso de ineficiencia.
Mi primer medida práctica fue obtener un permiso de licencia por enfermedad por el término de quince días retroactivos al primer día de ausencia de Pandolfi. Fue un trabajo arduo, en el cual tuve que enfrentarme a la dureza administrativa de Felicia Pampillón, nuestra jefa de personal. Cuando Rulitos, el ordenanza de contaduría, comparó su tozudez varonil con la de Margaret Thatcher, el apodo “Maggie” le calzó como un guante. Sólo mi tesón pudo vencer las dudas y reticencias de ese símbolo viviente de la intransigencia. Con aplicada retórica y piadosos eufemismos hice una descripción clínicamente creíble de un posible estado de agotamiento mental del ausente. Deslicé la palabra “stress” y dramaticé sobre la absoluta incapacidad del compañero de animarse siquiera a solicitar él mismo su licencia, agobiado por lo que definí —ya en la cúspide del discurso— como “el síndrome de la responsabilidad”, definición que provocó en Maggie un lento gesto de asombro, menos de piedad hacia Matías que de azoramiento al descubrir el nombre de la oscura razón de su vida. Aprovechando ese instante de evidente debilidad y ostensible duda, le advertí que el peritaje médico para autorizar la licencia sólo empeoraría la crisis de Pandolfi, incapaz de someterse a las inquietantes preguntas que siempre hacía —aún por una simple gripe— el Dr. Vicario, pesimista en el diagnóstico y dubitativo en la receta.
Finalmente Maggie claudicó —impresionada quizá por ese poder de sugestión que siempre tiene la locura ajena— y firmó la autorización. Esa rúbrica apresurada, breve y certera como si la hubiese realizado una mano mecánica, la agradecí con un espontáneo beso en su desprevenida mejilla.
Matías Pandolfi ignoraba lo que era capaz de hacer por él.
El resto de la mañana lo dediqué a mis tareas, y ya sobre el mediodía lo más urgente estaba resuelto.
Decidí dedicar la hora de descanso a investigar algo que desde el día anterior me obsesionaba. Según Bermúdez, Matías le había mencionado “un cartelito” en la improbable conversación a través del latáfono. Cuando todos se fueron a almorzar, me dirigí al box donde Matías tenía su escritorio.
Todo en él lucía pulcro y ordenado.
Ningún objeto personal o útil de trabajo había quedado a la vista, y todo parecía abandonado, como si quien lo ocupara no pensara volver por algún tiempo, o, lo que era más inquietante, jamás. Me senté en el sillón giratorio y miré en derredor. Sobre los vidrios esmerilados del box no había nada que se pareciese a un cartelito. En la pared que había a mi espalda colgaban dos diplomas enmarcados que certificaban que el ausente había cumplido satisfactoriamente cursos de marketing. Había también un retrato de Matías saludado por don Martín Sebastiani, fundador de la empresa, en el día del cincuentenario de la misma. Lucía adolescente y orejudo, con el pelo engominado y sin entradas. En esa época era cadete, y esa fotografía era la demostración de que el ocupante de ese escritorio había empezado de abajo. Me volví y repasé con la mirada los papeles aplastados bajo el vidrio de la mesa: una lista de los teléfonos internos, un impreso con el poema “Si” de Kipling, una postal de Bariloche con el Cerro Catedral, esquiadores y un formidable San Bernardo, y finalmente un pequeño autoadhesivo circular, pegado por debajo del vidrio. En letras rojas sobre fondo blanco una leyenda decía: “Hoy es el primer día del resto de tu vida”.
Cuando sonó el teléfono me sobresalté.
— ¿Sí?—dije, extrañado de recibir un llamado precisamente allí.
— Soy yo, Rita, ¿qué estás haciendo?
— Y vos, ¿a quién llamás?
— Te ví entrar. Dale, ¿qué hacés?
— Intento ponerme los zapatos del muerto.
— ¿Los zapatos de quién?
— De nadie. Sólo estaba buscando un cartelito.
— ¿Un cartelito?
— Aflojá con las preguntas. Estoy ayudando al que te dije. Si venís te lo explico.
— No, ahora no puedo. Quería saber a qué hora vas a ir a su casa.
— ¿Me querés acompañar?
— No, Pero se me ocurrió una idea: podríamos escribirle una carta y pasársela por debajo de la puerta. A lo mejor la contesta.
— Ya había pensado en eso. De tan obvio el otro día no se nos ocurrió. Es buena idea, pero es importante la redacción del mensaje, no sea cosa que lo tome a mal. Habría que escribirle algo escueto, formal, qué sé yo, impersonal te diría. Nada que roce su estado de ánimo. Simplemente demostarle nuestra buena voluntad e interés por su situación. Creo que Bermúdez es la persona indicada para redactarlo.
— Me parece bien. Cuando llegue Bermúdez se lo comento. Y te corto porque llaman por la dos.
Colgué y me quedé con la vista fija en el autoadhesivo. Una muestra de la filosofía que puede comprarse en el supermercado junto con un atado de rabanitos y dos rollos de papel higiénico. ¿Qué resorte de Matías había soltado su mensaje? En caso de que fuera ése, claro.
Con desgano abandoné el box y me dirigí al surtidor de café. Metí una ficha y oprimí el botón, pero olvidé poner un vaso de plástico bajo el orificio de salida del líquido. Un chorro de hirviente café cayó sobre el soporte vacío y salpicó mis pantalones y parte del piso. Me sentí torpe, ofuscado, mediocre. Busqué el pañuelo que jamás recuerdo poner en mi bolsillo trasero y sólo encontré pelusas y boletos viejos. Finalmente volví al escritorio dispuesto a engullirme la solitaria milanesa al pan que constituía mi almuerzo. Pero ya eran las dos, hora de empezar a trabajar de nuevo.