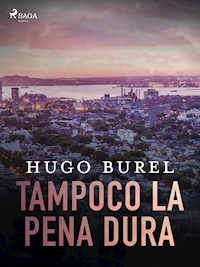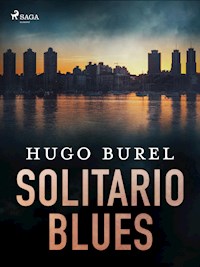Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Short stories
- Sprache: Spanisch
La primera colección de cuentos cortos de Hugo Burel augura el gran narrador uruguayo en el que se convertirá en el futuro. En estos cuentos ya están presentes las simientes de su estilo literario, de su prosa seca y a la vez contundente, de su gusto por los laberintos de la novela negra y el thriller psicológico, y de su habilidad a la hora de urdir tramas alegóricas en las que refleja a su Uruguay contemporáneo desde una mirada tan enamorada como carente de piedad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hugo Burel
Esperando a la pianista
Y OTROS CUENTOS
Saga
Esperando a la pianist Hugo BurelCover image: Shutterstock Copyright © 1983, 2020 SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726513769
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 3.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
ESPERANDO A LA PIANISTA
Sin mirar el calendario Julián podía estar seguro de que ese día era domingo. Se lo decía el silencio de la tarde que se encaminaba hacia el crepúsculo y las persianas bajas del almacén de Farías. También podía saberlo por esa luz oblicua que atravesaba el hilo de las cortinas y lamía la colcha gastada y el costado de su pantalón. Era domingo, además, porque la espera no era urgente como en otras tardes y esa luz no vista en otros días se descomponía tranquilamente, cediendo al débil resplandor, a la penumbra.
Julián fumaba, inmóvil y abandonado sobre la cama. De vez en cuando alzaba la vista y proyectaba el oído hacia la puerta cerrada. El corredor sombrío, la escalera de madera, el patio con las begonias y la enredadera, el zaguán: los recorría con la lenta penetración de sus sentidos, aguzados de tanta espera, de tanto domingo.
Era fácil detectar las infinitas variantes del silencio, y sólo el escándalo de algún vecino recriminando la pelota de trapo contra la celosía entornada interrumpía aquel inventario. Y los chiquilines, claro, huyendo hasta la próxima cuadra. Ahora Julián sabía que el próximo sonido sería el chasquido de un fósforo para encender otro cigarrillo. Y otra recorrida, otro inventario. Como el de las manchas en la pared, con el perfil del gigante del Tibet, visto una vez en un circo que visitó o soñó. Y la mano que parece abrirse sobre la nada, perpendicular al espejo oval que ahora lo refleja, remoto y rodeado de la aureola del humo y la luz crepuscular.
Este domingo, si tan sólo este domingo —se dijo con desesperanza, como jurando en vano— esta tardecita, carajo; pero no, para qué pensar.
Se levantó despacio, manoteó la botella de la mesa de luz y bebió un largo trago. El vino espeso y tibio le bajó por la garganta, ahogando un bostezo y un nuevo insulto. El recuerdo de la pianista rígida y graciosa sobre su taburete, demasiado cerca o lejos del teclado, atenta a la partitura y él apoyándose clandestino contra la baranda de la escalinata. Tanta gente presenciando aquel concierto final del conservatorio, sin reparar en su terno gastado y en su avidez al contemplar la espalda cubierta de seda, la graciosa nuca siguiendo el ritmo del vals, el caprichoso moño que sería maravilloso deshacer. Pero entonces no era domingo, o en el recuerdo podía ser cualquier otro día. Sería tan sólo la caminata en una nochecita de abril, esa sonrisa tan de ella al negarse y a la vez asentir, pedir, imponer la mano sobre el hombro y el privilegio de llevar las partituras. Después el zaguán y el rumor del viento sobre los plátanos umbrosos, la cara de ella demasiado cercana para huir del beso.
Sobrevino la urgencia de una cita entre el piano y la costura, la intimidad de una confitería mal iluminada y un atardecer lluvioso en que los padres habían salido. Sucedió junto al piano, y en el apuro las partituras cayeron y se mezclaron con ellos sobre la alfombra. Tendido junto a la pianista, Julián paladeó su felicidad entre la penumbra de muebles pesados y empapelados sofocantes.
Fue como una trampa —dijo mientras daba otro sorbo a la botella—, los padres se habían ido a propósito.
Se acercó a la ventana y contempló la calle marginada de plátanos, las persianas bajas de lo de Farías y el itinerario de un perro que olfateaba latas de basura. Una vecina barría hojas secas y su marido preparaba una fogata.
Sin dificultad pudo recordar a la pianista, erguida en su taburete, afanándose sobre el teclado, completamente desnuda y sin prestar atención a su ansiedad de hombre pasional y confundido. Se podía recordar turbado y ridículo, espiando desde la calle, traspasando con su mirada el voile de la celosía, contemplando a la pianista que tocaba desnuda, desafiante y sintiéndose mirada. El busto erguido y los rojizos pezones que una vez había besado, y más abajo el talle generoso en perfecta posición de ejecutante, las piernas bien proporcionadas y tensas sobre los pedales del Steinway. Todo visto a través del voile y la turbación de entrever a alguien más, hombre o mujer, difuso en la penumbra, atento a la música y a los secretos de la pianista.
Ahora estaba tendido nuevamente sobre la cama y el rumor de un tango mal silbado le llegaba desde el patio.
El había silbado tangos luego de amarse con la pianista. Allí mismo lo había hecho mientras contemplaba el experto ir y venir de los dedos sobre el pelo, las horquillas, el moño ya recompuesto. Expresaba la ternura de ese momento, sin saber que era una tristeza lo que silbaba.
A la pianista le gustaban sus tangos pero jamás los ejecutaba al piano. Solamente le gustaban silbados por él, en esa suerte de lirismo que después de amarla le acometía de improviso. Y luego de la despedida en el vano de la puerta, seguía silbando un rato más: como para inmovilizar el olor, las horquillas, toda la figura de la pianista en su ir y venir por la habitación.
Un día la pianista dejó de venir. Sucedieron esquives en la calle y ausencias al puesto de verduras. Había dejado de concurrir al conservatorio y en su casa parecía no estar nunca. La pasión comenzó a devorar a Julián, y sucumbió a inútiles esperas en esquinas por las que nunca pasaba y a encuentros casuales que nunca se producían.
Cuando creía todo perdido el azar lo hizo pasar por cierto teatro de barrio en donde se anunciaba un concierto de la pianista a beneficio de un club deportivo. Se dispuso a entrar, pero el portero le advirtió que ya finalizaba.
Vio salir a toda la gente mientras esperaba pacientemente a la pianista. Finalmente la distinguió jovial y felicitada, rodeada de parientes y amigos, abrazada o protegida por una mujer alta, rubia, joven, dominante, mujer vista a través del voile, de la celosía, remota y sombría contemplando a la pianista desnuda. Ahora ese abrazo le parecía más obsceno que aquella escena; la complicidad de sus miradas más significativa que la tenacidad del abrazo.
Iba a acercarse pero algo lo detuvo. Impotencia o temor, permaneció semioculto y luego las vio alejarse, sin que ambas sospecharan su cercanía.
Tal vez el tiempo hubiese bastado para diluir el recuerdo de la pianista —sobre todo sentada al piano, ejecutando, vista de espaldas, seda, nuca, moño, vals—, y transformar la realidad en algo soportable. Ya que a la desilusión la había acompañado un torvo odio o repulsión, no era extraño que la coincidencia operara de nuevo sus mecanismos. Era previsible entonces que el encuentro se produjera como tantas otras veces, y que la perspectiva de una charla de domingo fuera aceptada por la pianista, que manejaba la piedad como nadie. El lugar sería el de siempre, por más que ahora las intenciones serían otras. Cuando la pianista aceptó venir, Julián supo que le agregaría nuevos detalles a su recuerdo.
Y había sido así. Lo meditaba desde hacía horas. Los cigarrillos se habían terminado y el vino también. La última luz de la tarde del domingo se derramaba sobre las manchas del empapelado, sobre los muebles opacos, sobre el espejo oval debajo de la mano abierta al vacío, sobre él mismo que con sigilo casi animal se incorporaba por última vez de la cama y con pudor y con indiferencia cubría el rostro definitivamente muerto de la pianista.
Los pasos en la escalera le dijeron que la espera había finalizado y que por fin alguien venía a buscarlo.
2
EL MARTES A LAS NUEVE
I
La casualidad o el destino los había reunido nuevamente: Denambrosi y Peralta se reencontraban después de treinta años de alejamiento.
Deambrosi, fisonomista y memorioso, había reconocido a Peralta entre el gentío de un bar del centro. Estaba solo y parecía beber por el puro placer de mirar la gente, de dejar pasar el tiempo. Cuando se le acercó, Peralta tardó unos instantes en reconocerlo. Lo confundieron la calvicie, las canas, el vientre del flaco Deambrosi. Luego vino el abrazo, los palmoteos, el mirarse el uno al otro con asombro y a la vez alegría. Decidieron festejar y pidieron una vuelta de Espinillar.
Mientras saboreaba el primer trago, Peralta remontó treinta años y la comparación le resultó penosa: le costó encontrar en ese hombre ligeramente grueso y calvo al amigo de su juventud. Este, por el contrario, alabó en él la capacidad para mantenerse igual a pesar de los años: delgado, saludable, engominado, trajeado y encorbatado como siempre había sido su costumbre.
En pocas palabras cada uno reactualizó al otro sus respectivas actividades, pero ambos se cuidaron de no hacer demasiadas referencias al pasado. Había quizá un pudoroso temor de no tocar aquella época dorada, de no contaminarla con ese presente tan distinto que vivían. Pero al tercer Espinillar, Deambrosi claudicó:
— ¿Te acordás de las apuestas de los sábados?
Peralta sonrió y supo que el encuentro se prolongaría por varios tragos más. Luego dijo, sin apuro y como si antes hubiera adivinado la pregunta:
— ¡Claro! ¡Cómo no voy a acordarme si siempre ganaba yo! Y una carcajada sobradora le arrugó caprichosamente la cara recién afeitada. Deambrosi, pensativo, no participó de esa alegría.
Haciendo bailotear el hielo del vaso, dijo:
— Seguro, pero vos tenías toda la semana para tender los hilos, preparar las trampas. Cuando llegaba el sábado de noche, dos palabras, tres tangos y afuera. En cambio yo... bueno, acordate lo que era levantarse todos los días a las cuatro de la mañana para entrar al mercado. Los sábados salía del baile y me iba derechito al puesto. De traje, corbata y sin dormir.
— “El Tano Bananero”, si me acordaré —dijo Peralta, lacónico, evocador.
— Y sí, la verdad que era todo un sacrificio. Pero ahora, el Tano Bananero tiene puestos en todas las ferias, dos camiones de reparto y una granja —orgulloso y sintético, Deambrosi resumía su gloria presente— ¡y todo hecho a pulmón, eh!
— Claro, Tano, vos sí que lo merecés, como para no estar orgulloso—dijo Peralta con convicción.
Previsiblemente llegó el momento en que Deambrosi decidió mencionar a Kramer:
— Y al judío, ¿lo viste al judío?
— ¿Cuál? ¿Pablito?
— No, ese no. Al otro, al pelirrojo, a Kramer.
Lento de memoria, Peralta ubicó el recuerdo de Kramer: nariz ganchuda, pelocontuco, patizambo y tímido.
— No lo vi más. ¿Qué será del juda, che?
Confidencial e informado, Deambrosi aclaró:
— Estoy enterado que hizo plata, y mucha.
— Ya en aquella época pintaba para eso —dijo Peralta —. Era el más vivo de todos y el único que a fin de mes podía llevar una piba al cine.
Ante eso Deambrosi protestó:
— Como para no poder, si el viejo era el dueño del cine.
Esta vez los dos rieron con ganas por la ocurrencia.
II
Cuando Kramer atendió el teléfono, ya había empezado la última función. No reconoció la voz del interlocutor que preguntaba por él. Deambrosi, decía del otro lado de la línea, el tano bananero, insistía la voz intentando ser familiar. Kramer reiteró no conocer a nadie con ese nombre, que debía haber una equivocación. Pero cuando iba a colgar, un fugaz recuerdo lo detuvo.
— Deambrosi, el de la calle Emilio Reus —balbuceó Kramer—el del barrio...
— Sí pelirrojo, el mismo.
Kramer intentó disculparse por la mala memoria. Estoy con Peralta, dijo la voz, urgente y confianzuda.
— ¿Peralta, Gomina Peralta?
— Sí, con el Gomina.