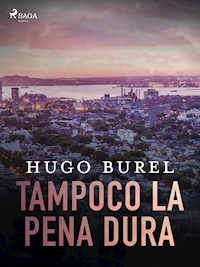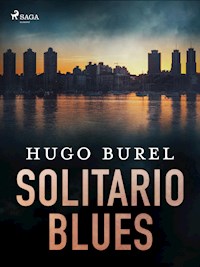Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Magical Realism
- Sprache: Spanisch
El hombre con una sola sandalia es un alarde narrativo en forma de colección de cuentos de Hugo Burel. En estas páginas se cruzan Pablo Picasso, Obdulio Varela, Borges, Jasón y hasta Ricardo Tercero junto a Carlos Gardel. Con un preciosismo en el estilo narrativo y una precisión inusitada, estos cuentos van desgranando el recital de imaginación con el que Hugo Burel nos obsequia en sus páginas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hugo Burel
El hombre con una sola sandalia
Cuentos
Seix Barral Biblioteca Breve
Saga
El hombre con una sola sandalia Hugo BurelCover image: Shutterstock Copyright © 2012, 2020 SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726513820
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 3.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Los cuentos que integran este libro fueron escritos en momentos diferentes y bajo circunstancias distintas. Algunos por súbito impulso: el relato que refiere las memorias del hombre de una sola sandalia o la crianza de un descendiente espiritual de aquel, el insatisfecho irredimible. Hay otros surgidos por encargo, como el de la sirena que formó parte de una campaña publicitaria de una marca internacional de whisky, o la descripción de una foto, al aceptar la propuesta de un grupo de viaje de estudiantes de Arquitectura. El monólogo de Malena fue escrito a pedido de un director teatral hoy fallecido, que finalmente no lo utilizó, y terminó siendo un relato sobre la identidad. No obstante, una vez que uno se lanza a escribir, la razón o el origen de la escritura se pierden y el territorio a recorrer siempre es incierto porque la escritura nunca se sabe adónde lleva.
La patética espera de un actor antes de actuar de Papá Noel indaga sobre las postergaciones del talento. Una foto origina un proceso adivinatorio que terminó siendo prueba de que la ficción suele ser un posible camino de conocimiento. Ese camino es el que recorre el protagonista de un extraño combate cuyo último round se dilucida en la escritura. También es el camino del rutinario parroquiano de una confitería, víctima del fatal fluir de la conciencia de una vecina de mesa. La miseria final del malogrado imitador del cantor más grande del Río de la Plata es una reflexión sobre el tema del doble y la contracara del éxito. De la misma manera, el peso de la gloria merecida asedia y relativiza, con dudas, la noche de festejo solitario del gran capitán de los campeones mundiales del 50.
Hay mitos rioplatenses en estos cuentos: Gardel, Obdulio Varela y Dogomar Martínez. Pero también comparecen Picasso, Ricardo III, Malena la del tango y Jasón, el jefe de los argonautas. Incluso se dan correspondencias, para mí inesperadas, entre los relatos.
El mismo mar que ha sido testigo de la travesía de la Argo suprime para siempre una obra de arte instantánea y se interpone entre el insatisfecho y su padre. La sandalia que asoma en la foto cuya mitad superior está ausente puede ser la misma, quizá, que calzaba Jasón. Recitar a Shakespeare o preguntar a un niño si se portó bien en definitiva significan lo mismo y la necesidad tiene cara de Rey nórdico. El discurso sobre el miedo que tiñe el tono de una entrevista es a la vez una reflexión sobre el coraje, cuyo emblema es un boxeador derrotado. Por eso siento que, al reunirlos, estos cuentos se retroalimentan y dialogan entre sí. Fue esa circunstancia la que me impulsó a agruparlos en este libro. En todos está presente la soledad y acaso un designio fatal que suele acompañar a los héroes y también a los que no aspiran a serlo. De la cama de un hemipléjico al improvisado camerino de un shopping, las distancias pueden ser abolidas por la misma necesidad de redención.
En resumidas cuentas, eso que persigue la escritura es también lo inasible de la existencia. Por eso siempre hay cuentos y rounds pendientes, espejos que nos muestran tal como somos y argonautas que navegan llevando una sola sandalia.
H.B.
SIRENA CON LUNA Y ESTRELLAS
Fue en el mostrador del restaurante Jauja, allá por principios de 1980, cuando escuché esta historia. Es probable que no sea cierta, pero eso no interesa. Reconstruyo lo que un pintor habitué del lugar contó en un mediodía de invierno mientras tomaba un aperitivo.
Empezó diciendo que en 1956 vendió o regaló toda su obra y se fue a Europa. Por lo que aclaró, quería encontrarlo al genio absoluto de la pintura, al Invasor Vertical, como lo llamó John Berger, y plantarse ante él para lavar los antiguos desaires que una vez le hizo al Maestro Torres García en París. Según sus palabras, era una cruzada privada, absurda e inútil, o la justificación de su necesidad de huir de la chatura que lo rodeaba.
Se quedó casi un año y recorrió España, Francia e Italia, gastando sus ahorros y trabajando ocasionalmente en bares, como mozo y limpiador de letrinas. A mediados de julio, llegó a Cannes y enseguida se aplicó al asedio de La Californie, la famosa finca del pintor. Durmió en la calle con tal de verlo siquiera de lejos. Una vez lo detuvo la policía y pasó la noche en un calabozo; pero no cedió en su empeño. Hasta que una tarde el genio salió de su refugio en un automóvil enorme. Lo manejaba el torero Dominguín, uno de sus amigos famosos. Les gritó un saludo, pero ni siquiera lo miraron. Tenía una bicicleta y los siguió, pero a las dos cuadras ya eran inalcanzables. Ese día abandonó el sitio de La Californie.
Ahora viene lo increíble. Semanas después consiguió trabajo en la playa de Antibes, en un puesto de helados. Una tarde, cuando el sol casi había bajado y los veraneantes se iban de la playa, vio a su asediado caminando por la orilla con su musa de entonces. Detrás de ellos, un poco retirado, venía alguien con un canasto de merienda y una sombrilla enorme: era un sirviente. El pequeño ogro –así lo llamó– vestía una camisola roja y unos pantalones blancos remangados a media pierna. Llevaba un sombrero de paja y lentes negros. La mujer era alta y muy joven. De pronto se detuvieron y el pequeño hizo una extraña pirueta, como un niño jugando. Dijo algo en francés y la mujer se rio con ganas. Entonces el genio sacó un cuchillo de la cesta y empezó a dibujar sobre la orilla de arena oscura y todavía húmeda. Se movía con rapidez, agachado, y luego se retiraba, miraba y agregaba trazos mientras la mujer lo aplaudía y el sirviente esperaba inmóvil con la enorme sombrilla abierta. Por fin terminó y estampó su firma en la obra. Después los tres siguieron caminando sin saber que alguien interesado lo había visto todo.
Cuando el testigo llegó al lugar, alcanzó a contemplar el dibujo: una sirena de gran cola y una media luna con los cuernos apuntando a un cielo con estrellas. Debajo, la firma de Picasso con los trazos habituales. Pudo disfrutar la obra unos instantes más, hasta que una ola barrió la orilla y borró todo.
Al final de su relato, el hombre del Jauja contó que desde esa tarde ya no le interesó más asediar a Picasso. Dijo que tenía derecho a pensar, aunque pareciera absurdo o vanidoso, que el Maestro hizo ese dibujo para él y que con ese gesto quedó resuelta la cuestión entre ambos. Fue una manera de firmar la paz, de superar un viejo encono. Después del cuento, apuró su bebida y se fue.
(2008)
CRIANZA DEL INSATISFECHO
... Me acerco tal vez a una frontera
a un odio inútil, a su creciente miseria...
“Balada del ausente”Juan Carlos Onetti
Cuando era apenas un bebito, sin pelo e inquieto hasta exasperar, el pecho de su madre no lo satisfacía. Entonces, sin llegar a hacer el provechito esperado, lloraba de hambre y enseguida vomitaba lo poco que había tragado, que tal vez era suficiente, pero él no quedaba satisfecho. Hubo que empezar a complementar la leche materna con un compuesto a base de polvo diluido en agua, que le agradaba y hasta lograba calmarlo. Pero ese líquido turbio y bastante caro a la larga le producía cólicos estomacales y nuevos llantos. Además, no dormía lo necesario: siempre se despertaba antes de lo esperado y enseguida lloraba a gritos de unos decibeles increíbles. Sus padres tampoco dormían y por tanto estaban siempre insatisfechos, malhumorados, nerviosos. Así, al cabo de los primeros dieciocho meses de nacido ese hijo del amor, el matrimonio devino en una pareja agotada y frecuentadora excesiva de pediatras y otros expertos. Les recomendaron paciencia y esperar a que creciera.
A los tres años el niño cambió. Ya casi no lloraba y probablemente no padecía cólicos. Pero su padre se había marchado hacía meses. Había abandonado su oficio de tornero para emplearse en la marina mercante. Después del tercer viaje no regresó a puerto ni al hogar. No dejó cartas de despedida ni dirección postal. Simplemente desapareció, aunque el término exacto es huyó. De las noches insomnes, de los sobresaltos incesantes, de los gastos excesivos en leche en polvo, sonajeros multicolores y remedios que no daban resultado. Pero los médicos no se habían equivocado: paciencia y crecimiento.
Allí estaba el niño, con tres años y la insatisfacción creciente de no ver más a su padre, por más que quizá no tuviera una verdadera noción de su ausencia. Su madre era ahora una mujer relativamente joven, pero entristecida y entregada al trabajo para mantenerlos a ambos. Era empleada de una tienda y cumplía un horario extenso, por lo cual, durante el día, del pequeño insatisfecho se ocupaba una vecina, madre a su vez de dos hijos de edad similar al cuidado. Por las noches, cuando el niño se dormía, la madre tejía pulóveres, cambiaba cuellos de camisas y cocinaba viandas. Con eso completaba los ingresos de la tienda y se aseguraba de que al hijo nada le faltara. Solo descansaba los domingos y luego del almuerzo ambos salían a tomar aire y a jugar a un parque cercano. Como los abuelos maternos vivían en otra ciudad y la madre era hija única, el niño casi no tenía contacto con parientes, que eran apenas un tío, hermano del padre, bebedor y huraño, y una tía abuela por parte de madre, sorda y dedicada a sus gatos.
En los juegos del parque era cuando la ausencia del padre era más notoria: la madre apenas si sabía patear una pelota y era incapaz de hacer de indio con convicción.
A los seis años el niño comenzó a ir a la escuela. Fue una satisfacción para la madre verlo ingresar al antiguo edificio el primer día de clase. La túnica blanca impecable y almidonada, la moña azul y la tímida emoción detrás de la sonrisa forzada al hacerle adiós con la mano. Ahora la madre había ascendido en su empleo y la habían designado encargada de la sección mercería. Ya no era necesario el trabajo extra en casa y por lo tanto tenía más tiempo para dedicarle al niño. Era eso lo que le había recomendado el médico ante la actitud retraída e insatisfecha de su hijo. No tenía casi amiguitos y se aburría muy rápido de los juguetes. De noche padecía de miedos injustificados que obligaban a su madre a leerle historias junto a la cama hasta dejarlo dormido.
“Necesita tiempo y paciencia”, había advertido el doctor. “Como cuando padeció los cólicos. La escuela va a hacerle mucho bien: va a socializar, a conocer otros chicos. Quizá alguno como él, que viva solo con su madre”.
“Nunca está satisfecho”, le confesó la madre al hombre con el que desde hacía meses se veía. Lo que empezó siendo una amistad de compañeros de trabajo –nada menos que con el gerente de compras de la tienda– se había transformado en una relación amorosa alentada por la soledad de ambos. Él, viudo; ella, abandonada y con un hijo. Él no los tenía y por tanto, si todo marchaba bien, podría ayudarla con ese niño tan problemático. El hombre sonrió mientras apuraba el último trago de vermú y llamó al mozo. “Yo voy a ayudarlos”, dijo, y ella le tomó la mano.
La confitería a media luz era el lugar que elegían tras la hora y media en la casa de citas, los jueves a la salida de la tienda. Ese día, el niño se quedaba con una empleada que les limpiaba y ordenaba el departamento, haciendo los deberes o no haciendo nada hasta que su madre regresaba. Cuando la puerta se abría, podía sentir el olor dulzón y clandestino de un perfume que no conocía. Y envuelta en el perfume, la cara de su madre tenía un rubor de culpa, de insatisfacción resignada.
“No es normal que con diez años moje la cama, señora. Habría que consultar con un psicólogo. Esas regresiones siempre indican que algo no está bien. ¿Nota algún otro síntoma que la inquiete? ¿Desde cuándo empezó a orinarse?”.
“Desde que le dije que íbamos a vivir con un hombre muy bueno, aunque legalmente, no puedo volver a casarme. Desde que le expliqué que su madre todavía es joven y tiene derecho a tener una vida, un compañero, otros hijos, tal vez. Yo he vivido para él desde que su padre nos abandonó, haciendo toda clase de sacrificios para que nada le falte. Pero él siempre está insatisfecho. No le gusta lo que cocino, ni la ropa que le compro. Los juguetes no lo entretienen. No lee revistas ni libros, salvo los del colegio. Se aburre en el cine y no le agrada el deporte. Solo piensa en barcos, en distancias oceánicas, en mapas, en puertos remotos y desconocidos, en telegrafistas y en códigos de banderas para comunicarse. Su paseo predilecto es ir a mirar el horizonte del mar. Lo llevo a la rambla y permanece horas en silencio, sin dejar por un instante los prismáticos, el único objeto que atesora”.
“Le recomiendo paciencia y consultar a un psicólogo, señora. Estas cosas se van con el tiempo”.
Con el tiempo, el compañero, el gerente de compras, él probable padrastro, comprendió que la mujer nunca iba a volver a casarse ni con él ni con nadie mientras ese niño esquivo y apocado que ya iba siendo adolescente, la manejase. Rompieron una tarde, en la confitería de siempre, un jueves de tantos. Ella volvió al departamento caminando, diluyendo la rabia y el fracaso en un llanto lento, imperceptible para los demás. Cuando llegó fue al cuarto del hijo, tomó los prismáticos y los sopesó con la intención de estrellarlos contra el piso. Pero a último momento se arrepintió.
Al rato llegó él, huraño y silencioso como siempre, y le preguntó si ya había hecho la cena. Ella no respondió y algo indefinible se instaló entre ambos: como si él supiese lo que había sucedido, la abrazó con inusual ternura. Enseguida le mostró un sobre que había recibido esa mañana. Ella reconoció al instante la letra despanzurrada y torcida; vio los sellos con figuras exóticas y la guarda colorida de los envíos por avión. La coincidencia se le antojó patética, infame. Enseguida lo supo: la ternura no era por ella, era por él. La carta era del marino y llegaba casi quince años después de su partida.
Nuevamente todo era una cuestión de tiempo y paciencia.
“Nunca me he sentido satisfecho”, le dijo sin preámbulos. “Esta ciudad me ahoga, me aplasta y por más que quiera, aquí no encuentro mi camino. Yo sé que él fue un cretino, un cobarde, un indiferente. Que nos abandonó a ambos y le importó un carajo todo. Pero si no voy a enfrentarlo, nunca podré saber qué pasó. Me manda el pasaje y quiere verme. Después de todo, soy su hijo y quiero que lo asuma. A lo mejor allá surge algo: es un país enorme, un continente casi. Y por lo que me cuenta en las cartas, a él le va muy bien. Si es así, lo voy a obligar a que empiece a mandarte todo lo que te retaceó en estos años. Me voy por unos meses, poco tiempo, ya verás”.
Terminaron la cena en silencio y cuando levantó las sobras, ella sintió que las manos se le ablandaban hasta que todo cayó al suelo y ensució la alfombra y parte del piso de caoba del comedor. El hijo intentó ayudarla, pero la madre se negó, orgullosa, vencida.
“¿Por qué nunca estuviste satisfecho?”, gritó ella, arrasada por la rabia y el resurgido rencor hacia el marino y ahora también hacia el muchacho. Apenas unas pocas cartas habían sido suficientes para que el tiempo se anulase y el padre fugitivo e indiferente reconquistase su espacio. ¿Cómo había sido posible que su hijo, cuidado y mimado todos esos años, preservado de toda tragedia y a salvo de toda necesidad material gracias a sus sacrificios, se atreviese a ir al encuentro del verdadero culpable de todos sus males?
Le preguntó otra vez, gritando menos y separando las palabras.
El muchacho le dedicó una mirada helada, cruel si se quiere.
La mirada que siempre había tenido y ella nunca había sido capaz de descifrar. Ese mirar que mezclaba el rencor y el meticuloso desprecio hacia la humillación de ambos con la insatisfacción vital que afloró desde el abandono, cuando ni siquiera conciencia podía tener de tal afrenta. Esos ojos que escudriñaban el horizonte detrás de los prismáticos o que observaban con fijeza el plato de comida que no le gustaba, las medias que se negaba a ponerse, el libro que no habría de interesarle. Unos ojos que ella había creído tristes o por lo menos melancólicos, que le reclamaban siempre algo que ella no podía ofrecerle, que le imponían una queja o la obligación de pedir perdón. Los ojos claros –de una turbia y engañosa claridad– que había heredado de su padre, idénticos a los de él ahora que por fin podía verlos como nunca antes lo había hecho.
(2006)
EL PAPEL
Tuve que aceptar el papel porque de otra manera hubiera sido difícil que volviera a los escenarios.
La edad, el olvido, que es una forma de la ausencia, y cierta fama de actor problemático que con justicia me he ganado se confabularon para radiarme del teatro. Sin haber accedido jamás a ese olimpo selecto del elenco oficial, los años me fueron definiendo como un actor que nunca obtuvo el reconocimiento unánime, aunque tampoco padeció el ensañamiento crítico que suele minar tantas vocaciones. He sido un aspirante eterno al gran papel que nunca me tocó, una figura mediana y desprovista de otro mérito que no haya sido el tesón. Si hubiera trabajado en el cine norteamericano, por ejemplo, sería uno de esos actores que mueren en el primer rollo.
De joven desperté cierto promisorio entusiasmo al componer un Biff sensible y agitado en La muerte de un viajante,