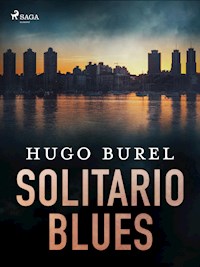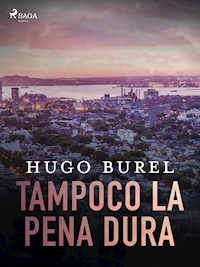
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Contemporary crime
- Sprache: Spanisch
El cuarto libro de Hugo Burel, la novela Tampoco la pena dura, le valió el premio Bartolomé Hidalgo a mejor novela en 1990. En sus páginas el autor explaya una de sus mayores obsesiones; el relato de un Uruguay al que ama a pesar de sus imperfecciones, de una tierra de la que no es capaz de desprenderse y que retrata a través de los mecanismos de la alegoría.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hugo Burel
Tampoco la pena dura
NOVELA
Saga
Tampoco la pena dura Hugo BurelCover image: Shutterstock Copyright © 1989, 2020 SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726513790
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 3.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Las personas y hechos de esta narración son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es, como siempre, culpa de la realidad.
1. EL INSTANTE ETERNO
Levanté la cámara, fingí
estudiar un enfoque que
no los incluía y me quedé al
acecho, seguro de que atraparía
por fin el gesto revelador, la
expresión que todo lo resume,
la vida que el movimiento
acompasa pero que una imagen
rígida destruye al seccionar
el tiempo, si no elegimos la
imperceptible fracción esencial.
Julio Cortázar, “Las babas del diablo”.
I
En la ciudad ventosa la rutina puede ser un gesto, la breve ansiedad de una mujer ya cincuentona, saboreando el último sorbo de té en la mesa de una desierta confitería.
Los restos de las masas dispersos en el platillo decorado con el emblema del establecimiento, la mirada que los repasa y que salta nerviosa hacia el reloj. Otra mirada hacia la entrada, apenas entrevista entre espejos y plantas, y la certeza de una nueva cita fallida. De perfil, así, semi inclinada sobre la taza vacía, inmóvil y como absorta, se aprecia un cierto esplendor en su belleza ya madura, como si el lento marchitarse de los años le permitiese todavía una tregua, la posibilidad de un destello de hermosura relumbrando en la penumbra del salón vacío. El pelo recogido en un prolijo moño se complementa con la austeridad del traje sastre, y sólo las botas de cuero color caramelo la salvan de esa severidad que suele aureolar a las solteronas y a las viudas inclaudicables. De todas maneras puede parecerse a ambas indistintamente, sobre todo en ese rictus de la boca apenas delineada por un pálido rouge, un imperceptible arqueo de comisuras hacia abajo que denotan el hastío de esperas similares a la actual, o tal vez la repetición de innumerables tazas de té, silenciosas y solitarias.
La mirada, que ha regresado al reloj, luego de haber recorrido otra vez la entrada, las otras mesas, el mostrador donde dormitan de pie un par de mozos inmóviles, es una mirada predispuesta a la sorpresa que no llega, al acontecimiento que no se produce. Podría haber en ella también algo de sensualidad, reprimida, mal disimulada pese al recato con que pretende observarlo todo. También se adivinan insatisfacciones, renuncias, y una impaciencia adquirida a fuerza de postergaciones. Cualquiera, al verla, diría que esta mujer ha esperado toda su vida, y sin embargo, terca, pide otra taza de té, masas y con gesto autómata palpa el moño inmóvil y se alisa el cuello de la blusa. Ha hecho el pedido levantando apenas el dedo índice, señalando a los mozos difusos en el largo mostrador y mostrando luego con ese mismo dedo la vajilla acumulada sobre la mesa. Esa simple señal ha bastado para que de inmediato se llene una nueva tetera con agua caliente, se dispongan confituras en otro platito de loza y se envíe todo sobre una bandeja que parece atravesar el aire quieto de la confitería, más que sostenida, levitada por la destreza del mozo que se despabila y sonríe. En ese momento, tras los cristales del amplio ventanal que da a la calle, el viento arremolina diarios viejos, polvo y hojas secas en una danza incoherente y fantástica.
La mujer se dispone a beber otra taza de té.
II
Bajo la luz rojiza el líquido de la cubeta va haciendo surgir lentamente formas difusas en el rectángulo blanco. La mano experta sostiene la pinza de plástico que aprisiona la cartulina y la voltea una y otra vez, cuidando que no deje de estar sumergida en el revelador. Así, alternativamente, los medios tonos todavía indefinidos aparecen y desaparecen ante los ojos atentos del fotógrafo. Tras varios segundos de repetir la operación, la cartulina queda flotando inmóvil y con la cara no emulsionada hacia arriba. Finalmente, la pinza sujeta el delgado papel y en un rápido movimiento los medios tonos son vueltos hacia la superficie y rescatados del líquido hasta quedar suspendidos sobre la cubeta, escurriéndose. Con cuidado, la mano les impone un rítmico temblor que acelera el goteo antes de sumergirlos en la cubeta del baño de paro, donde otros rectángulos flotan superpuestos. Culminado el operativo, el fotógrafo aguarda la acción del ácido acético antes de introducir todas las copias en el líquido fijador, quince segundos después.
Dispuestas en la cubeta de fijador, las imágenes le parecieron satisfactorias, sobre todo una, de encuadre más logrado que las demás. Ahora, bajo la luz amarilla, podía distinguir con más claridad el periódico flotando en el aire, envuelto por el viento súbito del atardecer, las páginas retorcidas y desplegadas como por una mano invisible. Y más atrás, en un segundo plano no exento de nitidez, el ventanal de la confitería y la mujer solitaria de perfil, en la mesa más próxima al vidrio, la mano detenida en un gesto de indefinible desgracia, como llamando a alguien que está fuera del campo visual, oculto y señalado por el dedo índice, delgado y blanquísimo, recortándose contra el fondo sombrío de las mesas vacías y los lambrices opacos. Es sugestiva la superposición de planos, la fugacidad del reflejo del peatón sobre la vidriera, alguien borroso que parece querer escapar del encuadre, un viejo tal vez, caminando con prisa en sentido contrario al viento, encorvado y torpe, enfundado en un abrigo amplio que el movimiento torna difuso. La cabeza inclinada parece flotar por efecto de la transparencia de la imagen sobre el vidrio, capricho óptico que da al peatón una cualidad espectral. Todo parece casual en la composición, instantáneo. Y sin embargo nada escapa a una extraña complicidad, como si el periódico, el peatón y la mujer hubieran acordado previamente sus movimientos para hacerlos coincidir en el preciso momento en que el fotógrafo oprimiese el disparador.
Mientras las copias se secan colgadas en el tendedero del baño, el fotógrafo se sirve vino de una botella empezada y se arrellana en el deforme sillón del estudio. Le rodean trípodes y paraguas con flashes. Hay objetos esparcidos por todo el piso, pero no se distinguen dada la penumbra de la estancia. Desde una ventana lejana se filtra una luz cenicienta y lateral. El silencio del lugar es casi perfecto: sólo el ronroneo del ventilador de secado parece interrumpir la calma y perturbar la indolencia del fotógrafo.
En ese momento suena el teléfono.
El fotógrafo deja la copa sobre el piso, se incorpora con fastidio, golpea con sus pies algo metálico, trastabilla, atraviesa a tientas el pasillo que conduce al frente del estudio. El teléfono sigue sonando con estridencia.
Cuando llega por fin al escritorio de la recepción y descuelga el tubo, la persona que llamaba acaba de cortar. Por unos instantes escucha absorto la señal de libre. Luego deposita el tubo sobre el aparato y permanece de pie, dudando entre volver adonde estaba o aguardar un nuevo llamado. Finalmente se decide a regresar al sillón y beber el resto de la botella, contemplando las copias que ya deben estar secas.
Ha recogido las fotografías y ha desconectado el secador. El teléfono no ha vuelto a sonar, y ahora, con las copias refiladas y todavía tibias, enciende una de las luces del estudio y se sirve más vino. Con desgano distribuye las fotografías a los pies del sillón, desparramándolas sobre el piso y mirándolas con interés una por una. Son una docena de copias impresas en blanco y negro en formato veinticuatro-treinta. Mientras bebe un sorbo de la copa se descalza los mocasines y se arrellana nuevamente en el sillón. Lentamente sacude la cabeza en gesto aprobatorio, recorre con su mirada cada retrato y la detiene finalmente en el que está más alejado sobre la izquierda, algo separado del resto por más de una cuarta de distancia. Deja la copa sobre el piso y alarga su brazo hasta tocar la copia que le llama la atención.
III
Los cabellos lacios y renegridos flotan en el viento que su propio vértigo produce, lanzados en un nuevo giro que vuelve a hacer saltar la risa e iluminar de júbilo los ojos también oscuros. El movimiento centrífugo lo obliga a aferrar sus manitas al eje del caballo que sube y baja acompasadamente, desplazándose en ondulaciones regulares que simulan el salto de obstáculos imaginarios. El pequeño jinete se afana en mantener con firmeza el equilibrio, ciñendo sus rodillas contra la rigidez del pony de yeso pintado, envuelto en la música triunfal y pegajosa que acompaña cada vuelta de la calesita.
“Aquí voy otra vez –piensa, sustrayéndose al frenesí de las risas de los otros niños–, puedo verlo un poco más lejos ahora, pero sigue estando allí, mirándome como siempre detrás de papá que nunca se da cuenta. Nos ha estado siguiendo todo el tiempo esta tarde: me descubrió desde que llegamos, salió del salón de los espejos y me sonrió como siempre. Yo fingí no verlo y caminé más ligero, tratando de esconderme entre la gente, aunque papá me dijo que no había apuro, que los juegos no se moverían de su sitio. Entonces cerré con fuerza los ojos, como cuando lo veo parado al lado de mi cama, y al abrirlos a veces está y a veces no, entonces me duermo o hago que duermo y ya por un tiempo no aparece más, será porque me dormí de veras. Después llegamos a los helicópteros y papá dijo: vamos a subirnos, tomá, andá a sacar los boletos, y me dio la plata para que fuera porque sabe que a mí me gusta ser como la gente grande que puede comprar cosas, y ya estoy bastante alto que llego hasta la ventanilla. Bueno, me parece que él se había ido, porque cuando volví y papá me dio la mano para subir al helicóptero ya no lo vi más, y empezamos a dar vueltas y a subir en medio del ruido con el sol encima porque la cabina es transparente.”
El padre lo ve girar aferrado al pony, la cabeza vuelta atrás como el jockey que va lanzado hacia la meta y mide la distancia que ya lo separa de sus adversarios. Inútilmente busca su mirada, sus inquietos ojos negros acercándose y alejándose en cada vuelta: tan distraído parece estar que no lo mira, no lo hace partícipe de la alegría que lo distingue entre los otros niños, sobre todo por esa sonrisa esplendente que heredó de su madre. Tal vez mira a la niña rubia que lo persigue en el autito verde y se afana en llamarle la atención haciendo sonar la pequeña bocina. O quizá se siente perdido porque no lo ve, confundido ya por los giros que le han hecho perder la referencia, y entonces será mejor aguardar que finalice la última vuelta y esperarlo en la portezuela de salida.
“Se coló sin que nadie más que yo lo viese, como cuando aparece en el salón del colegio y camina entre los de la clase y desordena sus cuadernos. La maestra tampoco sabe, es como papá, que una vez iba a decirle y entonces él empezó a hablarme de otra cosa y no me hizo caso. Ahora, si cierro los ojos, seguro que no va a irse, va a seguir sentado en la carroza que todos creen que está vacía, y la niña rubia cree que la estoy mirando a ella, pero si dejo de mirar él va a acercarse y a lo mejor así, vigilándolo, no se anima y me parece que hoy se conforma con estar cerca y nada más. Sólo quiere mirarme y sonreír como esa niña estúpida, bobalicona, que ya me está dando rabia y me parece que voy a darme vuelta y esperar a que papá esté cerca y saltar.”
El padre se aproxima lentamente a la baranda de la calesita que, ya en las últimas vueltas, acelera sus giros para el regocijo frenético de sus habitantes. Risas y gritos se entremezclan con la música en una algarabía indescifrable. Con ternura el hombre busca al niño del pony que por fin pasa frente a él y no lo saluda, apenas sí lo mira con una insistencia sombría, abrazado al cuello de piel fingida, tal vez apesadumbrado por el final de los giros. En ese instante el fotógrafo ha movido el diafragma de su cámara y ha regulado el foco, apuntando su objetivo hacia un punto equidistante entre el padre y el pequeño jinete. Ha regulado la velocidad de manera tal que el movimiento vertiginoso de la ronda multicolor contraste con la actitud pasiva del hombre apoyado en la baranda. Al fotógrafo le interesa aprehender la escena en un sentido casi impresionista, es decir, inmovilizando su peculiar atmósfera de luz lateral y de jolgorio. Ha descubierto en ese remolino que gira junto al hombre contemplativo una cifra de la existencia misma, y como en un juego de espejos que se reflejan a sí mismos, ve en ese hombre el eco de su propia actitud. Se siente un intruso y a la vez un testigo privilegiado, y como si le hubiera sido dado el don de la invisibilidad, observa impune al sujeto de la baranda extasiarse frente a las criaturas que rotan sin cesar.
La niña rubia hace sonar la pequeña bocina como si esa estridencia le permitiese alcanzar al niño del pony, que ahora desmonta y vuelve a mirar hacia atrás. La niña le dice algo que la música y las risas de los otros niños le impiden escuchar: una advertencia tal vez, o quizá algo vinculado a esa especial relación que pueden entablar dos niños en forma espontánea y sin necesidad de conocimiento previo. La rubia vuelve a gritar mientras el niño parece buscar el equilibrio necesario para sostenerse sin apoyo alguno pese al movimiento rotatorio.
“No quiero verlo más, sé que todavía está allí, esperando que me dé vuelta y entonces ya no podré moverme como cuando me mira desde la fotografía que papá nos sacó en el campamento. Ahora voy a caminar hasta el borde y a saltar y entonces él no podrá impedirlo, tendrá que quedarse donde está o desaparecer, o que cierre yo los ojos y no los abra por un día o mejor nunca más como él; con razón mamá me decía no pienses más en eso que si Dios quiere ya no sufre, Pablito, creeme”. Entonces el padre lo ve titubeando entre el pony y el yate rojo, ya librado de las barras de apoyo con la mirada clavada en el piso, el semblante pálido tal como si tuviese un mareo, una repentina náusea producto de haber ingerido ese enorme copo de espuma dulzona y rosada o a lo mejor el almuerzo devorado con prisa para llegar antes al parque y aprovechar todo el sol y todos los juegos, todo el tiempo acordado entre las partes y aprobado por el juez, medio día del sábado y todo el domingo hasta las seis de la tarde. El niño parece querer avanzar y sin embargo sus piernas no le obedecen, paralizadas por el malestar o el miedo a caer.
IV
El encuadre era perfecto: el padre alargando sus brazos hacia adelante, sobrepasando con su tórax el límite impuesto por la baranda, la cabeza de perfil en el preciso instante de lanzar el grito. Toda la figura, inmóvil, paralizada sobre la derecha de la composición, sugiere la impronta de una actitud tardía, inútil y por eso mismo más notoria. A la izquierda, la calesita es un conglomerado de líneas y manchas desenfocadas, producto de la baja velocidad del obturador. Y sin embargo, de ese caos en rotación se distinguen, tal vez por ocupar el campo delimitado por la distancia predeterminada en el zoom, tres figuras que el fotógrafo ahora considera con detenida atención. Reconoce al niño del pony impulsándose en un salto repentino, que lo proyecta aparentemente hacia los brazos del padre. Esta apariencia está dada por la confluencia de movi-mientos, o, mejor dicho, por el entrecruzamiento de planos. Pero ello es evidentemente un juego visual: a poco de observar con mayor detención la instantánea, el fotógrafo descubre que en el momento del salto el niño ya ha rebasado la posición estática del padre, con lo cual, la coincidencia de movimientos es tardía. Puede recordar ahora la consecuencia de ese desencuentro: el niño cayendo contra el tejido de la baranda, la carita que golpea contra el alambre y las rodillas que se magullan contra la rotonda de cemento. De inmediato, el padre que salta sobre la baranda con el rostro demudado, mientras su hijo yace inmóvil, aguardando los brazos ya inútiles y el pañuelo que seca lágrimas silenciosas y sangre mezclada con tierra y restos de maíz confitado.
El fotógrafo bebió un sorbo de vino y extrajo una pequeña lupa del bolsillo de su camisa. Con cuidado acercó la lente a la zona izquierda de la instantánea. Pudo ver tras el niño a punto de saltar, el rostro de la niña del autito verde, ya semi incorporada y como intentando impedir el salto, la boca abierta en un grito o una advertencia. Delante del auto, el pony vacío continúa su galope y su mecánico ascenso a impulsos del barrote que lo atraviesa. Por efecto del movimiento y el desenfoque, las patas delanteras y la cabeza parecen disolverse, como si ingresaran a una franja de aire líquido o a una niebla repentina que hubiese invadido los bordes de la foto. El fotógrafo sabe que la casualidad también es ingrediente de una buena toma: tal vez ella explique la presencia de ese tercer niño, difuso hasta ese preciso momento en que la lupa lo descubre, perfectamente nítido, de pie entre el yate y la carroza Pompadour, a punto de ser alcanzado por ese esfumado que ha comenzado a envolver al pony. Y sin embargo, esa irrealidad que contamina a las figuras de la calesita parece no alcanzarlo, más bien que lo delimita y destaca, como si se tratase de la superposición por truco de una imagen obtenida con otro diafragma y otra velocidad. Cuando el fotógrafo retira la lupa, la figura del niño se mimetiza con las manchas borrosas de los demás habitantes del carrousel. Como en ciertos cuadros de Dalí, su rostro y los detalles de su cuerpo se componen de volúmenes y líneas pertenecientes a otras imágenes. Esa paradoja óptica lo maravilla y le hace acercar la lupa una y otra vez a esa carita dibujada con la precisión de un camafeo: los ojos serenos y fijos ¿en el niño que salta, en el padre de brazos abiertos? la boca breve que insinúa una sonrisa, acaso desdibujada por efecto de la mirada distante y ese dejo melancólico de la frente despejada, los cabellos tensados hacia atrás por la presión del viento.
“Marché d’esclaves avec le buste invisible de Voltaire”: el fotógrafo evoca las dos figuras femeninas vestidas de negro y blanco, fundidas entre sí y con una tercera, de frente a ellas y vestida de otra manera, como una campesina con la cabeza algo inclinada y tocada con un pañuelo, al igual que la mujer con el torso desnudo, apoyada en la mesa con el mantel rojo, Gala observando el rostro de Voltaire iluminado por una luz cenital, recién llegado desde otra dimensión por la abertura que sólo el pintor parece conocer, esa capacidad de producirnos la extrañeza al descubrir que esas dos caras bajo complejos peinados de cabellos negros son, entre otras cosas, los ojos del filósofo. Pero, en ese caso, toda esa magia visual no deja de ser, además de un preciosismo pictórico, un juego deliberado, desbaratado una y otra vez por el observador que descubre el truco y logra ver, alternativamente, a las mujeres y a Voltaire.
El fotógrafo guarda la lupa en el bolsillo y bebe el último sorbo de la copa. Luego busca en el armario del estudio un sobre manila y guarda en él la fotografía. Consulta su reloj, apaga las luces y sale a la calle.
V
Cuando la puerta se abre, un vaho de alcohol, humo de cigarrillos y secreciones humanas le golpea la cara fría y reseca por el viento. Con el sobre en la mano y todavía agitado por la caminata, saluda con un gesto a la figura borrosa que lo invita a pasar. En la penumbra del vestíbulo apenas si logra distinguir que se trata de una mujer, delgada, pequeña, aureolada por el Patchouli, el tabaco excesivo y el sudor lento de varias horas de conversación. Desde una habitación cercana llegan los ecos confusos de una discusión. Alguien rasguea torpemente una guitarra, como acompañando el debate o simplemente evadiéndose de él. La mujer le sonríe y le señala el pasillo, oscuro y jalonado por altas bibliotecas repletas de libros. El vacila en seguirla, mira el sobre con la foto y articula una interrogante que no llega a decir porque la mujer no le espera: ha desaparecido por el largo corredor, silenciosa y furtiva.
– ¿Nadar, c’est possible?– la voz le llegó sorda, aguardentosa, como proveniente de un aljibe lleno de barro.
– ¿Martín? Pase, bienvenido, ¡por fin estamos todos! – la voz sonó un poco más cerca, ahora rebotando contra lomos de encuadernaciones antiguas; enseguida, una figura obesa y displicente se recortó en la contraluz del pasillo. El sonido del líquido en el vaso anticipó el lento ascenso del brazo hacia la boca.
– Salud, Daniel, disculpe la hora– dijo el fotógrafo, sin intención de saludar ni disculparse, –quiero mostarle algo, creo que va a interesarle– agregó e introdujo la mano dentro del sobre manila.
Daniel pareció no entender la petición. Prefirió eructar y ladear un poco la cabeza, en lo que el fotógrafo pudo interpretar como una invitación a integrarse a la reunión. Luego se encaminó por el pasillo, haciendo sonar el vaso contra los estantes.
– Nadar. . . sí señor, él mismo y en persona– dijo, y se detuvo bruscamente en el tramo final del corredor. Como un bibliotecario ciego, buscó atientas en el estante más alto del mueble de la derecha.
– ¡Ja! Aquí está: veamos qué dice Gómez Orlandi ante una cita textual. ¿Qué toma, fotógrafo?
– Mire, sólo vine a mostrarle esto. . .– el fotógrafo no pudo evitar ser empujado e introducido en una habitación alargada y atestada de personas. En una primera visión, aquello parecía un cuarto lleno de refugiados. Había personas sentadas en el piso, y otras ocupando los escasos asientos. La mujer que había abierto la puerta bailaba con lentitud en medio de la estancia al ritmo de una música imaginaria. A la luz de unas velas rechonchas y gorgoteantes, todo parecía desmaterializarse, y la geografía se tornaba caprichosa y distorsionada. El fotógrafo buscó en la penumbra la familiaridad de un rostro conocido, como si esa presencia, además de la del dueño de casa, lo salvara de ser apenas un recién llegado, un desconocido. De pronto, alguien se puso de pie y le ofreció la precariedad de cuarenta centímetros cuadrados de piso, y la posibilidad de sorber un cigarrillo o beber un líquido que podía ser ginebra o sangría, o tal vez ambos mezclados. –Martín, ¡por favor!– dijo Daniel, de pie en medio del caos, señalando el lugar donde el fotógrafo debía dejarse caer.
– Todavía no me contestaste– dijo alguien, dirigiéndose a Daniel, que seguía con atención la danza sin música de la mujer delgada.
– ¡Qué interesante!– comentó Daniel, ya desentendido del fotógrafo e ignorando la pregunta, – todo es mental: ella tiene la música adentro; si interpretamos sus movimientos, la cadencia, y tuviéramos un poco menos de alcohol en nuestros cerebros, tal vez hasta podríamos oírla, la música, claro, ¿verdad?, digo en sentido figurado, que cada cual imaginase su propia música y la cotejara con el movimiento, con cada quiebre de su cintura, de manera tal que. . .
– Pero nuestra imaginación es sorda como una tapia– dijo el que había hablado antes, interrumpiendo el discurso de Daniel, que lo miró con fastidio. La voz pertenecía a alguien que estaba tendido horizontalmente en algún lugar del piso, por lo que el fotógrafo no pudo verle, ya acurrucado entre el guitarrista y una mujer joven que lo miraba con fijeza. Entre sus manos, el sobre manila había comenzado a arrugarse y a humedecerse con la repentina transpiración que se produce al entrar en un lugar lleno de desconocidos.
– Además, te estás yendo por las ramas– agregó el hombre tendido con un dejo irónico, despreciativo.
– ¡Pendejadas!, aquí está mi testigo– dijo Daniel, ahora interesado en responder la alusión. Con gesto soberbio le mostró un pequeño libro encuadernado en cuerina verde. La mujer delgada no cesaba de danzar. Desde un rincón, alguien aplaudió con desgano. El fotógrafo se volvió y sus ojos se encontraron otra vez con los de la mujer joven, que ahora sonreía sin motivo, el gesto congelado en una expresión que a fuerza de no modificarse, parecía falsa. – ¿Qué discuten?– dijo el fotógrafo, menos por averiguarlo que por interrumpir la sonrisa tonta y la mirada insistente. La mujer abrió aún más la boca, como si no esperase la pregunta o tuviera alguna dificultad para hablar.
– El propio Leo lo define —aclaró finalmente Daniel, mostrando a todos el libro verde—, su método es apenas un círculo, llamado, según es fama, “círculo filológico”, y que consiste, me refiero al método, en remontarse del detalle observando unidades que se van ensanchando cada vez más, y permítame citar —abrió el libro y buscó con afán la frase previamente subrayada—, sí, aquí está: “y que se basan en un grado creciente de razonamiento. . .”
– Desde que llegué que están con esa basura– comentó la mujer joven al oído del fotógrafo. Este la miró, buscando la sonrisa inútil, pero sólo encontró una expresión de inmenso hastío, como si estuviera allí maniatada e imposibilitada de hacer otra cosa que escuchar a Daniel recitar interminablemente sus citas.
– “Work und Werk”– agregó Daniel con gesto concluyente mientras la bailarina le rodeaba el cuello con sus brazos delgados y nerviosos, incitándolo a bailar su música imaginaria.
– Entre la palabra singular y la obra completa debe existir una “armonía preestablecida” –dijo, sin mover su cuerpo un sólo centímetro–, que hace que lo que el autor crea, encuentre su natural y originaria forma verbal – concluyó el anfitrión, separándose de la mujer con displicente elegancia.
– ¿De qué autor hablan?– dijo el fotógrafo, hablando al oído de su vecina y aceptando su complicidad. Había comenzado a invadirle un creciente malestar, provocado por la densa atmósfera de la estancia, tan viciada como la de un garito luego de tres días de juego incesante.
– ¿Es ésa tu noción de estilo?– comentó una mujer desde el rincón junto a la ventana.
– De alguna manera, sí –dijo Daniel, arrellanándose finalmente en su bergere y sentando a la bailarina sobre sus rodillas.– Como dice Puglisi, en realidad el concepto de “estilo” –subrayó la expresión con un breve gesto de su mano izquierda, un jeroglífico trazado en el aire, un signo vago y presuntuoso– es propio de la historia del arte, es casi como un hilo conductor, ¿verdad?
– Por favor, sáqueme de aquí– imploró la mujer joven, mirando al fotógrafo con una mezcla de súplica y desasosiego, aferrándose a una naciente complicidad con el recién llegado. Había en ella una evidente desubicación, como si su presencia en el lugar obedeciera a circunstancias extrañas a su voluntad.
– ¿Con quién está?– dijo el fotógrafo, considerando que tal vez el hombre tendido horizontalmente estuviese vinculado a la mujer, o quizá el guitarrista, que ahora había abandonado el instrumento contra la pared y se masajeaba las pantorrillas, acalambrado por la prolongada pose de buda.
– El autor a quien Spitzer ha aplicado con más éxito su método es Proust– dijo la mujer del rincón, con una voz sin inflexiones.
– Con nadie, vine sola– susurró la mujer al oído del fotógrafo, proyectando hacia él, además de las palabras, un aliento cargado de alcoholes diversos y tabaco rubio.
– ¡Exacto, Liliana!– exclamó Daniel, mirando hacia el rincón como el profesor que busca entre sus alumnos al responsable de una intervención brillante. En ese momento, el hombre tendido horizontalmente se incorporó con lentitud hasta quedar de pie. Visto desde la posición del fotógrafo, parecía un individuo altísimo y flaco, dotado de esa torpeza de movimientos que distingue a los jugadores de baloncesto. Con voz calma y desolada dijo al fotógrafo:
– ¿Tiene un cigarrillo?
El fotógrafo lo miró sin responder, como hipnotizado por los ojos algo separados del hombre, oscuros y movedizos. Luego se palpó los bolsillos de la campera en un tanteo inútil, ya que hubiera sido más fácil decir “no fumo”. Antes de poder negarse al pedido, Daniel intervino:
– Martín no fuma, Luciano, pero sus reflejos aún están condicionados. Es un poco patético abandonar ciertos pequeños vicios, ¿eh, Nadar? – el anfitrión ensayó un pase de prestidigitación y un repentino encendedor iluminó el rostro de Luciano, ahora agachado en busca del cigarrillo que la otra mano de Daniel le ofrecía.
– Bueno, fotógrafo, ¿qué me trae ahí? – propuso Daniel, ahora nuevamente interesado en el recién llegado y su sobre manila. El hombre alto había vuelto a su posición horizontal, la brasa del cigarrillo inmóvil a ras del piso y un humo plateado envolviéndolo con lentas volutas. El fotógrafo extendió hacia Daniel el sobre, la mano un poco menos transpirada pero igualmente titubeante, como la que muestra un salvoconducto.
– Quiero que vea esto, Daniel.– Su voz sonó anhelante, esperanzada. Desde el rincón cercano a la ventana, la mujer que se refiriera a Proust, comentó:
– Según la teoría de Gerard Genette, “A la búsqueda” es un vasto palimpsesto: seguramente Proust no estaría de acuerdo.
– Muy interesante, Liliana, a ver, repita eso –dijo Daniel, dejando al fotógrafo con la mano inútilmente extendida sosteniendo el sobre y la ansiedad por abrirlo–, un palimpsesto, ¡qué interesante! –agregó, buscando en la penumbra a la mujer, tal vez sentada de espaldas contra el empapelado gastado, el vaso de ginebra entibiándose entre las manos, las manos entibiándose entre los muslos.
– ¿Un poco de vino? – ofreció la bailarina, en cuclillas delante del fotógrafo, el Patchouli un poco más diluido por la transpiración y la música imaginaria, la mano liviana y huesuda sosteniendo el vaso a medio llenar.
– ¡Oh!, es sólo un comentario al margen, Daniel, un poco para ilustrar la multiplicidad de visiones sobre el objeto estético– dijo la mujer del rincón, ya arrepentida de su intervención que la transformaba en el centro de la reunión.
– No acepte, ¡vámonos! – susurró la mujer al oído del fotógrafo, mirando con cierto desprecio a la bailarina que, todavía en cuclillas, seguía ofreciendo el vaso. – Todo esto es inútil– agregó, mientras la bailarina comenzaba a moverse imperceptiblemente hacia los lados, balanceándose sobre sus pantorrillas magras y tensas, la mirada perdida en una imagen distante, muy por encima del fotógrafo y más allá del dibujo del empapelado y de las sombras oscilantes que las velas producían.
– Seguramente el 1° no te gasearon, Liliana, por eso podés hablar de Proust y los estructuralistas con total impunidad: con tres ginebras encima hasta te crees inteligente– dijo el hombre tendido en el piso, con una voz que poseía la siniestra tersura de la de un sepulturero agotado tras varias horas de entierros.
– No te gasearon, Liliana, ni te apalearon: leías mientras la calle se rajaba de esquina a esquina, ¡Dios mío, cuánta indiferencia! – agregó el hombre, con repentina belicosidad, sin incorporarse, ni mirar a quien dirigía sus palabras, como si pensara en voz alta y hablase para alguien que le mirase desde el cielorraso.
En ese momento el anfitrión se puso de pie y ensayó un ademán conciliador.
– ¡Más respeto por la dama teorizante!: no mezclemos la militancia con el fervor estético– dijo Daniel, mirando hacia el rincón en el que Liliana se había replegado. Como media tonelada de plomo líquido, el silencio pesó sobre todos los que allí estaban. Incapaz de tolerar tanto desprecio, finalmente la aludida dijo:
– Un palimpsesto, un mazacote, una enorme estupidez, un cuento contado con estrépito y furia por un idiota, todos nosotros muertos de hastío o de miedo, incapaces de otra cosa que no sea teorizar, beber y herirnos con ironías baratas, simulando ser graves, y lo que es peor, lúcidos. No es necesario que me gaseen ni me apaleen, basta venir aquí y soportar el tufo de Luciano y la incomodidad de este piso sin alfombra ni almohadones. En cuanto a mi inteligencia, tres generaciones de antepasados bien alimentados en el país me eximen de estimulante alguno: nosotros somos inteligentes porque siempre comimos mejor, nos educaron mejor y encima no nos pudo embrutecer explotación alguna. No, Luciano, el 1° no me gasearon ni me apalearon, y a vos tampoco.
Luciano lanzó un largo suspiro acompañado de una bocanada de humo que ascendió lentamente y empezó a disolverse en el producido tras decenas de pitadas. El guitarrista tosió un par de veces y recuperó su guitarra, pero no pulsó sus cuerdas, apenas si abrazó esa forma femenina con un gesto autómata que lo distrajo de la danza lenta de la bailarina, que había abandonado el vaso no aceptado por el fotógrafo y ahora se ondulaba en medio del silencio.
– Podemos permitirnos el lujo de ser patéticos–dijo Daniel, arrellanándose de nuevo en la bergere–, lo que no podemos es admitirlo públicamente. Si Liliana no se ofende, propongo que nos confiemos a los buenos oficios del Señor Bols y abandonemos la agresividad: brindemos por la democracia burguesa en estado de descomposición, por lo que queda del patriciado lúcido, por cuantos hayan sido gaseados y apaleados en donde sea, por Regis Debray, Kropotkin, Bakunin y todos los que rimen, y por nosotros, claro está, iluminados por velas, incómodamente sentados y sedientos, entre otras cosas, de justicia. ¡Laura, alumbrame!
Invocada, la bailarina interrumpió sus movimientos y llenó la copa que Daniel le ofrecía. Había tomado el porrón con una delicadeza que al fotógrafo le pareció obscena, y vertía su líquido con la grácil pantomima que hubiera correspondido a una coreografía. Luego se sentó sobre las rodillas del gordo y le rodeó el cuello con sus brazos: parecía una niña traviesa amansando las iras del padre.
“Es hora de irse”, pensó el fotógrafo, ya sin interés alguno en mostrar la foto, cansado de soportar el vaho de la transpiración del guitarrista y la mirada anhelante de la mujer joven, el clima de esa mascarada absurda, gobernada por la obesa autoridad de un Daniel ya groseramente dedicado a manosear a la bailarina mientras los demás fumaban, callaban y bebían.
Se dedicó por fin a ponerse de pie y emprender una rápida huída, cuidando no pisar manos ni patear vasos, y mucho menos saludar a nadie. No pudo evitar, sin embargo, que la mujer joven lo siguiese, impulsada por una complicidad no acordada y generada a partir del malentendido básico de que callar significa otorgar.
Atravesando el pasillo de las bibliotecas, escucharon la voz de Daniel, ahora vacilante y falsa:
– No se vaya, Martín espere...
Ya en el vestíbulo, el fotógrafo se detuvo. Junto a él, la mujer se sintió paralizada, como si realmente estuviera huyendo y hubiera sido descubierta. Enseguida, la imponente humanidad de Daniel se recortó contra la débil claridad del pasillo. Su respiración asmática se expandía como un rumor bestial.
– El que viene sin que lo inviten, se va sin que lo despidan– dijo el anfitrión, mirándolos a ambos.
– Es cierto, Daniel, llegué en mal momento: ya me voy– dijo el fotógrafo, buscando a tientas el picaporte de la puerta.
– Martín: sé lo que hay dentro de ese sobre. ¿Otra rareza, verdad? Otro intento de captar lo inefable, lo inaprensible, el instante eterno en papel mate de veinticuatro treinta. Bien: no me interesa. Ni Cartier-Bresson puede interrumpir mis veladas con el pretexto de mostrarme una imagen impresa en papel, la dudosa casualidad de un objetivo abierto en el momento justo. Prefiero que me cuente, que me describa, Martín, la maldita foto, tomando café en un boliche cualquiera. Será más honesto. Y no se trata de desprecio por su trabajo. El que dijo que una sola imagen valía por mil palabras estaba loco. Cambiando de tema: hace bien en llevarse a la señorita antes que caiga en las garras de Luciano. Y no se ofenda –dijo, mirando a la joven ligeramente abochornada– nunca acepte reunirse con nadie en ningún lugar, sin averiguar si ese alguien está realmente esperándola. En estos tiempos hay que tener cuidado con la gente que se visita: eso sí, vuelva cuando quiera, que aquí será bien recibida. . . aunque no esté Marcos.
Sin darle posibilidades de réplica, Daniel los invitó con un “au revoir monsieurs” a que se retiraran. Tenía ahora en el semblante una expresión aburrida y plácida, como si nada de lo que acababa de decir le hubiera importado, o peor, lo hubiese creído.
Desde la remota habitación llegaba un rumor de conversaciones superpuestas, desmañadas, inútiles.
VI
Han salido a la madrugada ventosa y caminan por la avenida desierta bajo la luz del gas de mercurio. Esa iluminación azulada y fría los aureola de un tinte desolado, y sobre todo, les da una cualidad de tiempo detenido que parece oprimirlos.
El fotógrafo y la mujer están ahora desprovistos de otro vínculo que no sea el de ser los únicos seres humanos deambulando en la longitud de esa cuadra, y tal vez más, caminando a favor del declive tendido hacia el río y del viento que a esas horas todavía sopla desde tierra. En sentido contrario, un taxi corre veloz por la calzada también desierta, urgido por llegar a otro sitio de la noche y desbaratando la posibilidad de que acaso la ciudad esté deshabitada y sean ellos los únicos que lo ignoran.
Ya a dos cuadras del apartamento, se impone que el fotógrafo al menos pregunte a la mujer cómo se llama y hacia dónde quiere ir, datos elementales que el que debe averiguarlos no se decide a conocer distraído por la mortificación que aún le produce el desprecio del anfitrión, la negativa soberbia de conocer el contenido del sobre manila. Menos abatido que ofuscado, se siente en la obligación de explicar a su acompañante el motivo –mejor dicho el objeto– del desprecio, mostrar la fotografía sabiendo de antemano que nada de lo que ilustra interesa realmente a la mujer, acaso por motivos distintos a los de Daniel.
La mujer adivina en el silencio del fotógrafo, la huella del desdén de Daniel, soportando su mutismo con calculada indiferencia, porque sabe que dentro de media cuadra el no diálogo será insoportable, y él claudicará con cualquiera de las frases obvias que pueden decirse sin pensar. Seguramente primero sobrevendrá una mirada, el arqueo de cejas que nada significa y a la vez lo expresa todo –cansancio, resignación, hastío, aburrimiento, qué-se-le-va-a-hacer–, y enseguida la escueta primera frase referida al tiempo, a la hora, al sonido de los pasos sobre la vereda, a la velocidad del taxi que acaba de pasar. En ese caso, ella podrá ser amable y responder adecuadamente, sin contradecir ni ser cortante, desbrozando el camino para la siguiente frase hecha, sabedora de que las primeras veinte palabras de cualquier conversación pueden suprimirse o intercambiarse por otras, que lo realmente importante se dice mucho después o no se dice jamás. Lo fundamental para ella, esta noche, a estas horas, es no mostrar su desvalimiento mucho más de lo necesario, aguardando que el aire frío de la madrugada disuelva la ofuscación y haga olvidar al fotógrafo lo que sea que contenga el sobre manila.
No obstante, la ansiedad la traiciona y dice:
– ¿Qué es un palimpsesto?
Enseguida se arrepiente, se avergüenza de la poca confianza que tiene en sí misma, comprende lo penoso que es iniciar una conversación confesando una ignorancia.
– Un mazacote– responde el fotógrafo, sin mirarla todavía, repitiendo como un eco las palabras de Liliana.
Se han detenido. La luz mercurial los envuelve como el aliento de una criatura invisible flotando sobre ellos. El fotógrafo la mira por primera vez con interés, como si esa mujer que tiene delante no fuera la misma que un rato antes le rogara que la sacara de donde estaban. Extraída del ambiente sombrío y viciado del apartamento, le parece menos joven y más vulnerable. El atuendo-abrigo maxi de paño gris, falda corta escocesa, rompevientos azul, botas marrones–, la melena lacia y el rostro anguloso sugieren un aire adolescente que a poco de observársele en detalle se desvanece, desbaratado por excesivos cosméticos, el rictus desdeñoso de la boca y un mirar abatido y desencantado, consecuencia del humo de reiterados cigarrillos o la agridulce humedad de solitarios llantos. Todo eso se define con una sola palabra –piensa el fotógrafo-: “reventada”.
– Puedo ser ignorante pero no estúpida, tampoco vos lo sabés.