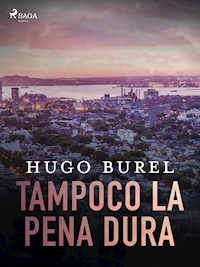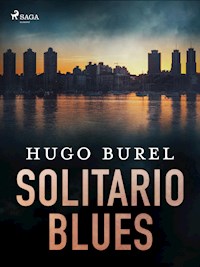
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Contemporary crime
- Sprache: Spanisch
El tercer libro de cuentos de Hugo Burel aúna una vez más todas las obsesiones del autor: un reflejo de su Uruguay contemporáneo, su amor por la ciudad de Montevideo a pesar de la certeza de sus luces y sus sombras, la profundad exploración de la psicología de sus personajes y un gusto irredento por la intriga y los tejemanejes clásicos del género negro, todo ello envuelto en una prosa concisa, afilada y contundente a la vez.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hugo Burel
Solitario Blues
Saga
Solitario Blues Hugo BurelCover image: Shutterstock
Copyright © 1993, 2020 SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726513806
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 3.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Para Elina
En el fondo sólo hay un blues. Es el esquema armónico de doce compases. Es el que tienes que interpretar. Simplemente escribes nuevas palabras encima de él e improvisas algo distinto, y tienes un nuevo blues.
T-Bone Walker
Siempre he pensado que el libro que necesita un prólogo de alguna manera admite una carencia. Alguien que no es el autor se interpone entre el o los textos y el lector para ejercer un ejercicio de sinopsis, de exégesis o lisa y llanamente de patrocinio.
Pueden darse incluso casos en que el prologuista es tan prestigioso que comparte con el autor los créditos de la tapa. También puede suceder que el prólogo sea lo mejor del libro, con lo cual se cumplirá el paroxismo del recurso. Y puede ocurrir, exagerando lo anterior, que el libro esté hecho solamente de prólogos, como algún editor reunió bajo la firma de Jorge Luis Borges.
Por último, la situación presente: el autor prologa su propio libro. Prologar significa anteceder, anticipar, introducir, medir. Pro logos: antes de las palabras, que quiere decir antes de la obra y que paradójicamente se escribe después.
Justificar este prólogo no será tarea fácil. Por empezar me desdigo de la primera línea, o al menos desnudo la sospecha de que Solitario Blues necesita este introito para ser explicado. Pero sucede que en la génesis de estos textos hay una condición de diáspora: andaban diseminados por ahí, en publicaciones heterogéneas algunos; en cajones distantes otros. Reunirlos fue tarea ardua. Establecer su hilo de unión, más difícil aún.
Veamos: hay un hombre que camina desnudo por la calle, pero nadie parece notarlo. Otro, descubre una isla sobre su escritorio y resuelve visitarla todas las tardes, atravesando el tiempo y las edades geológicas. En un demasiado próximo siglo XXI, un Philip Marlowe rioplatense persigue una víctima a través de un laberinto informático. En el mismo balneario —Marazul—una solterona recibe un mensaje llamado Marina y un anónimo escritor persigue una música que parece surgir de la nada. Hay un cuento brevísimo que disfraza el comentario sobre un libro largamente esperado y largamente tedioso. Las cavilaciones de un hombre perplejo postulan la existencia de una nueva criatura marina en un relato que bien pudo llamarse Reencuentro. En una ciudad de pesadilla, un simple cubrecama puede ser el límite entre el sueño y la vigilia. Finalmente, una extraña palabra parece resumir el oscuro sentido de una dolorosa búsqueda de identidad. Y la reflexión sobre el blues, acaso un hermano distante del tango, que anticipa —más que este prólogo— los relatos en su esencia: son los mismos que ya escribí, los mismos que no quisiera seguir escribiendo. Porque hago mía esta cita de Pavese: “Haber escrito algo que te deja como un fusil disparado, que aún se sacude y humea, haberte vaciado por entero de vos mismo, pues no sólo has descargado lo que sabés de vos mismo sino también lo que sospechás y suponés, así como tus estremecimientos, tus fantasmas, tu vida inconsciente y haberlo hecho con sostenida fatiga y tensión, con constante cautela, temblores, repentinos descubrimientos y fracasos, haberlo hecho de modo que toda la vida se concentrara en ese punto dado, y advertir que todo ello es como si no existiera si no lo acoge y le da calor un signo humano, una palabra, una presencia...”.
No sé qué vendrá después, aunque presiento que será algo diferente, algo que habrá de llenarme de goce por el sólo hecho de escribirlo.
Y en todo caso, no será en tiempo de blues.
Hugo Burel
CONTRALUZ
Una tarde de verano, Boris Stolowicz se quitó totalmente la ropa y salió a la calle. Desnudo, pálido, huesudo y sin apuro, empezó a caminar por la vereda de la sombra, disfrutando del relativo fresco de las baldosas recién baldeadas. A los cincuenta y seis años era la primera vez que se enfrentaba al mundo sin sus cómodos pantalones anchos, y el único síntoma de contrariedad era no saber qué hacer con las manos, no disponer de los profundos bolsillos de excobrador. Por eso deambulaba un poco envarado, y con los brazos algo separados del cuerpo, tiesos como si los llevara entablillados.
Iba descalzo, y a cada paso extrañaba el chirriar de las suelas arqueadas hacia arriba, producto de la malformación de las plantas de sus pies, estropeadas por años de persecución inmisericorde de deudores. Por lo demás, Boris no extrañaba más nada: la caminata prometía ser la misma de cada tarde. Idéntico itinerario, misma hora: tres cuadras hacia la avenida, dos más por ésta hacia la tienda en donde encontraría a su esposa, invariablemente rezongando a la empleada que había dejado abierta la caja de los dedales o había medido mal un metro de tela. Desde allí —intercambiadas ya las frases obvias y gastadas—, una cuadra y media más hasta el Banco, la cola para el trámite de depósito, la mirada aburrida del cajero, el vago recuerdo de su primera alcancía en ese olor indefinible a dinero encerrado. Con el comprobante arrugado entre sus dedos, media cuadra hasta el Bar Ciclón, la última mesa del fondo, junto a la puerta de la Peluquería, el té a la rusa con mandiocas, los comentarios del mozo sobre los últimos mil metros de la sexta del domingo, la llegada de Elías con su tablero de ajedrez, las moscas sobre los restos de azúcar y el olor fétido de los sucios baños cercanos a la mesa.
Hoy hay una diferencia: Boris puede sentirla en esa ausencia de peso que alivia sus hombros del forro, entretelas, hombreras y casimir del saco cruzado y manchado de grasa que ha quedado colgado de la silla del dormitorio. El nudo de la corbata ya no oprime su cuello, y sí las muñecas de la empleada que con el pretexto de ordenar su cuarto, tender su cama y vaciar el contenido de su taza de noche, no hace más que vigilarlo, escrutar en sus más mínimos gestos hasta descubrir el primer aviso del infarto tan temido.
En cuanto a la camisa, los calzoncillos y el pantalón, han servido para amordazar uno e inmovilizar otros: ya no son ropa, apenas un amasijo de vueltas y nudos que posibilita la huida.
A sesenta metros de la puerta de su casa, Boris tiene la certeza de no haber sido visto aún: el sol mantiene cerradas las celosías y entornadas las puertas canceles de los zaguanes vacíos. En ese punto de la caminata, próximo al almacén de Cario Falduti, la sombra se fragmenta en manchones de luz caliente que se filtra desde las copas de los plátanos y bailotea ante los ojos de Boris, sustrayéndolo al tránsito y a los peatones que ya deben estar señalándolo.
-Signore Boris: due settimani, questa libreta mi fa male.
La voz le llegó desde el costado, chillona, urgente y con un dejo de ahogo en la última palabra, un tono italianamente trágico y desaforado. Enseguida Boris vio el rostro redondo y encendido de Falduti, la camisa abierta y transpirada, el pantalón rayado y bolsudo en las rodillas, Carlo Falduti vestido, reclamándole un dinero que ya no puede ganar.
-Questo non é una Societá di Beneficenza. ¿Hai capito?
Boris vio cómo el hombre desaparecía detrás de unos cajones de soda, lanzando más imprecaciones que surgían de manera amontonada de su boca desdeñosa y con aliento a ajo. Le había dicho las dos frases en forma rápida: una especie de emboscada verbal tendida a su paso y desarrollada sin mirarle una sola vez a los ojos, prescindiendo quizá del resto del cuerpo, única explicación posible para que no advirtiera la desnudez, la elemental falta de bolsillos, de dinero para ponerse al día con la manoseada libreta.
Intentando pasar por alto la torpeza de Falduti, Boris Stolowicz siguió caminando.
Al cruzar la primera bocacalle, esperó el sonido intempestivo de alguna bocina, un grito al menos. Sólo pudo oír los ladridos de un perro, calcinándose sobre una azotea.
Cuando miró el tendido de la siguiente cuadra lo desconcertó el vacío, la ausencia de personas viniendo desde la avenida o yendo hacia ella. No había niños escapados de la siesta jugando a los indios o a la bolita. Ni siquiera el carnicero Valdez descabezaba un sueño en el escalón de la puerta, el mostrador ya vacío de trozos sanguinolentos y el afilador atravesado sobre la cuchilla. Por delante sólo tenía el contraste de sombras y luces que se repartían la calle, algunos automóviles estacionados que lanzaban destellos desde sus cromados, la alternancia de plátanos y paraísos quietos en la tarde sin viento.
Tal vez la viuda Gómez estuviese instalada en su zaguán sombrío, abanicándose para siempre con su palmeta de mimbre, la gata Desdémona sobre el regazo y rodeada de macetas con plantas y jaulas de pájaros vacías.
Antes, cuando todavía podía soplar su saxo tenor, Boris le había compuesto —secretamente— una suerte de blues tangueado, titulado ampulosamente La viuda Gómez acaricia su gata junto a la maceta de cretonas, luego apocopado en Blues para la viuda. Era una música extraña, ronca, caliente, fuera de todo el repertorio del Boris integrante de la “Jazz Special”, conjunto muy popular en la década del 40 en todo el cinturón de pueblos que rodean la Capital. Ya en ese entonces, la viuda Gómez era viuda, pero veinte años más joven e inconsolable.
A treinta baldosas de la puerta de la viuda, Boris sintió algo más que liviandad de ropa, y los brazos rígidos a los costados se le aflojaron y adquirieron la consistencia de dos chorros de gelatina. No se trataba de vergüenza, tampoco de arrepentimiento. Era una sensación peor: supo que la viuda ya no estaría, anticipó la poltrona vacía, la cretona marchita y la gata flaca relamiéndose sobre el piso ajedrezado del zaguán. Ante esa ausencia, era inútil instalarse como una aparición bajo el pórtico combado y ofrecer la impudicia de su magra desnudez, el sexo ajado y raquítico que ya no puede interesar, sorprender y mucho menos escandalizar a esa mujer que había envejecido y enfermado sin ceder a sus asedios, al quejumbroso laberinto de su música ejecutada una noche junto a la ventana, a los tercos seguimientos por calles sombrías y a las esperas en confiterías discretas, fumando y bebiendo un Pernod tras otro.
La viuda había sabido llevar el luto hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo siempre, y por encima de su resistencia, le había mirado con un destello de dolor arrepentido, con una súplica de liberación de las negras vestiduras, consumida por un fuego aún crepitante, la pasión interrumpida pero no satisfecha.
Frente a la puerta cerrada para siempre, la pintura descascarada y el bronce del picaporte cubierto de una pátina verdosa, Boris se detuvo apenas, aguzando toda la piel y sus sentidos, como si algo de la viuda todavía fluyese desde el interior de la casa vacía.
Con la sensación de regresar de un sueño llegó a la siguiente esquina bañado en transpiración. Se apoyó un instante en el buzón pintado de amarillo y empapelado con afiches de propaganda política. Encorvado por la invisible desgracia, respiró con dificultad una bocanada de aire húmedo, tibio, insuficiente. Pensó en la mujer atada en el dormitorio, sobre todo en sus ojos desorbitados y en las manos frenéticas, incapaces de zafar de la corbata.
“Ya voy, Sara”, se dijo, iniciando el cruce de la calzada. Alguien pasó junto a él, saludándolo con amabilidad:
- Cómo está, don Boris, qué me dice de este tiempito...
¿Víctor?, ¿Asdrúbal?, ¿el joyero Panaskadópulos? No quiso darse vuelta ni responder al saludo. Atravesó el asfalto caliente como pisando huevos, la mirada fija en sus pies estropeados y ahora con las plantas sucias de alquitrán derretido. A menos de una cuadra de la Avenida, pudo distinguir el urgente ir y venir de la gente y el lento desplazamiento de los omnibuses entrando y saliendo de la antigua Estación de Tranvías, ahora transformada en terminal urbana.
“Tal vez sea el momento de correr, pensó sin intención alguna de hacerlo, especulando con una remota agilidad que en otros tiempos lo había destacado en disciplinas olímpicas. Aquel corredor de media distancia, adolescente y con los pies normales, era ahora tan sólo un par de fotografías descoloridas, sujetas con tachuelas al reverso de la puerta de un armario. En ambas, se le escapaba el triunfo por medio metro.
No fue necesario apurar el paso, ya que nadie parecía verle: todos demasiado preocupados por sus pequeñas vidas, deambulando en el calor como una manifestación de ciegos. La Avenida lo asimiló rápidamente y lo encauzó en el plomo líquido de las cuatro de la tarde, el sol doblegando las nucas de los transeúntes y recalentando las columnas de las líneas del troley.
Ya sin la posibilidad de elegir la sombra, Boris se encaminó hacia la Tienda, transpirando y sonriendo como un alucinado. Mirando hacia el cielo deslumbrante supo que había sido un error salir de su casa sin sombrero.
Con el andar calmo y a la vez vacilante de un convaleciente, pasó por delante de la Farmacia Dublín, la Mercería Chantal y el Salón de Loterías Máximo. Se vio reflejado en los cristales de sucesivas vidrieras y en el espejo lejano de una peluquería. En ese trayecto alguien le preguntó la hora y dos señoras le ofrecieron Bonos de la Lucha Anti-Tuberculosa. Cuando llegó a la Tienda de Sara, agradeció al buen Dios no haberse cruzado con ningún guardiacivil.
Sara estaba midiendo una pieza de viyela cuando lo vio recostado en el vano de la puerta, quieto, con las piernas separadas, los brazos tiesos y extendidos hacia las vitrinas: toda su silueta licuándose en la contraluz irreal que llegaba desde la calle. Sin dejar de medir ni sonreír a la señora Gutman —de espaldas al recién llegado—, Sara tanteó con la mano libre sobre el mostrador en busca de sus lentes.
-Señora Gutman, sosténgame el metro bien firme, necesito encontrar mis lentes —dijo, mirando por encima del hombro de su dienta la borrosa presencia de alguien que era y no era su marido. Lo era por la hora y la manera de entrar a la Tienda, resoplando tras la caminata y buscando apoyo para no doblegarse por la fatiga. No podía serlo por la excesiva delgadez de sus miembros, desprovistos de los anchos pantalones y el generoso saco, y esa dolorosa e inquietante sospecha de que el hombre que aguardaba en la puerta bien podía estar desnudo. Por eso era preferible no encontrar los lentes y volver a la tela, al rígido metro todavía sujeto por la señora Gutman, que todavía no ha visto su expresión desolada, el imperceptible temblor del labio inferior y el acelerado palpitar de las venas del cuello.
-¡Sara! —gritó Boris Stolowicz, sin avanzar un sólo metro ni aflojar un solo músculo, fastidiado por tanta calma y tanto orden rodeándole.
-Señora Gutman, mantenga ahora la tela estirada para no perder la medida —dijo Sara, sin levantar los ojos del metro patrón, preparando la tijera para realizar el corte.
-¡Sara! —chilló nuevamente Boris, ahora menos empacado y con la mirada nublada por el sudor que le caía desde la frente.
-Rosita ya fue al Banco, querido—dijo Sara, cortando de un solo envión la tela y doblándola en cuatro. Sus palabras, más que al hombre que estaba en la puerta, fueron dichas para su clienta, todavía no tentada de darse vuelta o demasiado atenta a la viyela.
-El Banco, sí, ya veo... —dijo Boris. Con lentitud se dio vuelta y salió nuevamente a la calle. Para su alivio, la tarde había comenzado a nublarse.
La cuadra y media hasta el Banco transcurrió sin novedad. La gente atareada o distraída no se fijó en él. Tampoco se cruzó con ningún conocido. Apenas un perro flaco y cargoso lo siguió entre dos árboles, señalándolo con su nariz entrometida.
Sin dinero que depositar, ignorando la gestión de Rosita y culminando la parte útil de la caminata, entró igualmente al edificio del ahorro y del crédito, menos por cumplir una rutina que para disfrutar del fresco de los gigantescos ventiladores del techo.
Bajo el monótono girar de las aspas, miró en derredor: en el vestíbulo y los espacios circundantes a los mostradores, media docena de individuos aguardaban ser atendidos con las miradas clavadas en el piso, absortos en la contemplación del repetido dibujo de las baldosas. Frente a las ventanillas de las cajas, unos pocos ahorristas esperaban para hacer sus depósitos, sujetando paquetes o pequeños portafolios con evidente recelo. Dentro de los habitáculos de los cajeros, éstos parecían dormitar, las cabezas inclinadas y atentas al teclado de la máquina de sumar, inmóviles como maniquíes. En los escritorios de los boxes interiores, los contables parecían eternizados en operaciones complicadísimas, ajenos a los cajeros, al público que entraba y salía, y a Boris Stolowicz, inmóvil en medio del Banco, hipnotizado por las aspas y abandonado al envolvente aliento de un insecto fabuloso.
Otra vez el olor a dinero encerrado lo retrotrajo a la niñez y a la tibia redondez de un cerdito de baquelita pintada. Puede oír, amplificado por el recuerdo, el estallido, el golpe seco contra el mármol de la cocina y las monedas repiqueteando por todos los rincones como una lluvia de gotas metálicas. También puede ver el único billete de sus ahorros, doblado en cuatro y quieto entre los fragmentos de la alcancía, y la cara triste de su padre extendiendo la mano, obligándolo a desprenderse de la pequeña fortuna, canjear la ilusión del Mecano número seis por un mes atrasado de alquiler.
Ninguno de los que allí estaban podían atesorar con más avaricia y esmero el dinero como él mismo, cuarenta y siete años atrás. Por eso, aquella primera quiebra le había enseñado, con inconsciente anticipación, el frenético vicio de gastar, de no acumular jamás lo que algún día podía desaparecer por obra de la mala suerte. Sólo la pobre Sara era capaz de obligarlo al ritual del depósito diario de las ridículas ganancias de la tienda.
Abandonó la contemplación de aquel mandala giratorio, movió negativamente la cabeza, y sin ver a nadie salió del Banco. Ahora necesitaba llegar al bar y atrincherarse en la mesa de todas las tardes, beber la taza de té con mandiocas y juntar fuerzas para volver a casa.
En la calle se había desatado un aguacero que había barrido con el calor y con los peatones de la Avenida. Sin posibilidades de guarecerse, Boris se dejó mojar por la lluvia implacable.