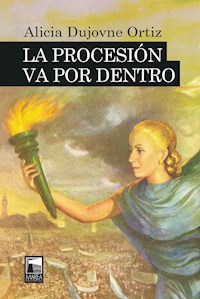8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Marea Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Periodismo de Colección
- Sprache: Spanisch
Más allá de su carrera fecunda como escritora y biógrafa, Alicia Dujovne Ortiz es una periodista de larga trayectoria en medios gráficos, tal como lo refleja esta compilación de artículos publicados desde 1969 hasta la actualidad, mayormente en los diarios La Nación y La Opinión. Circunstancias bien conocidas de la Argentina motivaron que muchos de ellos hayan sido escritos y enviados desde Francia, donde fungió como una suerte de corresponsal especializada en cultura, hasta su regreso al país. Inquieta y con una cultura vastísima, sus notas reflejan también su ductilidad para abarcar temáticas de lo más diversas; no menor a la de conseguir que sus entrevistados se presten a un diálogo en profundidad. Es lo que dejan traslucir sus entrevistas a personalidades como Elie Wiesel, Carlos Fuentes, Luis Felipe Noé, Sara Gallardo o Miguel Ángel Bustos, a ambos lados del Atlántico; aunque es imposible obviar su encuentro casi celestial con el poeta entrerriano Juan L. Ortiz en su reducto de Paraná, plasmado en un texto que puede leerse como un poema en prosa. Pero este libro es también un muestrario de las pasiones de su autora. Es decir, de sus búsquedas en la historia y la cultura judías (herencia paterna); su sororidad con Simone de Beauvoir o Simone Veil, e incluso por Milagro Sala en Jujuy; y, ya en este siglo, su compromiso militante con la realidad social, económica y política, ya sea a propósito de la hecatombe argentina en 2001, los desafíos de Evo Morales en Bolivia o la agonía de la industria editorial en manos de los monopolios. Una lucha para la cual todavía no se escribió el punto final.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Contents
Introito
Astor Piazzolla. Un tango con la sirena de la ambulancia
Miguel Ángel Bustos y la doble red
¡Salve César! o el conductor de los domingos
Antonio Porchia. “Voces” del silencio
El conde Eugenio de Chikoff o el magisterio de los buenos modales
Juan L. Ortiz. El escondido licor de la tierra
Entrevista a Sara Gallardo
Tres pintores argentinos en París. Noé, Pérez Célis y Deira
Edmond Jabès y el libro de lo vivido
Carlos Fuentes. La novela mítica
Elie Wiesel. El heredero de la memoria
Adiós a Sartre, el que quedaba
Israel tiene 50 años y mira telenovelas
Carlos Gardel o la valija del padre
Marguerite Duras y un camino hacia la soledad
Este país
El grito de Benjamín Fondane
El fantasma de los jázaros
Julio Cortázar y Fredi Guthmann. Perseguidores de absoluto
Escandalosamente ellas, las surrealistas
En la dacha de Stalin
Gauchos judíos. Tiempo de juntar las piedras
Las dos Bolivias de Paz Estenssoro a Evo Morales
Carta a Simone de Beauvoir
Setenta balcones y bastante flor
Diálogo de mestizos
Las raíces africanas de la Argentina
Il Corriere della Massera
Edgar Bayley y la tentación de la claridad
El dinero y las palabras
Purgatorio de los escritores
Germaine Tillion y la observación como arma de resistencia
Por qué escribí un libro sobre Milagro Sala
La antecesora Simone Veil (1927-2017)
El “Teorema de Gorosito”
A modo de epílogo. El tesoro de la incertidumbre
Landmarks
Cover
Dujovne Ortíz, Alicia
Cronista de dos mundos : textos periodísticos / Alicia Dujovne Ortíz ; compilación de Ariel Hendler. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Marea, 2021.
Libro digital, EPUB - (Periodismo de colección)
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-8303-64-2
1. Periodismo Cultural. 2. Entrevistas. 3. Literatura Feminista. I. Hendler, Ariel, comp. II. Título.
CDD 070
Dirección de colección: Constanza Brunet
Coordinación editorial: Víctor Sabanes
Edición: Ariel Hendler
Asistente editorial: Carla Belén Rafael
Corrección: Brenda Wainer
Diseño gráfico de tapa e interiores: Hugo Pérez
Fotografía de tapa: gentileza de Éditions Gallimard
© 2021 Alicia Dujovne Ortiz
© 2021 Editorial Marea SRL
Pasaje Rivarola 115 – Ciudad de Buenos Aires – Argentina
Tel.: (5411) 4371-1511
www.editorialmarea.com.ar
ISBN 978-987-8303-64-2
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
Depositado de acuerdo con la Ley 11.723. Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio
o procedimiento sin permiso escrito de la editorial.
Agradezco a Ariel Hendler por el modo sensible
y riguroso con que seleccionó y editó los artículos
contenidos en este libro.
Introito
La memoria hace trampas que pueden confundir, pero también esclarecer. Mi primera entrevista para la revista dominical La Nación tuvo lugar en 1969. Sin embargo, durante largo tiempo guardé una imagen curiosamente distorsionada de esa escena. Me veía a mí misma de veinte años, tímida estudiante de Filosofía y Letras con su montgomery de botones con forma de tronquitos, temblando de nervios porque iba a entrevistar a Nélida Lobato, una vedete de teatro de revistas hoy olvidada. Solo al disponerme a prologar esta antología me doy cuenta de la transposición: para el momento de la entrevista no tenía veinte años sino treinta y, entre otras cosas, ya había tenido una hija y publicado un libro de poemas. Pero fue el periodismo, ese ejercicio indiscreto que consiste en hurgar por detrás de la supuesta realidad, el que me arrancó del lugar delicioso al que llamamos el propio ombligo, me despertó la curiosidad por las vidas ajenas y me convirtió en biógrafa y en novelista.
No sé por qué el director de la revista La Nación, Ambrosio Vecino, me consideró la persona ideal para entrevistar a actrices y actores. Y digo que no lo sé, porque mis orígenes familiares –una madre, Alicia Ortiz, escritora feminista y comunista, y un padre, Carlos Dujovne, dirigente y editor del PC–, no resultaban el mejor pasaporte para ingresar en ese diario tradicional. Lo cierto es que me encontré de buenas a primeras entrevistando a decenas de personajes extraordinarios como Narciso Ibáñez Menta, Luisa Vehil, Alfredo Alcón, Norma Aleandro, Hedy Crilla o Niní Marshall, a los que yo, con razón o sin ella, estaba convencida de haber aprehendido a fondo, tanto psicológica como profesionalmente, gracias a un sistema de mi invención que consistía en callarme la boca para, por una parte, escuchar el murmullo de lo que no se decía y, por otra, esconder mi ignorancia. No fallaba nunca: instantes después, el propio entrevistado me lo aclaraba todo.
Habrá sido alrededor de 1972 cuando el poeta Mario Satz me legó su puesto de crítico literario en Raíces, la revista de la Sojnut, la Agencia Judía que reclutaba candidatos para hacer aliá, o en criollo, emigrar. Mi trabajo allí tuvo por consecuencia que Mario Diament me propusiera como secretaria de redacción en una revista de la Sociedad Hebraica Argentina, llamada Plural, que él dirigía. Poco más tarde, también por su intercesión, aterricé en el diario La Opinión como redactora de la sección Vida Cotidiana. Para mí, entrar en ese diario era como entrar en Le Monde, aunque lo hiciera por la puerta chica y dentro de un rubro en el que no descollaba. Pese a todo, coseché algunos laureles gracias a mis consejos para que los ravioles no se abrieran al echarlos en el agua hirviente; consejos lo bastante surrealistas como para que el director del suplemento cultural, Luis Gregorich, pidiera mi traslado a esa sección del diario. Y ahí sí, por fin, el periodismo literario me abrió los brazos. Si nunca hubiera escrito otra cosa en mi vida que mi entrevista al poeta Juan L. Ortiz, pienso que me podría morir tranquila: la nota reflejó con tal amplitud nuestro encuentro en su casita de Paraná, que hasta conservó el canturreo con que el anciano sabio Juanele iba ritmando sus palabras: “Mmm mmm...”.
Hasta que en 1977, un año después del golpe de Estado, el diario fue intervenido por el Ejército. A esa altura, yo ya había organizado en todos sus detalles mi traslado a París. Contaba con una beca modesta pero bienvenida de la embajada francesa y con dos pasajes para mi hija y para mí, ofrecidos por el periodista Emilio Perina a cambio de notas para una revista que él estaba por publicar y que –ha llegado el momento de hacer mea culpa– en la vorágine de mi llegada a Francia nunca le mandé. Contaba asimismo con la promesa de Luis Gregorich: él me publicaría notas en el suplemento haciéndome pasar por corresponsal hasta que clausuraran el diario –una muerte anunciada– con el objetivo de poder cobrar la indemnización, por escasa que fuera.
No acababa de hacer pie en la capital francesa cuando el escritor cubano Severo Sarduy me propuso escribir notas sobre literatura latinoamericana para Les Nouvelles Littéraires. Además publiqué otras en Le Monde y multipliqué las entrevistas para el suplemento de La Opinión: a Héctor Bianciotti, el argentino convertido en miembro de la Académie Française que fue mi gran apoyo en París; a Nathalie Sarraute, importante figura del nouveau roman; a Michel Tournier, admirado escritor que me despachó sin miramientos en cosa de minutos; a Roger Caillois, el “inventor” de Borges, según este; a Philippe Sollers, jefe de fila del grupo Tel Quel, seductor, hablador y eternamente prendido a su pipa como a un caramelo; a Costa-Gavras, el serio y militante director cinematográfico griego que me invitó a presenciar la filmación de Clair de Femme, con Romy Schneider, y a Yves Montand, entre otros.
Por desgracia, casi todas estas entrevistas han desaparecido, en parte por culpa de ese régimen que destruyó el archivo de La Opinión y, en parte, por mis múltiples migraciones, durante las que fui perdiendo estos y otros artículos publicados en diferentes medios. Con todo, lo milagroso es haber podido conservar un paquetón de artículos más que suficiente como para permitir la publicación de esta antología. Y el colmo del milagro: que la única de mis entrevistas parisienses salvada del naufragio fuera justamente la más importante a mis ojos: aquella que refleja mi encuentro con el maravilloso poeta judeoegipcio Edmond Jabès, de quien recuerdo su rostro, de una bondad profunda y dolorosa, y la voz con que me hablaba de los rabinos que en su obra dialogan por encima de los siglos.
Clausurada La Opinión, me alejé del periodismo durante largos años. Hasta que en 1995, ya convertida en escritora “famosa” gracias a mi biografía de Eva Perón, Julio Crespo me propuso colaborar en la página de opinión del diario La Nación. Años más tarde lo sucedió Hugo Caligaris. Fueron años felices. Tener jefes amigos era una fiesta, estaba lejos pero cerca de la Argentina gracias al periodismo, y además se trataba de un periodismo de investigación y opinión como hasta el momento jamás lo había ejercido. Para completarla, gozaba de una absoluta libertad. Me sabía utilizada, es cierto (la libertad que se me concedía demostraba la apertura y la tolerancia que, todavía por ese entonces, a ese diario liberal le interesaba dar), pero a mi vez me apoderaba de ese espacio para expresarme sin ninguna autocensura: pongo como ejemplo aquella nota en la que apoyé las retenciones al agro, historia que culminó en la agónica frase “mi voto no es positivo”, del vicepresidente Julio Cobos. El del diario tampoco lo era, lo cual no le impidió publicar ese artículo donde yo afirmaba que el mío sí.
Después llegaron jefes menos y menos amigos, hasta que en 2017 me pasé de la raya, ahora no con una nota sino con un libro: Milagro, también publicado por Marea Editorial; una “transgresión” que marcó el final de mi relación con ese diario, y con el periodismo en general. Hoy solo publico algún artículo cuando se me sube la mostaza con algún tema como el aborto, la pandemia, el golpe de Estado contra Evo Morales o el fotógrafo de Luciano Benetton que se pavonea con sus United Colors a costa de los mapuches.
A mis 82 años, trabajo como siempre. He terminado una novela de autoficción titulada Aguardiente, traduzco a Hélène Cixous (la más difícil de todas las escritoras francesas) y he retomado la poesía y la pintura, abandonadas hace apenas unos sesenta años. Retomarlas significa tomar distancia. Esto equivaldría a admitir que he regresado a mi ombligo, si bien se trata de un ombligo muy diferente: el de mis comienzos era paradisíaco, y el de ahora, un foco de resistencia empecinadamente vivo desde el que intento –y digo bien intento– pensar con un mínimo de claridad mientras se incendia el planeta.
Dos palabras sobre el título de este libro. Los dos mundos son evidentemente la Argentina y Francia. Pero, acaso debido a mi doble pertenencia, judía-no judía, y a mi sempiterno exilio, en mi trabajo de periodista, de novelista y de biógrafa me he interesado en personajes igualmente dobles por razones nacionales, sociales, sicológicas u otras, vale decir, mestizos en la sangre o el alma que representan la esencia de mi país y la del mundo actual.
Alicia Dujovne Ortiz,
París, mayo de 2021
Alicia Dujovne Ortiz leyendo un poema de su primer libro Orejas invisibles para el rumor de nuestros pasos, en 1967.
Foto: Archivo personal de Alicia Dujovne Ortiz.
Astor Piazzolla
un tango con la sirena
de la ambulancia
Una cara de Baudelaire mezclada con duende (la raya amarga de los labios, la nariz bulbosa, la frente marcada y enorme): esperaba encontrar por lo menos a un intelectual que me explicara el fenómeno de su éxito masivo en términos sociológicos, pero me ha recibido un personaje rubicundo y entusiasta que me contesta, sencillamente: “Les pusimos la tapa. –Y agrega–: Todo se ha cumplido. Este es un boom insólito que me alegra y me da miedo”. Yo tengo ganas de recitarle la letra de Borges para su Milonga de Jacinto Chiclana: “Entre las cosas hay una/ de la que no se arrepiente/ nadie en la tierra. Esa cosa/ es haber sido valiente”. El que ha tenido coraje para concebir e imponer un tango desgarrador o estrangulado, vibrante o machacón, con violín romántico y rascar de uñas, de papel de lija y de torno de dentista, por momentos ahogado, submarino (una impresión de sol borroso visto desde el fondo), por momentos de una sabia brutalidad, bien puede darse el lujo de asustarse cuando una multitud por fin se estremece.
Hace mucho tiempo, Piazzolla le dijo a un periodista que su primer recuerdo infantil (de los cuatro años, en Nueva York) es el de una pelea con unos chicos que hablaban en un idioma raro. Se me ocurre que el último va a ser el mismo. Piazzolla pasó de la pandilla callejera neoyorquina a la pandilla del Octeto Buenos Aires, y a la del quinteto de 1960, y ahora, nuevamente, a la de este quinteto que se presenta en el Regina (Piazzolla, Osvaldo Manzi, Antonio Agri, Oscar “Cacho” Tirao, Kicho Díaz), y a esa cantante, Amelita Baltar, cuya sola presencia es combate, porque no puede dejar de pelearse para imponer otro lenguaje más lógico, más de acuerdo con él, y con nosotros.
Una mirada a su trayectoria nos devuelve la imagen única del luchador. Y triunfos, que configuran una existencia inusual: un chico de trece años que entra como bandoneonista de la orquesta de Gardel, en Nueva York; un hombre joven que en 1953 gana el premio Fabien Sevitzky con su Sinfonía Buenos Aires, y que viaja a Francia con una beca para estudiar con Nadia Boulanger (antes había sido alumno de Alberto Ginastera, entre otros) y para integrar un conjunto en la Ópera de París; un hombre que compone en Broadway la comedia musical New Faces of 1960.1 Todo esto a fuerza de talento llamativo, agresivo, germen de polémicas, de bandos en contra y a favor, ya que la falta de rótulo conocido genera intranquilidad, y un simple tango puede “mover el piso” más de lo que aparenta. “¿Es tango?” “Llámelo música de Buenos Aires, si quiere. Pero es tango”. “¿Se propone esterilizar el tango?” “Sí, esterilizarlo, es decir, purificarlo”. “¿Es enemigo del tango?” “Soy enemigo del tango..., del tango del compadrito, del que no nos refleja como somos ahora”. Julián Centeya decía: “Un Debussy que busca el infratango entra en el deschave lamentable y toca pito en la esquina para llamar a la policía’’. Lo que no dejaba de ser, en cierto modo, exacto: en la música de Piazzolla hay un agudo llamado –un silbato, una sirena– pero para las fuerzas de un orden distinto; hay una nota visceral que debe ser “infratango” porque suena desde las capas subterráneas (y el ritmo de su contrabajo, un pulso oscuro, antiguo y a la vez tan urbano) y hay un “deschave” para lamentarse por los que no están “piantaos, piantaos, piantaos”.
La mirada retrospectiva también nos deja entender su evolución interior: el esfuerzo por imponer el tango “en el centro”, con Aníbal Troilo y frente a la orquesta de Francisco Fiorentino; la tendencia hacia la música culta de la época de París; la frustración del año 1957, al volver a Buenos Aires y encontrarse con que su país lo rechaza; la decisión de llevar el tango afuera, a Nueva York, y, a partir del regreso (después de la experiencia estadounidense del “JT” o “jazz-tango”), la ubicación definitiva como argentino en la Argentina, la elección de asumir este lugar del mundo no solo expresándolo sino también quedándose en él. Desde 1962, cuando creó el santuario nocturno para ir a escuchar el tango (no para bailarlo ni para recordar el tiempo en que éramos novios, “¿te acordás, vieja?”; para escucharlo con una lucidez que no excluya los sentimientos), su línea ha sido clara pese a los tanteos a que lo impulsa su “mufa” constructiva.
Con Borges, en 1965, nace la idea de dar palabras a su música. En 1968, el disco Catorce para el tango, con letras de conocidos poetas. Ese mismo año, la operita María de Buenos Aires, ya con la colaboración de su letrista Horacio Ferrer y de su cantante Amelita Baltar. Y ahora, esta conjunción de valores (Piazzolla- Baltar-Ferrer-solistas) que ha ascendido a la gran ovación popular del Luna Park repleto en el Festival de Buenos Aires de la Canción y la Danza, y a la del teatro Regina, donde se presenta –entre cortinados de terciopelo muy belle époque– con una carga de violencia y tristeza que ya no va para su “gente especial”, sino, además, para las señoras con las tres vueltas de perlas y los batidos rígidos de spray, o para los hombres a los que se alude en términos cuidadosos (“medio” o “entre”: mediana edad, entrecano), en fin, para la gente de Buenos Aires.
“Es un renacimiento del tango –me dice–. Ha muerto un tango y ha nacido otro. Este triunfo me compromete más”. Porque también ha muerto una sensibilidad complacida en la nostalgia de lo que nunca existió, y uno de los agentes activos que han obrado para que un pueblo tomara conciencia de sí mismo en su versión no envilecida, para que se enfrentara con la nobleza de su rostro, ha sido, indudablemente, Piazzolla. Su propia música, por otra parte (para un encuentro se requieren dos) parece haber salido de aquel obsesivo ritmo que nos causaba opresión, y haberse abierto a un exaltado estallido de sabor auténtico, como si se hubiera vuelto música orillera por un extraño camino, orillera al revés y viniendo del fondo del río turbio.
¿Pero en qué medida han contribuido a su éxito la voz afónica y potente de Amelita Baltar y esas letras de Ferrer que, en opinión del maestro, han dado con el sentido justo de su música-flauta mágica para quedarse, flauta mágica para arrastrar al pueblo, no hacia afuera de la ciudad sino hacia dentro, hacia el fantástico refugio que no está nada lejos? “Trepate a esta ternura de locos que hay en mí/ ponete esta peluca de alondras y ¡volá!/ Volá conmigo ya, ¡vení!, ¡volá!, ¡vení!/ Quereme así piantao, piantao, piantao...”, invita la Balada para un loco, y Amelita Baltar, con túnica ocre, levanta su brazo para llamar mientras la orquesta es un camión de bomberos, una chimenea de barco, un anuncio. “No, yo no puse canto y letra para atraer al gran público. Lo que pasa es que me encontré con el letrista adecuado. A algunos les gusta la música sola, a otros, con canto. Nosotros acaparamos a los dos públicos”, me contesta Piazzolla.
Y, ciertamente, son dos públicos porque son dos espectáculos. El letrista y la cancionista representan un aspecto de Piazzolla, una mano más cálida con las virtudes y los defectos de lo humano, demasiado humano. Sin bajar de nivel con relación a la orquesta, establecen una comunicación emotiva aunque ligeramente desplazada del puro núcleo musical. No son una concesión, son una necesidad expresiva; llenan un hueco que debía colmarse con esa precisa voz tierna y grave y capaz de un grito salvaje que hiela la espalda, y la eficacia delas palabras simples, sostenidas por ese fuego con maticesde otoño y marfil que es Amelita Baltar, indudablemente sacuden una tremenda explosión afectiva. (Piazzolla/enanito de Blancanieves/Baudelaire se ríe y me cuenta: “Le preguntaron a [Roberto] Goyeneche si la Balada para un loco es un tango. ¿Sabe lo que contestó? ‘No es un tango, ¡es un tangazo!’”).
Sin embargo, cuando se quedan solos, los cinco (bandoneón, guitarra eléctrica, piano, contrabajo y violín), hay un sabbat aterrador, combinado con el palito impertinente que golpea la tapa del piano, un galope pánico mezclado con algún irritante rasqueteo, los ruidos más alejados entre sí, la revelación de su parentesco: gemidos hambrientos del bandoneón entrecruzados con un violín que después de una gitanería sentimental rasguña y roe, con un piano y una guitarra lúcidos, civilizados, o con la palpitación de yugular hinchada y tensa del contrabajo. Cinco “piantaos” que nos atrapan en su demencia sin necesidad de decir “vení”. Y dos maneras de estar musical y “tangamente” (la expresión es de Ferrer) chiflados: la sordina que conserva la modalidad acuática (el tango sumergido que nos agobiaba) y el súbito aquelarre con los aullidos, los jadeos, los hipos, el llanto de todos los demonios y de todas las fieras de la ciudad. Y cierta insistencia, también, cierta reiteración machacona de determinados ritmos y chirridos que literalmente nos obligan a “parar la oreja”, porque no están por casualidad:
–Piazzolla es todo lo mismo –comenta uno a la salida–. Piiiii, piiiii, chin, chin, chin. Siempre igual.
–También los japoneses parecen todos iguales –responde otro, un muchacho barbudo que ha estado escuchando la función con una curiosa expresión de alerta–. Pero miralos bien.
Miralo bien: es un “toco” de música pesada, cuadrada, compacta, sobrevolada por una sirena chillona y angélica; es un tango como una ambulancia esterilizada, blanca, cargada de sufrimiento y que nos exige atención.
La Nación Revista,
14 de diciembre de 1969
1 El espectáculo nunca llegó a estrenarse.
Miguel Ángel Bustos y la doble red
Los ojos y las venas de los brazos, azules, la lechosa piel de las sienes y de las muñecas son parte de un tejido aéreo, de una especie de tela de araña con la que, evidentemente, está entrelazado, y en la que, evidentemente, está atrapado. La frente angosta, ligeramente deprimida y con unos gruesos surcos de campesino que parecen entrar hasta el hueso en el esfuerzo por comprender, es parte de una madeja terrestre maternal (léase la vida) todavía no cortada y todavía fresca en alguna que otra sonrisa. Pero el tejido celeste gana.
Miguel Ángel Bustos, joven poeta, autor de Cuatro murallas (1957), Corazón de piel afuera (1959), Fragmentos fantásticos (1965), Visión de los hijos del mal (1967, Segundo Premio Municipal) y El Himalaya o la moral de los pájaros (1970), ha expuesto recientemente una colección de dibujos y témperas que lo demuestra. Porque un tejido celeste tiene varias maneras de ganar; para simplificar, tiene dos: “benigna” y “maligna”. División que no incluye, necesariamente, un ele-mento ético sino que se refiere a dos formas de actuar de lodivino, a dos estilos sagrados de acercársenos: el éxtasis gozoso y el espanto. Los dibujos y témperas de Miguel Ángel Bustos vienen del espanto; la desnudez de sus colores viene del espanto. En este sentido, un violeta puro y agudo como una puñalada puede ser “celeste”, celeste del lado del horror.
Dije que es joven, que tiene un Premio Municipal; no dije que su último libro, El Himalaya o la moral de los pájaros, es best seller (para los que no están en el tema aclaro que la poesía jamás es best seller), ni que se vendió la casi totalidad de los cuadros de su exposición, ni que esta es su primera exposición, porque Miguel Ángel Bustos no pintaba antes pública y oficialmente. De modo que, para empezar, le pregunto desde cuándo dibuja, si estudió “bellas artes” y qué significan sus pinturas.
–Hace cinco años comencé a dibujar. No estudié –contesta–. Estoy haciendo, desde entonces, un diario gráfico y ya tengo dos volúmenes completos de quinientas páginas cada uno. Las imágenes corresponden a los días, en un intento de fusionarlas con lo verbal. Es la palabra dibujada, escribir en imágenes, tratar el verbo como algo manual, visible, como lo hacían los códices aztecas y con la misma adoración por la palabra de la mística judía, de la Cábala. Además, es la pintura de mis obsesiones. He dibujado casi literalmente lo que veía “filmado” en la pared. Cuando dibujo tengo estados a los que no sé si llamar alucinatorios; en todo caso, las imágenes aparecen ahí, sobre la pared, y yo las veo actuar y sigo su recorrido.
–¿Las imágenes de su poesía también “se le aparecen” de golpe, ya construidas, dictadas?
–Sí, el Himalaya lo escribí de un solo tirón, con la misma sensación de certeza. Y también es una poesía con el ambiguo sentido que Rimbaud le daba a la palabra “iluminación”: a la vez iluminación del espíritu y pintura. En mis dibujos, concretamente, recorro el doble camino: ilumino un manuscrito y sigo el dictado de algo que me llega.
–¿Que le llega de afuera? ¿Lo siente como una presencia exterior con la que entabla un diálogo?
–Viene de la perfecta ausencia de uno mismo, de la despersonalización. Cuando uno está limitado a un yo limitado, limita lo que le llega. Pero si se hace el vacío total, si uno se vuelve cóncavo, entonces cabe la presencia de lo que debe llegar.
–¿Provoca esos estados o vienen solos?
–Me han llegado solos. Pero usted sabe que yo padezco una grave enfermedad (la epilepsia), por la cual estuve internado en el Instituto de Neuropsiquiatría.
–En la antigüedad se consideraba que la epilepsia era una enfermedad sagrada, y Dostoievsky describe la espera del ataque en términos de iluminación...
–Sí, los médicos me han dicho que mi caso es similar al de Dostoievsky. El estado previo al ataque es un momento de aura y advenimiento, una exaltación de la lucidez y la euforia. Es como si se gozara de todo el cosmos a la vez. Imposible transferir ese sentimiento a la gente, porque no es que la gente no contemple sino que usa una mínima parte de sus posibilidades para no quedar anonadada. El horror de mi situación es, precisamente, un continuo, un insoportable estado de lucidez.
–¿Siempre conoce momentos de espanto? ¿Nunca los éxtasis, los arrobamientos, la parte amorosa de la experiencia?
–Casi nunca, solo por instantes, curiosamente a través de los gatos. Ellos pueden darme un atisbo de lo que es el éxtasis feliz.
–¿Y la naturaleza, los bosques? En su poesía siempre aparecen “bosques de coágulos”, nunca bosques verdes.
–La naturaleza no me transmite más que su atrocidad. Un vivero me parece un conjunto de fantasmas porque puedo alucinar lo que veo, deformar un objeto hasta sus proporciones cósmicas. Un pájaro se convierte en un Ángel. Es como un aparato de proyección que me permite leer en los seres mi propia cosmogonía. Y todo lo que percibo es terrible. Tengo la sensación permanente de que algo acecha en el cielo, de que se van a venir abajo los planetas, de que los seres humanos que están conmigo se van a fugar y me van a dejar solo en un desierto helado, mineral, de cuarzo.
–El “cristal” de sus poemas: un dios implacable, pagano, que lo acompaña desde la infancia. Pero, además, hay una mística del sol.
–El Himalaya está dividido en ciclos solares; en cada convulsión del Sol se produce un cambio en nosotros. De alguna manera somos soles, aunque cueste admitirlo en lo cotidiano. Adoro el sol y me aterra la noche, no la soporto en soledad, lo mismo que me atemorizan la suciedad, los insectos, las ratas, todo lo subterráneo de las ciudades.
–Antes lo llamó lucidez. ¿Es estar demasiado despierto?
–Sí, quisiera no darme cuenta de las cosas pero las siento confluir todas al mismo tiempo, y este sentimiento de totalidad, si va acompañado de paz, es la santidad, y si no, es el infierno. Yo no soy un santo.
–¿No hay otro camino que la santidad? ¿No puede existir una vía sensorial, una mística de los sentidos que dulcifique la experiencia?
–No, yo siento los perfumes y los colores como algo atroz. Me veo en manos de algo que nos desmenuza constantemente y no puedo aceptarlo, me opongo de todas formas a la victoria de lo que nos rodea y nos ata a la tierra. Si tengo una iluminación maravillosa la recibo con una enorme tristeza, y su contraste con lo demás me produce una desesperación horrenda.
–¿Qué poetas lee? Varias veces, en sus dibujos y en sus poemas alude al “sol negro” de Nerval y a Holderlin.
–Ellos, en primer lugar, y Nietszche, Lautréamont, los trovadores provenzales.
–Claro, los cátaros, los “puros”.
–Sí, quisiera ser un puro. Estuve cinco años en el infierno de la pureza total, cuando estudiaba el bachillerato. Leo, además, mucha literatura oriental, sobre todo al Shri Aurobindo, un gran santo de la India. Y los relatos jasídicos judíos: su extraordinaria vitalidad, desesperación y superación en la alegría. Yo nunca he conocido la serenidad. Hasta he buscado castigarme, pegarme balazos, pero las cosas son burocráticas hasta en el terreno del dolor. Hay un escalafón para el sufrimiento. Imposible escapar.
Atrapado en una tela de araña. Tan atrapado como todos, aunque sin la nube piadosa que a algunos nos impide advertirlo, sin el valiente sometimiento que a otros les permite aceptarlo. Sin sueño, sin fe. Sin piel. El tejido aéreo le cubre directamente la carne viva. Pero la palabra manual, musical, el verbo tangible y cadencioso de Miguel Ángel Bustos son su victoria sobre el espanto, su forma de ganarle a la trama celeste con sus mismas armas: una red de vocablos para aprisionarla o, como decía Rimbaud en su manuscrito perdido, una “cacería espiritual”. Doble trampa, es decir, mutuo abrazo. En esta pareja del poeta y su dios salvaje palpita un ardiente odio, es decir, palpita lo que más se parece al amor.2
La Nación Revista,
24 de enero de 1971
2 Miguel Ángel Bustos fue secuestrado y desaparecido poco después del golpe de Estado, el 30 de mayo de 1976. En 2014 sus restos fueron identificados en una fosa común en el Cementerio de Avellaneda.
¡Salve César! o el conductor
de los domingos
Breve y preciso como una cifra. Unos ojos claros y fríos. El corte del traje y el del pelo, perfectos. El aire dominante. Una sonrisa que nunca termina en carcajadas. Es Roberto Galán.
Comparémoslo con los otros animadores de programas monstruos de fin de semana. De inmediato advertiremos la diferencia de participación. Héctor Coire, por ejemplo. Tiene un gran lunar negro en la mejilla temblorosa de sentimiento. Esa mejilla expresa, más que ninguna otra cosa, inclusive más que la voz enronquecida por una sostenida emoción, la raíz, la médula diría, de esa bondad sabática exaltada hasta lo aquelárrico, en el programa homónimo.3 Ahora bien: Coire participa del frenesí. Su voz, el temblor de su rostro (cuyo rótulo de venta es “hombre común”, “hombre como todos”) lo atestiguan. Participa, con absoluta entrega, en ese sabbat que no es negro sino blancuzco y de tono raviol. También el famoso Nicolás “Pipo” Mancera participa. Todo, para ese pequeño e inagotable pulsador de nuestra realidad en sus más diversas manifestaciones, es motivo de miradas profundas. Aquí ya no lunar en mejilla, sino ojos que han leído; ya no voz de proclamar la nobleza de un producto nutritivo, sino las inflexiones agudas de la intelligentsia, abismo que une un tango de Floresta con otro en el que se menciona la calle Arenales. Orlando Marconi, por último, participa también con su talento de actor cómico, su honda ojera violeta, su nariz finita, su camisa de flores y su capacidad de divertirse él mismo, una frescura que logra sobreponerse a todo, aun a las inacabables prendas y premios que componen su Feliz domingo. Concepto de felicidad competitiva que es, por otra parte, característico del largo programa televisivo de los sábados y los domingos. Felicidad: un auto (el animador siempre lo describe como “brillante, lustroso”, mientras la mano acaricia en el aire una superficie redonda), un par de medias, un frasco de mayonesa, un millón de pesos. Su precio: divertir luchando contra leones y gladiadores.
¿Cómo definiríamos, en general, la actividad de ese personaje que retiene en suspenso el aliento y el tenedor con tallarines de las multitudes? Se lo pregunto a Roberto Galán.
–Conductor –responde con firmeza–. La actividad, la profesión esta de conductor del programa. –Y me mira, enérgico, como para imponerme la idea.
–¿Fue beneficioso para la gente su ciclo Si lo sabe cante?
–¡Ah, otra vez me preguntan eso! Sí, a pesar de todo y de todos los que se opusieron, fue positivo. Cada programa era una fiesta. Venían a cantar eufóricos, alegres y felices. Era auténtico, sano, nunca tuve un disgusto. Los programas más didácticos se enfrentan con problemas, yo no.
–¿No era, digamos, tal vez, me parece, un poquito humillante para algunos...?
–No, cantar no. Hacer algo para ganar una heladera puede ser, pero cantar les gusta a todos. Ni los que levantaron el programa ni cierto periodismo lo comprendió, pero sí el pueblo. En cualquier momento volveré con ese programa.
–¿Usted tiene conciencia de su poder sobre ese pueblo, de que puede influir en él mucho más directamente que un político?
–Sí, soy bastante consciente porque tengo los pies en la tierra, pero he aprovechado mi popularidad en beneficio del pueblo. Campañas de vacunación y bancos de sangre. ¿No se acuerda? A la gente le da rabia que uno tenga ideas originales. Acá hay un cartel que señala con el dedo: “Vacúnese”. Yo, en cambio, decía “vacúnese” cantando. Creamos cinco bancos de sangre. ¿Cree que el Ministerio de Salud Pública se dedicó a difundirlo, o que algún médico vino a darme la mano y decirme “muy bien, Galán”? No.
–Además de esa contribución sanitaria, ¿no pensó en introducir algún elemento... cultural?
–¿A qué le llama cultura? A veces resulta aburridísima en televisión. Y aquí hacemos cultura en Domingos de mi ciudad. Preguntas y respuestas. Y regalamos un millón de pesos cada domingo, como si nada. Conozco programas culturales donde para ganar un millón de pesos los tienen hamacándose más, bastante más de un domingo.
–Su característica es que usted, en sus programas, moviliza fuerzas (actores, público, secretarias), pero no se entrega efusivamente a una actuación personal.
–Es la labor del conductor. No soy vedette. No hago esfuerzos desesperados por presentarme, dejo que la gente hable.
–Claro, sencillamente los pincha. ¿Y esas amas de casa sosegadas, que en su programa pierden los estribos y se abalanzan sobre usted?
(Ménades. Pienso en las robustas matronas que entran chillando en la arena, súbitamente enloquecidas, a prenderse de la chaqueta del conductor. Por ejemplo, del imitador del “Dúo de dos”, cierta vez en que este cantaba una canción de Sandro y una señora se salió de madre para abrazarlo gimiendo. Era, repito, una imitación humorística, o sea que lo que la matrona abrazaba no era la figura grande del envase de cierto producto de limpieza, sino el reflejo de su reflejo en la sartén pulida...).
–Cariño –contesta Galán–. Simpatía. No se sabe por qué razones un individuo determinado inspira fervor en las masas.
Entonces le pido permiso para asistir a la grabación del programa. Por el corredor conversamos y la charla salta hasta Venezuela:
–Lo conocí en la época de su gobierno fuerte –recuerda Galán–. Carreteras, hospitales, orden: eso es lo que mi experiencia personal me dicta.4
Estoy distraída y, de repente, me espanta un rugido que parece venir de las entrañas de nuestra oscura madre, la tierra: ¡la “boca de sombra”! Es que acabamos de entrar en el estudio. El público saluda al conductor. En la primera fila, matronas.
–¡Roberto, Roberto! ¡Venga, que le traje un regalito!
Galán se acerca, se deja abrazar y vuelve con un ramito de ruda macho contra la “mufa”.
–¡Roberto, venga! Soy de Rosario. Vine solamente para verlo. Desde las 19.30 de ayer que estoy esperando en la cola, (son las once de la mañana).
Una repetida cara de moneda nacional lo contempla embriagada. Comienza la grabación. A los primeros compases de la música del programa, los rostros se iluminan. Dos controladores del entusiasmo crean, con los movimientos de sus brazos, las palmas rítmicas del público y la cataratade aplausos. Confieso que cuando sale Galán a la arena, entre ovaciones, solo, breve y preciso como una cifra, me estremezco.
“La Rueda de la Felicidad”. Galán llama por teléfono a una señora y le anuncia que si se presenta al programa podrá ganar... ¡Un millón de pesos! (“¡Aplausos!”, soplan los controladores). Pero, de pronto, un bache. La señora no tiene televisor. ¿Cómo que no tiene televisor? ¿Y por qué? ¡Ah, porque está muy ocupada para ver televisión! Lo siento. Cuelga. “¡Cosa increíble! –medita, meneando la cabeza–. Una señora que no puede ver televisión porque está muy ocupada!”.
Ritual, consagratorio, sacramental, oficiante, muestra al público el millón de pesos. Los cómicos Triky y Willy hacen gestos de adoración ante la caja abierta. Corte comercial. Ahora viene una chica que el domingo pasado ha ganado el millón. Relata el recibimiento que le hicieron en el barrio, cuando volvió a su casa después de ganar. “La verdad, sinceramente, que fue algo maravilloso”. Le pasan la grabación del momento en que lo ganó. Ella se ve a sí misma llorar y llora. El momento. Todas las vidas tienen un momento cumbre y lo demás, el resto del tiempo, son aureolas borrosas alrededor de ese núcleo brillante. Galán le pregunta a la gente de la tribuna qué haría con “esa fuerza enorme” que es un millón. “Departamentos, viajes”. La matrona más próspera, la de peinado alto, la que merecería llamarse Trifena o Eumolpa, clama “Me casaría con...” (menciona a un cameraman del programa). Pasan los jóvenes matrimonios que deben cumplir la prueba de arrojarse huevos. Glosando a Juana de Ibarbourou, son parejitas pequeñas y dulces. Galán les pregunta dónde se conocieron. “En la playa de Núñez, ¿vio?”. “En el colectivo”. Les pregunta qué sobrenombres se dan en la intimidad. “Mami, Negrito, Batatita, Chuequito”. Los exprime directamente del árbol, como si fueran fruta fresca. A los que no tienen jugo los deja de lado sin vacilar. Sabe de quiénes puede venir el alimento para la tribuna de Trimalciones y Proselenas. Las muchachas comienzan a arrojarles huevos a sus maridos. Me levanto y me voy. Llego a mi casa. Enciendo el televisor. Marconi está dirigiendo una prueba. Las muchachas con los ojos vendados tantean en el aire, buscando a sus maridos. “La verdad que es muy divertido. La verdad que es imposible apagar el televisor”, pienso, bajando inconscientemente el pulgar.
La Nación Revista,
14 de marzo de 1971
3Sábados de la bondad, programa de televisión que comenzó a emitirse por Canal 9 en 1968.
4 Roberto Galán, viejo conocido de Juan Domingo Perón, tuvo trato asiduo con él durante los años de su exilio transcurridos en Caracas, Venezuela (1956/58).
Antonio Porchia
“Voces” del silencio
Sobre todo los árboles, las ramas desnudas que crecen como ruego y llamado en los cuadros de los pintores ingenuos de cualquier lugar, de cualquier tiempo; sobre todo esos árboles siempre iguales, ¿acaso no nos hacen pensar en una tierra idéntica para todos los hombres, escondida para los impuros, revelada y fresca para los inocentes? Además de los árboles ingenuos, las dos o tres ideas, las cuatro o cinco imágenes primordiales de todos los místicos de cualquier lugar, de cualquier tiempo, ¿no son siempre iguales? Pocas formas, pocas palabras ocultas por la maraña de cierta cultura que diferencia, distingue, separa, y que, en su actividad aparentemente clarificadora, logra esconder la brevedad de lo muy poco, simple y enorme que se debe saber.
¿Porchia sabía? ¿Acaso resulta extraño que de pronto haya surgido en la Argentina un taoísta de origen italiano, un taoísta de barrio vestido con pijama a rayitas, ex obrero portuario, anarquista, autodidacta que jamás había leído a Lao-Tsepero que vivía prefiriendo, como Lao-Tse, el vacío de la copa a la copa misma? Otro pintor de árboles con un pedido en el hueco de la mano, otro hacedor de escasas palabras en las que se mezclan las confesiones directas, las anotaciones de alguna dificultad, de alguna limitación humana, con verdaderos hallazgos en medio del silencio, con los encuentros de lagrandeza, con todo cuanto aparece más allá de la ética, dela prohibición: ¿acaso resulta extraño? ¿Porchia sabía? ¿Porchia era un puro? ¿Por eso se le aparecían las exactas palabras del sufismo persa, a él que vivía en su casita de Olivos leyendo casi nada, leyendo cursilerías o esos libros finiseculares como Los derechos del hombre, de Eugenio Pelletan (Edición Juan Pops de Barcelona, 1870), que fue su libro de cabecera, lo más importante de la biblioteca de este meridional tocado por la Gracia y por la ridiculez, verdadero y teatral, cierto como un santo y, como un santo, absurdo, fuera del tiempo, por encima, a los lados y hasta por debajo del tiempo?
Creo que por eso. Creo que la verdad de Porchia está acreditada precisamente por esa continua oscilación al borde de la perogrullada, por ese riesgo de lo ridículo que acompaña cada “Voz”, cada acción de su vida. Ridículo y terrible es su origen, el dolor de sus comienzos que sin embargo se convierte fácilmente en un chiste: era el hijo de un cura. Nació en Catanzaro, el 25 de noviembre de 1886; se crió en Avellino, cerca de Nápoles, cerca del mar. El cura había dejado los hábitos antes de casarse, pero igual a Antonio los chicos del pueblo lo corrían señalándolo con el dedo y gritando:“Il figlio del prete!” (el hijo del cura). Se tuvieron que venir a la Argentina para escapar a ese pogrom moral, y de todo aquello a Porchia debe haberle quedado horror por los estrechos márgenes del “bien” y del “mal”, y frases de la Biblia, inocentemente “copiadas” en sus Voces, y mar y tolerancia y tendencia a la comprensión y al perdón. Odio también pudo haberle quedado, pero lo que permaneció en definitiva abarcaba el resentimiento, lo superaba, explicaba la semivida a la que se condenó y la trascendía; en definitiva lo que permaneció venía ciertamente de ese dedo y ese grito, “Il figlio del prete!”, si bien absorbido hacia un amor universal sereno, ferozmente triste y maravillado, hacia un sagrado silencio en el que Porchia fue, en su más alto sentido, figlio del prete.
Se vinieron a la Argentina (todos, don Francisco Porchia, doña Rosa Vescio e hijos) en el vapor Bulgaria de la Compañía Alemana, en 1902. Aquí ya no había ni dedo, ni grito. Estaba, en cambio, el destino social y cultural casi fijado, casi ineludible: poco estudio, bastante pobreza, un padre que decide morirse y carga a su progenie sobre los hombros del joven Antonio; un trabajo de apuntador en el puerto, un anarquismo que era, por una parte, moda, y por otra, en Porchia, necesidad y expresión de libertad individual. “¿Anarquista, Porchia? –me dijo el Papa de los anarquistas argentinos, don Diego Abad de Santillán–. Sí, colaboró en La Protesta. Pero siempre estaba en otra cosa. En otra nube, diría. Nunca fue activista, nunca quiso meterse a fondo. Cuando llegó el momento bravo tuvo miedo y, simplemente, lo dijo. Anarquista fue, porque fue libre por dentro. Nada más que por eso”.
Miedo. Curiosa palabra para un santo. Lo mismo que odio, o que avaricia, o que falsedad teatral. Y sin embargo, ¿de dónde salen el valor, el amor, la generosidad, la verdad? ¿De qué fuente común a sus aparentes opuestos? Yo conozco dos anécdotas de Porchia que prueban en él una particular especie de coraje. La primera me la contó el poeta Lysandro Z. D. Galtier: fue durante la Semana Trágica. En el puerto. Problemas entre dos gremios enemigos. Los hombres del gremio de Porchia tiraron a suertes a quién le tocaba ser elegido para parlamentar con los del gremio contrario, que además tenían un perro adiestrado para matar. Le tocó a otro compañero que, al oír su nombre, se desmayó. Entonces se ofreció Porchia. Empezó a caminar hacia allí, los compañeros escucharon a lo lejos los ladridos del perro y después nada, silencio. Al rato Porchia apareció del brazo de los enemigos. El perro les correteaba alegremente alrededor y les hacía fiestas como un cuzquito. La explicación era simple, Porchia había pasado plácidamente junto al perro y había convencido al otro gremio de que “todos somos hermanos”. La segunda anécdota me la contó el escultor Libero Badii. Porchia ya era viejo y vivía en su casita de Olivos, cuidando un jardín de tres por cuatro y comiendo dos papas y dos zanahorias por día. Vinieron unos ladrones a asaltarlo. Porchia los hizo entrar, les cebó mate y los despidió amigablemente en la puerta, después de haberles explicado, precisamente, eso mismo, otra de sus perogrulladas: que todos somos hermanos. “Pero si a usted lo atacan, ¿no se indigna, no se defiende?”, le preguntaba Badii. “Y si mientras camino por la calle se me cae una cornisa en la cabeza, ¿me indigno, me defiendo? No, lo considero un accidente”, respondía el “miedoso” que no había querido meterse en líos de anarquismo. Del odio, o del resentimiento, ya sabemos, ya podemos entender a esta altura que salieron su capacidad de comprensión, su ensanchamiento hacia un más allá del bien y del mal que no era judeocristiano sino oriental, más precisamente sufí o taoísta aunque Porchia no lo supiera porque solo leía Los derechos del hombre, José Ingenieros, Anatole France o El fuego, de Henri Barbusse.
Y verdaderamente, de la imprenta que tuvo más tarde con sus hermanos y que se liquidó cuando Porchia contaba más o menos 45 años, ¿no le quedó dinero como para vivir con algo más que dos papas y dos zanahorias? Hay motivos para dudarlo. También hay motivos para ver en su frugalidad esa mezcla de terror al gasto con espíritu franciscano que nos da garantías, lo repito, de toda su verdad de fondo, de su ciertísima santidad. Otro ejemplo: Galtier y Badii me han contado que Porchia pasaba horas arrodillado contemplando una rosa. Ellos (cada uno por separado) llegaban a la casa de Olivos y se lo encontraban a Porchia en éxtasis; tocaban y tocaban el timbre, pero nada, Porchia estaba contemplando su rosa. “Murió con una rosa en la mano –me dijo Galtier–. Era, efectivamente, un poco el italiano de teatro lírico, inclusive cuando estaba solo, cuando miraba su rosa sin que nadie lo viera. Y juntaba esas cosas un poco efectistas con una ilimitada honestidad”. Contemplar arrodillado una rosa, morir con ella, ¿no pueden ser (como lo son todo Porchia, toda su vida, todas sus Voces) lo más extraordinariamente ridículo y lo más absolutamente cerca de lo divino? El que tenga mezquindad puede divertirse con Porchia. El que tenga grandeza puede admirarse. El que tenga las dos cosas, todos nosotros, podemos encontrarlo justo, un Justo, justamente en la medida de su desgarramiento, de su palpitante contradicción.
¿Fue un solitario? Sí, fue un solterón tranquilo que vivió durante años con sus hermanos y sobrinos en cierta casona llena de plantas del barrio de Núñez y terminó sus días en su ermita de la calle Malaver. Tuvo, sin embargo, una historiade amor. De su tamaño. Característica. La única. “Parece sacada de una novela de Carolina Invernizio, pero lo increíble es que en Porchia esto era tan cierto como expirar oliendo una rosa”, me dijo Galtier. Y me contó que Porchia frecuentaba un boliche de La Boca (porque antes de mudarse a Núñez vivía en San Telmo y era socio de Impulso y amigo de Benito Quinquela Martín, etcétera, y hasta llegó a ser el presidente de Impulso, todo un mundo del que después se alejó hacia... la rosa) donde iban también, tan arquetípicos como la rosa, una prostituta pálida con boca de corazón violeta y un cafisho de bigotito con aviesos brillos de gomina en el jopo. Un día el cafisho le dijo a la prostituta que le entregara el dinero, la prostitutale entregó la mitad porque la otra mitad la tenía, obviamente, en la media; entonces el cafisho le pegó hasta acentuar sus tonos violáceos y Antonio Porchia se puso de pie: ¿quién iba a defender a una prostituta en un lugar donde aquello sucedía sin romper la rutina, sucedía ante la indiferencia? ¡Ah!
Pero la trompada de Porchia y la definitiva huida del cafisho con su miserable bigotito raleado y sus gominas deshechas ya no pudieron suceder ante la indiferencia. Aquello sacudió, despertó. Porchia se convirtió en el héroe del boliche. La prostituta ya para siempre “buena” se arrojó a sus pies y le dijo que ningún hombre la había defendido jamás y le juró amor eterno, y Porchia se puso de novio con la prostituta y estaban a punto de casarse cuando ella murió, tuberculosa. La Mujer, la Imagen en el Cielo de la Mujer murió seguramente entonces y, otra vez, una historia de Porchia digna de Libertad Lamarque, otra vez una historia ridícula, sublime, de suprema belleza.
“Siempre hablaba de la belleza –me dijo Badii–. Nunca relataba anécdotas de su vida, solo se refería a temas abstractos y eternamente relacionados con la gran Armonía. Nunca le escuché una palabra amarga y sin embargo había sufrido como pocos. Pero cada golpe se convertía, después de años de meditación, en una breve frase de sabiduría. Nadie se ha dado cuenta aún de que las Voces