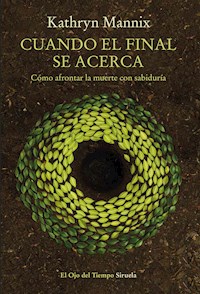
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«No hay muchos libros que nos hagan cambiar nuestra forma de ver el mundo. Este podría hacerlo». Sunday Times«Una lectura esencial para cualquiera que vaya a enfrentarse a la muerte, y eso significa que para todos nosotros». The Times «El objetivo de la doctora Mannix es arrojar luz sobre un tema que con demasiada frecuencia se evita, y lo hace en un libro tierno y conciliador». The Observer Cuando el final se acerca explora el gran tabú de nuestra sociedad y la única certeza que todos compartimos: la muerte. Kathryn Mannix, doctora pionera y especialista en cuidados paliativos, nos ofrece respuestas a las preguntas más íntimas en torno al proceso de la muerte, y lo hace con una delicadeza y sinceridad que conmueven. A través de una serie de relatos tomados de su experiencia clínica, en las cuatro décadas que lleva ejerciendo como médico, la autora expone que enfrentarse a la muerte de manera clara y abierta, con serenidad y conocimiento, encierra un gran poder terapéutico. Las historias que incluye esta obra nos muestran cómo los que van a morir se aferran a los que se quedan; no porque estos sean más valientes, o personas fuera de lo común, sino porque eso es lo que hacemos los seres humanos. Estos testimonios nos guían para saber cómo actuar en los momentos más difíciles. Algunos son conmovedores, otros son trágicos, a veces son incluso divertidos, y siempre entrañan sabiduría. Este es un libro necesario para todos: para los que estamos afligidos o pasando por un duelo, para los enfermos y también para los que estamos sanos. Al leerlo, estaremos todos mejor preparados para la vida, y también para la muerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: agosto de 2018
Título original: With the End in Mind
© Kathryn Mannix, 2017
© De la traducción, María Porras Sánchez
En cubierta: fotografía de Madison Grooms / Unsplash
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Ediciones Siruela, S. A., 2018
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17454-86-9
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Introducción
Leer el prospecto
Patrones
Un comienzo poco prometedor
Resistencia francesa
Bailarina diminuta
Bola de demolición
Último vals
Una pausa para la reflexión: patrones
A mi manera
Esa es la cuestión...
Nunca me abandones
Sombrero
Córtame la respiración
Una pausa para la reflexión: a mi manera
Nombrar la muerte
Enterarse de oídas
Se escapa entre los dedos
Nombrar lo innombrable
El sonido del silencio
Cada vez que respires (estaré observándote)
La Bella y la Bestia
Una pausa para la reflexión: nombrar la muerte
Mirar más allá del presente
En la cocina en las fiestas
Déjame marchar (cara A)
Déjame marchar (cara B)
Preparativos de viaje
Para ti, con todo mi amor
Una pausa para la reflexión: mirar más allá del presente
Legado
Algo impredecible
El año del gato
Autopsia
Agujas y alfileres
Canción de cuna
Una pausa para la reflexión: legado
Trascendencia
Diferencias musicales
Sueños profundos
De profundis
Un día perfecto
«Solo los buenos mueren jóvenes»
Una pausa para la reflexión: trascendencia
Últimas palabras
Modelo de carta
Agradecimientos
En una vida hecha a base de historias, este libro está dedicado con todo mi cariño a quienes me las contaron: a mis padres, que me dieron las palabras; a mi marido, que transforma las palabras en sabiduría; y a nuestros hijos, que todavía tienen tantas historias que contar.
Introducción
Puede resultar extraño que, después de media vida acompañando a los moribundos, alguien desee pasar aún más tiempo enfrascado en sus historias. Puede parecer una osadía presentar a los lectores estas historias con la esperanza de que decidan acompañar a unos moribundos desconocidos a lo largo de estas páginas. Y, sin embargo, eso es precisamente lo que me propongo con este libro.
A lo largo de mi carrera en medicina, he visto con total claridad que traemos nuestras ideas y expectativas incorporadas cuando nos enfrentamos a los grandes temas. Ya sea un nacimiento, una muerte, un amor, una pérdida o una transformación, todo el mundo encaja su experiencia en un molde conocido. El problema surge porque, mientras que nacer, el amor e incluso el duelo son temas de los que se habla abiertamente, la muerte se ha convertido en un tabú cada vez mayor. Al no saber qué esperar, la gente se cree a pies juntillas lo que ve en la televisión, el cine, las novelas, las redes sociales o las noticias. Estas versiones de la agonía y de la muerte, que con frecuencia recurren al sensacionalismo y se trivializan al mismo tiempo, han reemplazado lo que en su día era una experiencia común: observar a las personas moribundas del entorno, ver la muerte lo suficientemente de cerca para reconocer sus patrones, entender que se puede vivir bien dentro de los límites de la pérdida de energía e incluso desarrollar cierta familiaridad con las fases que se suceden en el lecho de muerte.
Esa rica sabiduría se ha perdido en la segunda mitad del siglo XX. Mejores prestaciones sanitarias, nuevos tratamientos como los antibióticos, la diálisis y la quimioterapia preventiva, una mejor nutrición, programas de inmunización y otros adelantos han cambiado radicalmente nuestra forma de experimentar la enfermedad y nos han dado esperanzas de cura o, al menos, de retrasar la muerte, algo que antes resultaba imposible. Esto ha provocado un cambio de conducta donde los enfermos terminales ingresan en el hospital para recibir tratamiento en lugar de esperar la muerte en sus hogares. La esperanza de vida ha aumentado. Muchas vidas han mejorado y se han prolongado.
A pesar de ello, todos estos avances sanitarios solo pueden ayudarnos hasta cierto punto: más allá de salvarnos para vivir dignamente existe un punto de futilidad. Así, se utiliza la tecnología en un nuevo ritual del lecho de muerte que representa el triunfo del rechazo sobre la experiencia. La tasa de mortalidad continúa siendo del cien por cien, y el patrón de nuestros últimos días y del modo en que morimos no ha cambiado. Lo único distinto es que hemos perdido la familiaridad que tuvimos en su día con ese proceso, y también el vocabulario y el protocolo que tan buen servicio nos prestó en épocas pasadas, donde la muerte se entendía como algo inevitable. En lugar de terminar nuestra vida en una habitación conocida y grata, rodeados de personas que nos quieren, ahora morimos en ambulancias, en quirófanos y en las unidades de cuidados intensivos, separados de nuestros seres queridos por la maquinaria de la preservación de la vida.
Este es un libro basado en hechos reales. Todo lo que se describe aquí le sucedió a alguien en algún momento en los últimos cuarenta años. Para preservar la intimidad de las personas que se describen a continuación, se han modificado casi todos los nombres, sus ocupaciones y, a veces, su género o su etnia. Porque estas no son historias clínicas, son historias sin más, por eso a veces la experiencia de varias personas se entreteje en una única narrativa individual, para poder describir distintos aspectos del viaje. Muchas de las situaciones pueden resultar familiares porque, por mucho que desviemos la mirada, la muerte es inevitable y muchas personas notarán paralelismos entre estos relatos y su experiencia.
Como he desarrollado la mayor parte de mi carrera trabajando en cuidados paliativos, es inevitable que la mayoría de estas historias traten sobre personas que tuvieron contacto con profesionales de esta especialidad. Por lo general, esto implica que cualquier síntoma físico llamativo ha sido tratado y controlado razonablemente bien, y que los síntomas emocionales también han sido abordados. Los cuidados paliativos no solo se ocupan de los moribundos: el control sintomático debería ser accesible para cualquier paciente, independientemente de la fase de su enfermedad, siempre que lo necesite. Esa es la competencia más general de la medicina paliativa. No obstante, la mayoría de nuestros pacientes están en los últimos meses de sus vidas, y eso nos sitúa en un lugar privilegiado para saber cómo vive la gente que sabe que se está muriendo. Con estas historias, busco trasmitir precisamente esa parte de nuestra experiencia: cómo los que van a morir se dedican a vivir, exactamente igual que el resto de nosotros.
Ante todo, le ofrezco al lector mis ojos y mis oídos, mi asiento junto al lecho del enfermo, mi lugar en las conversaciones y mi perspectiva de los hechos. Cualquier lección que pueda extraerse será un don de las personas que aparecen en estas historias. De haber errores, son de mi cosecha.
Es hora de hablar de cómo morimos. Esta es mi manera de iniciar la conversación.
Leer el prospecto
Normalmente, en el prospecto de los medicamentos pone «tomar bajo prescripción médica». Esto nos ayuda a medicarnos correctamente y a evitar una sobredosis o una infradosis. El médico debería haber explicado al paciente para qué sirve la medicina y debería haber acordado una dosis con él, quien puede elegir si sigue o no las indicaciones del facultativo. Puede que el prospecto también incluya una advertencia, para asegurarse de que los pacientes conocen los posibles riesgos.
Quizá te ayude a decidir cómo debes acercarte a este libro si te describo para qué sirve y qué dosis tenía pensada. Sí, también tengo una advertencia para ti.
Este libro recoge una serie de historias basadas en hechos reales, y la intención es dejar que el lector «experimente» lo que sucede cuando se acerca el final de nuestra vida, cómo afrontarlo, cómo vivirlo, qué es lo que más importa, cómo evoluciona la agonía, cómo es un lecho de muerte, cómo reaccionan las familias. Es una forma de vislumbrar un fenómeno que sucede a nuestro alrededor todos los días. Tras encontrarme con la muerte miles de veces, he llegado a la conclusión de que tenemos poco que temer y mucho que preparar. Desgraciadamente, por lo general me encuentro con pacientes y familias que piensan lo contrario: que la muerte es espantosa y que hablar o prepararse para ella será insoportablemente triste o aterrador.
El propósito de este libro es dar la oportunidad a las personas para que se familiaricen con la agonía, que no es más que el proceso de morir. Para tal fin, se han agrupado las historias por temas, comenzando por aquellas que describen el proceso y la evolución de la agonía y las distintas maneras en que las personas reaccionan a ella.
Cada historia de este libro puede leerse de modo independiente, para satisfacer a los lectores que quieran escoger al azar; pero hay una progresión gradual desde los principios más concretos, como cambios físicos, patrones de comportamiento o manejo de los síntomas, hacia conceptos más abstractos, como darle sentido a la transitoriedad de la vida y la forma de valorar, al final, lo que realmente nos importa.
Aunque no sea cronológicamente, mi propia historia también está entretejida a lo largo del libro: cómo pasé de ser una estudiante inocente y asustada a una médica experimentada y (relativamente) tranquila. Mi vida se ha visto enormemente enriquecida al trabajar con un equipo clínico de profesionales expertos, muchos de los cuales aparecen en estas historias. Ellos me han apoyado y han sido mis mentores, modelos de conducta y guías a lo largo de mi carrera, y soy muy consciente de que nuestra fuerza radica en el trabajo en equipo, que siempre nos hace más fuertes que la suma de nuestras partes individuales.
Advertencia sanitaria: es probable que estas historias no solo te hagan pensar en las personas que aparecen en ellas, sino en ti mismo, en tu vida, en tus seres queridos, en los que has perdido. Es muy posible que te sientas triste, aunque la intención es darte información y un motivo de reflexión.
Al final de cada sección hay sugerencias sobre temas para reflexionar y, si puedes, para hablar con alguna persona de confianza. He basado estas sugerencias en conocimientos fundamentados en la investigación clínica, en cómo los pacientes y familiares afrontan las enfermedades graves y la muerte según mi experiencia y en los vacíos que he encontrado y que podrían llenarse para que la última parte de nuestra vida y los adioses fueran mucho más llevaderos.
Mis disculpas si esto te entristece, aunque creo que también puedes encontrar consuelo e inspiración. Espero que te sientas menos atemorizado y más dispuesto a planificar y hablar de la muerte. He escrito este libro para que todos podamos vivir mejor cuando el final se acerca o, lo que es lo mismo, morir mejor.
Patrones
La medicina está plagada de modelos para reconocer patrones: el patrón de los síntomas que distingue entre la amigdalitis y otros dolores de garganta, entre el asma y otras causas que justifican la sensación de ahogo; el patrón de comportamiento que separa al paciente hipocondríaco y nervioso del enfermo estoico; el patrón de los sarpullidos, que puede ser indicador de una urgencia y permitir salvar así la vida al enfermo.
También hay patrones en la evolución de un estado. Quizá el más familiar en la actualidad sea el embarazo y el parto. Conocemos el patrón de los nueve meses de embarazo: ciertos síntomas, como las náuseas matutinas, que dan paso a los ardores de estómago; la rapidez de movimientos del bebé y su ralentización hacia el final del embarazo; el patrón y las fases de un nacimiento habitual. Observar cómo alguien se muere es como observar cómo alguien nace: en ambos casos hay fases reconocibles en los distintos cambios que se suceden hasta el desenlace anunciado. En general, ambos procesos pueden darse sin intervención alguna, como cualquier comadrona experimentada sabe. De hecho, un parto normal es probablemente más molesto que una muerte normal, a pesar de que la gente haya terminado por asociar la idea de morir con el dolor y la indignidad, aunque rara vez sea el caso.
Cuando se preparan para dar a luz, las embarazadas y sus acompañantes aprenden las fases y la progresión del parto y del alumbramiento; esta información las ayuda a estar preparadas y tranquilas cuando comienza el proceso. De manera similar, hablar de qué esperar durante la agonía o entender que el proceso es predecible y, por lo general, indoloro, supone un consuelo y un sostén para los moribundos y sus seres queridos. Lamentablemente, son pocas las «comadronas» experimentadas que nos guían mientras agonizamos: en el sistema de salud moderno, los profesionales de la medicina y la enfermería que tienen la oportunidad de ser testigos de una muerte normal y sin complicaciones son escasos, ya que en su trabajo la tecnología está cada vez más ligada al tratamiento de pacientes terminales.
Las historias de esta sección describen los patrones de las distintas formas de agonía, y cómo reconocer estos patrones nos permite pedir y ofrecer ayuda y apoyo.
Un comienzo poco prometedor
A lo largo de una carrera en medicina, es inevitable toparse con la muerte. Mi camino hasta que me familiaricé con ella comenzó con un cuerpo aún caliente y continuó con la necesidad de hablar de la muerte de los pacientes con sus familiares en pleno duelo. Tenía poco que ver con hablar sobre la agonía con personas que se estaban muriendo, una conversación que la práctica médica desaconsejaba cuando yo me estaba formando, pero fue una suerte de iniciación y me enseñó a escuchar. Al escuchar, empecé a comprender los patrones, a percibir similitudes, a apreciar la postura de los demás sobre cómo vivir y morir. En estas estaba, fascinada, cuando comprendí que había encontrado mi camino.
La primera vez que vi un muerto tenía dieciocho años. Era mi primer semestre en la facultad de Medicina. Era un hombre que había fallecido de un ataque al corazón en la ambulancia de camino al hospital. Los sanitarios habían intentado reanimarlo sin éxito y avisaron al doctor de urgencias al que me habían asignado para que certificase la muerte en la ambulancia, antes de que los celadores llevasen el cadáver a la morgue. Era una noche oscura de diciembre y la entrada mojada del hospital brillaba con el reflejo de las farolas naranjas; en comparación, el interior de la ambulancia estaba muy iluminado. El muerto rondaba los cuarenta, tenía el pecho ancho y la frente despejada, los ojos cerrados y las cejas enarcadas, como si estuviera sorprendido. El doctor le examinó los ojos con una luz y le auscultó el pecho para escuchar el corazón o la respiración; examinó la última lectura del electrocardiograma antes de que se le detuviera el corazón y luego le hizo un gesto al personal de la ambulancia. Anotaron tanto la hora de su reconocimiento como la de la muerte.
Bajaron de la ambulancia. Yo fui la última en salir. El hombre estaba tumbado de espaldas, con la camisa abierta, los electrodos del electrocardiógrafo en el pecho, la vía en el brazo derecho. Parecía como si estuviera dormido. ¿No cabía la posibilidad de que se despertara de un momento a otro? «Quizá deberíamos gritarle al oído, o zarandearlo con fuerza; seguro que despierta».
—¡Venga! —me llamó el doctor—. Tenemos trabajo con los vivos. Déjalo con el equipo.
Dudé. «Quizá ha cometido un error. Si me quedo aquí lo suficiente, veré a este hombre respirar. No parece muerto. No puede estar muerto».
Entonces, el médico notó mi vacilación. Volvió a subir a la ambulancia.
—Es la primera vez, ¿no? Vale, coge tu estetoscopio. Pónselo sobre el corazón.
Rebusqué en el bolsillo de mi bata blanca (sí, las llevábamos en aquella época) y saqué la reluciente herramienta de mi futura profesión, con la goma enrollada en los auriculares. Puse la campana del estetoscopio encima del lugar donde debería latir el corazón. A lo lejos, se oía la voz de uno de los celadores decirle a alguien que tomaba el café con azúcar, pero ni rastro de latidos. Mi atento mentor cogió el extremo del estetoscopio y le dio la vuelta para que yo pudiera escuchar solo los sonidos del paciente sin interferencias del mundo exterior, y lo colocó de nuevo sobre el corazón. El silencio era total. En mi vida había asistido a un silencio tan clamoroso ni había escuchado con tanta atención. Y entonces me di cuenta de que el hombre estaba un poco pálido. Tenía los labios morados y la lengua parecía un poco oscura. «Sí, está muerto. Acaba de morir. Aún debe de costarle entender que está muerto».
—Gracias —le dije al hombre pálido. Dejamos la ambulancia y caminamos bajo la lluvia naranja en dirección a Urgencias.
—Te acostumbrarás —respondió el doctor amablemente antes de coger otro historial y continuar con su turno de noche. Yo estaba sorprendida por esa sencillez tan dura, por la falta de ceremonia. Nuestra siguiente paciente era una niña a la que se le había quedado atascado un caramelo en la nariz.
Hubo otras muertes mientras era estudiante que no recuerdo con tanta claridad, pero un mes después de licenciarme batí el récord del hospital en cuanto a certificados de defunción se refiere. Se debía simplemente a que estaba trabajando en una unidad con muchos pacientes incurables; no es que yo fuera responsable de ninguna de esas muertes, no me malinterpretéis. Rápidamente trabé amistad con la encargada de defunciones, una mujer amable que iba con el libro de certificados para que lo firmase el doctor que había declarado la muerte del paciente. Igual que lo había visto hacer en aquella ambulancia cinco años atrás, certifiqué la muerte de catorce personas en mis diez primeros días (o quizá fuera al revés). La responsable de defunciones decía en broma que deberían darme un premio.
Pero lo que no veía la responsable de defunciones era la tremenda curva de aprendizaje que yo había comenzado a describir. Cada certificado correspondía a una persona, y cada una de aquellas personas tenía familiares que debían enterarse de su muerte y que querían saber las causas por las que sus seres queridos habían fallecido. En mi primer mes en la profesión, tuve veinte conversaciones con familias afligidas. Me sentaba con ellas mientras lloraban o buscaban con la mirada perdida un futuro que les costaba imaginar. Tomaba con ellos tazas de té con un toque de alcohol, que preparaba una de las auxiliares más experimentadas siguiendo indicaciones de la enfermera jefe y las llevaba en bandeja («¡Pon una servilleta decente, por favor!», «Sí, señora») al despacho de la enfermera, donde los médicos solo entraban con su permiso. Las visitas de los familiares de fallecidos eran una excepción, el permiso se daba por hecho.
A veces, desempeñaba un papel secundario o escuchaba a un médico más experimentado hablar con las familias sobre la enfermedad, la muerte, por qué los medicamentos no habían funcionado o por qué la infección había terminado con la persona cuando por fin comenzaba a responder al tratamiento para la leucemia. Los familiares asentían desolados, bebían té, derramaban lágrimas. En ocasiones, yo era la única médica disponible porque los demás estaban en horas de consulta o era tarde, y hubo veces en que yo misma preparé el té con su toque de alcohol. Hallaba consuelo en esa rutina familiar, apreciaba los detalles de las tazas y los platos de porcelana de flores y bordes dorados que la enfermera jefe guardaba para las visitas especiales, antes de inspirar hondo y entrar en la habitación para darle a alguien las peores noticias de su vida.
Para mi sorpresa, estas conversaciones me resultaban inspiradoras en cierto modo. Rara vez pillaba a las familias completamente desprevenidas: estaba en una unidad con personas con enfermedades potencialmente letales. Durante estas conversaciones, aprendía mucho sobre los difuntos, cosas que me hubiera gustado saber mientras estaban vivos. Las familias contaban historias sobre sus virtudes y sus talentos, su generosidad y sus intereses, sus rarezas y sus peculiaridades. Estas conversaciones casi siempre se desarrollaban en tiempo presente, parecía como si el ser querido todavía estuviera entre nosotros mientras el cuerpo continuara en la misma cama o alguien estuviera atendiéndolo en alguna parte del hospital. Y entonces se corregían, cambiaban el tiempo verbal y comenzaban a ensayar sus pasos antes de adentrarse en la terrible pérdida que se abría ante ellos.
En cierto momento, durante mis primeros seis meses, tuve que contarle a un hombre mayor que su esposa había fallecido. La muerte había sido repentina y había intervenido el equipo de reanimación cardiopulmonar. Como era habitual, llamaron a su marido y le pidieron que acudiera tan pronto como pudiera, sin dar más detalles. Lo encontré de pie en el pasillo, ante la habitación de su mujer, mirando el biombo al otro lado de la puerta y el cartel donde ponía: «Se ruega no pasar, acuda al personal de enfermería». El equipo de reanimación se había marchado y las enfermeras estaban ocupadas con su ronda de medicamentos. Le pregunté si podía ayudarlo y vi miedo e incredulidad reflejados en los ojos del hombre.
—¿Es usted el marido de Irene? —tanteé. Él asintió con la cabeza, pero no llegó a articular palabra—. Venga conmigo, permítame que le explique —le dije, conduciéndolo hasta el despacho de la enfermera jefe para mantener una de esas conversaciones que le cambiaban la vida a la gente.
No recuerdo los detalles de la conversación, pero así haber pensado que, con la muerte de su esposa, aquel hombre se había quedado sin familia. Parecía frágil, perdido, y me preocupaba que pudiera necesitar apoyo para procesar la pérdida. De haber sabido entonces la maravillosa contribución que pueden hacer el médico de cabecera y los servicios de atención primaria en estos casos, le habría pedido permiso para informar a su médico de que su querida esposa acababa de fallecer, pero yo era inexperta y me veía en una situación imprevista: me lo había encontrado en mitad de mi ronda de mediodía para administrar los antibióticos intravenosos, aguardando ante la habitación de su mujer. No me había preparado para ofrecerle mis condolencias.
Como suele ser habitual al final de estas tristes conversaciones, le aseguré que estaría encantada de volver a hablar con él si le surgían más preguntas con el paso del tiempo. Aunque siempre lo digo y lo digo de corazón, las familias nunca regresan a por más información. Ese día me dejé llevar por un impulso: le di a ese hombre frágil, el marido de Irene, mi nombre y mi número de teléfono en un trozo de papel. Nunca le había dado a nadie mis datos de contacto así, y su aparente indiferencia cuando hizo una bola con el papel y se lo guardó en el bolsillo parecía indicar que mi contribución no había sido especialmente útil.
Tres meses más tarde, me encontraba en rotación en el servicio de cirugía en un hospital diferente cuando recibí una llamada de la enfermera jefe de mi antigua unidad, la de la bandeja con la servilleta y la vajilla de los bordes dorados. Me preguntó si recordaba a una paciente llamada Irene. La había llamado su marido y había insistido mucho en ponerse en contacto conmigo. Me dio un número y lo llamé.
—Gracias por llamar, doctora. Me alegro mucho de oír su voz... —Se detuvo y yo esperé, pensando qué pregunta se le habría ocurrido. Solo esperaba saber lo suficiente para responderla—. Verá... —Se detuvo de nuevo—. Bueno, como fue tan amable al decirme que podía llamarla... y no tengo a nadie más a quien contárselo... Bueno, bien, la cosa es que ayer por fin tiré el cepillo de dientes de Irene. Y hoy no está en el baño y me siento como si nunca fuera a volver...
Noté que se le quebraba la voz de la emoción y recordé su cara de asombro en el hospital la mañana en la que ella murió.
La lección me había llegado hondo. Esas conversaciones de condolencias son solo el comienzo, son el principio de un proceso que las personas tardan una vida entera en asumir. Me pregunté cuántos más habrían llamado si les hubiera dado mi nombre y mi número en un papel. Entonces ya estaba más al tanto de la red de atención disponible para estos casos y le pedí al marido de Irene que me diera permiso para contactar con su médico de cabecera. Le aseguré que era un honor para mí que me hubiera llamado. Le conté que recordaba a Irene con mucho cariño y que no podía ni imaginarme cuánto lamentaba él su pérdida.
Hacia el final de mi primer año después de terminar la residencia, estuve reflexionando sobre las numerosas muertes que había presenciado ese año: el más joven era un chaval de dieciséis años con un cáncer de médula ósea muy agresivo y poco frecuente; la más triste, una madre joven que había muerto justo antes del quinto cumpleaños de su maravilloso hijo a causa del cáncer de mama provocado por todos los tratamientos de fertilidad a los que se había sometido; la más musical, una señora mayor que nos pidió a la enfermera jefe y a mí que le cantásemos Abide with me, y que expiró justo cuando nos habíamos quedado sin versos; el que venía de más lejos, un hombre sin techo que logró reunirse con su familia y fue trasladado en ambulancia desde la otra punta de Inglaterra durante dos días para morir en una unidad de cuidados paliativos cerca del hogar de sus padres; y el que se libró: mi primer ataque al corazón, un hombre de mediana edad que dejó de respirar durante un posoperatorio, pero que respondió a nuestra reanimación y salió del hospital como un hombre nuevo una semana después.
Entonces fue cuando me fijé en el patrón de cómo debía tratarse a los moribundos. Me fascina el enigma de la muerte: el cambio que se produce inefablemente cuando uno pasa de estar vivo a no estarlo; la dignidad con la que los enfermos más graves afrontan la muerte; el desafío que representa ser sincera y cariñosa al mismo tiempo cuando se habla de una enfermedad y de la posibilidad de no mejorar; los momentos de humanidad compartida junto al lecho de los moribundos, cuando me doy cuenta de que representa un extraño privilegio estar presente y atender a los que se aproximan a su desenlace. Estaba descubriendo que no me daba miedo la muerte, en realidad me producía un temor reverencial, así como su impacto en nuestras vidas. ¿Qué pasaría si alguna vez «descubríamos» una cura para la muerte? La inmortalidad parece una opción poco atrayente en muchos sentidos. El hecho de que cada día que pasa sea uno menos que vivimos hace que todos sean preciosos. Solo hay dos días con menos de veinticuatro horas en nuestra vida, que esperan como dos paréntesis abiertos que cierran nuestra existencia: uno de ellos lo celebramos cada año, aunque es el otro el que hace que atesoremos la vida.
Resistencia francesa
A veces, no nos fijamos en las cosas que tenemos delante de nuestras narices hasta que alguien nos las señala.
A veces, el valor es algo más que elegir actuar de manera valerosa. Más que realizar grandes hazañas, el valor tiene que ver con vivir con valentía, incluso cuando la vida entra en declive. O puede que tenga que ver con mantener una conversación que resulta incómoda, pero que le permita a alguien sentirse acompañado en la oscuridad, como «un resplandor de una obra buena en este perverso mundo».
Os presento a Sabine. Tiene casi ochenta años. Se recoge la distinguida mata de cabello plateado con un pañuelo de seda y viste un caftán (uno auténtico, recuerdo de sus viajes al Lejano Oriente en los años cincuenta) en lugar de una bata. No para ni un segundo en su cama de la unidad de paliativos, hace solitarios, se maquilla, se aplica hidratante en las manos huesudas. Bebe té negro y se burla diciendo «¿A eso le llamas café?» cuando se lo ofrecen del carrito de bebidas. Tiene un acento francés tan marcado que envuelve sus palabras en una niebla acústica. Es la criatura más misteriosa y más independiente que hemos conocido en nuestra recién construida unidad de cuidados paliativos.
Sabine lleva viviendo en Inglaterra desde 1946, cuando se casó con un joven oficial británico al que su célula de la Resistencia había ocultado de las tropas nazis durante dieciocho meses. Peter, su héroe británico, se había lanzado en paracaídas sobre Francia para ayudar a la Resistencia. Era especialista en comunicaciones y ayudó a construir una radio con poco más que con unas cajas de huevos y una bobina de cable. Supongo que también llevaría algunos componentes de radio en su petate, pero no me atreví a preguntar. Cuarenta años más tarde, su acento sonaba como si se acabara de bajar del barco en Dover, una recién casada llena de ilusiones.
—Peter era tan listo —murmura—. Era capaz de cualquier cosa.
Peter era muy valiente. De eso no cabe duda: Sabine tiene su fotografía y sus medallas en la mesilla de noche. Murió hace muchos años, una enfermedad que afrontó con su valentía característica.
—Nunca tuvo miedo —recuerda—. Me dijo que lo tuviera presente siempre. Y lo hago, naturellement, hablo con él todos los días. —Y señala la fotografía de su apuesto marido, deslumbrante con su uniforme y congelado en blanco y negro a la edad de cuarenta años—. Nuestra única tristeza fue que el Señor no nos bendijera con hijos —reflexiona ella—. Pero empleamos nuestro tiempo en viajar y vivir grandes aventuras. Éramos muy felices.
Lleva su propia medalla al valor prendida en el pecho, con una cinta negra y roja. Les cuenta a las enfermeras que la lleva desde que se enteró de que iba a morir.
—Es para recordarme que yo también puedo ser valiente.
Soy una joven médica en formación de la nueva especialidad de medicina paliativa. Mi tutor es el especialista a cargo de nuestra nueva unidad y a Sabine le encanta hablar con él. De sus conversaciones, se desprende que él es bilingüe porque su padre era francés, y también luchó junto a la Resistencia. A veces habla con Sabine en francés. Cuando esto sucede, ella es toda alegría y gesticula con las manos animadamente. Nos hace mucha gracia cómo se encogen de hombros al mismo tiempo, un gesto de lo más francés. Sabine está flirteando.
Y, aun así, Sabine guarda un secreto. Ella, que luce la medalla de la Resistencia y que sobrevivió al horror de la guerra, siente miedo. Sabe que tiene cáncer de colon, que se ha extendido al hígado y la está matando. No pierde la compostura cuando las enfermeras le cambian la bolsa de la colostomía. No pierde la elegancia ni cuando la llevan en silla de ruedas al aseo y la ayudan a ducharse o a bañarse. Pero tiene miedo de descubrir que llegue un día en que sufra un dolor mayor del que pueda soportar y que su valor no le baste. Si eso sucediera, cree (con una fe influenciada por el catolicismo francés de los años treinta, mezclada con supersticiones y miedo) que perdería su dignidad, que morirá con angustia. Peor aún: que su falta de valentía le impedirá reunirse finalmente con su amado esposo en el cielo en que cree a pies juntillas.
—No sería digna de él —suspira—. No soy tan valiente como debería.
Sabine confiesa este miedo visceral mientras una enfermera le seca las trenzas plateadas. La enfermera y Sabine se miran indirectamente, por medio del espejo. En cierto modo, eludir asociar el contacto ocular al tiempo que están ocupadas en una tarea conjunta hace posible esta conversación íntima. La enfermera fue inteligente. Sabía que consolar a Sabine no la ayudaría, y que, en cambio, escucharla, darle ánimos, permitir que aflorase toda su desesperación y que expresara todos sus miedos era un regalo vital en ese momento. Cuando tuvo el cabello arreglado, el pañuelo de seda en su sitio y Sabine dio por terminada la entrevista, la enfermera le pidió permiso para compartir esas preocupaciones tan importantes con nuestro jefe. Sabine, por supuesto, accedió. A ojos de ella, nuestro jefe era prácticamente francés. Él lo entendería.
Lo que sucedió a continuación me ha acompañado durante el resto de mi carrera, conservado en el rollo de película de mi memoria. Fue un hito que ha marcado mi trayectoria y me ha llevado a escribir este libro. Me permitió observar a los moribundos con conocimiento y preparación; mantener la calma en mitad de la tempestad del miedo ajeno y sentirme segura porque cuanto más aprendiera sobre cómo funciona la muerte, más capacitada estaría para gestionarla. No lo vi venir, pero cambió mi vida.
Nuestro jefe le pidió a la enfermera a la que Sabine le había confesado sus temores que lo acompañara y añadió que yo podía encontrar la conversación interesante. Me pregunté qué iba a decir. Imaginaba que le explicaría las distintas opciones para paliar el dolor, que ayudaría a Sabine a no preocuparse tanto de que el dolor se descontrolara. Me pregunté por qué querría que lo acompañase, ya que me veía bastante ducha en conversaciones sobre la gestión del dolor. Ay, la seguridad de los novatos...
Sabine se entusiasmó al verlo. Él la saludó en francés y le pidió permiso para sentarse. Ella lo miró con alegría y dio unas palmaditas sobre la cama, indicando el lugar donde debía ponerse. La enfermera se acomodó en una silla junto a la cama; yo tomé asiento en un taburete bajo y me coloqué de manera que pudiera ver el rostro de Sabine. Tras intercambiar diversos cumplidos en francés, nuestro jefe fue al grano.
—Su enfermera nos ha contado que hay cosas que la preocupan. Me alegro de que se lo dijera. ¿Le gustaría hablar del tema conmigo?
Sabine accedió. Nuestro jefe le preguntó si prefería que la conversación fuera en inglés o en francés.
—En Anglais. Pour les autres —repuso ella, señalándonos a nosotras, seres inferiores, con benevolencia. Él comenzó.
—¿Le preocupa cómo podría ser su muerte y si será un proceso doloroso?
—Sí —repuso ella. A mí me sorprendió que fuera tan directo, pero Sabine no parecía extrañada.
—¿Y le preocupa que pueda fallarle el valor?
Sabine le estrechó la mano. Tragó saliva y consiguió articular:
—Oui.
—Me preguntaba si la ayudaría que yo le describiera cómo será la agonía —le dijo, sin dejar de mirarla a los ojos—. Y si alguna vez ha visto a alguien morir de la misma enfermedad que usted.
«¿Describir el qué?», exclamé para mis adentros.
Sabine, concentrada y pensativa, recordó que durante la guerra una mujer joven había muerto por heridas de bala en la granja de su familia. Le dieron medicinas que la aliviaron. Poco después, dejó de respirar. Años después, su querido esposo falleció tras un ataque al corazón. Se derrumbó en casa y sobrevivió lo bastante para llegar al hospital. Murió al día siguiente, plenamente consciente de que la muerte se aproximaba.
—Vino el sacerdote. Peter rezó con él. No parecía atemorizado. Me dijo que adiós era la palabra equivocada, que aquello era un au revoir. Un hasta la vista... —Tenía los ojos húmedos y al parpadear las lágrimas le cayeron por las mejillas, pero las ignoró mientras estas le impregnaban las arrugas.
—Pues hablemos de su enfermedad —dijo nuestro jefe—. Primero, hablemos del dolor. ¿Ha sido una enfermedad muy dolorosa hasta ahora?
Ella niega con la cabeza. Él coge su historia clínica y le señala que no está tomando calmantes de manera habitual, solo alguna que otra dosis de un fármaco para unos dolores en el abdomen.
—Si no ha sido dolorosa hasta el momento, no espero que cambie la tendencia en el futuro. Pero, si lo hace, puede estar segura de que la ayudaremos a que el dolor sea llevadero. ¿Confía en nosotros?
—Sí, confío en ustedes.
Él continúa.
—Es curioso, pero, en muchas enfermedades crónicas, por distintas que sean, las experiencias de los pacientes al final de sus vidas son muy similares. Lo he visto muchas veces. ¿Quiere que le cuente lo que vemos? Si desea que me detenga en algún momento, no tiene más que decirlo.
Ella asiente sin dejar de mirarlo a los ojos.
—Pues bien, lo primero que advertimos es que la gente está más cansada. La enfermedad consume sus energías. Creo que usted ya lo nota, ¿es así?
Otro asentimiento. Sabine vuelve a coger la mano del médico.
—A medida que pasa el tiempo, los pacientes están más cansados, más agotados. Necesitan dormir más para recargar sus reservas de energía. ¿Ha notado que, si se echa una siesta durante el día, se siente menos cansada durante un rato cuando despierta?
Está cambiando de postura. Se sienta cada vez más erguida. Tiene los ojos clavados en él. Asiente.
—Bien, eso nos dice que está siguiendo el patrón habitual. Lo que podemos esperar que suceda a partir de ahora es que cada vez se encuentre más cansada, que necesite dormir más y pase menos tiempo despierta.
«Caso cerrado», pienso yo. «Ahora sabe que estará más somnolienta. Ya podemos irnos». Pero nuestro jefe continúa hablando.
—A medida que transcurre el tiempo —dice—, vemos que los pacientes pasan más tiempo dormidos; algunos de esos sueños son muy profundos, los pacientes entran en coma. Esto significa que están inconscientes. ¿Me comprende? ¿Quiere que se lo diga en francés?
—Non. Lo entiendo. Inconsciente, coma, oui. —Le sacude la mano para confirmar que lo ha entendido.
—Si los pacientes no son conscientes de que tienen que tomar sus medicamentos durante gran parte del día, buscamos un modo distinto de administrárselos, para asegurarnos de que estén bien. Consoler toujours, ¿sí?
«Debe de estar a punto de detenerse», pienso. Me sorprende que haya llegado tan lejos. Pero él continúa, mirándola fijamente.
—Vemos que los pacientes pasan más tiempo dormidos, y menos, despiertos. A veces, cuando parece que están dormidos, en realidad están inconscientes, pero cuando se despiertan nos dicen que han dormido bien. Parece que no nos damos cuenta de cuándo perdemos la consciencia. Y así, al final de su vida, la persona toma conciencia de que ha estado inconsciente la mayor parte del tiempo. Entonces, su respiración comienza a cambiar. A veces es profunda y lenta, otras, más rápida y superficial; y entonces, muy despacio, la respiración se ralentiza y se detiene suavemente. No hay ningún dolor repentino al final. No hay sensación de apagarse. No hay miedo. Solo una gran sensación de paz...
Ella se inclina hacia él. Lo toma de la mano y se la lleva a los labios, luego la besa con veneración.
—Lo importante es entender que no es igual que quedarse dormido —dice él—. De hecho, si está lo bastante bien para necesitar una siesta, está lo bastante bien para despertarse. Caer inconsciente no se parece a quedarse dormido. No lo notará cuando suceda.
Se detiene y la mira. Ella lo observa. Yo contemplo a los dos. Creo que tengo la boca abierta y quizá se me hayan saltado las lágrimas. Se hace un largo silencio. Sabine relaja los hombros y se recuesta sobre las almohadas. Cierra los ojos y deja escapar un suspiro largo y profundo, luego levanta la mano del médico con las suyas y se la estrecha como si agitara unos dados, lo mira y dice, simplemente:
—Gracias.
Cierra los ojos. Parece que nos ha despachado.
La enfermera, nuestro jefe y yo vamos al despacho. Él me dice:
—Este es probablemente el regalo más útil que les podemos hacer a nuestros pacientes. Pocos de ellos han presenciado una muerte. La mayoría piensa que la agonía es dolorosa e indigna. Podemos ayudarlos a entender que no lo vemos así, y que no deben temer que sus familias vayan a presenciar algo terrible. Nunca me acostumbraré a tener esa conversación, aunque siempre termina con un paciente que sabe más, pero que tiene menos miedo.
Entonces, ignorando cortésmente mi pañuelo arrugado, me propone tomar una taza de té.
Me escapo a preparar la infusión y me seco las lágrimas. Comienzo a reflexionar sobre lo que acabo de ver y de oír. Sé que lo que él ha descrito, con gran habilidad, es exactamente lo que vemos cuando la gente se muere, aunque nunca antes me había planteado que ese fuera el patrón. Me resulta increíble que sea posible compartir tanta información con un paciente. Repaso, sorprendida y cada vez más incrédula, todos mis planteamientos equivocados sobre lo que las personas pueden soportar, todas las creencias que se me han pasado por la cabeza durante esa conversación; creencias que me habrían impedido tener el valor de contarle a Sabine toda la verdad. De repente, me viene el entusiasmo. «¿Tendré yo el don de ofrecer esa tranquilidad a las personas al final de sus vidas?».
Este libro trata de cómo aprendí a observar los detalles de ese mismo patrón que nuestro jefe le explicó a Sabine hace tantos años. A lo largo de las tres décadas siguientes de trabajo clínico, descubrí que era cierto y preciso. Lo he utilizado, adaptándolo a mis propias palabras, para consolar a cientos, quizá miles, de pacientes, de la misma forma que consolamos a Sabine. Y ahora lo plasmo por escrito, contando las historias que ilustran ese camino de horizontes menguantes y momentos finales, con la esperanza de que el conocimiento que todos teníamos cuando la muerte se producía en nuestras casas pueda servir de guía y de consuelo a los moribundos. Porque, en el fondo, este relato trata de todos nosotros.
Bailarina diminuta
La trayectoria del patrón de declive hacia la muerte varía, aunque en general sigue un flujo relativamente constante: la energía mengua de año en año primero, luego de mes en mes y, finalmente, de semana en semana. Hacia el final de la vida, los niveles de energía descienden día tras día, y esto normalmente es un indicativo de que queda poco tiempo. Tiempo para reunirse con los seres queridos. Tiempo para decir las cosas importantes que nunca se dijeron.
Pero, a veces, hay un repunte inesperado antes de la última recaída, una especie de canto del cisne. A menudo, esto sucede por causas inexplicables, pero de vez en cuando hay una causa evidente, y en ocasiones esa inyección de energía es una bendición truncada.
Holly lleva treinta años muerta. Pero esta mañana se ha escapado de los recovecos de mi memoria y se ha colado en la página con paso firme. Me ha despertado temprano, o quizá haya sido esta mañana de niebla otoñal la que la ha traído de regreso. Se contorsiona y gira hasta que mi consciencia la enfoca: al comienzo solo imágenes, como en una antigua película muda, que muestran fotogramas de su sonrisa débil, la nariz demacrada y los titubeantes movimientos de las manos. Y luego, con los cuervos en mi ventana, llega su risa: una risa áspera, brusca, afilada por los vientos amargos que asolan el río desgarrado por la industria, el tabaco de la adolescencia y el prematuro cáncer de pulmón. Finalmente, me saca de la calidez de la cama y me sienta para contar su historia, mientras la bruma todavía inundaba los jardines bajo el amanecer otoñal.
Hace treinta años, al llegar a mi primer puesto en una unidad de cuidados paliativos después de varios años de rotación por distintas especialidades médicas, algo de formación en oncología y un título de posgrado recién obtenido, probablemente me sintiera como una profesional de primera. Sé que me sentía particularmente orgullosa de que la medicina paliativa cubriera todas mis expectativas de una carrera en medicina: una mezcla de trabajo en equipo y trabajo clínico detectivesco para encontrar el origen de los síntomas y ofrecerles la mejor solución a los pacientes; atención a la necesidades psicológicas y a la resiliencia tanto de estos como de sus familias; honestidad y sinceridad frente a enfermedades incurables y la convicción de que cada paciente era único, la persona clave en el equipo médico que lo atendía. Trabajar con, no tratar a: un completo cambio de paradigma. Había encontrado a mi tribu.
El jefe de esta nueva unidad había estado de guardia en el servicio de manera ininterrumpida hasta que yo me incorporé a principios de agosto. A pesar de esto, desprendía entusiasmo y calidez, y era amable y paciente con mis preguntas, mi falta de experiencia en cuidados paliativos y mi actitud confiada, propia de la juventud. Era maravilloso ver a los pacientes que ya conocía de oncología con mucho mejor aspecto que cuando los había tratado allí, con el dolor completamente bajo control y la mente a pleno rendimiento. Quizá entonces me creyera muy importante, pero estaba convencida de que aquellas personas habían sido mejor tratadas en cuidados paliativos que en oncología. Quizá mis experiencias previas fueron solo la base de un nuevo conocimiento; quizá estuviera allí no para actuar, sino para aprender. Los jóvenes aprenden humildad muy despacio.
Después de mi primer mes de rondas diarias para visitar a los pacientes, de ajustar la medicación para optimizar el control de los síntomas y minimizar los efectos secundarios, de observar al jefe mientras hablaba de estados de ánimo, preocupaciones, sueño y regularidad a la hora de ir al baño, de asistir a reuniones de equipo donde se revisaba el bienestar físico, emocional, social y espiritual de cada paciente, el líder decidió que estaba lista para pasar mi primer fin de semana de guardia. Él sería mi refuerzo y volvería a la unidad cada mañana para resolver cualquier duda y comprobar que no hubiera ninguna cuestión problemática; pero yo recibiría los avisos de las enfermeras de la unidad, de los médicos de atención primaria y de las demás unidades del hospital, y debería intentar resolver los problemas que surgieran. Estaba entusiasmada.
El médico de Holly llamó el sábado a primera hora de la tarde. Holly era conocida entre las enfermeras comunitarias de cuidados paliativos que tenían su oficina en nuestra unidad, por eso él esperaba que yo conociera el caso. Tenía treinta y tantos años, era madre de dos adolescentes y tenía un cáncer de útero en estado avanzado con metástasis en la pelvis que ahora le comprimía la vejiga, los intestinos y los nervios. Las enfermeras comunitarias habían ayudado al médico de cabecera a controlar el dolor, y ahora Holly era capaz de levantarse de la cama y sentarse en la puerta de su casa a fumar y charlar con los vecinos. Comenzó a tener vómitos la semana anterior, aunque sus síntomas mejoraron considerablemente tras recibir medicación adecuada para las náuseas causadas por la insuficiencia renal, ya que los tumores comprimían los uréteres que transportan la orina de los riñones a la vejiga.
Hoy tenía un nuevo problema: en su piso nadie había pegado ojo, porque Holly no paraba de moverse y quería hablar con todo el mundo. Después de haberse pasado semanas sin caminar ni siquiera unos pasos, en el transcurso de una noche se había vuelto de lo más activa y animada, estaba tan inquieta que no lograba dormir, y había despertado a sus hijas y a su madre poniendo la música a todo volumen e intentando bailar. Los vecinos habían aporreado la pared. Al rayar el día, su madre llamó al médico de cabecera. Este encontró a Holly ligeramente eufórica, sonrojada y cansada, aunque seguía bailando por toda la casa agarrándose a los muebles.
—No parece que le duela nada —me explicó el médico—. Y, aunque está sobrexcitada, razona con normalidad. No creo que se trate de algo psiquiátrico, pero no tengo ni idea de lo que le pasa. La familia está extenuada. ¿Tenéis una cama disponible?
Todas nuestras camas estaban ocupadas, pero yo seguía intrigada. El médico aceptó mi ofrecimiento de ir a ver a Holly a su casa, así que me hice con las notas de las enfermeras comunitarias y partí entre la bruma otoñal que se disipaba donde las largas hileras de casas adosadas descienden hasta las carbonerías, las fundiciones y los astilleros que salpican los márgenes del río. En algunos puntos, las filas de casas se veían interrumpidas brutalmente por bloques de pisos de ladrillo oscuro de baja altura coronados con alambre de espino y cuyos portales oscuros estaban iluminados por frías luces de neón. Estos palacios tenían nombres tan inverosímiles como Magnolia House, Bermuda Court y Nightingale Gardens, los jardines del ruiseñor, mi destino. Aparqué el coche junto a la acera y me quedé un momento sentada, observando la zona. A mi lado se erguía la fachada oscura de Nightingale Gardens. En la planta baja, un suelo de piedra separaba la acera del bloque de vecinos: ni un árbol ni una brizna de hierba decoraban estos «jardines», que sin duda nunca oyeron el canto de un ruiseñor. Al otro lado de la calle, una fila de viviendas del Ayuntamiento sonreía de manera siniestra con sus puertas y marcos blancos, todos idénticos y pintados recientemente. Algunos de los diminutos jardines delanteros exhibían los restos de los últimos días de verano; otros estaban decorados a base de somieres o bicicletas retorcidas. Había varios niños jugando en la calle, lanzándose una pelota de tenis mientras trataban de esquivar a un grupo de chicos mayores que intentaban atropellarlos con las bicis. A los alaridos de alegría por parte de los niños se les había unido un coro de perros entusiastas de diversos tamaños. Cogí mi maletín y me acerqué a Nightingale Gardens. Necesitaba encontrar el número 55. Un arco donde ponía «Impares» daba paso a un túnel húmedo y helado de cemento. El aliento se condensaba en la escalera pobremente iluminada. En el descansillo, los números de las puertas alcanzaban el 30. Tras un par de tramos más de escaleras me encontré con los cincuentas y, a mitad del pasillo que daba al río, cubierto de niebla y por el que asomaban varias grúas como gigantes de origami, encontré el 55. Llamé a la puerta y esperé. Por la ventana se colaba la voz de Marc Bolan diciéndome que no se juega con los hijos de la revolución.
Abrió la puerta una mujer corpulenta de unos cincuenta años con un chaquetón de trabajo. Detrás de ella había una escalera que conducía a otra planta. A su lado, la puerta del salón se abrió y vi a una mujer diminuta y pálida apoyada en una mesa que movía los pies al son de T. Rex.
—¿Podéis cerrar la puerta? —nos gritó—. ¡Que hace frío!
—¿Eres la enfermera Macmillan? —preguntó la mujer mayor. Le expliqué que trabajaba con las enfermeras Macmillan, pero que era la médica de guardia. Me hizo un gesto con la barbilla para que pasara, mientras hacía muchos aspavientos con las cejas para indicar que la mujer más joven la tenía preocupada. Entonces se enderezó y gritó:
—¡Voy a salir a comprar tabaco, Holly! —Y abandonó el piso.
Holly me miró y se explicó:
—Nos lo fumamos todo anoche. ¡Me muero por un pitillo! —Me invitó a pasar, mientras decía—: ¿Quieres un té?
Había algo infantil en Holly, con ese cuerpo diminuto y ese pelo oscuro recogido en una coleta alta. Tenía las piernas hinchadas, la piel reluciente y tirante, y la cara demacrada. Parecía desprender un tenue resplandor amarillento, como una bombilla medio fundida. No paraba quieta, como movida por una fuerza invisible. Le bailaban los pies mientras tenía las manos apoyadas sobre la mesa; luego, se sentó de golpe en una de las sillas y empezó a frotarse los brazos, los muslos, las pantorrillas, sin dejar de mover el trasero y marcando el ritmo de la música con la cabeza. Alice Cooper comenzó a sonar: Holly tamborileó con los dedos, luego fingió que tocaba la guitarra y agitó la coleta para celebrar que el colegio que mencionaba la letra saltara por los aires. No dejó de cantar en todo el rato con una vocecilla de contralto adornada con hipidos. Cuando la música se detuvo con un clic, me fijé en el radiocasete que había en el alféizar de la ventana. Debía de haber grabado aquellas cintas en su adolescencia. A falta de música que diera forma a sus movimientos, la coreografía se interrumpió y comenzó a balancearse sobre la silla, frotándose las extremidades con las manos huesudas y agitando la coleta como un genio enfurecido. Levantó la vista para mirarme, como si fuera la primera vez que me viera, y me preguntó:
—¿Tienes un pitillo? —Cuando negué con la cabeza se echó a reír y dijo—: Aaaah, claro, eres la médica, ¿verdad? ¡Estás en contra de los pitis! —exclamó con una vocecilla cantarina teñida de sarcasmo—. Entonces, ¿qué pasa, doctora? —dijo a continuación—. ¡Hoy me siento genial! ¡Quiero cantar y bailar y salir de este puto piso! —Echó un vistazo a la habitación y suspiró pesadamente—. Esto parece una pocilga. Hay que limpiar a fondo. ¡Amy! ¡¡Amy!! —Levantó la vista al techo ennegrecido por el humo del tabaco, como si buscara a Amy, que supuestamente estaba en el piso de arriba.
Una adolescente en pijama apareció en la puerta del salón.
—¿Mamá? —preguntó—. Mamá, ¿a qué viene todo este ruido? —Entonces, al verme, susurró—: ¿Y esta quién es? ¿Dónde está la abuela?
—La abuela ha ido a por tabaco. Ella es médico. Hay que limpiar esto. Trae la aspiradora, ¿vale?
Amy la adolescente puso los ojos en blanco y dijo:
—Sí, ya voy. —Y desapareció escaleras arriba en el momento en que su abuela reaparecía por la puerta de la casa. Encendió dos cigarrillos a la vez y, tras pasarle uno a Holly, entró renqueando en la cocina mientras decía:
—Pondré la tetera. ¿Quiere un té, doctora? ¿Galletas?
Sentada en el sofá, yo observaba cómo Holly continuaba con sus movimientos interminables. Reconocía el patrón. Solo necesitaba algo más de información.
—Holly, ¿estás inquieta? —le pregunté.
Ella me miró con solemnidad, dejó escapar el humo y luego me dijo:
—Mira, ¿vas a hacerme muchas preguntas? No es que quiera ser borde, pero ya he hablado con el otro médico. Lo que me pasa es que no me puedo quedar quieta, no consigo dormir, no logro sacarme las canciones de la cabeza, ¿vale? ¿Lo pillas?
La abuela apareció con una bandeja de tazas de té, un plato de galletas y una gruesa porción de bizcocho de frutas. Con el tiempo, he entendido que la hospitalidad es algo habitual en la ribera.
—Normalmente, Holly no es tan gruñona —dijo la abuela—. Creo que está cansada. Anoche no pegamos ojo ninguna de las dos.
—¿Cuándo comenzó a estar tan agitada? —pregunté. Las mujeres intercambiaron miradas mientras lo pensaban.
—Fue cuando dejaste de vomitar —dijo la abuela.
Holly estaba de acuerdo.
—Los vómitos me estaban jodiendo viva. No lograba retener nada. Pero ahora que no tengo náuseas, estoy como una moto.
Parecía raro que esta chica esquelética, que tenía el brillo color limón de la insuficiencia renal, a quien la vida se le escapaba como un eco cada vez más lejano, pudiera describirse como alguien que estaba «como una moto». Le pedí que extendiera los brazos frente a ella y que cerrara los ojos, y ella se balanceó sobre los talones. Cuando la tomé de las manos y le flexioné el codo despacio, noté que los músculos se tensaban y se relajaban como si unos engranajes movieran la articulación. La cara de muñeca no se inmutó.
—¿Cuándo desaparecieron las náuseas? —pregunté, aunque ya sabía la respuesta: el día que las enfermeras le dieron un inyector subcutáneo con un medicamento contra las náuseas provocadas por la insuficiencia renal. El mismo día que empezó su desasosiego. Porque los medicamentos que habían detenido los vómitos también le provocaban una sensación de inquietud: acatisia o incapacidad para sentarse. Interpretaba esta sensación como «estar como una moto», y esta era la causa de que se hubiera levantado de la cama y tuviera tantas ganas de moverse.
El dilema es el siguiente. Esta joven madre está muy próxima a la muerte. Su insuficiencia renal es tan grave que otros pacientes, llegados a este punto, pierden la consciencia, pero la medicación que ha detenido las náuseas y los vómitos también le causa desasosiego y deseos de salir de casa. Sus piernas no tienen fuerza para sostenerla y vive en una quinta planta. No quiero detener el efecto del medicamento que inhibe los vómitos: las náuseas volverían al momento. Pero agotará sus escasas reservas de energía si continúa moviéndose, bailando y sin dormir.
Hay un fármaco, una inyección, que puede eliminar la inquietud y ese irresistible deseo de moverse, sin que vuelvan las náuseas. Lo tenemos en el hospital, podría ir a buscarlo. Pero, mientras tanto, Holly está como loca, como un animal enjaulado. ¿Cómo podemos aplacar sus ganas de moverse?
—¿Tienes una silla de ruedas? —le pregunto. No, Holly se encontraba lo bastante bien para levantarse y bajar las escaleras hasta hace dos semanas. Después permaneció recluida en casa por el dolor. Y más tarde, cuando el dolor se le pasó un poco, las náuseas la dejaron agotada.
—Sally, la del piso de abajo, tiene una silla de ruedas —añade una voz desde la puerta. Amy lo ha estado escuchando todo. Se ha vestido con unas medias negras y una camiseta amarilla fluorescente, calentadores a rayas amarillos y negros, y una gorra del ejército—. Nos la puede prestar. ¿Adónde la llevas?
—No la voy a llevar a ningún sitio. Voy a volver al hospital para buscar otra medicina que la tranquilice. Pero si sigue tan intranquila y con tantas ganas de salir, podrías llevarla hasta el centro comercial que hay al final de la calle. Para que cambie de aires, nada más.
La abuela parece sorprendida. Amy grita:
—¡Voy a pedírsela a Sally! —Y se marcha. Holly me mira agradecida y dice:
—¡Vaya! Eso sí que no me lo esperaba. Gracias, doctora. Estas me tienen sobreprotegida, salir me parece genial...
Después de unos minutos, Amy llama a la ventana. Está en el pasillo con una silla de ruedas y dos tipos enormes con chaqueta de cuero.
—¡Tony y Barry la bajarán y luego iremos de tiendas! —exclama con alegría.
—Esperad... ¿No hay ascensor? —pregunto, pero ya no hay nada que hacer: se han hecho a la idea, le han prestado la silla y la abuela está llamando por teléfono a la hermana de Holly para que vaya a verla a las tiendas. Y yo no estoy por la labor de contradecir a Tony y a Barry, que son los hijos de Sally Pisodeabajo. Tienen una misión. Y son gigantescos: lo único que tienen más ancho que las espaldas es la sonrisa entusiasta.
Regreso al hospital y telefoneo al jefe. Le describo la situación: la paciente, una mujer menuda y muy frágil, con insuficiencia renal aguda, cada vez más debilitada por este repentino subidón de «falsa energía» causado por medicamentos para inhibir el vómito; mi diagnóstico de acatisia y mi propuesta de tratamiento. Después de hacerme unas preguntas parece satisfecho con mi reconocimiento y mis conclusiones. Me pregunta si me gustaría que me acompañase a darle el remedio y, aunque quiero ser capaz de arreglármelas sola, solo de pensar en la habitación manchada de humo, en la paciente diminuta y bailarina y los vecinos gigantescos y vestidos de cuero, me alegro de aceptar su oferta. Él llega en coche al hospital mientras las enfermeras me ayudan a reunir los medicamentos y el equipo que necesitaré.
El segundo viaje a la ribera del río parece distinto. La niebla se ha disipado y la tarde se alarga hacia la noche. Nightingale Gardens está inundado por el sol cuando aparcamos fuera, y parece que han montado una fiesta en el exterior de uno de los pisos de la planta baja. Al fijarme mejor, reconozco a Barry y a Tony, el resplandor de la camiseta flúor de Amy y a Holly, en silla de ruedas, vestida con una bata de peluche rosa chillón y un gorro de punto. La abuela está de espaldas a nosotros con su chaquetón de trabajo y otra mujer mayor, que imagino será Sally Pisodeabajo, está sentada en un sillón en la acera. Están bebiendo latas de cerveza, hay risas, la gente entra y sale del piso. Cuando mi jefe y yo nos acercamos, nos hacen gestos con la mano y nos saludan como si fuéramos de la familia.
—¡Aquí está la chica que nos mandó de compras! —grita Holly, y me muestra su manicura, un obsequio de su hermana.
—¡Menudo trabajo nos ha costado que mantuviera quietas las putas manos! —se ríe la abuela.





























