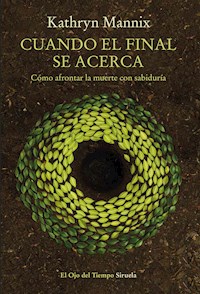Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Tras el éxito de Cuando el final se acerca, Mannix nos ayuda en este libro a abordar las conversaciones delicadas que siempre posponemos. Casi todos tenemos pendiente una conversación que evitamos. Podría ser un desacuerdo con un compañero de trabajo o una preocupación por un amigo. Podría tratarse de algo tan importante e inevitable como la muerte. Hay momentos en los que hemos de hablar, escuchar y ser honestos los unos con los otros. ¿Por qué evitamos estas conversaciones con tanta frecuencia o nos quedamos con la sensación de que no han resultado tal y como esperábamos? Consciente de esto, y tras el éxito de sus consejos para enfrentarnos al duelo en Cuando el final se acerca, Kathryn Mannix conjuga la experiencia de toda una vida laboral dedicada a la medicina con la de su consulta de psicología y explora las conversaciones más importantes y el gran avance que puede suponer para nuestra vida conseguir afrontarlas con éxito. «La mayor virtud de esta obra no es la información que nos ofrece, sino la humanidad que destila en estado puro: esas conversaciones titubeantes, temerosas e imperfectas entre personas que se esfuerzan de la mejor manera y, aun así, no siempre consiguen acertar. Mannix es una narradora tan compasiva, afectuosa y sabia que al leerla te sientes como si te estuvieran escuchando». The Times«Cargado de fuerza, humanidad e inteligencia». Julia Samuel, autora de No temas al duelo «Este libro sabio, tierno y profundo no solo nos ayudará a seguir caminando. Nos enseñará a bailar». The Guardian Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Listen How to Find the Words for Tender Conversations
En cubierta: fotografía © malerapaso / iStock Photo
© Kathryn Mannix, 2021
© De la traducción, Julio Hermoso
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19553-85-0
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Introducción
Vamos a contar historias
Abrir la caja
El primer paso
Escuchar para comprender
Sobre la delicadeza
La curiosidad
El uso de preguntas útiles
Acompañar: «estar con» la angustia
El uso de los silencios
Finalizar sin riesgo
Hacia el cambio
Escuchar, percatarse, preguntarse
Estar presente
Traspasar el poder
La voz interior
Tender puentes
Los umbrales: el valor para comenzar
La ira
Aprender a escuchar
El entremedias
Noticias inoportunas
Revelaciones
Diferencia de prioridades
Las últimas conversaciones
Escuchar
Hacia la conexión
¿Dónde están los espacios de escucha?
Agradecimientos
A todos los pacientes, familiares, compañeros de profesión y mentores que han moldeado mi forma de ejercer la medicina. Un «gracias» jamás será suficiente
Introducción
«No encuentro las palabras».
Es muy posible que ahora mismo haya una conversación que estés tratando de evitar, y es probable que sea importante para ti, pero hay algo en ella que te incomoda. Tal vez la conversación te exija revelar alguna verdad complicada, recabar alguna clase de información que te pueda cambiar la vida, proponer algo en lo que exista el riesgo del rechazo, debatir sobre un tema que pueda liberar unas emociones muy intensas o consolar a alguien que sufre alguna pena o dolor. Se produce un tira y afloja en nuestra responsabilidad: tenemos la necesidad de actuar, pero también el temor a la vulnerabilidad. No, todavía no. Vale, no tardaré, pero todavía no: ya haré esa llamada, esa visita o concertaré el encuentro. Aunque estamos a punto de hacerlo, no sabemos muy bien por dónde empezar.
Todos tenemos momentos en que nos quedamos sin palabras. Con frecuencia, esto se debe a que las palabras que necesitamos se arremolinan en una niebla de emociones, y hay ocasiones en que mantenerlas ocultas parece una opción más atractiva que arriesgarse a expresar con ellas una situación angustiosa.
Hay veces en que una mirada, un roce, encogerte de hombros o hacer un gesto de asentimiento con la cabeza puede servir para comunicarnos mejor que con las palabras. Un abrazo, estrechar una mano o una palmadita en el hombro pueden decir muchísimo. Algunos nos sentimos más cómodos que otros con la gesticulación física y a veces podemos ofrecer una taza de té, un pañuelo o acompañar con nuestro silencio.
No obstante, al final termina llegando el momento de hablar, y es entonces cuando comienzan las dificultades para hallar las palabras. Quizá sepamos lo que queremos transmitir, pero las palabras nos parecen inadecuadas. Tal vez pensemos que ojalá fuéramos capaces de hablar de algo que es importante para nosotros, pero nos dé miedo ponernos emotivos al expresarnos. Quizá deseemos preguntar algo y aun así temamos parecer insensibles o ser unos entrometidos. Tal vez haya que comunicarle a alguien una mala noticia, y nos dé pavor la angustia que vamos a provocar al intentarlo.
Este libro trata de esos momentos: ofrece ciertas maneras de hallar esas palabras y de dar pie a esas conversaciones. Es un libro que surge de mi fascinación por nuestras formas de comunicarnos, una fascinación que he explorado durante toda mi vida en las relaciones sociales y profesionales, y que se fundamenta en mi trabajo como médico, psicoterapeuta y orientadora. Más que sugerir un guion que se haya de seguir, este libro ofrece una serie de relatos sobre los que reflexionar además de un conjunto de técnicas y principios en los que confiar. Espero que esta combinación te ofrezca la posibilidad de cogerle el tranquillo a esas conversaciones relevantes que te esperan en el futuro y también alguna idea que otra que podrás adaptar a las situaciones a las que te enfrentes.
Un apunte sobre los relatos: los he utilizado a lo largo de este libro con el fin de ilustrar los principios de la comunicación. Algunos de ellos constituyen mi propia experiencia, otros son experiencias que otras personas han comentado conmigo y otros son representaciones ficticias de experiencias humanas comunes. Los nombres y otros detalles de las personas reales se han alterado para proteger su identidad, y en el libro no se distingue lo real de lo imaginario: todos ellos se incluyen aquí con el fin de proporcionar al lector ejemplos acerca de los que reflexionar, para ilustrar o arrojar luz sobre sus propias experiencias vitales.
Las técnicas que entran en juego en las conversaciones relevantes tienen sus matices y sus capas. No son herramientas que uno va utilizando de una en una, sino más bien como los movimientos que hacemos al participar en un baile: los pasos, los giros, las pausas y los cambios de dirección, todo ello sin perder el ritmo de la música al movernos juntos por la pista de baile. Así, un poco al estilo de bailar salsa, las conversaciones requieren al menos de dos personas que participen y se turnen. Tal vez sea una la persona que lleva la iniciativa y tal vez sea otra la que va siguiéndola, pero sin presión. Y esos papeles se pueden invertir conforme avanzan el baile o la conversación, y, del mismo modo en que una danza puede progresar por medio de pasos hacia delante y pasos hacia atrás, compartiendo y preservando el espacio, una conversación incluye palabras y silencios, en ella se habla y se escucha, se afirma y se pregunta. Existe un consentimiento y existe una asociación entre los participantes.
Lo que no existe es una manera correcta de mantener una conversación acerca de cuestiones serias, dolorosas o vergonzosas, pero sí hay varias formas incorrectas. Con frecuencia, «no entenderlo bien» no es tanto una cuestión de las palabras utilizadas, sino del propio baile: de insistir en hablar de algo en lugar de invitar a hacerlo, de hablar muchísimo y escuchar muy poco, de levantar mucho la voz y de propiciar escasos silencios, de hablar sin consentimiento o en el momento inapropiado, o de «acabar con esto de una vez» en lugar de explorarlo.
No podemos desandar el camino en esas ocasiones en las que no entendemos las cosas bien, pero sí podemos aprender de ellas. Lo mismo que al bailar, podemos entender por qué nos hemos tropezado y descubrir la manera de pisar con más elegancia la próxima vez, la manera de conservar el equilibrio, aprender a apoyarnos en el otro o a darle apoyo conforme avanzamos, cuándo hay que dar un paso adelante y cuándo hacia atrás, cuándo confiar en lo que nos dice el corazón y dejarnos llevar sin más por la música.
Este libro es una invitación a prestar atención a una serie de habilidades que todos poseemos y también a expandirlas: la capacidad innata de participar en una conversación. Más que un libro de texto o una clase de baile, esta obra tiene más de exhibición o de festival de danza donde podemos ver tanto a bailarines novatos como a figuras consagradas. Más que instruir, este libro alienta y anima: nos plantearemos formas de iniciar unas conversaciones que antes nos parecían demasiado intimidatorias, examinaremos la manera de ir adentrándonos en ellas con delicadeza, aun a tientas, y a concederles ese espacio que permite que florezcan.
El estilo y las técnicas o habilidades que utilizaremos se van a solapar: algunos elementos serán de un uso constante del mismo modo en que los bailarines se mueven al son de la música, mantienen el equilibrio y trabajan juntos. Estas técnicas son el equivalente de los pasos más básicos, mientras que hay otros que serán más bien como esos giros y vueltas que tan solo utilizamos de manera ocasional. Las presentaremos en un orden más o menos secuencial: primero, las técnicas o habilidades para entablar una conversación, para acercarse a otra persona y ganarse su confianza, para iniciar el proceso de descubrimiento de su posición actual.
Una vez vistas esas técnicas básicas para entablar una conversación, las volveremos a observar en su uso práctico —con un énfasis tan solo ligeramente distinto— para explorar las posibilidades de que se produzca un cambio, un acuerdo o una resolución. El estilo continúa siendo el mismo: no estamos haciéndole algo al otro, sino trabajando con él, actuando como una pareja de baile, en un esfuerzo conjunto para no perder el paso.
Los siguientes capítulos muestran cómo se pueden utilizar el mismo estilo y las mismas técnicas o habilidades cuando la ocasión para la charla es en particular complicada. De forma gradual, vamos explorando el modo en que los practicantes más experimentados de las conversaciones delicadas utilizan nuestro conjunto de técnicas para conceder espacio y mantener la comunicación en circunstancias a veces peliagudas. Observamos los principios en acción: no serán guiones establecidos, sino unas conversaciones individuales las que nos ayuden a comprenderlos. Quizá veas frases que te resulten conocidas y con las que te sientas cómodo, tal vez veas otras que prefieras adaptar y utilizar con tus propias palabras para aplicar los mismos principios. La sinceridad que transmitimos al hablar con nuestras propias palabras nunca está de más. Incluso después de décadas de enfrentarme a conversaciones profundas, dolorosas y complejas con personas enfermas y con sus familiares, sigo sin saber exactamente qué decir cuando me veo en la necesidad de hablar con alguien, pero sí dispongo de estos principios que puedo seguir, y confío en que me guiarán según arranca la conversación.
Podemos aprender juntos algunos pasos básicos, pero, ya se trate de un baile o de una conversación delicada, la única manera de dominarlos es la práctica. Está al alcance de todos, tan solo parecen intimidatorios hasta que empezamos.
Vamos a contar historias
Nos valemos de relatos y de cuentos para explicar nuestro mundo. Ya sea un cantar de gesta o una tragedia, un relato de valerosas hazañas y de monstruos derrotados o el de una fortuna que se muestra esquiva con inoportunos giros de trama, vivimos día a día la historia de nuestra vida, de jornada en jornada, todas ellas impredecibles. Somos al mismo tiempo el narrador y el personaje principal. Y toda vida es un relato de luces y sombras, de esperanza y desesperación, de suspense y revelaciones.
Poder contar nuestra historia nos ayuda a comprenderla. Tal vez nos la contemos a nosotros mismos, cavilando en silencio. Quizá la dejemos por escrito y, al releerla, reconozcamos en ella algo que no fuimos capaces de reconocer en su momento. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, la manera de contar esa historia nuestra es la de charlar con un amigo o reflexionar sobre ella con alguien de nuestra absoluta confianza, y, cuando la contamos, volvemos a escucharla. Relatarla nos ayuda a interpretar los detalles, a tomar conciencia del panorama más amplio o a discernir aspectos que habíamos pasado por alto o habíamos negado anteriormente. Dar con la persona que escuche nuestra historia con plena atención, alguien que esté preparado para meterse de lleno en nuestro relato, es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos por entero, con nuestras nobles esperanzas y nuestros tristes fracasos, y para comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea de un modo más útil y más veraz.
Este es un libro de relatos sobre personas y conversaciones, sobre hablar y escuchar, sobre las dificultades a las que todos nos enfrentamos en la vida. Siendo así, parece que lo suyo es comenzar con una historia que nos sitúa en el escenario de cuanto vendrá a continuación.
La mujer menuda que se encuentra en la tranquila sala del departamento de Urgenciología salta de su asiento con un chillido, y su puño impacta contra mi mejilla antes de que yo me entere siquiera de qué está pasando. Un fogonazo anaranjado me estalla en la cabeza y siento que me tambaleo hacia atrás.
—¡Mentirosa! —me grita en la cara—. ¡Será MENTIROSA! ¡No puede estar muerto!
Acto seguido, la mujer cae hacia atrás y se desploma sobre el asiento bajo como una marioneta a la que le cortan las cuerdas, con el rostro hundido en su propio regazo y las manos agarradas sobre la nuca temblorosa. Está llorando, superada, sus gemidos inundan el espacio a nuestro alrededor, y no sé qué hacer. Me da vueltas la cabeza por el dolor del golpe y por lo sorpresivo de sus actos. Sé que debo quedarme allí, pero también sé que me voy a caer al suelo. Oigo que se abre la puerta a mi espalda, me doy la vuelta y veo a Dorothy, la enfermera jefe de Urgenciología, que viene con un celador: nuestra cuadrilla de seguridad. Hago un gesto negativo con la cabeza, esparzo las lágrimas con el movimiento y le hago una señal en silencio al celador para que se marche de la sala. Lo último que necesita esta mujer ahora es un incidente con seguridad. Su marido acaba de fallecer en nuestra sala de reanimación y yo no puedo habérselo contado de peor manera. Estoy mareada y con náuseas, pero en este momento no debo empeorar las cosas.
—A lo mejor te puedes quedar cerca de la puerta, ¿verdad, Ron? —le dice Dorothy en voz baja. Cierra la puerta y deja fuera al celador. Me sonríe con cara triste y se sienta junto a la mujer que llora—. ¿Avril? —le pregunta, afectuosa—. ¿Eres Avril? —La mujer asiente sin levantar la cabeza, tragando saliva como puede y temblando—. ¿Eres Avril de Souza? —le pregunta Dorothy, y la mujer alza la mirada.
—Sí… —consigue decir a pesar de la mueca de horror que le deforma la boca.
—Avril, ¿cómo se llama tu marido? —le pregunta Dorothy.
—Joselo —gimotea Avril—. Se llama Joselo. Me han llamado para que viniese al hospital. Ha sentido un dolor en el pecho cuando estaba en el trabajo. Tengo que verlo. ¡Tengo que verlo ahora mismo! —Su voz recobra el ardor. Dorothy se vuelve hacia mí y me dice sin más—: Doctora, por favor, siéntese por si acaso la señora De Souza tiene alguna pregunta mientras hablamos.
Me hundo agradecida en un asiento al otro lado de la mesita baja de esta sala tan incómoda y apenas amueblada, un espacio muy reducido en el departamento de Urgenciología de un hospital ya antiguo donde dedico un cierto tiempo cada semana a hablar con los amigos, familiares y parejas de las personas a las que traen a la unidad y les explico que la vida de su ser querido pende ahora de un hilo. Lo que no había tenido que hacer hasta ahora era atender a alguien según entraba y decirle que llegaba demasiado tarde, que su familiar no lo había superado. Ese trabajo suele estar reservado para el personal con más experiencia y responsabilidad.
La sala va dejando de darme vueltas mientras observo a Dorothy charlar con esta esposa que se siente superada por la situación. Esta mujer que acaba de enviudar y a la que le he provocado tal impresión que me ha pegado en un acto de negación de una realidad que no ha podido soportar ni abarcar, una herida intolerable provocada por mi anuncio repentino e inesperado.
Y, sin embargo, lo hice siguiendo el manual.
Comprueba que es la persona correcta. Sí, el nombre es el correcto, y ha venido para acá tras recibir la llamada del encargado de la fundición donde trabaja su marido. Trabajaba. Hasta hoy.
El disparo de advertencia. «Lamento muchísimo tener que darle una noticia terrible».
Una pausa.
Darle la noticia. «Siento mucho decirle que Joselo ha fallecido hace unos minutos. No hemos podido conseguir que el corazón volviese a latir…».
Otra pausa para que lo asimile. Y fue entonces cuando chilló y me golpeó a mí, que estaba allí de pie delante de ella y le sacaba una cabeza, con mi bata blanca y mis frases remilgadas, aterrorizada por mucho que tratara de sonar valiente, que seguía sudando aún por el esfuerzo físico de las compresiones pectorales prolongadas que no habían servido para reanimar al hombre que estaba inconsciente en la camilla de la sala de reanimación; a mí, que aún sentía las náuseas que me había provocado el pavor de que me preguntaran si estaba de acuerdo con el médico de mayor autoridad presente en que ya había llegado el momento de «declarar» el paro cardíaco (que significa reconocer que se ha producido la muerte), que aún estaba horrorizada por que en lugar de encargarme la tarea de redactar el informe del intento de reanimación, me enviaban a contárselo a la esposa que acababa de llegar justo en el momento en que realizábamos las compresiones pectorales y no le habían permitido el acceso a la sala de reanimación. En lugar de dejarla pasar, la habían enviado a sentarse en la Sala de la Muerte, el nombre con el que habíamos apodado aquella zona de tan mal gusto, con su mobiliario aséptico y las paredes tan finas que parecen de papel.
Ahora, Dorothy está dando una clase magistral sobre cómo se aborda una noticia inoportuna. Está sentada. «¿Cómo es que yo no me he sentado?», pienso. Tiene la mano de la señora De Souza en la suya y le acaricia el hombro con la otra. Sé que Dorothy tiene tres pacientes muy enfermos en la unidad de observación y no puede quedarse mucho tiempo aquí, y aun así está consiguiendo estirar el tiempo, lo está extendiendo a base de sonar como si no tuviera ninguna prisa, logrando que cada segundo cuente mientras centra su atención en la señora De Souza.
—Es una impresión muy fuerte, cielo —dice a la señora De Souza en un ronroneo—. Muy fuerte. ¿Sabías que tenía problemas de corazón?
La señora De Souza levanta la cabeza y coge aire entre los sollozos. Dorothy le entrega un pañuelo de papel de la caja que hay sobre la mesa. La señora De Souza se suena la nariz y dice:
—Ha tenido problemas de corazón desde hace años. Estuvo ingresado aquí con su primer infarto hace dos años, y estuvimos a punto de perderlo. Había sufrido más dolores últimamente, ese de la angina, y el médico le cambió las pastillas… —deja la frase en el aire.
—¿Y estabas preocupada por él? —le dice Dorothy, una pregunta que veo que llega al alma de la mujer que está sumida en su llanto.
—No paraba para descansar —suspira la señora De Souza—. Trabajaba demasiado. Ya le dije la última vez que había tenido suerte de haber sobrevivido.
—¿La última vez pensaste que se podía morir, entonces? —le pregunta Dorothy con tacto, y la señora De Souza pierde la mirada en la media distancia, se seca los ojos con el pañuelo y asiente.
—Creo que teníamos los días contados —susurra. Dorothy espera—. No se encontraba bien esta mañana, estaba estresado por algo del trabajo, se le veía gris, y le he dicho que no fuese, pero… —Hace un gesto negativo con la cabeza y llora ya menos ruidosa, más de dolor que de la impresión, más de tristeza que de ira.
Es fascinante observar la manera en que Dorothy ha utilizado las preguntas para ayudar a la señora De Souza a ir desde su conocimiento de los problemas cardíacos de su marido, pasando por su primer ataque al corazón, hasta las recientes preocupaciones de la mujer por el estado de salud de él y la inquietud muy específica de esa misma mañana. Ha construido un puente por el que la señora De Souza ha podido cruzar y, al responder a las preguntas de Dorothy, la mujer se ha preparado para este momento tan indeseado aunque no del todo inesperado. Le ha contado a Dorothy la «historia hasta ahora».
—Cuánto lo siento, cielo —le dice Dorothy—. No estaba consciente cuando ha llegado la ambulancia, el corazón le latía muy despacio al principio y se ha parado después. El equipo ha hecho todo lo que ha podido… —Vuelve a hacer una pausa, y en esa pausa veo el camino que podría haber tomado yo: una conversación sobre el pasado, las preocupaciones de la esposa, su angustia de hoy mismo. Estaba yo tan ocupada asegurándome de darle la terrible noticia que ni siquiera me la he llevado a un lugar donde ella pudiera recibirla. Dorothy ha rebobinado el relato y después, paso a paso, ha traído a la mujer hasta ese lugar: ahora podemos avanzar ya un poco más.
—¿Quieres venir conmigo a verle? —le pregunta Dorothy—. Está allí mismo, en una camilla a la vuelta de ese pasillo, y te puedes quedar sentada con él, si quieres.
»¿Quieres que te localicemos a alguien? ¿A tu familia? ¿Un sacerdote? ¿Alguien que te pueda acompañar aquí?
La señora De Souza dice que le gustaría que llamasen a un sacerdote católico, y Dorothy la coge de la mano para llevársela de la sala. Cuando pasan por delante de mí, Dorothy dice:
—Prepárenos una taza de té, estaremos en el cubículo tres. Y tráigase una para usted también.
Dorothy se lleva entonces a la señora De Souza a sentarse con su difunto marido. Cuando llego con el té, la señora De Souza me da las gracias como una vieja amiga a la que perdiste de vista hace mucho tiempo. Sospecho que no se acuerda de haberme pegado. Dorothy ha reconstruido por completo la relación, de manera muy hábil aunque simple, a base de utilizar preguntas con tacto acerca de lo que ya sabía la señora De Souza y de ayudarla así a reconocer que ella ya se esperaba las malas noticias. Dorothy ha ayudado a esta mujer a narrarse el relato de la precaria salud de su marido de tal forma que tanto la oyente como la propia narradora lo pudiesen escuchar. No ha utilizado frases preparadas ni un guion meticuloso de ninguna clase: ha hecho preguntas, ha ido allá donde la conducían las respuestas y le ha ofrecido su total atención con una amabilidad compasiva.
«Está claro que no basta con seguir el manual», reflexionaré yo más adelante. Nos hace falta un manual nuevo, un libro que hable sobre cómo escuchar en lugar de contarnos qué hay que decir. Tal vez debería escribirlo Dorothy.
Dorothy me saca del cubículo donde la señora De Souza está sentada con su pareja fallecida y me lleva al despacho del especialista. Siento náuseas, no quiero volver a hablar sobre esto. Me siento triste, humillada, incompetente y abrumada.
—Señor Rogers —le dice al director del departamento, un cirujano de Trauma con una mata de pelo blanco y un bigote amarillento por la nicotina y con las puntas retorcidas (tanto el bigote como su propietario son legendarios en la ciudad)—. Tengo una queja.
El corazón se me va a los pies. El señor Rogers alza la mirada de su papeleo.
—Cuéntame, Dotty —dice con voz seria.
—¡Es indignante que hayan enviado a esta doctora sin experiencia a contarle a una esposa que su marido ha muerto, y que la envíen sola, sin la ayuda de un médico más experimentado y sin una enfermera que haga de testigo o de apoyo! —declara Dorothy, y me quedo boquiabierta de pura sorpresa—. Lleva usted toda la vida diciendo que tenemos que formar a nuestros médicos jóvenes para que sean buenos comunicadores, pero ¿cómo van a aprender nunca si los médicos responsables actúan a solas o envían a los jóvenes solos? Esto no es justo, y esta joven doctora se ha llevado en la cara el puñetazo de un familiar impresionado y furioso.
El señor Rogers me echa un vistazo con los ojos entrecerrados por encima de sus gafas de media luna, chasqueando la lengua con un gesto negativo de la cabeza.
—Te han zurrado, ¿eh? —me dice con su ligero acento escocés—. ¿Ha intervenido la policía? —Esto lo pregunta con levedad, del mismo modo en que podrías pedirle a alguien que te pase la sal.
—No nos hace ninguna falta la policía, ¿no cree? —me oigo decir, y mi voz no suena leve. No reconozco el tono agudo ni la falta de aliento al atropellarme—. ¡Ha sido culpa mía! Yo la he impresionado. No pretendía hacerlo, pero la mujer se ha quedado tan horrorizada por la noticia que ha perdido el control. Su marido acaba de morir. ¡No haga intervenir a la policía, por favor! —Para mi desgracia, estoy sollozando.
El señor Rogers se levanta del escritorio, se sube las gafas por el hueso de la nariz con un dedo enorme y da un par de pasos para situarse delante de mí y observar mi pómulo con los ojos entornados a través de esas gafas.
—No harán falta puntos —observa, y me inunda su aliento con olor a tabaco—. Pero una tirita Steri-Strip sí sería de ayuda. —En ese momento me percato de que tengo la mejilla visiblemente perjudicada—. Coge aire por la nariz —me ordena y me pone ese dedo carnoso en el orificio nasal derecho para que tenga que respirar por el izquierdo, el lado donde me duele la cara. Me palpa el pómulo, también alrededor de la cuenca del ojo, y la tremenda mano resulta sorprendentemente delicada—. Saldrás de esta —me dice, satisfecho.
—Muy bien, Dotty. Apáñale ese pómulo. Tendremos que hablar con el equipo sobre los supervisores para comunicar las malas noticias. Otra vez… —Y el señor Rogers gira sobre sus talones, vuelve a tomar asiento y se enciende la pipa muy a pesar de las normas vigentes sobre fumar en el hospital.
Dorothy me tira de la manga de la bata blanca y me lleva a la sala de descanso. Me dice que me siente en silencio y, antes de que me dé tiempo a protestar, ya se ha marchado. Estoy agradecida, impresionada y —descubro— muy dolorida. Y cansadísima. Y qué triste. Helada, estoy tiritando. Con algo de náuseas. Me siento y me envuelvo en una manta de lactancia.
Dorothy reaparece con las Steri-Strips y con un paquete de gasas.
—A ver, bonita mía —me consuela y se sienta a mi lado.
Abre el paquete con mano experta y extiende el paño esterilizado en la mesa a nuestro lado. Vierte el desinfectante, me da unos toques en la mejilla (¡ay!) y utiliza otro algodón empapado para pasármelo por el mentón. «Ay, madre. Me he estado paseando por el departamento con una herida abierta en el pómulo».
Me coloca las tiritas con primor, sin apartar los ojos de la tarea y con la lengua asomando por el esfuerzo de la concentración. Agradezco su silenciosa amabilidad. Pero aún hay más.
—¿Cómo te sientes? —me pregunta, y quiero decirle que «muy bien», pero mis lágrimas le dicen la verdad, y Dorothy me acaricia el hombro en un gesto tranquilizador. Ya alcanzo a verme el pómulo justo debajo del ojo izquierdo conforme se va hinchando la herida. Me estremezco bajo la manta de lactancia—. ¿Quieres un cuenco para vomitar? —me pregunta con perspicacia, y caigo en la cuenta de qué profesional tan consumada e intuitiva es.
Parpadeo para librarme de las lágrimas y hago un gesto negativo con la cabeza. Las náuseas están remitiendo.
—Toda una experiencia, ¿eh? —me dice—. Han hecho mal al pedirte que salieras tú sola a dar la terrible noticia. Tenemos protocolos. Siempre tiene que haber alguien contigo: alguien que se ocupe de cuidar de la pobre persona que está a punto de ver cómo le ponen la vida patas arriba y que te respalde también a ti. Trabajamos en equipo porque eso es lo que nos mantiene en pie y a salvo, capaces de continuar dedicándonos a esto. Ellos no se han preocupado de cuidar de ti… ¡Y mira lo que ha pasado!
—¡Pero yo tenía que haberlo hecho mejor! —suspiro—. Tenía que haberlo hecho como tú. Despacio. Paso a paso. Tenía que haberme sentado. Tenía que haber sido… ay, no sé… más humana… en cierto sentido.
—A ver, yo llevo más de diez años haciendo esto —me responde—. Tengo muchísima práctica. Te he observado cuando vienes a trabajar aquí: sé que eres amable con tus pacientes, así que no me cabe en la cabeza que hayas sido cruel con ella. No, esto no ha sido culpa tuya, y el señor Rogers tiene que recordarle a todo el mundo que trabajamos en equipo y que utilizamos a los supervisores para enseñaros a los novatos.
Pronuncia la palabra «novatos» con la delicadeza de una madre orgullosa, y yo me quedo sin habla ante su compasión.
—Que te hayan zurrado será una buena anécdota para la enseñanza —prosigue Dorothy—. Son los incidentes como este los que cambian la conducta de la gente cuando da igual lo que se les diga porque todo les entra por un oído y les sale por el otro. Son estas historias, y no las reglas, lo que hace que las personas cambien.
Las historias, igual que la propia vida, las vamos experimentando conforme avanzan, pero tan solo las podemos comprender de forma plena cuando las consideramos en retrospectiva. Este relato no es diferente. La joven doctora que siguió el manual para dar la mala noticia vio que darle al otro la posibilidad de incorporar la noticia a su conocimiento de la «historia hasta ahora» era una manera de ofrecer la verdad de manera considerada. Dorothy era una de entre los numerosos maestros del arte de la narración de una historia, de cómo se comienza a relatar a base de escuchar. La joven doctora que era yo por aquel entonces aprenderá a escuchar, a darle al otro la posibilidad de contarte su historia, de hallar la manera de asimilar verdades tan complicadas y noticias tan inoportunas; aprenderá a ofrecer apoyo a la gente en esos momentos en que cambian sus expectativas, que ya no consisten en lograr el éxito y alcanzar las metas que se ha propuesto en la vida, sino en lograr la serenidad, en comprender, en ser comprendida. Sus pacientes le enseñarán que el éxito no es un destino, aunque a veces sea una experiencia que se produce en ese trayecto, que al final, lo que de verdad importa es la gratitud, el perdón que se ofrece y se recibe, la aceptación y el amor.
Dorothy continuará siendo la columna vertebral de su departamento, diciendo verdades como puños a la cara de los responsables y consolando al personal en formación que se ve superado por las obligaciones del departamento de Urgenciología. Más de tres décadas después, me volveré a encontrar con ella en un evento donde el servicio de cuidados paliativos del hospital —que en este atribulado día ya no existe ni en la imaginación de nadie— presenta unas sesiones de concienciación pública sobre la planificación del fin de la vida. Ahora es miembro de la fundación que dirige el hospital. Yo soy la responsable del servicio de cuidados paliativos.
—No te acordarás de mí —comienza diciendo, y siento henchido el corazón ante tanta humildad justo antes de abrir los brazos para recibirla y estrecharla—. Siempre supe que eras de las buenas —me susurra al oído y, al mirar atrás por encima del hombro de Dorothy, veo el camino que nos ha traído hasta aquí: comprendo a la perfección el modo en que la habilidad y la bondad de Dorothy en aquel día tan complicado de hace tantos años han dado forma a mi manera de ejercer la medicina, a las decisiones que he tomado en mi carrera y a mi modo de entender la formación en las técnicas de comunicación.
Tal vez Dorothy no haya reescrito el manual, pero su influencia ha dado pie a este libro.
Abrir la caja
Para ofrecer a alguien nuestra ayuda o apoyo, hemos de partir del lugar donde se encuentra esa otra persona y comprender su situación desde su punto de vista. Suena muy simple, y aun así puede ser muy difícil conseguirlo. Nuestro impulso de echar una mano suele imponerse a la necesidad de comenzar por evaluar la situación, muy al estilo de lanzarnos a montar un mueble en casa sin haber leído antes las instrucciones ni haber repasado la lista de piezas.
Intervenir en conversaciones sobre temas con los que se tocan emociones fuertes tiene su arte. Hay técnicas que podemos utilizar y hábitos que hay que desarrollar para estar en condiciones de ofrecer apoyo sin abrumar al otro, de mostrar nuestra disposición a escuchar sin entrometernos y de conceder un espacio donde el otro se pueda sentir capaz de hablar de su angustia si es lo que desea hacer. Nosotros nos ofrecemos, y el otro decide. Es muy probable que ya poseas estas capacidades: el arte de la conversación delicada consiste en utilizarlas y en confiar en ellas en circunstancias que tal vez sean de una emotividad exacerbada.
Las siguientes historias ofrecen una guía de estilo: una serie de técnicas o capacidades que podrás reconocer en tu repertorio —o añadirlas— y que son útiles en cualquier conversación y, de manera especial, durante las charlas con una elevada carga emocional. Ninguna de ellas es difícil de aprender, y, con la práctica, todas ellas resultarán más fáciles de recordar, de utilizar, y de utilizarlas bien. Con el tiempo, en lugar de recurrir a estas técnicas como si fueran «añadidos», se pueden convertir en hábitos, hacer que formen parte de tu estilo al conversar. Esa es la buena noticia.
Nunca parece fácil hablar de cuestiones tristes, que nos dan miedo o nos frustran. Esa es la mala noticia. Da igual cuánto lo practiquemos, que cuando la conversación es verdaderamente importante, y en especial cuando es con uno de nuestros seres queridos, nuestras emociones tienen la costumbre de intervenir y de hacer que todo parezca más complicado.
Por eso va a ser de ayuda que practiquemos esas técnicas. Toda conversación es una oportunidad de utilizarlas, ya sea al comentar la indecisión de un amigo al respecto de una compra o el interés de un compañero de trabajo en cierto pasatiempo. Utiliza las situaciones cotidianas para probar las sugerencias de este libro y ver qué pasa. A medida que vayamos viendo que sí funcionan, estas técnicas se irán filtrando con más facilidad en nuestras conversaciones.
Una vez que abramos la caja, los relatos que hay dentro nos van a proporcionar los principios simples de un estilo de conversar para ofrecer apoyo al otro. Veremos la manera de iniciar una conversación delicada y qué es lo que le quita las ganas de intentarlo a la gente. Después veremos algunas técnicas para asegurarnos de que estamos escuchando bien y que estamos captando realmente el punto de vista del otro según avanza la conversación: que estamos prestando atención, que comprobamos que lo estamos entendiendo, que dejamos tiempo para la reflexión. Veremos algunas formas de llevar una conversación profunda o muy emotiva a un término que resulte seguro, y también consideraremos los momentos en que deberíamos pedir ayuda, ya sea para el otro o para recibir apoyo nosotros.
El primer paso
Puede ser difícil iniciar una conversación que despierte unas fuertes emociones. Da igual que se trate de pedirle una cita de pareja a alguien o de hablar sobre la organización de los detalles de nuestro propio funeral con nuestros seres queridos: a veces nos retienen nuestras propias emociones o nuestra preocupación por las suyas. Si hallamos una manera de arrancar que permita que ambos confiemos en que nos vamos a respetar y nos vamos a escuchar, esto servirá para establecer un tono de colaboración que se extenderá durante el resto de la charla.
—Señora doctora, ¿ha recibido ya los resultados de mi escáner?
Hace ya tres días que el señor Majumder me lo pregunta, varias veces de la mañana a la noche, cada vez que paso por delante de su cama para atender a mis pacientes de esta sala de cirugía donde estoy completando mi primer año como médico «con todas las de la ley». Seis meses en una sala de cirugía me han convencido de que lo mío en el fondo es la medicina general y de que no soy cirujana, pero aun así me encanta esa habilidad técnica que a veces tengo el privilegio de presenciar en el quirófano como ayudante.
El señor Majumder se ha puesto de un alarmante color amarillo. Su piel morena tiene ahora un brillo de un tono que recuerda vagamente al de un pomelo, y tiene el blanco de los ojos como dos rodajas de limón. El escáner es una prueba más de un conjunto que le estamos haciendo: cuando lleguen los resultados del análisis de sangre, las radiografías y las biopsias, me haré una idea del porqué de la ictericia del señor Majumder. Y sé que no serán buenas noticias. El resultado del escáner será el último detalle del cuadro, y, entonces, el cirujano responsable de atenderlo podrá contarle lo que cada vez parece más claro: el señor Majumder sufre un cáncer de páncreas y tendrá suerte si vive otros seis meses.
Suelo sonreírle con cara de abatimiento y le digo, con toda sinceridad: «¡Todavía no, señor Majumder! ¡Pero cuando los reciba, usted será el primero en saberlo!». No obstante, hoy ya sé que el sobre está en la consulta y que el momento de mantener esa conversación está cada vez más cerca.
Dos veces al día, el señor Majumder recibe la visita de su abnegada esposa y de uno de sus hermanos. Su mujer camina como una reina entre el sonido del roce de la seda de los saris que luce, y su calma elegancia dignifica la silla de plástico junto a la cama de su marido. Su hermano viste traje completo y nunca se sienta, cuenta chistes, cambia el peso del cuerpo de un pie al otro como un potrillo nervioso, es ruidoso al hablar, le da unas palmadas a su hermano en el hombro y se aparta con prisa para secarse las lágrimas en cuanto dobla la esquina. El señor Majumder toma una dosis extra de analgésicos antes de la hora de visita.
—No quiero que se preocupen por mí —le dice a las enfermeras—. No debo ser ningún tipo de carga para ellos.
Me acerco a la cama con pies de plomo. Él me ofrece una sonrisa esperanzada. Tengo la boca seca, y mi sonrisa me parece falsa. Una vocecita interior me dice que mi ademán anuncia a gritos a toda la sala que tengo malas noticias. Intento hacer caso omiso.
—Señor Majumder, creo que hoy deberíamos recibir todos los resultados de las pruebas —comienzo a decir.
No tengo aún la experiencia suficiente para ser yo quien le lleve las malas noticias: no tengo el suficiente conocimiento de la enfermedad ni de los posibles tratamientos. Al menos, eso es lo que me digo.
El señor Majumder me sostiene la mirada. Siento que me sonrojo y que me da un vuelco el corazón. ¿Y si me hace una pregunta directa?
—Si son buenas noticias, señora doctora, me gustaría saberlo pronto —me dice—. Si son malas noticias, entonces preferiría que mi hermano estuviese aquí.
No sé qué decirle. Su hermano no se detiene ni para respirar: habla y habla de tal manera que no deja espacio para una conversación. Anécdotas, chistes, «¿sabéis ese que…?». Su hermano está aterrorizado, ¿cómo va a ser capaz de dar apoyo al señor Majumder?
—¿Va a venir su esposa a visitarlo más tarde? —le pregunto.
Me dice que sí.
—Es una esposa excelente. Es una buena madre. Viene a verme todos los días. —Hace una pausa y frunce el ceño justo antes de continuar—. Su bondad me da un enorme consuelo. —Ya me imagino cómo le debe de consolar la silenciosa gentileza de su mujer. Estoy a punto de sugerirle que tal vez sea mejor que esté aquí su mujer para hablar con el médico en lugar de su hermano, cuando me dice—: Y por eso no le deben dar malas noticias a ella. Ha de tener esperanza. Ella tiene que poder cuidar de nuestros hijos sin estar triste.
Lo sabe. Él ya lo sabe. El alivio y el pavor compiten en mis pensamientos: ¿qué debería decirle?
—Señor Majumder, yo me encargo de reunir todos los resultados y de concertar una cita para usted y su familia con el señor Castle esta tarde, cuando termine de operar. Suele hablar con sus pacientes y sus familiares a las seis de la tarde. ¿Les viene bien a usted y a su… hermano? —Ay, he estado a punto de decir «esposa»… porque prefiero que lo sepa ella.
El señor Majumder acepta y tiene la amabilidad de no hacerme más preguntas. Todo está dispuesto para más tarde. Lo he hecho lo mejor que he podido, pero he evitado una oportunidad de explorar qué se habrá imaginado el señor Majumder. Yo lo sé, y él lo sabe, y yo sé que él sabe que yo sé que lo sabe. La cirugía parece algo sencillo en comparación con comunicarse bien. Cuánto me queda por aprender.
Puede hacer falta valor para iniciar una conversación potencialmente emotiva, y entre las preocupaciones que nos disuaden de arrancar se incluyen pensamientos como estos:
¿Y si yo me pongo emotiva?
No voy a iniciar la conversación porque no tengo la sensación de encontrarme con la tranquilidad necesaria.
¿Y si lo que consigo es alterarlo?
Tal vez quiera preguntarme algo que no puedo responder.
¿Cómo estaremos al final de esta conversación? ¿Y si terminamos angustiados los dos?
¿Y si no quiere hablar de esto conmigo?
Todos estos pensamientos son realistas e importantes. Demuestran que arrancar no es el único obstáculo: hay que tener en cuenta otras cosas, como el modo de comprobar que el otro está dispuesto a conversar, cómo desenvolvernos en la conversación una vez iniciada y cómo llevarla a una situación segura antes de marcharnos, se haya completado o no. Veremos todas estas ideas en capítulos posteriores. Igual que en cualquier otra tarea que emprendamos, una conversación ha de tener un comienzo, un desarrollo y un final. Ahora nos centraremos en el comienzo.
Para empezar, hemos de tener en cuenta si las circunstancias son las apropiadas, y por «apropiadas» debemos entender «lo suficientemente buenas», porque jamás vamos a hallar el momento perfecto. Si es un buen momento y la situación nos da la oportunidad de charlar, es probable que no se presente una ocasión mejor. La guía de estilo tiene dos sabios consejos al respecto: el primero es que el otro también tiene derecho a elegir. Si el momento no es el apropiado para esa persona, es una decisión que le corresponde a ella. El segundo es que tampoco hay por qué solucionar la cuestión del todo de una sola tacada: podemos poner en pausa una conversación después de haber discutido y retomarla en otro momento. Podemos invitar a alguien a bailar y respetar su decisión de aceptar o no; una vez en la pista de baile, tampoco es obligatorio seguir bailando hasta el agotamiento.
¿Cómo sabemos si para el otro es el momento apropiado para hablar? ¿Cómo sé yo si soy una persona con la que le gustaría conversar? En lugar de tratar de imaginarnos qué es lo que tiene en la cabeza o de empeñarnos en formular una frase concisa que resuma toda la conversación, puede resultar útil y tranquilizador ofrecernos para charlar sin más o pedirle al otro que converse con nosotros.
Sí, ya lo sé, es terriblemente simple, ¿verdad?
«Parece que le estás dando vueltas a algo en la cabeza. ¿Quieres charlar sobre ello?» o «Hay algo a lo que le estoy dando vueltas. ¿Podría hablarlo contigo en algún momento?».
«Hay una cosa que me gustaría comentar contigo. ¿Cuándo sería un buen momento para ti? Yo estoy disponible cuando quieras».
Puede ser muy útil utilizar sacar temas que sirvan para dar pie a una charla: «¿Has visto ese programa sobre…?» es una manera neutra y sencilla de iniciar una conversación. «Me encantaría que pudiésemos charlar sobre algo que he leído / he visto hace poco en la tele. ¿Te parece bien?».
«Hay una cosa que me tiene preocupado, y me gustaría hablarlo contigo. ¿Te importaría darle una vuelta al tema conmigo?». La mayoría de la gente no da la espalda cuando se le pide ayuda. Hablaremos de esto con más detalle más adelante.
Una vez que hayas extendido tu invitación, «¿Podemos hablar, por favor?» (o su variante «¿Quieres hablar?»), estamos listos para averiguar por dónde le gustaría empezar. Hay otra pregunta sencilla que resuelve ese dilema: «¿Por dónde te gustaría empezar?». Suena demasiado simple y evidente, pero esa es la manera de averiguarlo.
Iniciar una conversación sobre alguna verdad difícil puede intimidarnos porque tememos provocar una sensación de angustia a los demás. Por supuesto, no es la conversación lo que provoca la angustia, sino la difícil situación en la que se encuentra el otro. Hablar sobre la situación —se trate de una preocupación por un familiar, por perder el trabajo, la pérdida de un ser querido, un problema económico, de salud mental o de una enfermedad grave— no la va a empeorar. Es más, mucha gente habla de una sensación de soledad cuando sus amigos y familiares los evitan por completo por miedo a disgustarlos hablando de «ello». La sensación de sufrir angustia y no poder hablar de ello puede ser peor para muchas personas.
Es posible que la conversación se haya iniciado porque otro te pidiera consejo. En ese caso, en lugar de «¿Por dónde te gustaría empezar?», quizá te resulte más útil comenzar con un «Cuéntame hasta dónde sabes» o un «Cuéntame lo que deba saber». Al servirnos de preguntas o de dar pie al otro para invitarlo a contarnos de qué desea hablar, evitamos el error de darnos de bruces con elementos de la situación de los que esa persona no desea hablar en este momento con nosotros.
Comenzar con una invitación para charlar abre la puerta al diálogo, permite al otro aceptar o rechazar dicha invitación y, además, prepararse mentalmente para mantener una conversación seria. Es una forma de consentimiento, y es importante, porque una conversación funciona mejor cuando el poder se halla lo más equilibrado posible.
Cuando se trata de un debate a fondo sobre una situación complicada, es más probable que funcione si se percibe como una colaboración más que como algo que uno le impone a otro. Tal vez estés tratando de invitar al otro, pero si ese otro es un compañero de trabajo que no se encuentra jerárquicamente a tu altura o es una persona cuyo puesto de trabajo u otro tipo de seguridad dependen de ti, es posible que no se vea capaz de rechazar tu invitación. ¿Cómo puedes entonces dejar claro ante esa persona que es ella quien elige?
El sitio donde tiene lugar la conversación también es relevante. ¿Puedes disponer los asientos de forma que estéis a una altura similar? ¿Podéis veros en un espacio donde la otra persona se sienta segura? ¿Qué puedes hacer para que la conversación tenga un aire más distendido? En el ejercicio de mi carrera como médico, preparaba unas tazas de té para los pacientes y sus familiares como acompañamiento de nuestras conversaciones más delicadas: es un pequeño gesto que, aun así, convierte una «consulta» en una conversación.
Un lugar seguro suele ofrecer una cierta intimidad, puede ser un sitio donde no haya interrupciones u otro que sea bien conocido y dé tranquilidad, o puede significar esperar a que se unan los allegados de esta persona que la van a apoyar, ya sea a modo de oyentes o para participar en la conversación, para darle una sensación de seguridad, o puede significar comenzar la conversación de manera anticipada de tal forma que el otro tenga la oportunidad de hablar sin la presión de la presencia del resto de la gente en la sala.
El momento apropiado puede ser cuando la persona se sienta segura, y esto puede suponer que el paciente esté libre de síntomas: cuando una persona sufre una enfermedad grave, por ejemplo, es posible que quiera aprovechar para tomarse unos analgésicos o que prefiera dormir una siesta antes de la conversación importante para poder concentrarse mejor. El otro nos puede orientar respecto a cuándo es un buen momento para hablar, porque se trata de una invitación: nosotros le ofrecemos la oportunidad.
Hace treinta años, Stefan era mi vecino. Era un gran jardinero, y solía aconsejarme sobre la poda de mis rosales. En ocasiones, nuestras conversaciones versaban sobre otros temas, con frecuencia sobre su mujer, Irene, una magnífica cocinera con un don para los arreglos florales con rosas. Stefan llevaba el jardín de tal manera que siempre hubiese algo que Irene pudiese poner en un jarrón y dejarlo precioso. Una primavera, en el transcurso de una serie de visitas para aconsejarme sobre la poda, Stefan charló conmigo sobre la salud de su mujer.
Stefan se ha percatado de que Irene se queda sin aliento al subir las escaleras. De vez en cuando se despierta por las noches con una «sensación rara» y se baja tan tranquila a la habitación de invitados a dormir allí el resto de la noche, incorporada sobre cinco cojines. Ella le dice que no se preocupe, que todo el mundo se hace mayor y que no es más que eso.
—¡Tenemos ya ochenta y tantos años, Stefan! —suspira Irene—. Mientras pueda seguir encargándome de las tareas de la casa, no hay nada de lo que preocuparse.
Pero Stefan sí está preocupado. El hecho de no hablar sobre ello no va a lograr que desaparezca. Me habla de amigos que tenían una afección pulmonar y cardíaca que empezaron por notar que les faltaba el aire, y que la cosa fue empeorando hasta que murieron. Stefan no se imagina la vida sin su Irene. Si ella está enferma, él quiere que vaya a ver a su médico. Quiere que me pase por su casa y se lo diga a su mujer, pero esto es algo que tienen que solucionar entre ellos. Irene es una persona muy reservada, así que me limito a podar mis rosas y a que Stefan me cuente sus preocupaciones.
Stefan dice que se lo repite todos los días:
—Irene, anoche te levantaste de la cama otra vez con lo de la respiración. Te voy a pedir cita con el médico.
—¡Deja ya de preocuparme, Stefan! ¡Esto no es nada! ¡Los médicos tienen cosas más importantes que hacer!
Llegan a un punto muerto: él presiona, ella se rebela y, mientras tanto, se sigue quedando sin aliento. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ¿verdad? Le pregunto a Stefan si Irene tiene a alguien de confianza a quien él le pueda pedir que la aconseje.
Stefan llama a la hermana de Irene, Paula, para pedirle ayuda. Paula es unos años más joven que Irene, y las dos hermanas quedan en el centro todas las semanas para tomar café y tarta. Stefan le describe los síntomas de Irene y le dice que no quiere ir al médico.
—Ya sabes cómo es Irene, Stefan —le dice Paula—. Siempre ha sido muy cabezota. Basta que tu digas «arriba» para que ella diga «abajo». A lo mejor deberías ceder un poco.
—Pero si cedo seguirá sin ir al médico —dice él—. Mira, es que no sé qué hacer con Irene, y llevo cincuenta años intentándolo… ¿Por qué no hablas tú con ella? —Y Paula accede.
Paula adopta un enfoque distinto. Llama por teléfono a su hermana y le dice:
—Irene, no voy a andarme por las ramas, y tampoco quiero que tú lo hagas. Stefan me ha dicho que está preocupado por tu respiración, y ahora yo también lo estoy. Me gustaría saber un poco más. ¿Te parece si hablamos de ello? No tiene por qué ser hoy, cuando tú estés en condiciones de hacerlo.
Le ha hecho una invitación, y ahí la ha dejado. Ahora le toca mover ficha a Irene, a quien le dan ganas de enfadarse: sus familiares están hablando de ella los unos con los otros, pero sabe que no es por malicia, sino que es la preocupación lo que los mueve. Y ella —ha de reconocer ante Paula— también está un poco preocupada.
—Mira, Irene, yo estoy encantada con que charlemos cuando a ti te parezca bien, pero quizá nuestra cafetería no sea el mejor sitio para hacerlo —le dice Paula—. Hay un montón de oídos atentos. ¿Dónde te gustaría hablar? ¿Prefieres hablar conmigo o con Stefan? ¿O con los dos a la vez? Ya sé que él se preocupa, y eso hace que se ponga pesado con el tema. ¿Prefieres que vaya a tu casa y te apoye?
Al ofrecerle a Irene distintas posibilidades, Paula está haciendo responsable a su hermana en lugar de imponerle su voluntad.
—¿Por qué no te vienes, Paula? Prepararé un té y podemos charlar con Stefan. ¡Y después podremos salir las dos a tomarnos la tarta y disfrutar de un poquito de paz!
Stefan está encantado. En el momento en que le han hecho una invitación en lugar de una imposición, la propia Irene ha elegido el momento, el lugar y las personas con las que desea hablar.
La fuerza de esa invitación residía en darle a Irene la sensación de que ella tiene el control, y ese simple cambio ha hecho que se vea capaz de escoger cuándo hablar y, además, también ha decidido qué quería hacer para animarse cuando termine la conversación. Con eso quedaban resueltos el comienzo y el final. Estoy segura de que también resolvieron el desarrollo.
Escuchar para comprender
¿Cuándo fue la última vez que tuviste la sensación de que te estaban escuchando de verdad, de que había alguien que no solo era capaz de comprender lo que estabas diciendo, sino también los motivos por los que el tema de la conversación era importante para ti? ¿Cómo te demostró esa persona que te estaba prestando atención? Lo que estamos considerando aquí no es simplemente que te escuchen, sino que te comprendan.
Hoy me toca consultorio. Soy una doctora muy novata —en formación— en una clínica cuyo médico especialista titular es una catedrática, una eminencia mundial en la enfermedad de tiroides.
La joven que se encuentra en mi sala de reconocimiento médico viene derivada por su médico de cabecera con el típico historial de una tiroides hiperactiva: pérdida de peso, sudores, temblores en las manos, palpitaciones y la sensación de no ser capaz de notarse tranquila. Se llama Leonie y es de mi edad. Trabaja en una zapatería del centro —en mi zapatería preferida, para ser exactos—, y hemos comentado su problema de tiroides, las pruebas que le voy a tener que pedir, los zapatos de verano con la punta abierta para los dedos y la altura de los tacones. Ahora le toca examinarla a la médico titular, comprobar que no he pasado nada por alto y dar su visto bueno al plan de pruebas diagnósticas y de cuidados. Me siento bastante orgullosa de mi nivel de comunicación con esta paciente, y ya sabemos todos lo que viene justo después del orgullo, ¿verdad que sí?
—Es un caso bastante simple de una tiroides hiperactiva —le cuento a la profesora en el pasillo y enumero la batería de análisis de sangre y escáneres que tengo en mente, le informo de que la paciente no está embarazada, de modo que el tratamiento con yodo radioactivo no supondrá un riesgo.
La catedrática asiente, abre la puerta y me cede el paso de vuelta al interior para presentarle a nuestra paciente.
La profesora es una mujer alta y elegante que se acomoda en el lateral de la camilla de examen para tener los ojos a la misma altura que los de Leonie, que está sentada, incorporada en la camilla, cubierta con una sábana. Sonríe y toma la mano de Leonie. Sé que se va a valer de ese contacto físico para comprobarle el pulso, los sudores y los temblores en las manos mientras charlan.
—¿Para cuándo está fijada la boda? —pregunta la profesora.
«¿La boda?».
Leonie se pone roja como un tomate, respira hondo, y sus ojos grandes y redondos comienzan a llenarse de unas lágrimas que los desbordan y le ruedan por las mejillas.
La profesora se queda esperando. Saca un pañuelo de papel de la caja que hay junto a la camilla y se lo pone a Leonie en la otra mano, la mano en la que luce el anillo de compromiso que yo no había visto. Leonie se seca los ojos y traga saliva con esfuerzo.
—¿Todo bien? —sonríe la profesora con una expresión comprensiva.
Leonie asiente.
—Eso ha sido un poco emotivo, ¿no? —dice la profesora—. ¿Quieres contarme de qué se trata?
Se produce una pausa antes de que Leonie diga:
—No me puedo casar con este aspecto… —Y comienza a llorar de nuevo.
La profesora le suelta la mano y espera. Es un largo silencio. No me había percatado hasta entonces de lo fuerte que suena el tic tac del reloj de la pared, de la cantidad de ruido del tráfico que se filtra como un golpeteo a través de las ventanas opacas y —en este silencio— del estruendo de los latidos de mi corazón.
—El vestido… —arranca Leonie antes de detenerse y de volver a tragar saliva—. El vestido… Me está grande, y es abierto, y el bulto que tengo en el cuello me parece enorme… —dice, y se echa a llorar de nuevo.
La gente con una tiroides hiperactiva pierde peso. Leonie es muy menuda. Soy consciente (porque le he realizado una historia muy detallada) de que ha perdido cuatro kilos y medio en tres meses, pero es muy fácil ajustarte el vestido. Sería mucho más difícil si esta mujer hubiese engordado. Tiene una pequeña hinchazón en la tiroides, lo que llamamos «bocio» que se desvanecerá en cuanto reciba su tratamiento. Apenas es visible: he tenido que examinarla de manera minuciosa para dar con él. No se verá en las fotos. Encuentro muchas cosas que decirle para ofrecerle consuelo.
No obstante, la profesora no menciona ninguna de ellas.
—Suena como si te sintieras distinta —dice—, y eso te alterará mucho.
Leonie asiente hecha un mar de lágrimas.
—Ya no parezco yo —dice—. No culparía a Luke si me dejara.
La profesora vuelve a asentir y aguarda por si Leonie va a decir algo más. Al ver que la paciente no rompe el silencio, interviene:
—¿Te sientes muy distinta, y te preocupa que eso pueda afecta a la opinión que tiene de ti tu prometido? —resume ella, y Leonie asiente otra vez—. ¿Y también afecta a la opinión que tú misma tienes de ti? —indaga con delicadeza la profesora, y Leonie asiente mientras se balancea en la camilla y se abraza para pegarse la sábana al cuerpo menudo. Comienzo a entenderlo. No se trata de si el vestido le queda bien o no al cuerpo de Leonie, se trata de si el cuerpo de Leonie le queda bien a la propia Leonie.
La profesora le ha hecho cuatro preguntas. Ha habido más silencios que conversación, y aun así ha determinado en cuestión de minutos cuál es la crisis que constituye el núcleo de esta consulta. Yo lo sabía todo sobre esta paciente: su estatura, su peso, el pulso y la talla de zapatos. Resulta que sí sabía qué le pasaba a mi paciente, pero no sabía qué era lo más importante para ella.
Con las prisas de la vida cotidiana, consumimos información sin llegar a asimilar una gran parte de ella. Es algo que tenemos que hacer, o de lo contrario nos sentiríamos abrumados: radio, televisión, redes sociales, familia, amigos, compañeros de trabajo, clientes, llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, conversaciones… Recibimos un bombardeo de «comunicaciones», y, aun así, rara es la ocasión en que de verdad sentimos que nos estamos comunicando.