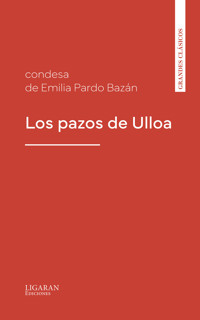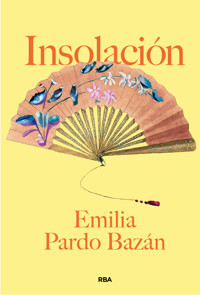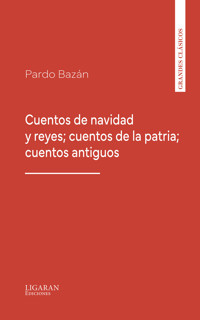
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Descubre el universo mágico y nostálgico de Emilia Pardo Bazán, donde cada cuento es un viaje a la esencia de la Navidad y la tradición.
En "Cuentos de Navidad y Reyes; Cuentos de la Patria; Cuentos Antiguos", Pardo Bazán teje relatos que capturan la esencia de las festividades y la rica herencia cultural de España. Con su pluma inigualable, la autora nos transporta a un mundo donde lo cotidiano se entrelaza con lo extraordinario, y cada historia es un reflejo de la humanidad en su forma más pura.
Los temas únicos de esta colección incluyen la magia de la Navidad, el sentido de pertenencia a la patria y la sabiduría de las tradiciones antiguas. La originalidad de Pardo Bazán reside en su habilidad para mezclar lo real con lo fantástico, creando un tapiz literario que resuena con lectores de todas las edades.
Entre los puntos fuertes de la obra se encuentran el estilo elegante y evocador de la autora, su capacidad para crear personajes memorables y su reconocimiento como una de las figuras más importantes de la literatura española. Estos cuentos han sido aclamados por su profundidad emocional y su habilidad para capturar la esencia del espíritu navideño y la identidad cultural.
Este libro es ideal para un público que aprecia la literatura clásica, los relatos con un trasfondo cultural rico y aquellos que buscan una lectura que inspire reflexión y calidez durante las festividades.
Sumérgete en estas historias atemporales y deja que la magia de Pardo Bazán ilumine tus días. ¡Adquiere tu ejemplar hoy y redescubre el verdadero significado de la Navidad y la tradición!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AL ÍNDICE
OBRAS COMPLETASDE EMILIA PARDO BAZÁN ——— CUENTOS DE NAVIDAD Y REYESCUENTOS DE LA PATRIACUENTOS ANTIGUOS
EMILIA PARDO BAZÁN OBRAS COMPLETAS.—TOMO XXV
CUENTOSDE NAVIDAD Y REYES ——— CUENTOS DE LA PATRIA ———CUENTOS ANTIGUOS
ADMINISTRACIÓNcalle de S. Bernardo, 37, principal, MADRID
Es propiedad.—Queda hecho el depósito que marca la ley.
MADRID.—Est. tip. de I. Moreno, Blasco de Garay, 9.Teléfono 3.020.
ADVERTENCIA DE LA AUTORA
———
En este volumen incluyo, bajo el título deCuentos de la Patria, algunos de los cuales cabría decir, como dijo el poeta del Canto á Teresa, que son un desahogo de mi corazón y el lector puede saltarlos.
Cuando en 1898 publiqué el titulado Vengadora, me llamaron Soñadora los muy benignos.
Algo de realidad prestó á mi sueño el trágico fin del Presidente Mac-Kinley...
Y si fuese soñar creer en la justicia inmanente, ¿qué mal habría? ¿qué más inofensivo consuelo?
CUENTOS DE NAVIDAD Y REYES
LA NOCHEBUENA DEL PAPA
———
Bajo el manto de estrellas de una noche espléndida y glacial, Roma se extiende mostrando á trechos la mancha de sombra de sus misteriosos jardines de cipreses y laureles seculares que tantas cosas han visto, y, en islotes más amplios, la clara blancura de sus monumentos, envolviendo, como un sudario, el cadáver de la Historia.
Gente alegre y bulliciosa discurre por la calle. Pocos coches. A pie van los ricos, mezclados con los contadinos, labriegos de la campiña que han acudido á la magna ciudad trayendo cestas de mercancía ó de regalos. Sus trapos pintorescos y de vivo color les distinguen de los burgueses; sus exclamaciones sonoras resuenan en el ambiente claro y frío como cristal. Hormiguean, se empujan, corren: aunque no regresen á sus casas hasta el amanecer—que es cosa segura,—quieren presenciar, en la Basílica de Trinitá dei Monti, la plegaria del Papa ante la cuna de Gesú bambino.
Sí; el Papa en persona—no como hoy su estatua, sino él mismo, en carne y hueso, porque todavía Roma le pertenece—es quien, en presencia de una multitud que palpita de entusiasmo, va á arrodillarse allí, delante de la cuna donde, sobre mullida paja, descansa y sonríe el Niño. Es la noche del 24 de Diciembre: ya la grave campana de Santángelo se prepara á herir doce veces el aire, y la carroza pontifical, sin escolta, sin aparato, se detiene al pie de la escalinata de Trinitá.
El Papa desciende, ayudado por sus Camareros, apoyando con calma el pie en el estribo. Con tal arte se ha preparado la ceremonia, que al sentar la planta Pío IX en el primer escalón, vibra, lenta y solemne, la primer campanada de la media noche, en cada campanario, en cada reloj de Roma. El clamoreo dramático de la hora sube al cielo imponente como un hosanna y envuelve en sus magníficas tembladoras ondas de sonido al Pontífice que poco á poco asciende por la escalinata, bendiciendo, entre la muchedumbre que se prosterna y murmura jaculatorias de adoración. A la luz de las estrellas y á la mucho más viva de los millares de cirios de la Basílica iluminada de alto abajo, hecha un ascua de fuego, adornada como para una fiesta y con las puertas abiertas de par en par, por donde se desliza apretándose el gentío ansioso de contemplar al Pontífice,—se ve, destacándose de la roja muceta orlada de armiño que flota sobre nívea túnica, la cabeza hermosísima del Papa, el puro diseño de medalla de sus facciones, la forma artística de su blanco pelo dispuesto como el de los bustos de rancio mármol que pueblan el Museo degli Anticchi.
Entra por fin en la Basílica; cruza las naves, desciende la escalera dorada que conduce á la cripta, y mientras á sus espaldas la guardia brega para reprimir el empuje del torrente humano que pugna por arrimarse á la balaustrada, en el recinto descubierto, más bajo que la multitud, el Papa queda solo. Artista por instinto; con el andar rítmico de las grandes solemnidades; con un sentimiento de la actitud que sólo él posee en grado tal,—Pío IX se acerca á la cuna, junta las manos de marfil, eleva al cielo un instante los ojos como si invocase la presencia de Dios; se arrodilla, se abisma, y los paños de su cándida vestidura se esparcen esculturales y clásicos cual los plegados de alabastro de un ropaje de Canova.
El Niño, el Bambino, duerme desnudito, color de rosa, reclinado en su rubio colchón de sedeña paja. En toda la Basílica no se escucha más ruido que el chisporroteo suave de los cirios y el murmullo de la oración que el Papa empieza á elevar.—A las primeras palabras, anímase el Niño con vida fantástica: la escultura se hace carne. Sus ojos se entreabren, sus puñitos se tienden hacia el Papa, como se tenderían hacia un abuelo cariñoso, haciendo fiestas. Incorporado y sentado en la paja, llama al Pontífice, que sigue orando, pero que cree percibir en sus rodillas la sensación de que ya no reposan en los cojines de terciopelo carmesí, en sus codos algo que los sube y aparta del esculpido reclinatorio. Ligero y como fluído, su cuerpo no le pesa; flota apaciblemente en una atmósfera de oro y luz, hecha de las partículas de los cirios que se derraman ardientes y centelleantes.—La cuna ha desaparecido; el Niño está de pie, alto, crecido ya, convertido en adolescente; y en vez de la gracia infantil, en su cara se lee la meditación, se descubre la sombra del pensamiento. Alrededor del Jesús de quince años van juntándose, saliendo de las paredes de la cripta, que parece trasudarlos, docenas de chiquillos, otros Bambinos, pero feos, encanijados, sucios, envueltos en andrajos ó desnudos, mostrando la enteca anatomía. Docenas primero; cientos después; luego millares, millones, un hervidero tan incontable, un ejército tan infinito, que estallan las paredes de la cripta, las de la Basílica, las de Roma, las de todo cuanto pretendiese contener la expansión de la horda de miserables. Extiéndese por una llanura sin límites, y su bullir de gusanera rodea al Gesú, que ha ido insensiblemente transformándose en hombre hecho y derecho: ya tiene barba ahorquillada y rizoso cabello castaño, ya su rostro ha adquirido la gravedad viril. Y siguen acudiendo desharrapados y con las carnes al aire, lisiados, enfermos, famélicos, tristes, venidos de todos los puntos del horizonte, de todos los confines de la tierra. Lloran de hambre; tiemblan de frío; gimen de abandono; enseñan sus lacras; se cogen á la vestidura inconsutil de Cristo; se quieren abrigar bajo sus pies, reclinarse en su seno, agarrarse á sus manos pálidas y luminosas. Huelen mal, y su punzante vaho de miseria envuelve y sofoca al Papa, siempre en oración.
La figura de Cristo se oculta un instante; densas tinieblas suben de la tierra y caen del firmamento, reuniendo sus crespones. El Pontífice siente miedo: la oscuridad le ciega, y entre aquella oscuridad vibran maldiciones y palpitan sollozos. Un relámpago brilla; erguida en una colina aparece la Cruz, sobre la cual blanquea el desnudo cuerpo del Mártir, estriado de verdugones por los azotes y veteado de negra sangre. Los labios cárdenos se agitan; el Papa interrumpe la plegaria, se confunde, se deshace en adoración, quiere salir de sí mismo para mejor escuchar y beber la palabra divina; y el Crucificado—señalando con mirada ya turbia hacia el océano de criaturas que bullen allá abajo, escuálidas, transidas, gimientes, dolorosas, maltratadas, ofendidas, en el abandono—dice al Papa, en voz que resuena urbi et orbi:
—Por ellos.
LA TENTACIÓN DE SOR MARÍA
———
Siguiendo costumbre tradicional del convento, las monjitas de la Santísima Sangre preparan, adornan y ofrecen á la adoración de los fieles, en el altar mayor, á la hora en que se celebra la misa del Gallo, el Misterio del pesebre y gruta de Belén, donde puede admirarse la efigie del Niño Dios, obra maravillosa de un escultor anónimo.
Más que inerte imagen de madera, criatura viva parece el Niño de las monjas. La encantadora desnudez de su torso presenta el modelado blando y sólido de la carne. Mollas regordetas en cuello, piernas y brazos; hoyuelos de rosa en carrillos, codos y rodillas; picardía angelical en la expresión de los ojos y en la cándida risa; naturalidad sorprendente en la actitud, que se diría de tender las manos al pecho maternal... así es el Niño, y por eso las monjitas, cada vez que le visten y enfajan, cada vez que le reclinan en la paja y el heno aromático de la humilde cuna, exclaman enternecidas y embelesadas: «¡Ay mi divino Señor! ¡Pero si es un pequeñito de veras!»
Turnan rigurosamente las monjitas en el oficio y honor de camareras del Jesusín,—y aquel año correspondió la suerte á Sor María, monja profesa, la más joven y linda de todas. Sor María ha dejado el mundo, no como suelen dejarlo otras religiosas, por contrariados ó infelices amores, por sufrimientos, desengaños ó escaseces de fortuna, sino en la flor de sus veinte abriles, con el espíritu tan virgen como el cuerpo, y el cuerpo tan hermoso como el porvenir que sin duda la esperaba al lado de unos padres amantes y opulentos, y en un mundo donde todo la halagaba y sonreía. Por su serena frente no ha cruzado ni una nube; no ha rozado su sién ni un aliento de hombre, y su corazón no ha palpitado sino para Dios. Su mística vocación fue tan firme, que resistió á la oposición decidida y enérgica de una familia que no se avenía á ver sepultarse en el claustro tanta hermosura y juventud. Pero Sor María demostró tal júbilo al tomar el velo, que ya sus mismos padres la envidiaban, creyéndola llegada al puerto de paz.
Sintió un gozo inexplicable Sor María al ser encargada de la grata faena de vestir al Niño para depositarle en el pesebre. Jugar con aquel sagrado muñeco había sido el sueño de la joven monja en los cinco años que de profesa contaba.—«¡Cuando me toque á mí el Niño, verán qué precioso le pongo!»—solía decir á menudo. Era llegado el instante: el Niño la pertenecía por algunas horas, y ya sus manos temblaban de emoción ante la idea de poseer la efigie del nene celestial.
¡Con qué esmero planchó Sor María los pañales por ella misma bordados y calados! ¡Con qué diligencia recogió en el jardín rosas tardías y frescas violetas oscuras, á fin de esparcirlas sobre la camita de paja del Niño! ¡Con qué respeto tocó la escultura; con qué reverencia la desnudó, con qué avidez miró sus formas inocentes y con qué ímpetu repentino, de las entrañas, se inclinó para besarla, mordiéndola casi en las mejillas, en los hombros, en el redondo ventrezuelo!
Algunas monjas, de las más ilustradas y benévolas, estuvieron conformes en que nunca había salido tan mono y tan bien adornado el Jesusín; pero las viejas gangosas, ñoñas y esclavas de la rutina, murmuraron que le faltaban dijes de abalorio y talco y cintas de colores.—Y cuando Sor María se recogió á su celda y se arrodilló para rezar antes de extenderse en la pobre tarima, donde, sin regalo, casi sin abrigo, dormía el sueño de los ángeles, sintióse de repente profundamente triste, y le pareció que delante de ella se abría un abismo negro, muy hondo, y que la entraban ganas vehementes de morir. No penséis mal, oh escépticos, de Sor María. ¡No la creáis una monja liviana!
No era el amor profano y su deleitosa copa lo que el tentador hacía girar ante sus ojos preñados de lágrimas de fuego. Tened por seguro que la pureza de Sor María llegaba al extremo de ignorar si renunciando al amor sacrificaba venturas. En el amor sólo sospechaba fealdades, desencantos, humillaciones y groserías indignas de un alma escogida y bien puesta. Lo que en aquel momento hacía sollozar á la monja era el instinto maternal, despertado con fuerza irresistible á la vista y al contacto del monísimo Jesusín...
Y mal de su grado, ofuscada por la insidiosa tentación (solo el Maldito pudo infundirla tan trasnochados y estemporáneos pensamientos), Sor María no estaba á dos dedos de renegar de los votos y de las tocas y de los deberes que al convento la sujetaban. Nunca estrecharía contra su infecundo seno una tierna cabecita de rizada melena; nunca besaría una frente pura y celestial; nunca unos brazos mórbidos ceñirían su garganta. La única criatura que le había sido dado tener en brazos y á la cual pudo prodigar ternezas, era un chiquillo de palo, duro, frío, que ni respondía á las caricias, ni balbucía entrecortado el nombre de madre. Y Sor María, cada vez más hondamente desesperada, acordábase, en aquella hora fatal, de su propio hogar que había abandonado, y pensaba en el delirio con que su padre amaría á un nietezuelo, y lloraba con llanto más amargo, con lágrimas sangrientas, como lloraría una virgen de Israel, condenada á muerte, la esterilidad de su seno y la soledad eterna de su corazón, sentenciado á no probar nunca el más intenso y completo de los cariños femeniles...
Mas he aquí que al hallarse Sor María fuera ya de sentido y á punto de rebelarse impíamente contra su destino y de romper su juramento de fidelidad al Divino Esposo, cuentan las crónicas (no sé si protestaréis los que lleváis sobre las pupilas la membrana del topo, la incredulidad) que la celda se iluminó con luz blanca y suave, y que de súbito el Niño del Misterio, no rígido é inmóvil en su invariable actitud, sino animado, hecho de carne, sonriendo, gorgeando, acariciando, salió de una nube ligera y se vino apresuradamente á los brazos de la monja.
—Soy yo, tu Jesusín, el que nació hoy á las doce—parecía balbucir la criatura, halagando blandamente á Sor María. Y como ésta pagase con besos los halagos, el chiquillo rompió á llorar tiernamente, y la monja, olvidando sus propias lágrimas y su reciente desconsuelo, comenzó á bailar para entretenerle, á arrullarle, á cantarle, á contarle cuentos, y al fin le arropó en su cama, llegándole al calor de su propio cuerpo y recostándole sobre su pecho tibio, que henchían activas corrientes de vitalidad y de amor. Y allí se pasó la noche el pobre nene, hasta que la blanca aurora, que disipa las sombras y ahuyenta las tentaciones, lanzó sus primeras claridades al través de la reja, y la campana llamó al templo á las monjas, que se pasmaron del resplandor extático que brillaba en el hermoso semblante de Sor María...
Desde entonces Sor María hace prodigios de austeridad, mortificación y penitencia. Sus rodillas están ensangrentadas, sus costados los desuella el cilicio, sus mejillas las empalidece el ayuno, su boca la contrae el silencio.—Pero todos los años, después de la misa del Gallo y el Misterio del pesebre, se repite la visita del Niño á la celda melancólica y solitaria, y por espacio de unas cuantas horas, Sor María se cree madre.
LA NAVIDAD DEL PELUDO
———
Catorce años de no interrumpida laboriosidad podía apuntar el Peludo en su hoja de servicios; catorce años en que no hubo día sin ración de palos y sin hambre. ¡El hambre especialmente! ¡Qué martirio!
Sacar fuerzas de flaqueza para el cochinero trote, obligado por los pinchazos del recio aguijón; aguantar picadas de tábanos y de moscas borriqueras, enconadas, feroces con el sol y el polvo, en las llagas de la reciente matadura; sufrir talonazos y ver cortar la vara de avellano ó de taray que, silbadora y flexible, se ha de ceñir á su piel averdugándola; probar la dentellada de la espuela y el sofrenazo violento del bocado; recibir puñadas en el suave hocico y en los ojos, en los dulces y grandes ojos cuya mirada siempre expresa mansedumbre; doblegarse bajo la excesiva carga; arrastrarse molido y pugnar por no caer al suelo antes de que se termine una caminata tres veces más fatigosa de lo que cabe dentro de los límites del vigor asnal;—todo esto, con ser tanto, le parecía miseriuca al Peludo, en cotejo de pasar rozando una pradería verde como la esperanza, mullida y aterciopelada como tapiz de seda, y no poder hartar la panza vacía, redondear los ijares metidos y chupados y la tripa hueca como tubería de órgano. Era tal la impresión que causaba al Peludo la vista de la hierba apetitosa, rociada, velluda, de los dorados pajares y de las mieses en sazón; tal la rabia que sentía al oir el murmurio de la fuente cuando secaba sus fauces el anhelo del trabajo y la polvareda pegajosa del camino real; tal la violencia de su furioso apetito y el ímpetu de su colosal gazuza, que más de una vez, él—el manso, el resignado, el trabajador, el obediente—pensó hacer una muy gorda y sonada: soltar un rebuzno de guerra y arremeter á coces y á muerdos contra su despiadado jinete, su espolique, su amo, su tirano... ¡Qué deleite arrojar al suelo el lastre de sacos de harina, que pesan cual plomo, patearlos, reventarlos; que la harina se esparciese por la carretera; meter en ella el hocico, aventarla, hacerla volar en blanquísimas nubes! Y si era mucha el ansia de comer, no menor la de revolcarse. ¡Revolcarse! ¡Cuánto tiempo, desde su tierna infancia, su época de buchecillo retozón y candoroso, que no se revolcaba, con las cuatro patas batiendo el aire y la gris barriga al sol, el Peludo!
Cruzaban estas ráfagas de emancipación por la deprimida mollera del esclavo, pero no adquirían consistencia; eran aleteos pasajeros que abatía al punto la convicción de su eterna servidumbre y de que la había dispuesto la suerte, el fatum que preside á la existencia del jumento. Sí; lo peor del caso es que al Peludo la desgracia le había hecho fatalista; no esperaba nada de la Providencia, ni se atrevía á creer que pudiese lucir para él jamás un instante de relativa dicha. Hiciese lo que hiciese, lo mismo tenía que ser... Hambre y palos, palos y hambre... Arriba con la carga; avante por la senda—y nada de protestas ni de quiméricos ensueños.
Razón llevaba el paciente Peludo en desconfiar de la suerte y en prometerse mayores desventuras; su amo, en vez de mostrarle algún apego, una pizca de consideración, á medida que el Peludo perdía fuerzas, agilidad y bríos, iba tratándole con mayor dureza y encomendándole las tareas más rudas y bajas, los transportes más reventadores y las jornadas á palo seco en todo el rigor de la frase. Por eso, la glacial y lluviosa noche del 24 de Diciembre encontró al cuitado Peludo sufriendo la intemperie con cachaza estoica, atado á una argolla de hierro, á la puerta de la conocida taberna del Pellejón, una de las varias que salpican las orillas de la carretera de Marineda á Brigos. Otras veces no faltaba para el Peludo en aquel templo báquico el abrigo de una cuadra ó de un estercolero, ó siquiera de un cobertizo cerquita del pajar; pero ésta era noche de bulla y parranda de regodeo y jarros colmados de vino y aguardiente, y cuando el Peludo, al trotecillo desmayado de sus provectas patas, se acercó á la taberna, no quedaba sitio ni techo para él. De dos puntillones, el amo le pegó á la pared, le amarró á la anilla, y allí se quedó el jumento, sin más techo que un emparrado desnudo de follaje, cuyas ramas goteaban hilos de agua llovediza, formando una charca bajo los cascos.
Veía el Peludo, al través de los vidrios de la ventana, la sala de la taberna iluminada, alegre, llena de hombres que jugaban á los naipes, disputaban, despachaban guisotes de bacalao y apuraban vasos de caña y tinto. Mientras los racionales celebraban así la Navidad, el asno, transido y empapado hasta los huesos, rendido de cansancio y desfallecido de necesidad, no tenía ánimos ni para exhalar un suplicante y doloroso rebuzno pidiendo sustento y calor. Una nube veló sus pupilas; sus corvas se doblaron. Iba á caer sobre el fango líquido, cuando advirtió una claridad suave, muy diferente de la que derramaban las pestíferas candilejas de la taberna, y divisó á su lado, con profunda sorpresa, á otro borrico: un asno plateado, de luciente pelo, vivaracho, cordial. ¡Qué compañía tan grata! «¡Hi—ho!» flauteó dulcemente el caduco y asendereado jumento. Púsose el recién venido á roer con los dientes la cuerda que al Peludo sujetaba, y presto le dejó libre. Echó á andar el argentado borriquillo, y detrás de él, sin meterse en más averiguaciones, el Peludo, ya regocijado y fuerte. A medida que adelantaban, la noche se hacía transparente, estrellada, tibia; el camino fácil, seco, llano, lindo. A derecha é izquierda, prados de un tono de felpa verdegay, esmaltados de violetas y ranúnculos, convidaban al Peludo á saciar su apetito; arroyos cristalinos le brindaban con qué apagar su sed. Y el Peludo, entrando á saco, descuidado, libre, se entregó á la hierba jugosa; desde lejos podía oírse el ruido de molino que al mascar producía su vieja dentadura. Bebió á su talante en los manantiales; atracóse de trébol y hierba mollar, y al paso que devoraba, redondeábase su panza como globo que se infla, hasta que de súbito estallaron las cinchas que sujetaban la albarda, y quedóse en pelota, feliz como un rey. ¡Ahora sí que no se sentía fatalista el Peludo! Tan dichosa aventura le convertía en el mayor providencialista del universo. En lontananza empezaba á despuntar la mañanica dorada y risueña; las violetas del prado olían á gloria; todo incitaba á un revuelco deleitable, y ¡zás! el Peludo se dejó caer y se puso á nadar en aquel golfo de verdura, impregnándose de olores floreales, recogiendo en su pelambrera hojas de manzanilla. El asno se sentía victorioso, envuelto en luces de gloria. Y allá en los aires, lejos, alto, voces misteriosas repetían la profética cláusula: «Nos ha nacido un niño, y se llama Emanuel...» El asno de plata, salvador del Peludo, le miraba entre compasivo y amigable, y le rebuznaba bondadosamente: «¡Hi—ho! ¿No me conoces? Soy el que calentó con su aliento á Jesús en el establo... y el que llevó á Egipto á María la Nazarena...»
A la puerta de la taberna, el amo del Peludo, al salir de madrugada con los humos de la embriaguez muy densos aún, vió á su montura tendida en la charca, los ojos vidriosos, las patas rígidas.—Rompióse la cuerda—observó el tabernero.—No le dé patadas—agregó—que de poco sirve; tiene la oreja fría; está difunto.—Pero el amo, con la terquedad característica de los beodos, seguía descargando puntapiés al animal, jurando, blasfemando y maldiciendo. Al fin, convencido de lo inútil de sus esfuerzos, soltó una opaca risotada.—Para lo que servía...—gruñó.—Ya ni podía conmigo...
JESUSA
———
El matrimonio vió al fin cumplidos sus deseos: la niña vino al mundo un 24 de Diciembre, circunstancia que pareció señal del favor divino; pusiéronle en la pila el dulce nombre de Jesusa, y la rodearon de cuanto mimo pueden ofrecer á su único retoño dos esposos ya maduros, muy ricos, y que sólo pedían á la suerte una criatura á quien transmitir fortuna y nombre. La cuna fue mullida con pétalos de rosa, y hasta el ambiente se hizo tibio y perfumado, para acariciar el tierno rostro de la recién nacida...
Todos hemos narrado alguna vez la triste historia de la niña pobre y desamparada, que harapienta y arrecida, con el vértigo del hambre y la angustia del abandono, vaga por las calles implorando caridad, hasta que cae rendida y la nieve la envuelve en blanco sudario. El grito de la miseria, el clamor del vientre vacío, es penetrante y humano... pero también sufre el rico, y sus dolores, inaccesibles al fácil consuelo que se reparte con un puñado de monedas, no hallan alivio sino en la misericordia de Dios... El que compare á la chiquilla sin pan ni hogar con la chiquilla envuelta en algodones y harta de goces y juguetes; á la que jamás recibió un beso con la que agasaja en su seno una madre idólatra,—se indignará contra la injusticia social y apelará de ella á la justicia infalible.
Cruzad la calle, deslizad un socorro en la mano escuálida de la mendiga, y penetrad después en la morada de la familia de Jesusa. El contraste, al pronto, os parecerá hasta sacrílego. Cualquier chirimbolo de los que decoran el gabinete, cualquier fruslería de rubia concha y cincelada plata, de las mil esparcidas sobre las mesillas del tocador, vale más de lo que costaría dar un año entero pan, luz y abrigo á la infeliz que tirita allá fuera, en el ángulo de la manzana, de pie contra una cancilla menos dura que algunos corazones.
Pasad el umbral de la alcoba tapizada de seda: acercáos á la camita virginal, esmaltada de blanco y oro, y contemplad la cabeza que descansa sobre la batista... Ved ese rostro transparente como alabastro, esos ojos de violeta, tan infinitamente melancólicos. Si pudiéseis alzar la sábana sin ofender el pudor de la niña—que ha cumplido sus once años ya,—se ofrecería á vuestra vista algo sin nombre ni forma, uno de esos cuadros que sobrecogen: una especie de insecto mísero: piernas como hilos retorcidos, manos que semejan contraídas por la acción del fuego, doble gibosidad en el pecho y la espalda, flacura de carnes secas y consumidas por el padecimiento. ¡Y si la enfermedad se contentase con haberla desfigurado! Pero son tan incesantes sus torturas, tan variadas, tan horribles, que hay horas negras en que el padre susurra al oído de la madre, en voz opaca:
—¡No sería mejor despedir á tanto médico... suprimir tanto remedio... no agobiarla... dejarla que!...
Y la madre responde con acento en que tiemblan irrestañables lágrimas:
—No, no... Mientras hay vida...
En el martirizado cuerpo, la inteligencia vela, despierta desde muy temprano. A los seis años, Jesusa decía de esas frases que cortan el alma. Las tempranas intuiciones, las precocidades, si en el niño sano regocijan, en el enfermo afligen con aflicción honda, como es hondo el abismo del humano dolor.
—Mamá, ¿soy yo mala?—gemía la inocente.—No, eres muy buena, muy buena.—Entonces, ¿por qué me castiga Dios?—No es castigo...—sollozaba la madre.—Es que después, cuando te mejores, has de disfrutar mucho... y es que ahora, si es verdad que estás malita, también tienes más cosas bonitas que las otras niñas, más muñecas, más juguetes, más flores, unas cajas preciosas...—Callaba la enferma un minuto, cerrando sus pupilas de marchita violeta, y las abría luego para exclamar:—Pues dales todo eso á los niños que no tienen... y ellos que me den no estar enferma un día... ¡Mamá, siquiera un día!
Al correr del tiempo, al multiplicarse los fenómenos del extraño padecimiento nervioso de Jesusa, arraigábase en su mente la idea de la sustitución, y la creía posible ó segura, mejor dicho. ¿Por qué no la complacían sus padres? ¿Había cosa más sencilla y natural? Que repartiesen á los golfos y á los mendigos sus joyas y sus muñecos caros; que les enviasen á cestos las golosinas; que les entregasen las sábanas de encaje y el edredón de plumón de cisne..., y que ellos, á su vez, la socorriesen con unas migajas de salud, de la riente salud que alegra el mundo, que calienta la sangre, que resplandece como el sol y hermosea el vivir. ¡Levantarse de aquella cama, andar, salir á la calle, respirar el aire libre, sin dolores, lista, ágil, contenta!
A fuerza de hablar de la sustitución, Jesusa acabó por contagiar á su padre. Los desgraciados tienen siempre los brazos abiertos para abrazar á la quimera. La esperanza es ingeniosa y supersticiosa.—Verás, nena mía... Voy á darte gusto, voy á socorrer á los niñitos pobres... Así que les haga mucho bien, tú sanarás...—Y empezó su carrera de filántropo, descubriendo cada día, en la inagotable mina de la miseria, nuevas vetas que explotar, y soñando, á cada hallazgo, que allí podría estar la curación de su enferma. Subió á muchas buhardillas, llevando la bolsa llena y el médico prevenido; recogió y trajo en brazos, á las altas horas de la noche, al golfo que dormía aterido y desfallecido de hambre sobre un banco ó al través de una puerta, y se gozó en el golpe mágico del despertar de la criatura ante una suculenta cena y con la perspectiva de un mullido lecho; redimió de la abyección á niñas que aún no tenían conciencia del pecado, y las llevó á establecimientos benéficos, donde las inculcasen el trabajo y la honestidad; pagó nodrizas á desvalidos huérfanos; desató un río de aceite de hígado de bacalao para los chiquitines escrofulosos, y en verano envió á las orillas del mar á hijos de obreros, devorados de anemia... Mas Jesusa, enterada de tan santas acciones, no cesaba de mover su cabeza macilenta, de cerrar dolorosamente las lánguidas violetas de sus ojos. No era bastante; no se contentaba Dios todavía con eso.
Mayor sacrificio pedía sin duda... Prueba de lo estéril del esfuerzo, era que Jesusa empeoraba, que redoblaban sus sufrimientos, que la fiebre la consumía, que su piel se pegaba á los huesos abrasada por el mal, y que en los accesos, á cada paso más frecuentes, sentía, ó como un ascua en sus entrañas, ó como un enorme témpano de hielo en su corazón, próximo á cesar de latir. ¿Iba á durar eternamente aquella infernal tortura? ¿No se apiadaría Dios? ¿No la sanaría de repente del todo, dejándola alzarse, fuerte y gozosa, en el ímpetu de la juventud, á disfrutar de la existencia, á reir, á correr, á saltar como los pájaros felices?
Llegó la Nochebuena, el cumpleaños de Jesusa. En tal día, sus padres la abrumaban á regalos, inventaban caprichos para darse el gusto de satisfacerlos. Se armaba el belén, renovado siempre, siempre más lujoso, de más finas figuras, de más complicada topografía; pero aquel año, suponiendo que la enferma estaba cansada ya de tanto pastorcito y tanta oveja y tanto camello, discurrió la madre colocar un precioso Niño Jesús, de tamaño natural, joya de escultura, en un pesebre, sobre un haz de paja. La sencilla imagen atrajo á la abatida enferma. Parecía una criatura humana, allí echada, desnudita. Y al mirarla, al pensar que tendría mucho frío, Jesusa creyó adivinar por qué no la sanaba á ella Dios... No bastaba dar á otros niños limosna y socorro: era preciso ser como ellos, aceptar su estado, abrazarse á la humildad, á la necesidad, imitando al Jesús que reposaba entre paja, sobre unas tablas toscas... Afanosamente, la niña llamó á su madre y suplicó, trémula de ilusión y de deseo:
—Mamá, por Dios... Haz lo que te pido y verás si sano... Ponme como están los niñitos pobres... Echa paja en el suelo, acuéstame ahí... No me tapes con nada, déjame tiritar...
Resistíase la madre, temblando de miedo á la idea de su hija con frío y sobre unas tablas; pero, á pesar suyo, el loco ensueño también se apoderaba de su espíritu. ¿Quién sabe? ¿quién sabe?... Las alas de la quimera batían misteriosamente el aire en derredor... Alejó á los criados, miró si nadie venía... y cargando el leve peso de la enferma, la tendió sobre la paja esparcida, en el mismo pesebre donde sonreía y bendecía el Niño; Jesusa abrió los ojos, miró ansiosamente á la imagen, y después los cerró con lentitud. Su carita demacrada, crispada, expresó de pronto la mayor serenidad; una especie de beatitud bañó las facciones, iluminó la frente; un ligero suspiro salió de la cárdena boca... La madre, aterrada, se inclinó, la llamó por su nombre, la palpó... No respondía; el sueño se realizaba; los dolores de Jesusa habían cesado; no volvería á sufrir.
NOCHEBUENA DE JUGADOR
———
El vicio del juego me dominaba.—Cuando digo el vicio del juego, debo advertir que yo no lo creía tal vicio, ni menos entendía que la ley pudiese reprimirlo sin atentar al indiscutible derecho que tiene el hombre de perder su hacienda lo mismo que de ganarla. «De la propiedad es lícito usar y abusar», repetía yo desdeñosamente, burlándome de los consejos de algún amigo timorato.
No obstante mi desprecio hacia el sentimiento general, procuraba por todos los medios que en mi casa se ignorase mi inclinación violenta. Habíame casado, loco de amor, con una preciosa señorita llamada Ventura; estrechaba más nuestra unión la dulce prenda de un niño que aún no sabía, si yo le llamaba, venir solo á mis brazos; y por evitar á mi esposa miedo y angustia, escondía como un crimen mis aficiones, sorteando las horas para satisfacerlas. Precauciones idénticas á las que adoptaría si diese á mi mujer una rival, adoptaba para concurrir al Casino y otros centros donde se arriesga, al volver de un naipe, puñados de oro; é inventando toda clase de pretextos—negocios bursátiles, conferencias con amigos políticos, enfermos que velar, invitaciones que admitir—cohonestaba mis ausencias y explicaba de algún modo mi agitación, mi palidez, mis insomnios, mis alegrías súbitas, mis abatimientos, la alteración de mi sistema nervioso, quebrantado por la más fuerte y honda tal vez de las emociones humanas.
Hacía tiempo que no poseía sino lo que al juego me granjeaba. Dueño de un mediano caudal, había ido enajenando mis fincas para cubrir pérdidas. Vino después una larga temporada de prosperidad, pero invertí las ganancias en valores fáciles de negociar, que ya mermaban recientes descalabros. Nada de esto notaba mi Ventura, porque, á semejanza de casi todas las mujeres, recibía de manos de su esposo el dinero sin preguntar su origen. Segura de mi cariño, pasiva y feliz en su hogar, ni se la ocurría ni quizás deseaba conocer el estado de nuestros intereses. En las ocasiones felices, yo la traía ricas alhajas y la compraba lindos trajes; en los momentos de estrechez, una indicación mía bastaba para que ella redujese el gasto y aplazase los pagos, con instintiva complicidad. Pero si mi esposa no me causaba inquietud y el desorientarla me parecía facilísimo, otra persona de la familia me inspiraba indefinible recelo.
Era esta persona el hermano mayor de Ventura, mi cuñado Bernardo, hombre de entendimiento vivo y sagaz, de fogosa condición, á quien penas ignoradas, quizás dolorosos desengaños, impulsaron á abrazar el estado eclesiástico. Bernardo ejercía su ministerio con un celo abrasador, con sed de sacrificio que le consumía, demacrando su cuerpo y encendiendo en sus azules ojos perpetua llama. Los tales ojos, al fijarse en mí, mostraban vislumbres de desconfianza y severidad. Indudablemente el santo altruista, consagrado á hacer el bien, olfateaba en mí la egoísta y desenfrenada pasión que teñía de un círculo de oscuro livor mis párpados y hacía temblar febrilmente mi mano cuando estrechaba la suya. Una desazón, un desasosiego parecido al del que con ropa sucia arrostra la luz del sol en un paseo concurrido, me asaltaban al encontrarme frente á frente con Bernardo. Este, que vivía fuera de Madrid, absorbido siempre por empresas de beneficencia, fundaciones de Asilos y Asociaciones caritativas, sólo venía á vernos dos veces al año; en Pascua de Resurrección y en Navidades.
Acercábase precisamente esta solemne época del año, cuando la suerte, que ya se me había torcido, comenzó á mostrarse airada, contra mí. Soplaba la racha negra, y soplaba tan inclemente y dura, que arrebataba mis esperanzas todas. Fallaban mis más laboriosas martingalas; se malograban mis golpes de habilidad, mis corazonadas se desmentían y naipe que yo tocase era naipe funesto. Encarnizado
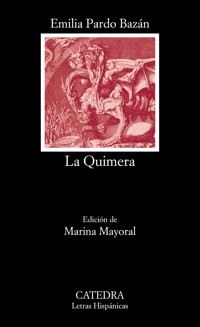





![Insolación [Edición ilustrada] - Emilia Pardo Bazán - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d1fc85cde012c69218a1cf4246f10b63/w200_u90.jpg)