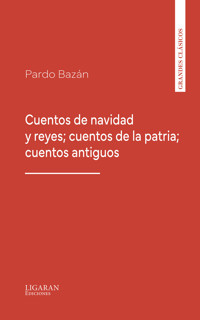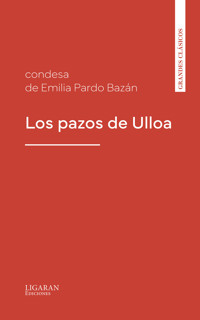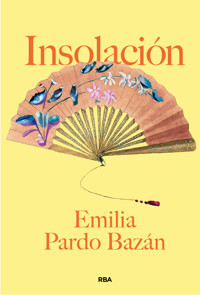
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Obra maestra pionera y reivindicativa de una de las escritoras más importantes de la literatura europea del siglo XIX. En el Madrid de finales del siglo XIX, Asís Taboada, joven viuda del marqués de Andrade, vive un intenso debate interno sobre la atracción y el deseo que siente hacia el cautivador Diego Pacheco durante las fiestas de San Isidro. Con Insolación, Emilia Pardo Bazán fue más allá del naturalismo para adentrarse plenamente en la novela realista más psicológica y transgredir los rígidos preceptos de la moral imperante de la época. El resultado es una novela corta pero muy poderosa, que no solo demuestra el enorme talento de la autora gallega, sino que también representa un grito liberador ante las restricciones sociales de las mujeres en un sistema abrumadoramente patriarcal. Complementa esta edición una selección de relatos breves que plasman la modernidad y la amplitud estilística y temática de Pardo Bazán.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
Insolación
Relatos
El indulto
Náufragas
Feminista
Champagne
El banquete de bodas
El encaje roto
La novia fiel
La culpable
La flor seca
En silencio
Casi artista
Autora: Emilia Pardo Bazán.
Ilustraciones de interior: frontispicio de Elisa Ancori.
Capitular de Cristina Serrat.
Diseño interior: Tactilestudio.
© RBA Coleccionables, S.A.U., 2022.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: septiembre de 2025
REF.: OBDO577
ISBN: 978-84-1098-441-7
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
A José Lázaro Galdiano
en prenda de amistad.
LA AUTORA
I
La primer señal por donde Asís Taboada se hizo cargo de que había salido de los limbos del sueño, fue un dolor como si le barrenasen las sienes de parte a parte con un barreno finísimo; luego le pareció que las raíces del pelo se le convertían en millares de puntas de aguja y se le clavaban en el cráneo. También notó que la boca estaba pegajosita, amarga y seca; la lengua, hecha un pedazo de esparto; las mejillas ardían; latían desaforadamente las arterias; y el cuerpo declaraba a gritos que, si era ya hora muy razonable de saltar de cama, no estaba él para valentías tales.
Suspiró la señora; dio una vuelta, convenciéndose de que tenía molidísimos los huesos; alcanzó el cordón de la campanilla, y tiró con garbo. Entró la doncella, pisando quedo, y entreabrió las maderas del cuarto-tocador. Una flecha de luz se coló en la alcoba, y Asís exclamó con voz ronca y debilitada:
—Menos abierto… Muy poco… Así.
—¿Cómo le va, señorita? —preguntó muy solícita la Ángela (por mal nombre Diabla)—. ¿Se encuentra algo más aliviada ahora?
—Sí, hija…, pero se me abre la cabeza en dos.
—¡Ay! ¿Tenemos la maldita de la jaquecona?
—Clavada… A ver si me traes una taza de tila…
—¿Muy cargada, señorita?
—Regular…
—Voy volando.
Un cuarto de hora duró el vuelo de la Diabla. Su ama, vuelta de cara a la pared, subía las sábanas hasta cubrirse la cara con ellas, sin más objeto que sentir el fresco de la batista en aquellas mejillas y frente que estaban echando lumbre.
De tiempo en tiempo, se percibía un gemido sordo.
En la mollera suya funcionaba, de seguro, toda la maquinaria de la Casa de la Moneda, pues no recordaba aturdimiento como el presente, sino el que había experimentado al visitar la fábrica de dinero y salir medio loca de las salas de acuñación.
Entonces, lo mismo que ahora, se le figuraba que una legión de enemigos se divertía en pegarle tenazazos en los sesos y devanarle con argadillos candentes la masa encefálica.
Además, notaba cierta trepidación allá dentro, igual que si la cama fuese una hamaca, y a cada balance se le amontonase el estómago y le metiesen en prensa el corazón.
La tila. Calentita, muy bien hecha. Asís se incorporó, sujetando la cabeza y apretándose las sienes con los dedos. Al acercar la cucharilla a los labios, náuseas reales y efectivas.
—Hija… está hirviendo… Abrasa. ¡Ay! Sostenme un poco, por los hombros. ¡Así!
Era la Diabla una chica despabilada, lista como una pimienta: una luguesa que no le cedía el paso a la andaluza más ladina. Miró a su ama guiñando un poco los ojos, y dijo compungidísima al parecer:
—Señorita… Vaya por Dios. ¿Se encuentra peor? Lo que tiene no es sino eso que le dicen allá en nuestra tierra un soleado… Ayer se caían los pájaros de calor, y usted fuera todo el santo día…
—Eso será… —afirmó la dama.
—¿Quiere que vaya enseguidita a avisar al señor de Sánchez del Abrojo?
—No seas tonta… No es cosa para andar fastidiando al médico. Un meneo a la taza. Múdala a ese vaso…
Con un par de trasegaduras de vaso a taza y viceversa, quedó potable la tila. Asís se la embocó, y al punto se volvió hacia la pared.
—Quiero dormir… No almuerzo… Almorzad vosotros… Si vienen visitas, que he salido… Atenderás por si llamo.
Hablaba la dama sorda y opacamente, de mal talante, como aquel que no está para bromas y tiene igualmente desazonados el cuerpo y el espíritu.
Se retiró por fin la doncella, y al verse sola, Asís suspiró más profundo y alzó otra vez las sábanas, quedándose acurrucada en una concha de tela. Se arregló los pliegues del camisón, procurando que la cubriese hasta los pies; echó atrás la madeja de pelo revuelto, empapado en sudor y áspero de polvo, y luego permaneció quietecita, con síntomas de alivio y aun de bienestar físico producido por la infusión calmante.
La jaqueca, que ya se sabe cómo es de caprichosa y maniática, se había marchado por la posta desde que llegara al estómago la taza de tila; la calentura cedía, y las bascas iban aplacándose… Sí, lo que es el cuerpo se encontraba mejor, infinitamente mejor; pero, ¿y el alma? ¿Qué procesión le andaba por dentro a la señora?
No cabe duda: si hay una hora del día en que la conciencia goza todos sus fueros, es la del despertar. Se distingue muy bien de colores después del descanso nocturno y el paréntesis del sueño. Ambiciones y deseos, afectos y rencores se han desvanecido entre una especie de niebla; faltan las excitaciones de la vida exterior; y así como después de un largo viaje parece que la ciudad de donde salimos hace tiempo no existe realmente, al despertar suele figurársenos que las fiebres y cuidados de la víspera se han ido en humo y ya no volverán a acosarnos nunca. Es la cama una especie de celda donde se medita y hace examen de conciencia, tanto mejor cuanto que se está muy a gusto, y ni la luz ni el ruido distraen. Grandes dolores de corazón y propósitos de la enmienda suelen quedarse entre las mantas.
Unas miajas de todo esto sentía la señora; solo que a sus demás impresiones sobrepujaba la del asombro. «¿Pero es de veras? ¿Pero me ha pasado eso? Señor Dios de los ejércitos, ¿lo he soñado o no? Sácame de esta duda». Y aunque Dios no se tomaba el trabajo de responder negando o afirmando, aquello que reside en algún rincón de nuestro ser moral y nos habla tan categóricamente como pudiera hacerlo una voz divina, contestaba: «Grandísima hipócrita, bien sabes tú cómo fue: no me preguntes, que te diré algo que te escueza».
—Tiene razón la Diabla: ayer atrapé un soleado, y para mí, el sol… matarme. ¡Este chicharrero de Madrid! ¡El veranito y su alma! Bien empleado, por meterme en avisperos. A estas horas debía yo andar por mi tierra…
Doña Francisca Taboada se quedó un poquitín más tranquila desde que pudo echarle la culpa al sol. A buen seguro que el astro-rey dijese esta boca es mía protestando, pues aunque está menos acostumbrado a las acusaciones de galeotismo que la luna, es de presumir que las acoja con igual impasibilidad e indiferencia.
—De todos modos —arguyó la voz inflexible—, confiesa, Asís, que si no hubieses tomado más que sol… Vamos, a mí no me vengas tú con historias, que ya sabes que nos conocemos… ¡como que andamos juntos hace la friolera de treinta y dos abriles! Nada, aquí no valen subterfugios… Y tampoco sirve alegar que si fue inesperado, que si parece mentira, que si patatín, que si patatán… Hija de mi corazón, lo que no sucede en un año sucede en un día. No hay que darle vueltas. Tú has sido hasta la presente una señora intachable; bien: una perfecta viuda; conformes: te has llevado en peso tus dos añitos de luto (cosa tanto más meritoria cuanto que, seamos francos, últimamente ya necesitabas alguna virtud para querer a tu tío, esposo y señor natural, el insigne marqués de Andrade, con sus bigotes pintados y sus alifafes, fístulas o lo que fuesen); a pesar de tu genio animado y tu afición a las diversiones, en veinticuatro meses no se te ha visto el pelo sino en la iglesia o en casa de tus amigas íntimas; convenido: has consagrado largas horas al cuidado de tu niña y eres madre cariñosa; nadie lo niega: te has propuesto siempre portarte como una señora, disfrutar de tu posición y tu independencia, no meterte en líos ni hacer contrabando; lo reconozco: pero… ¿qué quieres, mujer?, te descuidaste un minuto, incurriste en una chiquillada (porque fue una chiquillada, pero chiquillada del género atroz, convéncete de ello), y por cuanto viene el demonio y la enreda y te encuentras de patitas en la gran trapisonda… No andemos con sol por aquí y calor por allá. Disculpas de mal pagador. Te falta hasta la excusa vulgar, la del cariñito y la pasioncilla… Nada, chica, nada. Un pecado gordo en frío, sin circunstancias atenuantes y con ribetes de desliz chabacano. ¡Te luciste!
Ante estos argumentos irrefutables menguaba la acción bienhechora de la tila y Asís iba experimentando otra vez terrible desasosiego y sofoco. El barreno que antes le taladraba la sien, se había vuelto sacacorchos y, haciendo hincapié en el occipucio, parecía que enganchaba los sesos a fin de arrancarlos igual que el tapón de una botella. Ardía la cama y también el cuerpo de la culpable, que, como un san Lorenzo en sus parrillas, daba vueltas y más vueltas en busca de rincones frescos, al borde del colchón. Convencida de que todo abrasaba igualmente, Asís brincó de la cama abajo, y blanca y silenciosa como un fantasma entre la penumbra de la alcoba, se dirigió al lavabo, torció el grifo del depósito, y con las yemas de los dedos empapadas en agua, se humedeció frente, mejillas y nariz; luego se refrescó la boca, y por último se bañó los párpados largamente, con fruición; hecho lo cual, creyó sentir que se le despejaban las ideas y que la punta del barreno se retiraba poquito a poco de los sesos. ¡Ay, qué alivio tan rico! A la cama, a la cama otra vez, a cerrar los ojos, a estarse quietecita y callada y sin pensar en cosa ninguna…
Sí, a buena parte. ¿No pensar dijiste? Cuanto más se aquietaban los zumbidos y los latidos y la jaqueca y la calentura, más nítidos y agudos eran los recuerdos, más activas y endiabladas las cavilaciones.
—Si yo pudiese rezar —discurrió Asís—. No hay para esto de conciliar el sueño como repetir una misma oración de carretilla.
Intentolo en efecto; mas si por un lado era soporífera la operación, por otro agravaba las inquietudes y resquemazones morales de la señora. Bonito se pondría el padre Urdax cuando tocasen a confesarse de aquella cosa inaudita y estupenda. ¡Él, que tanto se atufaba por menudencias de escotes, infracciones de ayuno, asistencia a saraos en cuaresma, mermas de misa y otros pecadillos que trae consigo la vida mundana en la corte! ¿Qué circunloquios serían más adecuados para atenuar la primer impresión de espanto y la primer filípica? Sí, sí, ¡circunloquios al padre Urdax! ¡Él, que lo preguntaba todo derecho y claro, sin pararse en vergüenzas ni en reticencias! ¡Con aquel geniazo de pólvora y aquella manga estrechita que gastaba! Si al menos permitiese explicar la cosa desde un principio, bien explicada, con todas las aclaraciones y notas precisas para que se viese la fatalidad, la serie de circunstancias que… Pero, ¿quién se atreve a hacer mérito de ciertas disculpas ante un jesuita tan duro de pelar y tan largo de entendederas? Esos señores quieren que todo sea virtud a raja tabla y no entienden de componendas, ni de excusas. Antes parece que se les tachaba de tolerantísimos: no, pues lo que es ahora…
No obstante el triste convencimiento de que con el padre Urdax sería perder tiempo y derrochar saliva todo lo que no fuese decir acúsome, acúsome, Asís, en la penumbra del dormitorio, entre el silencio, componía mentalmente el relato que sigue, donde claro está que no había de colocarse en el peor lugar, sino paliar el caso: aunque, señores, ello admitía bien pocos paliativos.
II
Hay que tomarlo desde algo atrás y contar lo que pasó o, por mejor decir, lo que se charló anteayer en la tertulia semanal de la duquesa de Sahagún, a la cual soy asidua concurrente. También la frecuenta mi paisano el comandante de artillería don Gabriel Pardo de la Lage, cumplido caballero, aunque un poquillo inocentón, y sobre todo muy estrafalario y bastante pernicioso en sus ideas, que a veces sostiene con gran calor y terquedad, si bien las más noches le da por acoquinarse y callar o jugar al tresillo, sin importársele de lo que pasa en nuestro corro. No obstante, desde que yo soy obligada todos los miércoles, notan que don Gabriel se acerca más al círculo de las señoras y gusta de armar pendencia conmigo y con la dueña de la casa; por lo cual hay quien asegura que no le parezco saco de paja a mi paisano, aun cuando otros afirman que está enamorado de una prima o sobrina suya, acerca de quien se refieren no sé qué historias raras. En fin, el caso es que disputando y peleándonos siempre, no hacemos malas migas el comandante y yo. ¡Qué malas migas! A cada polémica que armamos, parece aumentar nuestra simpatía, como si sus mismas genialidades morales (no sé darles otro nombre) me fuesen cayendo en gracia y pareciéndome indicio de cierta bondad interior… Ello va mal expresado…, pero yo me entiendo.
Pues anteayer (para venir al asunto), estuvo el comandante desde los primeros momentos muy decidor y muy alborotado, haciéndonos reír con sus manías. Le sopló la ventolera de sostener una vulgaridad: que España es un país tan salvaje como el África Central, que todos tenemos sangre africana, beduina, árabe o qué sé yo, y que todas esas músicas de ferrocarriles, telégrafos, fábricas, escuelas, ateneos, libertad política y periódicos, son en nosotros postizas y como pegadas con goma, por lo cual están siempre despegándose, mientras lo verdaderamente nacional y genuino, la barbarie, subsiste, prometiendo durar por los siglos de los siglos. Sobre esto se levantó el caramillo que es de suponer. Lo primero que le repliqué fue compararlo a los franceses, que creen que solo servimos para bailar el bolero y repicar las castañuelas; y añadí que la gente bien educada era igual, idéntica, en todos los países del mundo.
—Pues mire usted, eso empiezo por negarlo —saltó Pardo con grandísima fogosidad—. De los Pirineos acá, todos, sin excepción, somos salvajes, lo mismo las personas finas que los tíos; lo que pasa es que nosotros lo disimulamos un poquillo más, por vergüenza, por convención social, por conveniencia propia; pero que nos pongan el plano inclinado, y ya resbalaremos. El primer rayito de sol de España (este sol con que tanto nos muelen los extranjeros y que casi nunca está en casa, porque aquí llueve lo propio que en París, que ese es el chiste…).
Le interrumpí:
—Hombre, solo falta que también niegue usted el sol.
—No lo niego, ¡qué he de negarlo! Por lo mismo que suele embozarse bien en invierno, de miedo a las pulmonías, en verano lo tienen ustedes convirtiendo a Madrid en sartén o caldera infernal, donde nos achicharramos todos… Y claro, no bien asoma, produce una fiebre y una excitación endiabladas… Se nos sube a la cabeza, y entonces es cuando se nivelan las clases ante la ordinariez y la ferocidad general…
—Vamos, ya pareció aquello. Usted lo dice por las corridas de toros.
En efecto, a Pardo le da muy fuerte eso de las corridas. Es uno de sus principales y frecuentes asuntos de sermón. En tomando la ampolleta sobre los toros, hay que oírle poner como digan dueñas a los partidarios de tal espectáculo, que él considera tan pecaminoso como el padre Urdax los bailes de Piñata y las representaciones del Demimonde y Divorciémonos. Sale a relucir aquello de las tres fieras, toro, torero y público; la primera, que se deja matar porque no tiene más remedio; la segunda, que cobra por matar; la tercera, que paga para que maten, de modo que viene a resultar la más feroz de las tres; y también aquello de la suerte de pica, y de las tripas colgando, y de las excomuniones del Papa contra los católicos que asisten a corridas, y de los perjuicios a la agricultura… Lo que es la cuenta de perjuicios la saca de un modo imponente. Hasta viene a resultar que por culpa de los toros hay déficit en la Hacienda y hemos tenido las dos guerras civiles… (Verdad que esto lo soltó en un instante de acaloramiento, y como vio la greguería y la chacota que armamos, medio se desdijo). Por todo lo cual, yo pensé que al nombrar ferocidad y barbarie, vendrían los toros detrás. No era eso. Pardo contestó:
—Dejemos a un lado los toros, aunque bien revelan el influjo barbarizante o barbarizador (como ustedes gusten) del sol, ya que es axiomático que sin sol no hay corrida buena. Pero prescindamos de ellos; no quiero que digan ustedes que ya es manía en mí la de sacar a relucir la gente cornúpeta. Tomemos cualquiera otra manifestación bien genuina de la vida nacional…, algo muy español y muy característico… ¿No estamos en tiempo de ferias? ¿No es mañana San Isidro Labrador? ¿No va la gente estos días a solazarse por la pradera y el cerro?
—Bueno: ¿y qué? ¿También criticará usted las ferias y el santo? Este señor no perdona ni a la corte celestial.
—Bueno está el santo, y valiente saturnal asquerosa la que sus devotos le ofrecen. Si san Isidro la ve, él que era un honrado y pacífico agricultor, convierte en piedras los garbanzos tostados, y desde el cielo descalabra a sus admiradores. Aquello es un aquelarre, una zahúrda de Plutón. Los instintos españoles más típicos corren allí desbocados, luciendo su belleza. Borracheras, pendencias, navajazos, gula, libertinaje grosero, blasfemias, robos, desacatos y bestialidades de toda calaña… Bonito tableau, señoras mías… Eso es el pueblo español cuando le dan suelta. Lo mismito que los potros al salir a la dehesa, que su felicidad consiste en hartarse de relinchos y coces.
—Si me habla usted de la gente ordinaria…
—No, es que insisto: todos iguales en siendo españoles; el instinto vive allá en el fondo del alma; el problema es de ocasión y lugar, de poder o no sacudir ciertos miramientos que la educación impone: cosa externa, cáscara y nada más.
—¡Qué teorías, Dios misericordioso! ¿Ni siquiera admite usted excepciones a favor de las señoras? ¿Somos salvajes también?
—También, y acaso más que los hombres, que al fin ustedes se educan menos y peor… No se dé usted por resentida, amiga Asís. Concederé que usted sea la menor cantidad de salvaje posible, porque al fin nuestra tierra es la porción más apacible y sensata de España.
Aquí la duquesa volvió la cabeza con sobresalto. Desde el principio de la disputa estaba entretenida dando conversación a un tertuliano nuevo, muchacho andaluz, de buena presencia, hijo de un antiguo amigo del duque, el cual, según me dijeron, era un rico hacendado residente en Cádiz. La duquesa no admite presentados, y solo por circunstancias así pueden encontrarse caras desconocidas en su tertulia. En cambio, a las relaciones ya antiguas las agasaja muchísimo, y es tan consecuente y cariñosa en el trato, que todos se hacen lenguas alabando su perseverancia, virtud que, según he notado, abunda en la corte más de lo que se cree. Advertía yo que, sin dejar de atender al forastero, la duquesa aplicaba el oído a nuestra disputa y rabiaba por mezclarse en ella: la proporción le vino rodada para hacerlo, metiendo en danza al gaditano.
—Muchas gracias, señor de Pardo, por la parte que nos toca a los andaluces. Estos galleguitos siempre arriman el ascua a su sardina. ¡Más aprovechados son! De salvajes nos ha puesto, así como quien no quiere la cosa.
—¡Oh duquesa, duquesa, duquesa! —respondió Pardo con mucha guasa—. ¡Darse por aludida usted, usted que es una señora tan inteligente, protectora de las bellas artes! ¡Usted que entiende de pucheros mudéjares y barreñones asirios! ¡Usted que posee colecciones mineralógicas que dejan con la boca abierta al embajador de Alemania! ¡Usted, señora, que sabe lo que significa fósil! ¡Pues si hasta miedo le han cobrado a usted ciertos pedantes que yo conozco!
—Haga usted el favor de no quedarse conmigo suavemente. No parece sino que soy alguna literata o alguna marisabidilla… Porque le guste a uno un cuadro o una porcelana… Si cree usted que así vamos a correr un velo sobre aquello del salvajismo… ¿Qué opina usted de eso, Pacheco? Según este caballero, que ha nacido en Galicia, es salvaje toda España y más los andaluces. Asís, el señor don Diego Pacheco… Pacheco, la señora marquesa viuda de Andrade… el señor don Gabriel Pardo…
El gaditano, sin pronunciar palabra, se levantó y vino a apretarme la mano haciendo una cortesía; yo murmuré entre dientes eso que se murmura en casos análogos. Llena la fórmula, nos miramos con la curiosidad fría del primer momento, sin fijarnos en detalles. Pacheco, que llevaba con soltura el frac, me pareció distinguido y, aunque andaluz, le encontré más bien trazas inglesas: se me figuró serio y no muy locuaz ni disputador. Haciéndose cargo de la indicación de la duquesa, dijo con acento cerrado y frase perezosa:
—A cada país le cae bien lo suyo… Nuestra tierra no ha dado pruebas de ser nada ruda: tenemos allá de too: poetas, pintores, escritores… Cabalmente en Andalucía la gente pobre es mu fina y mu despabilaa. Protesto contra lo que se refiere a las señoras. Este cabayero convendrá en que toítas son unos ángeles del cielo.
—Si me llama usted al terreno de la galantería —respondió Pardo—, convendré en lo que usted guste… Solo que esas generalidades no prueban nada. En las unidades nacionales no veo hombres ni mujeres: veo una raza, que se determina históricamente en esta o en aquella dirección…
—¡Ay, Pardo! —suplicó la duquesa con mucha gracia—. Nada de palabras retorcidas, ni de filosofías intrincadas. Hable usted clarito y en cristiano. Mire usted que no hemos llegado a sabios, y que nos vamos a quedar en ayunas.
—Bueno: pues hablando en cristiano, digo que ellos y ellas son de la misma pasta, porque no hay más remedio, y que en España (allá va, ustedes se empeñan en que ponga los puntos sobre las íes) también las señoras pagan tributo a la barbarie —lo cual puede no advertirse a primera vista porque su sexo las obliga a adoptar formas menos toscas, y las condena al papel de ángeles, como les ha llamado este caballero—. Aquí está nuestra amiga Asís, que a pesar de haber nacido en el Noroeste, donde las mujeres son reposadas, dulces y cariñosas, sería capaz, al darle un rayo de sol en la mollera, de las mismas atrocidades que cualquier hija del barrio de Triana o del Avapiés…
—¡Ay, paisano!, ya digo que está usted tocado, incurable. Con el sol tiene la tema. ¿Qué le hizo a usted el sol, para que así lo traiga al retortero?
—Serán aprensiones, pero yo creo que lo llevamos disuelto en la sangre y que a lo mejor nos trastorna.
—No lo dirá usted por nuestra tierra. Allá no le vemos la cara sino unos cuantos días del año.
—Pues no lo achaquemos al sol; será el aire ibérico; el caso es que los gallegos, en ese punto, solo aparentemente nos distinguimos del resto de la Península. ¿Ha visto usted qué bien nos acostumbramos a las corridas de toros? En Marineda ya se llena la plaza y se calientan los cascos igual que en Sevilla o Córdoba. Los cafés flamencos hacen furor; las cantaoras traen revuelto al sexo masculino; se han comprado cientos de navajas, y lo peor es que se hace uso de ellas; hasta los chicos de la calle se han aprendido de memoria el tecnicismo taurómaco; la manzanilla corre a mares en los tabernáculos marinedinos; hay sus cañitas y todo; una parodia ridícula; corriente; pero parodia que sería imposible donde no hubiese materia dispuesta para semejantes aficiones. Convénzanse ustedes: aquí en España, desde la Restauración, maldito si hacemos otra cosa más que jalearnos a nosotros mismos. Empezó la broma por todas aquellas demostraciones contra don Amadeo: lo de las peinetas y mantillas, los trajecitos a medio paso y los caireles; siguió con las barbianerías del difunto rey, que le había dado por lo chulo, y claro, la gente elegante le imitó; y ahora es ya una epidemia, y entre patriotismo y flamenquería, guitarreo y cante jondo, panderetas con madroños colorados y amarillos, y abanicos con las hazañas y los retratos de Frascuelo y Mazzantini, hemos hecho una Españita bufa, de tapiz de Goya o sainete de don Ramón de la Cruz. Nada, es moda y a seguirla. Aquí tiene usted a nuestra amiga la duquesa, con su cultura, y su finura, y sus mil dotes de dama: ¿pues no se pone tan contenta cuando le dicen que es la chula más salada de Madrid?
—Hombre, si fuese verdad, ¡ya se ve que me pondría! —exclamó la duquesa con la viveza donosa que la distingue—. ¡A mucha honra!, más vale una chula que treinta gringas. Lo gringo me apesta. Soy yo muy españolaza: ¿se entera usted? Se me figura que más vale ser como Dios nos hizo, que no que andemos imitando todo lo de extranjis… Estas manías de vivir a la inglesa, a la francesa… ¿Habrá ridiculez mayor? De Francia los perifollos; bueno; no ha de salir uno por ahí espantando a la gente, vestido como en el año de la nanita… De Inglaterra los asados… y se acabó. Y diga usted, muy señor mío de mi mayor aprecio: ¿cómo es eso de que somos salvajes los españoles y no lo es el resto del género humano? En primer lugar: ¿se puede saber a qué llama usted salvajadas? En segundo: ¿qué hace nuestro pueblo, pobre infeliz, que no hagan también los demás de Europa? Conteste.
—¡Ay!…, ¡si me aplasta usted!…, ¡si ya no sé por donde ando! Pietà, Signor. Vamos, duquesa, insisto en el ejemplo de antes: ¿ha visto usted la romería de San Isidro?
—Vaya si la he visto. Por cierto que es de lo más entretenido y pintoresco. Tipos se encuentran allí, que… Tipos de oro. ¿Y los columpios? ¿Y los tiovivos? ¿Y aquella animación, aquel hormigueo de la gente? Le digo a usted que, para mí, hay poco tan salado como esas fiestas populares. ¿Que abundan borracheras y broncas? Pues eso pasa aquí y en Flandes: ¿o se ha creído usted que allá, por la Inglaterra, la gente no se pone nunca a medios pelos, ni se arma quimera, ni hace barbaridad ninguna?
—Señora… —exclamó Pardo desalentado—, usted es para mí un enigma. Gustos tan refinados en ciertas cosas, y tal indulgencia para lo brutal y lo feroz en otras, no me lo explico sino considerando que con un corazón y un ingenio de primera, pertenece usted a una generación bizantina y decadente, que ha perdido los ideales… Y no digo más, porque se reirá usted de mí.
—Es muy saludable ese temor; así no me hablará usted de cosazas filosóficas que yo no entiendo —respondió la duquesa soltando una de sus carcajadas argentinas, aunque reprimidas siempre—. No haga usted caso de este hombre, marquesa —murmuró volviéndose a mí—. Si se guía usted por él la convertirá en una cuáquera. Vaya usted al santo, y verá cómo tengo razón y aquello es muy original y muy famoso. Este señor ha descubierto que solo se achispan los españoles: lo que es los ingleses, ¡angelitos de mi vida!, ¡qué habían de ajumarse nunca!
—Señora —replicó el comandante riendo, pero sofocado ya—: los ingleses se achispan; conformes: pero se achispan con sherry, con cerveza o con esos alcoholes endiablados que ellos usan; no como nosotros, con el aire, el agua, el ruido, la música y la luz del cielo; ellos se volverán unos cepos así que trincan, pero nosotros nos volvemos fieras; nos entra en el cuerpo un espíritu maligno de bravata y fanfarronería, y por gusto nos ponemos a cometer las mayores ordinarieces, empeñándonos en imitar al populacho. Y esto lo mismo las damas que los caballeros, si a mano viene, como dicen en mi país. Transijamos con todo, excepto con la ordinariez, duquesa.
—Hasta la presente —declaró con gentil confusión la dama—, no hemos salido ni la marquesa de Andrade ni yo a trastear ningún novillo.
—Pues todo se andará, señoras mías, si les dan paño —respondió el comandante.
—A este señor le arañamos nosotras —afirmó la duquesa fingiendo con chiste un enfado descomunal.
—¿Y el señor Pacheco, que no nos ayuda? —murmuré volviéndome hacia el silencioso gaditano. Este tenía los ojos fijos en mí, y sin apartarlos, disculpó su neutralidad declarando que ya nos defendíamos muy bien y maldita la falta que nos hacían auxilios ajenos: al poco rato miró el reloj, se levantó, despidiose con igual laconismo, y fuese. Su marcha varió por completo el giro de la conversación. Se habló de él, claro está: la Sahagún refirió que lo había tenido a su mesa, por ser hijo de persona a quien estimaba mucho, y añadió que ahí donde lo veíamos, hecho un moro por la indolencia y un inglés por la sosería, no era sino un calaverón de tomo y lomo, decente y caballero, sí, pero aventurero y gracioso como nadie, muy gastador y muy tronera, de quien su padre no podía hacer bueno, ni traerle al camino de la formalidad y del sentido práctico, pues lo único para que hasta la fecha servía era para trastornar la cabeza a las mujeres. Y entonces el comandante (he notado que a todos los hombres les molesta un poquillo que delante de ellos se diga de otros que nos trastornan la cabeza) murmuró como hablando consigo mismo:
—Buen ejemplar de raza española.
III
Bien sabe Dios que cuando al siguiente día, de mañana, salí a oír misa a San Pascual, por ser la festividad del patrón de Madrid, iba yo con mi eucologio y mi mantillita hecha una santa, sin pensar en nada inesperado y novelesco, y a quien me profetizase lo que sucedió después, creo que le llevo a los tribunales por embustero e insolente. Antes de entrar en la iglesia, como era temprano, me estiré a dar un borde por la calle de Alcalá, y recuerdo que, pasando frente al Suizo, dos o tres de esos chulos de pantalón estrecho y chaquetilla corta que se están siempre plantados allí en la acera, me echaron una sarta de requiebros de lo más desatinado; verbigracia: «Ole, ¡viva la purificación de la canela! Uyuyuy, ¡vaya unos ojos que se trae usted, hermosa! Soniche, ¡viva hasta el cura que bautiza a estas hembras con mansanilla e lo fino!». Trabajo me costó contener la risa al entreoír estos disparates; pero logré mantenerme seria y apreté el paso a fin de perder de vista a los ociosos.
Cerca de la Cibeles me fijé en la hermosura del día. Nunca he visto aire más ligero, ni cielo más claro; la flor de las acacias del paseo de Recoletos olía a gloria, y los árboles parecía que estrenaban vestido nuevo de tafetán verde. Ganas me entraron de correr y brincar como a los quince, y hasta se me figuraba que en mis tiempos de chiquilla, no había sentido nunca tal exceso de vitalidad, tales impulsos de hacer extravagancias, de arrancar ramas de árbol y de chapuzarme en el pilón presidido por aquella buena señora de los leones… Nada menos que estas tonterías me estaba pidiendo el cuerpo a mí.
Seguí bajando hacia las Pascualas, con la devoción de la misa medio evaporada y distraído el espíritu. Poco distaba ya de la iglesia, cuando distinguí a un caballero, que parado al pie de corpulento plátano, arrojaba a los jardines un puro enterito y se dirigía luego a saludarme. Y oí una voz simpática y ceceosa, que me decía:
—A los pies… ¿Adónde bueno tan de mañana y tan sola?
—Calle… Pacheco… ¿Y usted? Usted sí que de fijo no viene a misa.
—¿Y usted qué sabe? ¿Por qué no he de venir a misa yo?
Trocamos estas palabras con las manos cogidas y una familiaridad muy extraña, dado lo ceremonioso y somero de nuestro conocimiento la víspera. Era sin duda que influía en ambos la transparencia y alegría de la atmósfera, haciendo comunicativa nuestra satisfacción y dando carácter expansivo a nuestra voz y actitudes. Ya que estoy dialogando con mi alma y nada ha de ocultarse, la verdad es que en lo cordial de mi saludo entró por mucho la favorable impresión que me causaron las prendas personales del andaluz. Señor, ¿por qué no han de tener las mujeres derecho para encontrar guapos a los hombres que lo sean, y por qué ha de mirarse mal que lo manifiesten (aunque para manifestarlo dijesen tantas majaderías como los chulos del café Suizo)? Si no lo decimos, lo pensamos, y no hay nada más peligroso que lo reprimido y oculto, lo que se queda dentro. En suma, Pacheco, que vestía un elegante terno gris claro, me pareció galán de veras; pero con igual sinceridad añadiré que esta idea no me preocupó arriba de dos segundos, pues yo no me pago solamente del exterior. Buena prueba di de ello casándome a los veinte con mi tío, que tenía lo menos cincuenta, y lo que es de gallardo…
Adelante. El señor de Pacheco, sin reparar que ya tocaban a misa, pegó la hebra, y seguimos de palique, guareciéndonos a la sombra del plátano, porque el sol nos hacía guiñar los ojos más de lo justo.
—¡Pero qué madrugadora!
—¿Madrugadora porque oigo misa a las diez?
—Sí, Señó: todo lo que no sea levantarse para almorsá…
—Pues usted hoy madrugó otro tanto.
—Tuve corasonada. Esta tarde estarán buenos los toros: ¿no va usted?
—No: hoy no irá la Sahagún, y yo generalmente voy con ella.
—¿Y a las carreras de caballos?
—Menos; me cansan mucho: una revista de trapos y moños: una insulsez. Ni entiendo aquel tejemaneje de apuestas. Lo único divertido es el desfile.
—Y entonces, ¿por qué no va a San Isidro?
—¡A San Isidro! ¿Después de lo que nos predicó ayer mi paisano?
—Buen caso hase usted de su paisano.
—Y ¿creerá usted que con tantos años como llevo de vivir en Madrid, ni siquiera he visto la ermita?
—¿Que no? Pues hay que verla; se distraerá usted muchísimo; ya sabe lo que opina la duquesa, que esa fiesta merece el viaje. Yo no la conozco tampoco; verdá que soy forastero.
—Y… ¿y los borrachos, y los navajazos, y todo aquello de que habló don Gabriel? ¿Será exageración suya?
—¡Yo qué sé! ¡Qué más da!
—Me hace gracia… ¿Dice usted que no importa? ¿Y si luego paso un susto?
—¡Un susto yendo conmigo!
—¿Con usted? —Y solté la risa.
—¡Conmigo, ya se sabe! No tiene usted por qué reírse, que soy mu buen compañero.
Me reí con más ganas, no solo de la suposición de que Pacheco me acompañase, sino de su acento andaluz, que era cerrado y sandunguero sin tocar en ordinario, como el de ciertos señoritos que parecen asistentes.
Pacheco me dejó acabar de reír, y sin perder su seriedad, con mucha calma, me explicó lo fácil y divertido que sería darse una vueltecita por la feria, a primera hora, regresando a Madrid sobre las doce o la una. ¡Si me hubiese tapado con cera los oídos entonces, cuántos males me evitaría! La proposición, de repente, empezó a tentarme, recordando el dicho de la Sahagún: «Vaya usted al santo, que aquello es muy original y muy famoso». Y realmente, ¿qué mal había en satisfacer mi curiosidad?, pensaba yo. Lo mismo se oía misa en la ermita del santo que en las Pascualas; nada desagradable podía ocurrirme llevando conmigo a Pacheco, y si alguien me veía con él, tampoco sospecharía cosa mala de mí a tales horas y en sitio tan público. Ni era probable que anduviese por allí la sombra de una persona decente, ¡en día de carreras y toros!, ¡a las diez de la mañana! La escapatoria no ofrecía riesgo… ¡y el tiempo convidaba tanto! En fin, que si Pacheco porfiaba algo más, lo que es yo…
Porfió sin impertinencia, y tácitamente, sonriendo, me declaré vencida. ¡Solemne ligereza! Aún no había articulado el sí y ya discutíamos los medios de locomoción. Pacheco propuso, como más popular y típico, el tranvía; pero yo, a fin de que la cosa no tuviese el menor aspecto de informalidad, preferí mi coche. La cochera no estaba lejos: calle del Caballero de Gracia: Pacheco avisaría, mandaría que enganchasen e iría a recogerme a mi casa, por donde yo necesitaba pasar antes de la excursión. Tenía que tomar el abanico, dejar el devocionario, cambiar mantilla por sombrero… En casa le esperaría. Al punto que concertamos estos detalles, Pacheco me apretó la mano y se apartó corriendo de mí. A la distancia de diez pasos se paró y preguntó otra vez:
—¿Dice usted que el coche cierra en el Caballero de Gracia?
—Sí, a la izquierda… un gran portalón…
Y tomé aprisita el camino de mi vivienda, porque la verdad es que necesitaba hacer muchas más cosas de las que le había confesado a Pacheco; ¡pero vaya usted a enterar a un hombre…! Arreglarme el pelo, darme velutina, buscar un pañolito fino, escoger unas botas nuevas que me calzan muy bien, ponerme guantes frescos y echarme en el bolsillo un sachet de raso que huele a iris (el único perfume que no me levanta dolor de cabeza). Porque al fin, aparte de todo, Pacheco era para mí persona de cumplido; íbamos a pasar algunas horas juntos y observándonos muy de cerca, y no me gustaría que algún rasgo de mi ropa o mi persona le produjese efecto desagradable. A cualquier señora, en mi caso, le sucedería lo propio.
Llegué al portal sofocada y anhelosa, subí a escape, llamé con furia y me arrojé en el tocador, desprendiéndome la mantilla antes de situarme frente al espejo. «Ángela, el sombrero negro de paja con cinta escocesa… Ángela, el antucá a cuadritos…, las botas bronceadas»…
Vi que la Diabla se moría de curiosidad… «¿Sí?, pues con las ganas de saber te quedas, hija… La curiosidad es muy buena para la ropa blanca». Pero no se le coció a la chica el pan en el cuerpo y me soltó la píldora.
—¿La señorita almuerza en casa?
Para desorientarla respondí:
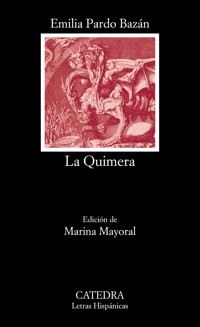





![Insolación [Edición ilustrada] - Emilia Pardo Bazán - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d1fc85cde012c69218a1cf4246f10b63/w200_u90.jpg)