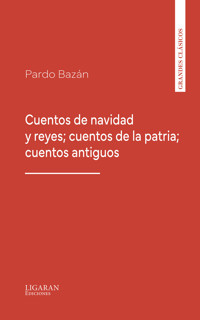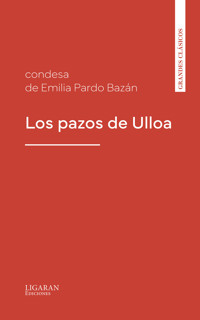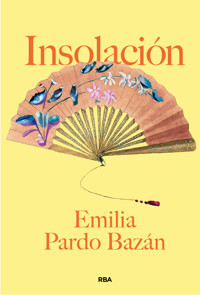Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Pardo Bazán
- Sprache: Spanisch
Escrita en la "década prodigiosa" de la narrativa española del XIX, que vio la aparición de novelas como "La Regenta", "Fortunata" y Jacinta" o "Los Pazos de Ulloa" -todas ellas en esta colección-, "Un viaje de novios" (1881) supuso una primera aproximación de Emilia Pardo Bazán (1851-1921) a los dominios del realismo-naturalismo. La obra narra las ingratas consecuencias del desatinado matrimonio entre un funcionario oportunista y cuarentón y una joven provinciana e inexperta, Lucía, quien, tras la unión, no tarda en verse sometida al creciente divorcio entre deseo y realidad. Es precisamente el retrato de ésta, hija única de un tendero de ultramarinos enriquecido, uno de los más acabados e inolvidables que puede encontrarse en la obra de la escritora gallega. Introducción de Marisa Sotelo Vázquez
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emilia Pardo Bazán
Un viaje de novios
Introducción y notas de Marisa Sotelo Vázquez
Índice
Introducción
Cronología
Bibliografía
Un viaje de novios
Prefacio
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Créditos
Introducción
1. Un viaje de novios en el contexto de la década prodigiosa (1880-1890)
Cuando Emilia Pardo Bazán publica en 1881 Un viaje de novios tiene treinta años y está viviendo una época crucial tanto en el aspecto humano como en el plano literario, lleno de entusiasmo y múltiples proyectos editoriales. En su vida personal, los años que van desde 1876 a 1883 son decisivos. Casada desde 1868, al nacimiento de su primogénito Jaime en julio de 1876, le seguirá el de sus hijas, Blanca en el verano de 1879 y Carmen en 1881. A partir de ahí, una serie creciente de dificultades para hacer compatible su vida matrimonial y su carrera literaria la conducen a la separación de don José Quiroga en 1883, precisamente tras la publicación de los artículos sobre el naturalismo en La Época (noviembre, 1882-abril, 1883), compilados en libro en junio del mismo año con el título de La cuestión palpitante, cuya polémica recepción agudizó el distanciamiento insalvable del matrimonio.
En el terreno literario, la aparición de Un viaje de novios, segunda novela de la autora coruñesa, sigue al relato romántico, ambientado en Santiago de Compostela, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina (1879) y al libro de poemas Jaime (1881, aunque escrito en 1876), dedicado a su hijo y editado con gran esmero gracias a la ayuda de don Francisco Giner, por aquellos años mentor y guía de Emilia Pardo en su aprendizaje literario. También por estas mismas fechas empieza a documentarse para la biografía de San Francisco de Asís (Siglo XIII), que verá la luz en 1882, aunque desde 1880 llevaba trabajando en ella, tal como atestigua la abundante correspondencia mantenida con Menéndez Pelayo1. Y, sobre todo, el proyecto editorial más importante de estos años fue la fundación y dirección de La Revista de Galicia (1880), desde la que pretendía –tal como ha señalado Ana Freire– «no tanto reivindicar derechos de su tierra frente al resto de España como abrir Galicia al horizonte español e incluso europeo, de modo que todo lo bueno fluyera libremente en ambas direcciones»2; en definitiva, una primera y magnífica muestra de las ideas literarias y políticas de la autora coruñesa, así como de su ingente trabajo en prensa, tanto en periódicos como en revistas, que se iba a prolongar hasta bien entrado el siglo XX.
Pero los años que van desde el final de la década de los setenta hasta comienzos de los ochenta son también, por varios motivos, cruciales en el contexto de la novela española moderna, que vivirá entre 1880 y 1890, con títulos tan emblemáticos como La Regenta (1884), Los Pazos de Ulloa (1886) y Fortunata y Jacinta (1887), entre otros muchos, una verdadera década prodigiosa. En primer lugar, en 1879 Zola es un autor conocido en España a través de múltiples gacetillas en revistas de divulgación cultural como La Revista de España y La Revista Contemporánea, que dan noticia puntual de la publicación de sus primeras novelas de la serie de Les Rougon-Macquart. En 1880 crece su popularidad en España con la traducción simultánea de Una página de amor, La taberna y Nana; estas dos últimas venían precedidas del estruendoso escándalo desatado en la sociedad francesa. Ese mismo año el novelista francés publica Le roman expérimental, discurso teórico del naturalismo de escuela, y al año siguiente da a conocer Les Romanciers naturalistes, espléndidodiscurso crítico del naturalismo zolesco. En España Galdós publica La desheredada (1881), primera novela naturalista, reseñada como tal en las columnas de El Imparcial por Leopoldo Alas, «Clarín», cuando certeramente advierte: «Galdós […] ha estudiado imparcialmente la cuestión y ha decidido para bien de las letras españolas seguir en gran parte los procedimientos y atender a los propósitos de ese naturalismo tan calumniado como mal comprendido y ligeramente examinado»3.
Éste es el contexto histórico-literario en que aparecerá Un viaje de novios. Son los años de penetración del naturalismo en España, en los que destaca la generación de novelistas, hija de la revolución de septiembre, que Emilia Pardo definirá no tanto por sus afinidades políticas o ideológicas como por sus aspiraciones literarias al escribir:
Las corrientes metafísicas a la alemana cedían el paso a las del positivismo francés y la psicofísica; la novela se aprestaba a disputar su popularidad al drama y a la poesía lírica, los dos géneros predilectos del público bajo el romanticismo y a recobrar su brillante puesto en la literatura nacional4.
Conviene atender a este contexto no sólo porque es indicativo de la importancia de aquellos años en el desarrollo de la mejor novela española moderna, sino sobre todo porque en el caso que nos ocupa permite también esbozar el desarrollo de una rica personalidad literaria que desde la lectura, siempre desde la lectura autodidacta, y en contacto constante con la cultura europea se va forjando un ideario estético que, visto desde la perspectiva actual, resulta extraordinariamente certero de la evolución, características y objetivos de la novela decimonónica:
Al cabo comprendía lo que tanto me había dado que cavilar después de publicado Pascual López: los rumbos que sigue la novela moderna, su importancia, su papel principalísimo en las letras contemporáneas, su fuerza incontrastable y su obligación de vivir y reflejar, como epopeya que es, la naturaleza y la sociedad, sin escamotear la verdad para sustituirla con ficciones literarias más o menos bellas,
escribe con lucidez Emilia Pardo en sus Apuntes Autobiográficos5. A los dos ejes axiales de su personalidad literaria, lectura y apertura a la cultura europea –«no se debían rechazar los progresos en el arte de hacer novelas por su procedencia transpirenaica»6– añadirá también la autora su convencimiento de que la novela de cada país debía insertarse en su propia tradición, verdadero espejo de las señas de identidad de la cultura nacional.
La gestación de Un viaje de novios, novela-libro de viajes, tiene directamente que ver con la experiencia de la autora en su viaje al balneario de Vichy para reponerse de una afección hepática en septiembre de 1880, así como con las lecturas de novela francesa que realizó allí en aquellos días de obligado descanso termal:
Ya los bañistas se retiraban del elegante balneario, y mi hotel, con su vestíbulo enramado de viña virgen, hiedra y clemátida, su magnífica avenida de plátanos y castaños de Indias, me pertenecía por entero. Me sobraban horas, como suele suceder en las temporadas termales, y allí, al compás de las hojas de viña que arrebataban las ráfagas de octubre, escribí las primeras páginas de Un viaje de novios, y leí por vez primera a Balzac, Flaubert, Goncourt, Daudet. Por la mañana, al pasear el vaso de la Grande Grille, entraba en la librería y me echaba en el bolsillo una novela; por la tarde la saboreaba, con esa felicidad intelectual y física a la vez que sienten los convalecientes cuando reposa el cuerpo y se espacia tranquilamente el alma7.
La huella de todas estas reflexiones y lecturas que van conformando su ideario literario y estético se percibe con nitidez en el prefacio a Un viaje de novios, que se convierte así en una especie de manifiesto del realismo-naturalismo pardobazaniano, anterior a los polémicos artículos de La cuestión palpitante, que iban a aparecer unos meses después en La Época (7-XI-1882 al 18-IV-1883), el mismo periódico en que el 29 de noviembre de 1881 comienza a publicarse la novela en forma de folletín. Y aunque el libro se publicó a finales de diciembre de 1881, las entregas continuaron hasta el 3 de febrero de 1882. Las conexiones entre novela y doctrina quizá no sean tan rotundas, tal como ya señalara el profesor Baquero Goyanes en su espléndida introducción8, pero sí merecen ser tenidas muy en cuenta como acompañamiento armónico que complementa la tarea creativa de la autora y ayuda a interpretar correctamente las reflexiones del prefacio a Un viaje de novios.
En él se defiende la observación y el análisis como herramientas metodológicas imprescindibles en la construcción de la novela realista, que ya no puede ser mero entretenimiento sino que aspira a convertirse en «estudio social, psicológico, histórico, pero al cabo estudio», términos de inconfundible filiación teórica naturalista. No obstante, la novelista gallega, como hará tantas veces a lo largo de su dilatada carrera literaria, no se adhiere ciegamente a los postulados teóricos del naturalismo francés, entonces verdadera novedad en el panorama de la novela europea. Más bien, a pesar de valorar justamente la importancia y novedad del movimiento transpirenaico, presenta su obra como «moderna novela llamada de costumbres», marbete de honda estirpe hispánica pero también con indudables resonancias balzaquianas, y advirtiendo con respecto al naturalismo de escuela y a su pontífice, Zola, ciertas diferencias sustanciales, que tenían que ver con el determinismo filosófico de la escuela francesa. Dicho marbete parece, sin embargo, un escudo protector tras el que se pertrecha la autora, pues no ignoraba que la novela iba forzosamente a ser leída en relación con los postulados del naturalismo francés, tal como intuyó certeramente Luis Vidart al sentenciar desde la Revista de España que en 1881, «la novela de costumbres, o es naturalista, o no es novela de costumbres»9. Además, Emilia Pardo, como es lógico, solía ser mucho más estricta y cauta en sus exposiciones teóricas que en su praxis narrativa. Buena prueba de estas cautelas, que con el paso del tiempo iban a ser innecesarias, es la nota al pie de la primera página del Prefacio de Un viaje de novios, en la sexta edición publicada en Madrid, en 1919, donde leemos: «Recuérdese la fecha de este Prefacio», subrayando cómo aquellas advertencias sólo tenían sentido en el ambiente cultural de 1881, cuando el incipiente y tímido naturalismo estaba empezando a convertirse en la metodología más oportuna para la novela.
Las objeciones que se hacen en el prefacio a la estética zolesca se refieren esencialmente al relieve que se concede al aspecto fisiológico, la elección sistemática de lo escabroso y de mal gusto como asunto narrativo, las descripciones prolijas, así como el tono acentuadamente pesimista de las mismas; sin embargo, es significativa la importancia que adquiere la fisiología en algunos capítulos de Un viaje de novios, donde además, a través de un personaje secundario, la tuberculosa Pilar, se presta especial atención a todos los aspectos relacionados con la enfermedad, sus síntomas y manifestaciones; lo mismo ocurre con las abundantes digresiones descriptivas en la segunda parte de la novela, que hacen sospechar al lector que la autora se estaba curando en salud con todas las objeciones y cautelas del mencionado prefacio.
Por contra, resulta más auténtica su oportuna defensa del realismo al tratar de novelas que aspiran a ser «trasunto de la vida humana» y que reflejan por igual la risa y el llanto que conforman «el fondo de la eterna tragicomedia del mundo». Realismo que la autora coruñesa veía enraizado en la más genuina tradición española con La Celestina, El Quijote, la pintura de Velázquez y Goya, así como en la vena cómico-dramática de Tirso y Ramón de la Cruz. Realismo «no desdeñoso del idealismo, y gracias a ello, legítima y profundamente humano, ya que, como el hombre, reúne en sí materia y espíritu, tierra y cielo». En esta tradición y sin renunciar a los aportes metodológicos franceses es donde advierte que debe situarse su novela.
Ya en última instancia –y haciéndose eco de la polémica arte docente, arte desinteresado–, señala también en el prefacio que no aspiraba a probar ni demostrar tesis alguna: «Yo de mí sé decir que en arte me enamora la enseñanza indirecta que emana de la hermosura, pero aborrezco las píldoras de moral rebozadas en una capa de oro literario»; sin embargo, el final de Un viaje de novios tiene algo de moraleja encubierta:
Sospecho que con el triste ejemplo de Lucía, tradicionalmente conservado y repetido a las niñas casaderas, en lo que resta de siglo no habrá desposados leoneses que osen apartarse de su hogar un negro de uña, al menos en los diez primeros años de matrimonio.
Pues quizás la novela, como advirtió algún crítico de su tiempo, debiera haberse terminado con la ruptura de los esposos, ya que la coletilla posterior con las recomendaciones del jesuita para que Lucía se humille o se resigne ante la brutalidad de Miranda, y finalmente el regreso de ésta sola a León, y su vida retirada, suenan a lo que son, consejo y moraleja de confesor y, en último término, resultan postizas. Al margen de esa coletilla moralizante, hay que valorar que el regreso de Lucía de su viaje de novios sola y embarazada, expuesta a todo tipo de comentarios, era un final muy valiente por parte de la escritora.
2. Amalgama de novela y libro de viaje
Cuenta doña Emilia en el prefacio a Un viaje de novios que inicialmente empezó a escribir en un cuaderno los sucesos de su viaje hacia Francia con el ánimo de publicarlos como notas o impresiones viatorias, pero que finalmente desistió por el tedio que a menudo le producían este tipo de relatos. Vuelve a suministrar indirectamente esta confesión una pista muy valiosa para comprender ciertos defectos de la composición de Un viaje de novios, de los que se resienten tanto su estructura como el trazado psicológico de algunos personajes, a los que no se les presta la debida atención. El primero en observar dichos defectos compositivos fue Leopoldo Alas, quien, aunque reseñó elogiosamente la novela, no dejó de advertir cómo a pesar de ser lo más «interesante, delicado y exquisito que se ha escrito en estos años de prosperidad para la novela», el interés se diluye por la cantidad de episodios y digresiones inútiles para la comprensión de la historia principal, debido a «la falta de unidad de propósito», porque «lo que debió ser un libro de viaje se transformó en novela pero sin dejar de ser lo que estuvo primero en la intención»10. De este defecto constructivo deriva la desproporción artística de la obra, pues la autora se detiene en descripciones ambientales y paisajísticas, así como en sucesos secundarios, buenos para un libro de viajes, pero olvida lo que el autor de La Regenta juzgaba fundamental: «la detenida y parsimoniosa exposición de los caracteres principales», de manera que asistimos al desenlace de un drama psicológico, la ruptura del matrimonio de Miranda y Lucía, sin apenas haber profundizado en sus motivos, sin haber entrevisto las mutaciones de sus sentimientos que conducen al desastroso final.
No le faltaba razón a Leopoldo Alas, pues Un viaje de novios presenta la amalgama del viaje como asunto de la novela y el libro de viajes como primitiva intención que condiciona su estructura. De la coexistencia de ambos géneros derivan los defectos compositivos del relato que se han apuntado, al menos tal como se entendía la novela, de forma evidentemente más restrictiva, en la segunda mitad del siglo XIX. Pues aunque el viaje no sólo es un motivo y un tema muy novelesco sino también una estructura, como señala Baquero Goyanes, «la elección de tal soporte argumental implica la organización del material narrativo en una textura fundamentalmente episódica»11, y el difícil ensamblaje de dichos episodios es lo que falla en la novela. En Un viaje de novios, el viaje en ferrocarril de los protagonistas, Miranda y Lucía, posibilita la aparición del personaje de Ignacio Artegui, quien al ser él mismo sujeto de una historia personal esencialmente pesimista y desengañada, aporta indudable interés al relato inicial y viene a enriquecerlo con nuevas posibilidades novelescas. Pues, aunque la novela tiene un arranque formidable con la comitiva de los invitados a la boda de la joven Lucía y el vetusto Aurelio Miranda en la estación de León, para despedirlos antes de iniciar el viaje de novios a Vichy, el resto del relato sobre la vida de ambos resulta desigual por las innecesarias digresiones del asunto principal.
Los catorce capítulos en que se estructura la obra pueden considerarse divididos en dos partes, que evidencian el difícil ensamblaje entre novela, con el viaje como motivo temático y soporte estructural en los siete capítulos iniciales, y las impresiones y comentarios propios de un libro de viaje, que inundan y asfixian la trama argumental en los siete capítulos restantes, ambientados prácticamente en Francia (Bayona, Vichy y París).
En la primera parte, indudablemente la mejor de la novela, cuando el ferrocarril12 –motivo frecuente en las novelas decimonónicas– desaparece de la vista de todos los congregados en la estación de León para despedir a los flamantes esposos, mediante una analepsis que abarca todo el segundo capítulo, el lector conoce las maquinaciones que hicieron posible aquella boda tan desigual entre un calavera madrileño, entrado en años, que, por consejo del cacique y correligionario político, se desplaza a León, con el único objetivo de encontrar un buen partido con que solucionar su vejez, y la joven e inexperta Lucía, la única hija de don Joaquín, dueño de «El Leonés. Ultramarinos». Se trata de un matrimonio pactado sin tener en cuenta ni los sentimientos de la joven ni tan siquiera la manifiesta diferencia de edad y de naturaleza entre ambos, que acabará inexorablemente en fracaso, tal como se anuncia premonitoriamente desde el primer capítulo a través de las palabras con que el jesuita, Padre Urtazu, advierte a Lucía de que «meta paciencia» en el equipaje, y que vienen a corroborar las protestas del médico positivista, Vélez de Rada, que considera un disparate tal unión por contravenir la lógica de la naturaleza. Los restantes capítulos (3, 4, 5, 6 y 7) corresponden al viaje en ferrocarril desde el escenario provinciano y costumbrista de la estación de León y Venta de Baños, lugar en que pierde el tren el marido, hasta el ambiente cosmopolita francés de Bayona y Biarritz, final del trayecto. A lo largo de estos capítulos la novelista presenta a Lucía como una joven provinciana e inexperta que ha llegado al matrimonio con una ignorancia e ingenuidad absolutas, y que a medida que avanza el tren y en contacto con un joven viajero desconocido, Ignacio Artegui, va descubriendo sensaciones nuevas y acumulando emociones indefinidas que actuarán en los capítulos finales como reactivos del triste desenlace de la pasión amorosa entre los dos.
La segunda parte se abre con la llegada de Aurelio Miranda a Bayona y su reencuentro con Lucía al final del capítulo séptimo. A partir de aquí Artegui desaparece de escena y los esposos, acompañados por Pilar y su hermano Perico, se trasladan a Vichy para tomar las aguas. Una vez en la estación termal, las descripciones ambientales de los alrededores, la presencia constante de Pilar, enferma de tuberculosis, y de su hermano Perico, joven juerguista e insustancial, distraen la atención de los verdaderos protagonistas de la novela, Lucía, Miranda y Artegui, de los que en realidad sabemos poco, sobre todo de los dos personajes masculinos, ya que Lucía es el personaje mejor estudiado y verdadero hilo conductor de toda la historia.
La narradora apenas dedica atención al matrimonio, a cuya intimidad sólo se alude indirectamente al final del capítulo doce, cuando Lucía comunica por carta al Padre Urtazu ciertas tensiones y desavenencias con su marido, así como su incipiente embarazo. Las digresiones innecesarias lastran esta segunda parte, como la descripción con todo lujo de detalles de la fiesta y el baile en el Casino con su correlato de boato, adornos, vestidos y joyas, propias de un ambiente elegante que la autora sin duda conocía bien, en el décimo capítulo; la descripción de los últimos días de otoño en un Vichy semidesierto y ya sin agüistas, pretexto para el inventario de la tienda de antigüedades en el capítulo doce, o la descripción minuciosa de las galerías y pasadizos subterráneos que llevaban hasta el manantial termal, que justifican lo que con extraordinaria lucidez había denunciado Clarín como abusos de la técnica realista y naturalista, pues dichas descripciones no aportaban nada al conocimiento de la psicología de los personajes y su conflicto:
No ha de haber descripciones que no importen –advierte agudamente el crítico–; se ha de pintar mucho y bien para que los lugares los vea el lector con el mismo relieve de realidad que ha de darse a los personajes. Muchas de las descripciones de Vichy huelgan, porque en los parajes descritos no sucede nada que importe a la novela13.
Sin embargo, al margen de estas descripciones, que, aunque de mano maestra, resultan como se ha dicho innecesarias, merece destacarse, en el capítulo cuarto, la de Lucía durmiente en el reservado del ferrocarril, ignorante de que viaja sin su marido, contemplada por la pupila extrañada y atenta del viajero recién llegado, Ignacio Artegui. La novelista gradualmente y con extraordinaria pericia describe primero la extrañeza del viajero ante la situación insólita de una mujer que viaja sola y durmiendo plácidamente fuera del reservado correspondiente a las mujeres; de esa primera ojeada extrae falsas conclusiones; sin embargo, la mirada más detenida y atenta a los detalles le obligan a rectificar y la descripción se convierte progresivamente en verdadera revelación del personaje, tal como demandaba el naturalismo:
Al cual [Artegui] no dejó de parecer extraña y desusada cosa […] el que aquella mujer, que tan a su sabor dormía, se hubiese metido allí en vez de irse a un reservado de señoras. Y a esta reflexión siguió una idea, que le hizo fruncir el ceño y contrajo sus labios con sonrisa desdeñosa. No obstante, la segunda mirada que fijó en Lucía inspirole distintos y más caritativos pensamientos. La luz del reverbero […] la hería de lleno; pero según el balanceo del tren […] naturalmente se concentraba la luz en los puntos más salientes y claros de su rostro y cuerpo. La frente, blanca como un jazmín, los rosados pómulos, la redonda barbilla, los labios entreabiertos que daban paso al hálito suave, dejando ver los nacarinos dientes, brillaban al tocarlos la fuerte y cruda claridad; la cabeza se sostenía en un brazo, al modo de las bacantes antiguas, y una mano resaltaba entre las oscuridades del cabello, mientras la otra pendía, en el abandono del sueño, descalza de un guante también, luciendo en el dedo meñique la alianza, y un poco hinchadas las venas, porque la postura agolpaba allí la sangre. […] Desprendíase de toda la persona de aquella niña dormida aroma inexplicable de pureza y frescura, un tufo de honradez que trascendía a leguas. No era la aventurera audaz, no la mariposuela de bajo vuelo que anda buscando una bujía donde quemarse las alas; y el viajero, diciéndose esto a sí mismo, asombrábase de tan confiado sueño, de aquella criatura que descansaba tranquila, sola, expuesta a un galanteo brutal, a todo género de desagradables lances; y acordábase de una estampa que había visto en magnífica edición de fábulas ilustradas, y que representa a la Fortuna despertando al niño imprevisor al borde del pozo (cap. 4, pp. 123-124).
Prosopografía acorde con el canon de belleza femenina y etopeya de Lucía en un retrato perfecto que suministra las claves del personaje: junto a la juventud y belleza, sus rasgos de carácter, la ingenuidad y la honradez confiada. Descripción que, desde la atención minuciosa al medio, a los cambios de luz en el vagón balanceante y al más mínimo detalle significativo de la postura e incluso de la vestimenta de Lucía, contribuye a lo que Zola, a propósito del autor de Madame Bovary, definía como sobriedad descriptiva que explica y revela lo esencial del personaje14:
Gustave Flaubert es hasta hoy el novelista que ha utilizado la descripción con más ponderación. En él el medio interviene con juicioso equilibrio. No ahoga al personaje y casi siempre se contenta con determinarlo. […] Se puede decir que Gustave Flaubert ha reducido a la estricta necesidad las largas enumeraciones de tasador, con las que Balzac obstruía el principio de sus novelas. […] Es sobrio, rara cualidad; da el trozo notable, la línea importante, la particularidad que destaca, y ello le basta para que el cuadro sea inolvidable. Aconsejo estudiar la descripción, la pintura necesaria del medio en las obras de Gustave Flaubert, cada vez que completa o explica el personaje.
Subrayaba asimismo el talento del novelista a la hora de describir, cualidad que Emilia Pardo por su parte destacará también en los artículos dedicados al estilo de Zola en La cuestión palpitante: Las descripciones de Zola, poéticas, sombrías o humorísticas... constituyen no escasa parte de su original mérito y el escollo más grave para sus infelices imitadores. Ésos sí que darán listas de objetos, si como es probable les niega el hado el privilegio de interpretar el lenguaje del aspecto de las cosas15.
En todas las descripciones demuestra Emilia Pardo un extraordinario talento para pintar los incidentes del viaje, la naturaleza y el paisaje; son un buen ejemplo el paseo por los alrededores de Bayona y el ambiente elegante de Vichy, así como los interiores de la fonda donde Lucía espera junto a Artegui la llegada de Miranda, la tienda a la que acuden a comprar ropa blanca, las salas del balneario o el bazar de antigüedades en la villa termal; todo está visto con minuciosidad, reproduciendo con autenticidad y detalle todo aquello que observa la pupila atenta de la narradora; pero en la mayoría de estas descripciones hay resabios de las primitivas notas e impresiones de viaje que las transforman en descripciones acumulativas que no siempre tienen una funcionalidad concreta como pedía el naturalismo, sino que más parecen pensadas para alargar la novela y acordes con la idea inicial de libro de viajes que delata la estructura, a pesar del relato novelesco, en los continuos cambios de escenarios y lugares que a veces poco tienen que ver con la acción principal.
3. Los protagonistas de un viaje de despropósitos
En realidad tiene poco, por no decir nada, de viaje de novios el que realizan Lucía y Aurelio Miranda. Desde el primer momento es más bien un cúmulo de despropósitos que empiezan en Venta de Baños, con el olvido de la cartera en la fonda, que hace que Aurelio Miranda pierda el tren para poderla recuperar, hasta el desenlace final con la agresión del marido celoso y la ruptura del matrimonio. Toda una serie de sucesos han ido preparando este desastroso desenlace. El viaje de Lucía sola hasta Bayona con la única compañía de Ignacio Artegui, el joven pesimista con el que comparte el reservado del ferrocarril y del que se enamora inconscientemente durante la estancia en aquella ciudad fronteriza, mientras esperan la llegada de Miranda, desatará los celos de éste. La estancia en Vichy no mejora la convivencia entre los flamantes esposos. La autora elude la intimidad del matrimonio y Lucía vuelve a quedarse gran parte del tiempo sola al cuidado de Pilar, enferma de tuberculosis, mientras su marido se divierte con Perico, hermano de aquélla, en el Casino de Vichy primero y en los cabarets de París, después. Finalmente, la muerte de Pilar y el reencuentro casual de Lucía y Artegui en París ponen al descubierto el sentimiento amoroso de ambos y la imposibilidad de vivir aquel amor por los lazos del matrimonio y la futura maternidad de Lucía.
Es cierto que doña Emilia pintaba mejor el mundo, la realidad externa, que los recónditos rincones del alma de sus personajes. Sin embargo, en esta novela nos dejó una de sus mejores figuras femeninas, Lucía, la joven novia que tanto había gustado al crítico más exigente y lúcido de su tiempo, Leopoldo Alas, para quien lo importante era profundizar en el carácter y en el alma del personaje. Reconocía Clarín que Lucía era
un estudio serio y bellamente expuesto de un temperamento armónico, de aparente sencillez, pero que no deja de tener esos matices, si pasa la palabra en tal sentido, que jamás sabrán componer las inteligencias medianas, los ingenios poco finos. Lucía en su jardín de París, en su visita a la casa de Artegui (escena digna de la primera parte del libro), es una de esas figuras que quedan impresas en la fantasía, por la verdad de su pasión y de sus movimientos; no, no es aquella una de tantas figuras de cartón de las que abundan en muchas novelas que pasan por buenas. Su conducta en todo tiempo es digna y lógica; el autor se ha atrevido con las grandes dificultades de su empeño y las ha vencido en este punto,16
y que conste que esta valoración procede del creador de Ana Ozores, indiscutiblemente uno de los mejores personajes femeninos de la novela española decimonónica.
La escena a la que se refiere el crítico ovetense, situada en el último capítulo de la novela, revela sin rodeos la pasión amorosa entre Lucía y Artegui, que, aunque condenada al fracaso por convenciones sociales, morales y religiosas, no puede ser silenciada por más tiempo, y es la manifestación de los únicos sentimientos auténticos y nobles de toda la obra, tal como subraya metafóricamente la autora:
Hay así en la vida momentos supremos en que el sentimiento, oculto largas horas, se levanta rugiente y avasallador, y se proclama dueño de un alma. Éralo ya; pero el alma lo ignoraba por ventura o barruntábalo solamente; hasta que repentina marca de hierro enrojecido viene a revelarle su esclavitud (cap. 14, p. 308).
Ciertamente el trazado psicológico de Lucía es de mano maestra. Emilia Pardo Bazán, tal como quería el naturalismo, escudriña extraordinariamente bien en la naturaleza, el cuerpo y el alma de la joven Lucía desde su infancia, que el lector conoce mediante una oportuna analepsis que ocupa todo el segundo capítulo:
Creció la niña como lozano arbusto nacido en fértil tierra; dijérase que se concentraba en el cuerpo de la hija la vida toda que por su causa hubo de perder la madre. Venció las crisis de la infancia y pubertad sin ninguno de esos padecimientos anónimos que empalidecen las mejillas y apagan el rayo visual de las criaturas. Equilibráronse en su rico organismo nervios y sangre, y resultó un temperamento de los que ya van escaseando en nuestras sociedades empobrecidas.
Se desarrollaron paralelamente en Lucía el espíritu y el cuerpo, como dos compañeros de viaje […] y ocurrió un donoso caso, que fue que mientras el médico materialista Vélez de Rada, que asistía al señor Joaquín, se deleitaba en mirar a Lucía, considerando cuán copiosamente circulaba la vida por sus miembros de Cibeles joven, el sabio jesuita Padre Urtazu se encariñaba con ella a su vez, encontrándole la conciencia clara y diáfana como los cristales de su microscopio: sin que se diesen cuenta de que acaso ambos admiraban en la niña una sola y misma cosa, vista por distinto lado, a saber: la salud perfecta (cap. 2, pp. 84-85).
Desde estos presupuestos construye un personaje redondo que no puede seguir los impulsos de su naturaleza y su corazón por la presión que ejercen sobre ella su educación moral y las recomendaciones del jesuita confesor. Porque Lucía es una mujer sana, joven y bella, huérfana de madre, mimada por su padre, que espera verla bien casada como trampolín para dejar de ser simple «tenderilla» y convertirse en «dama». Su juventud transcurre encerrada en una ciudad de provincias con los convencionalismos y las rutinas ambientales que le son propias, con la educación superficial que se daba a las mujeres de su clase, unas cuantas lecciones de francés, algo de piano y, sobre todo, prácticas domésticas y devotas. Nada sobresalta la anodina existencia de esta mujer hasta que su padre le propone la boda con Miranda, que ella acepta de buen grado y por no contradecir los deseos de éste. A partir de ahí se convierte en el centro de todas las conversaciones y chismorreos de la ciudad, que ven en la boda del importante Miranda con la heredera del ex lonjista un suculento motivo de entretenimiento y murmuración. Sin embargo, nada hace mella en la ingenuidad e inocencia de la joven novia, más ilusionada con lo accesorio que con lo fundamental:
Fiel Lucía a su programa de no pensar en la boda misma, pensaba en los accesorios nupciales, y contaba gozosa a sus amigas el viaje proyectado, repitiendo los nombres eufónicos de pueblos que tenía por encantadas regiones; Burdeos, París, Lyon, Marsella, donde las niñas imaginaban que el cielo sería de otro color y luciría el sol de distinto modo que en su villa natal (cap. 2, p. 109).
Esta inconsciencia la lleva a descubrir cuando ya es demasiado tarde, según las convenciones de su época, el verdadero amor en Ignacio Artegui, su alma gemela. Es entonces cuando la figura humana de Lucía se libera de la caracterización tópica de las jóvenes de su tiempo y crece psicológicamente –«se llena de matices», en palabras de Clarín–, en contacto con el sufrimiento, con el dolor, tanto propio como ajeno y, sobre todo, movida por una fuerza irresistible, la atracción hacia el joven pesimista, al que conoció casualmente en el ferrocarril, y cuya atenta mirada nos descubre paso a paso el verdadero retrato pletórico de salud y belleza de la protagonista:
Seguía él escudriñando con la vista el franco y juvenil semblante, como una hoja de acero registra la carne viva. Harto sabía que el desahogo y libertad revelan quizá más ausencia de malicia que la cautelosa reserva; mas con todo eso, le maravillaba la extremada sencillez de aquella criatura. Era preciso, para entenderla, observar que la salud poderosa del cuerpo le había conservado la pureza del espíritu. Nunca enlanguideciera la fiebre aquellos ojos de azulada córnea; nunca secara aquellos fresquísimos labios la calentura que consume a las niñas en la difícil etapa de diez a quince. La imagen más adecuada para representar a Lucía era la de un capullo de rosa muy cerrado, muy gallardo, defendido por pomposas hojas verdes, erguido sobre recio tronco (cap. 4, p. 142).
Es Lucía un personaje romántico, con el romanticismo de la desilusión, que inconscientemente ha aceptado el matrimonio pactado por su padre, pero que en el fondo de su ser anhela una vida de sueños románticos, que resulta absolutamente irrealizable al lado de su vetusto e interesado marido, pues ella siempre había imaginado que el amor que verdaderamente enamora se manifestaría de una forma avasalladora, «más deprisa, más recio» y en «palacios y jardines remotos» (cap. 2, pp. 106-107), por decirlo con sus sencillas pero elocuentes palabras.
La soltura, la gracia e ingenuidad que caracterizan a la joven protagonista en la primera parte de la novela se van tornando progresivamente ensimismamiento y ensoñación melancólica, como rasgos más sobresalientes de su carácter desde que conoce el pesimismo de Artegui y, sobre todo, cuando tiene que renunciar a su compañía. El proceso de transformación del carácter de Lucía se va larvando lentamente. Al principio sólo se señala el contraste entre el temperamento taciturno y melancólico de Artegui y la juventud y alegría de la protagonista, convertido en digno asunto para una «anacreóntica moderna» en la cena que, tras el paseo por Biarritz, comparten en la intimidad de una habitación de la fonda de Bayona:
Lindo asunto para una anacreóntica moderna, aquella mujer que alzaba la copa, aquel vino claro que al caer formaba una cascada ligera y brillante, aquel hombre pensativo, que alternativamente consideraba la mesa en desorden y la risueña ninfa de mejillas encendidas y chispeantes ojos. Sentíase Artegui tan dueño de la hora, del instante presente, que, desdeñoso y melancólico, contemplaba a Lucía como el viajero a la flor de la cual aparta su pie. Ni vinos, ni licores, ni blando calor de llama, eran ya bastantes para sacar de su apático sueño al pesimista; circulaba lenta en sus venas la sangre, y en las de Lucía giraba pronta, generosa y juvenil. Hermoso era, sin embargo, para los dos el momento, de concordia suprema, de dulce olvido; la vida pasada se borraba, la presente era como una tranquila eternidad, entre cuatro paredes, en el adormecimiento beatífico de la silenciosa cámara (cap. 7, p. 187).
Se subraya después cómo en realidad la maduración psicológica de Lucía se produce al compás del viaje y la experiencia vivida junto a Ignacio Artegui durante tres días en Bayona. Es en contacto con él, con sus palabras, cuando toma conciencia de su naturaleza y se despiertan en ella anhelos y emociones desconocidas: «son tan raras las cosas que desde anteayer me suceden» (cap. 7, p. 181), reconoce. Por ello, cuando se ve obligada a abandonarlo para seguir camino hacia el balneario de Vichy con su marido, su naturaleza alegre se trasforma, y en los momentos en que con caridad y ejemplar abnegación no se dedica a cuidar a Pilar, se sumerge poco a poco en un ensimismamiento melancólico que trasluce sus reprimidos sentimientos hacia Artegui. El paisaje se convierte entonces en verdadero correlato del alma y el sentir de la protagonista:
Regalada frescura subía del agua. Era la nota característica del paisaje, dulce melancolía, blando adormecimiento, el reposo de la madre naturaleza cuando, fatigada de la continua gestación del estío, se prepara al sopor invernal. Lucía había dejado de ser niña; los objetos exteriores le hablaban ya elocuentemente, y comenzaba a escucharlos; el parque la sumía en vaga contemplación. Su alma parecía desasirse del cuerpo, como se desase del tronco la hoja, y vagar como ella sin objeto ni dirección, entregada a la delicia del anonadamiento, al dulzor de no sentirse existir (cap. 9, pp. 226-227).
En este estado de ánimo renace con fuerza su devoción religiosa, mariana más específicamente, mientras frecuenta la iglesia de San Luis, que a pesar de no gustarle en comparación con la bella catedral de León, sí encuentra en ella una imagen de la Virgen de Lourdes, ante la que pasa largos ratos ensimismada en recogida meditación sobre la muerte y el destino del alma. Meditación contaminada de la tristeza y el radical pesimismo de Artegui; buena prueba de ello es el deseo de morir que experimenta Lucía mientras se celebran unas preces mortuorias por una joven para ella desconocida, pero con la que llega sintomáticamente a identificarse:
Oyó con delectación melancólica las preces mortuorias, los rezos entonados en plena y pastosa voz por los sacerdotes […] Y entonces, como en el parque, volvía a su mente la idea secreta, el deseo de la muerte, y pensaba entre sí que era más dichosa la difunta, acostada en su ataúd cubierto de flores, tranquila, sin ver ni oír las miserias de este pícaro mundo –que rueda y rueda, y con tanto rodar no trae nunca un día bueno ni una hora de dicha–, que ella viva, y obligada a sentir, pensar y obrar.
«Sí, pero ¿y el alma?», preguntábase Lucía a sí misma.
¡Por tan extraño modo repetía una pobre chica ignorante el filosófico monólogo del soñador dinamarqués!
«¡Oh, y qué bueno debe de ser estar muerta», calculaba Lucía. «Don Ignacio tenía razón en decir que... que no hay felicidad, vamos [...]» (cap. 12, p. 275).
Devoción mariana, melancolía y pensamientos profundamente tristes que se acentúan en contacto diario con la enfermedad y la muerte de Pilar. Después de la cual, ya en París, hospedándose casualmente enfrente de la casa de Artegui, separada únicamente de ella por un pequeño jardín, Lucía tiene un sueño premonitorio del final de la novela. Resulta extraordinario y sorprendente cómo la autora –a bastantes años vista de la famosa obra de Freud, La interpretación de los sueños (1900), en que se valoraban aquéllos como la más auténtica expresión del subconsciente del individuo– intuye en la descripción del sueño de Lucía la importancia simbólica del mismo y su valor esclarecedor del destino de la protagonista. Lucía sueña que está en un jardín, que es el mismo de la casa de Artegui, sólo que mucho más grande y seco, «agostado erial», y ve que desde una de las ventanas de la casa de éste una mano enigmática le hace señas; intenta llegar hasta ella, pero cada vez se aleja más. Inicia Lucía el vuelo con sus propias alas y, cuando ya distingue el rostro varonil que corresponde a la enigmática mano, siente de pronto una doble herida que corta sus alas. Va a caer entonces a una sima, que tenía las mismas características que la gruta de la Virgen de Lourdes de la iglesia de San Luis. Y ahí se interrumpe el sueño. Parecen evidentes la simbología, los deseos inconscientes de encontrarse con Artegui, la herida o corte en las alas que le imposibilitan llegar a él y la gruta de la Virgen convertida en sima a la que va a caer, metáfora de su formación religiosa que le impide consumar el adulterio, del que, sin embargo, ya es sospechosa a los ojos de su marido. La tentación que la inclina hacia Artegui es tan fuerte, que tras el maltrato físico y psicológico de que es objeto por parte de un enfurecido y celoso Miranda, que actúa como un verdadero bárbaro, Lucía, esta vez totalmente despierta y dolorida, no puede dejar de pensar en
bajar diez escalones, y encontrarse en el jardín; atravesar el jardín, y encontrarse sobre un pecho amante que para ella era cera suavísima, acero para sus enemigos... ¡Horrible tentación! Lucía se apretaba el corazón con las manos, se hincaba las uñas en el pecho... Uno de los golpes recibidos le dolía mucho […] Si Artegui se presentase entonces... Llorar, llorar con la cabeza apoyada en sus hombros... Al fin se acordó de una oración que le había enseñado el Padre Urtazu, y dijo:
–Dios mío, por vuestra Cruz, dadme paciencia, paciencia. –Estuvo largo rato repitiendo entre gemidos: «paciencia» (cap. 14, pp. 328-329).
En el perfil psicológico de Lucía, la experiencia del dolor, del sufrimiento propio y la compasión ante el ajeno tiene un valor vivificador y purificador que delata, sobre todo en la segunda parte de la obra, influencias de la filosofía de Schopenhauer, que doña Emilia pudo conocer a través de las traducciones francesas que circulaban en su tiempo, e incluso simplemente a través de lo que el profesor Darío Villanueva ha llamado certeramente «el polen de ideas» para explicar determinados préstamos e influencias que fecundan una época. La huella de la filosofía pesimista de Schopenhauer, además de en la psicología de Lucía, se manifiesta sobre todo en el trazado psicológico de Ignacio Artegui. Es evidente que Artegui es una figura idealizada, o al menos en la que la realidad observada no tiene el mismo peso que en la protagonista femenina; sin embargo, va más allá de los ingredientes románticos verdaderamente efectistas en el capítulo sexto:
Artegui, alzado el brazo, erguida la estatura, mirando con doloroso reto a la bóveda celeste, pareciera un personaje dramático, un rebelde Titán, a no vestir el traje prosaico de nuestros días (cap. 6, p. 177).
Y sin contradicción con aquéllos, un análisis más detenido del personaje evidencia la naturaleza atormentada de un hombre radicalmente pesimista e incrédulo, contaminado de la filosofía del autor de El mundo como voluntad y representación, que proclama «el dolor es la ley universal», como si estuviera parafraseando las palabras de Schopenhauer «el dolor es parte esencial e inseparable de la vida»17. Pesimismo que tiene una doble raíz: de un lado, biológica, por su naturaleza hipersensible y neurasténica, heredada de su madre que padecía de «ataques de nervios, melancolías y trastornos», que ella «soltó [...] y yo lo recogí» (cap. 7, pp. 182-183); y de otro, existencial, resultado de su propia experiencia como médico en la guerra carlista, que le puso en contacto con el dolor ajeno:
Creo en el mal […] En el mal –repetía– que por todas partes nos cerca y envuelve, de la cuna al sepulcro, sin que nunca se aparte de nosotros. En el mal, que hace de la tierra vasto campo de batalla, donde no vive cada ser sin la muerte y el dolor de otros seres; en el mal, que es el eje del mundo y el resorte de la vida (cap. 6, pp. 177-178).
Para finalmente subrayar su convencimiento de que al mal, «al dolor universal» sólo se le vence muriendo: «El dolor no concluye sino en la muerte: sólo la muerte burla a la fuerza creadora que goza en engendrar para atormentar después su infeliz progenitura» (cap. 6, p. 179). La muerte aparece como liberadora y como la única solución frente al mal porque representa la disolución de la conciencia reflexiva, de la posibilidad de pensar, de conocer y por tanto de sentir y sufrir más. Y de ahí que Artegui no entienda el meditar como un privilegio del hombre, tal como le dice a Lucía al contemplar la noche estrellada en su paseo por Bayona:
–¡Meditar!, lo mismo meditan ellas [las estrellas] que ese puente o esos barcos. El «privilegio» de la meditación –Artegui subrayó amargamente la palabra «privilegio»– está reservado al hombre, rey de los seres (cap. 5, p. 162).
Con evidentes ecos calderonianos18, «qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás», Artegui reniega de dicho privilegio, que no le otorga mayor grado de libertad sino que sólo genera tormento, ya que al hombre más le valdría disfrutar de la inconsciencia del mundo inanimado. Ideas que retoma en el último capítulo de la novela, en su diálogo final con Lucía, donde para justificar su misantropía, su renuncia al amor porque es falsa ilusión, su deseo de anegarse en la nada, consciente de la imposibilidad de superar el dolor, el sufrimiento que crece a medida que aumenta el conocimiento, dice:
Hui siempre de las mujeres, porque conocedor del triste misterio del mundo, del mal trascendente de la vida, no quería apegarme, por ellas, a esta tierra mísera, ni dar el ser a criaturas que heredasen el sufrimiento, único legado que todo ser humano tiene certeza de transmitir a sus hijos... Sí, yo consideraba que era un deber de conciencia obrar así, disminuir la suma de dolores y males; cuando pensaba en esta suma enorme, maldecía al sol que engendra en la tierra la vida y el sufrimiento, a las estrellas que sólo son orbes de miseria, al mundo este, que es el presidio donde nuestra condena se cumple, y por fin, al amor, al amor que sostiene y conserva y perpetúa la desdicha, rompiendo para eternizarla, el reposo sacro de la nada...¡La nada! La nada era el puerto de salvación a que mi combatido espíritu quiso arribar... La nada, la desaparición, la absorción en el universo, disolución para el cuerpo, paz y silencio eterno para el espíritu... (cap. 14, pp. 316-317).
Artegui busca la disolución del yo, la aniquilación después de haber renunciado a las mujeres y a la posibilidad de engendrar un hijo, siguiendo de nuevo la filosofía de Schopenhauer, para quien la primera y fundamental manifestación de la voluntad de vivir es el impulso genésico. La actitud de Artegui de «renunciamiento absoluto, casi budista, sin ningún tipo de ideal que dé sentido a la vida, corresponde no al romanticismo, sino a la mentalidad decadentista», tal como observó Maurice Heming-way19, aunque ello no suponga necesariamente contradicción con los ingredientes románticos del personaje. La renuncia a la acción, el deseo de perfecta y contemplativa tranquilidad, el aniquilamiento aparecen tempranamente en el personaje de Artegui como reformulaciones del concepto de la ataraxia schopenhaueriana y preludian las características del héroe decadentista tal como aparecerá en la narrativa de Baroja o Azorín. También son trasunto de la filosofía pesimista las palabras con que Artegui intenta justificar sus tentativas de suicidio y se refiere al amor que siente hacia Lucía como la única fuerza que le reconcilia con la vida, que le saca del anonadamiento, de la vida contemplativa en la que hasta entonces vivía:
–Tú fuiste la ilusión... Sí, por ti hizo otra vez presa en mi alma la naturaleza inexorable y tenaz... Fui vencido... No era posible ya obtener la quietud de ánimo, el anonadamiento, la perfecta y contemplativa tranquilidad a que aspiraba... por eso quise poner fin a mi vida, cada día más insufrible (cap. 14, p. 317).
Sin embargo, aunque Lucía reconoce su amor por Artegui, se niega a huir con él, sus convicciones religiosas se lo impiden. Por ello, ante las palabras apasionadas del pesimista que confía en la fuerza irresistible de la pasión amorosa –«sé que vendrás, que vendrás arrastrada como la piedra, por tu propio peso, a caer en este abismo... o en este cielo»–, Lucía, convencida de la fuerza dominadora de la naturaleza y augurando su salvación en el hijo que espera, acepta con resignación el sufrimiento de separarse definitivamente del hombre al que realmente ama:
Ignacio bajó la frente, abrumado por aquel grito de triunfo de la naturaleza vencedora. Pareciole que era Lucía la personificación de la gran madre calumniada, maldecida por él, que, risueña, fecunda, próvida, indulgente, le presentaba la vida inextinguible encerrada en su seno, y le decía: «Tonto de pesimista, mira lo que puedes tú contra mí. Soy eterna» (cap. 14, p. 319).
Porque Emilia Pardo no impugna en Un viaje de novios «la concepción negativa de la naturaleza propia de los decadentistas, sino que, en una curiosa anticipación de la trayectoria espiritual de los decadentes franceses, la cristianiza», tal como apuntaba Hemingway20.
Estos dos personajes deberían haber sido los verdaderos protagonistas de Un viaje de novios, pero la historia incluía a Aurelio Miranda, el marido de Lucía, personaje que no aporta nada nuevo y resulta tópico en muchos aspectos. Responde al arquetipo del burócrata madrileño destinado a provincias, acostumbrado a una vida disoluta, amigo de goces, ostentación y vanidades, que al borde del «medio siglo menos un lustro», y antes de precipitarse definitivamente en la ruina física y económica, busca solucionar su vida con un matrimonio de conveniencia, siguiendo el consejo del prohombre político que desde Madrid pacta con el padre de Lucía. El calambur con que se expresa dicho pacto no puede ser más elocuente: «No te propongo mujer que te haga peso, sino que te traiga pesos» (cap. 2, p. 95).
Y si en los dos primeros capítulos Miranda aparece como un hombre maduro, mundano, elegante, cortés y extremadamente delicado en el trato con Lucía, a la que aspira a deslumbrar, tras la peripecia de Venta de Baños, su reaparición en Bayona es ya una mera caricatura del hombre elegante que emprendiera el viaje. El narrador irónicamente se refiere a él como «asenderado novio», para a continuación retratarlo como lo que realmente es, un «calaverón viejo»:
No era aburrimiento lo que tenía Miranda: era su mal de hígado, furiosamente exacerbado con el despecho de la ridícula aventura que le cortó el viaje de novios. Sus sienes verdeaban, sus ojeras se teñían de matices amoratados, la bilis se le infiltraba bajo la piel, y así como una casa nueva hace parecer más vetustas las que están a su lado, así la lozana juventud de Lucía realzaba el deterioro del marido (cap. 8, p. 204).
Durante su estancia en Vichy apenas sabemos de él más que su afición a divertirse en el Casino y su relativa mejoría tras tomar las aguas, que sin embargo no suavizan la acritud de su carácter, víctima de los celos hacia Ignacio Artegui. Acritud que deriva en auténtica grosería cuando descubre que Lucía ha enviado una carta de pésame a Artegui por la muerte de su madre, tal como se encarga de subrayar el narrador:
–Cállate –gritó Miranda desatento–, cállate y no digas necedades –prosiguió con esa grosería conyugal de que no se eximen ni los hombres de buen tono–. Antes de casarte, debieras haber aprendido a conducirte en el mundo, para no ponerme en evidencia y no hacer ridiculeces de mal género; pero no sé de qué me quejo; no debí esperar otra cosa al casarme con la hija de un tendero de aceite y vinagre (cap. 12, p. 278).
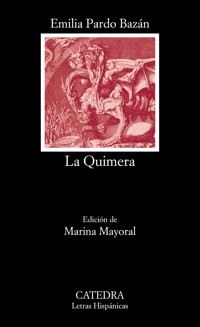




![Insolación [Edición ilustrada] - Emilia Pardo Bazán - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d1fc85cde012c69218a1cf4246f10b63/w200_u90.jpg)