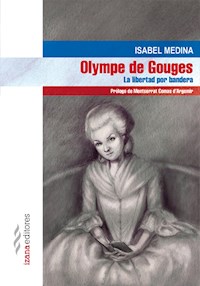Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Alguien/algo nos asombra. Alguien/algo se sale unos centímetros (o unos kilómetros) de lo esperado. Esa es la materia imaginaria con la que están hechos los "Cuentos para el camino" de Isabel Medina. Puede tratarse del caos que genera el hallazgo de una "venus" paleolítica en el pozo de un pueblo, de un suéter que provoca angustia en la mujer que lo teje o de un niño que habla con una niña que dice ser princesa. La constante en este libro es que en todos los relatos vibra una curiosidad contagiosa por sus protagonistas imaginarios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isabel Medina
Cuentos para el camino
Saga
Cuentos para el camino
Copyright © 2018, 2022 Isabel Medina and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374962
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A mis seres queridos
Los futuros no realizados son solo ramas del pasado: ramas secas.
Ítalo Calvino
La niña que no sabía jugar
Aquel verano tendría yo seis o siete años y ella alguno menos. Solía ir vestida de blanco y, en sus cabellos rubios como el oro, llevaba un lacito. En ocasiones iba acompañada de una joven señora y de un zangolotino que no cesaba de hacer piruetas. Con niños así, pensaba yo, no voy ni a la esquina. Como a todo chaval me gustaban las peleas, nadar en el río, acechar a los zorzales y robar panochas de maíz, solo por el divertimento de ver a un paisano blandir el garrote.
Una tarde desde el tejado de mi casa, cuando me disponía a atizar con un gomero a una urraca, la sorprendí mirando.
—¿Qué haces? —me preguntó.
—¿Y a ti qué te importa?
—Nada, es que pasaba por aquí. Me llamo Margarita. Y tú ¿cómo te llamas?
—Yo, Curro.
—¿Te vienes a dar un paseo?
—Bueno, contesté sin mucho entusiasmo.
Por el camino me dijo que vivían en el castillo, cosa que me pareció lo más natural. Durante siglos estuvo abandonado y, a finales del XIX, se rehabilitó; una parte fue destinada como vivienda para visitantes ilustres o para alguna autoridad del pueblo.
Yo le conté que mi padre era escocés y que se había tenido que marchar a su país para ver a su hermana que se hallaba enferma. También le dije que mi madre murió al poco tiempo de nacer yo, pero que Rufina, ligada a la familia por antiguos lazos, me hablaba de ella para que no cayera en olvido.
—¿Y quién es Rufina? En palacio había una dama de la reina que también se llamaba así, la pobre murió de viruela.
—Rufina, es como si fuera mi madre, aunque ella nunca está enferma. Figúrate si es buena que de moza tuvo un novio y no quiso casarse, prefirió quedarse en la hacienda para cuidar de mi padre y de mí.
De nuevo me llamó la atención su indumentaria. Aquel día llevaba un vestido azul muy bonito. La mujer y el niño que la acompañaban a distancia también vestían de forma poco usual.
—Esa señora y el niño, ¿quiénes son? No se parecen a ti.
—A mis padres no les gusta que salga sola, pero, a la menor ocasión, me escapo —contestó evasiva.
—Yo no tengo ningún problema, Rufina me deja salir, aunque no le gusta que andorree por ahí cuando anochece. Casi todos los días voy a las charcas para ver a las grullas. En invierno llegan las palomas torcaces y se hinchan a comer bellotas y hay tantas que, cuando remontan el vuelo, hacen sombra al sol. También habitan muchas cigüeñas.
—Sí, las he visto. En la torre de la iglesia hay un nido.
—¿Sabes cómo se llama a eso que hacen con el pico?
—No, no lo sé.
—El maestro nos ha dicho que a eso se le llama crotorar, pero aquí decimos que cascan el ajo.
—¡Qué gracioso suena!
—El año pasado, mi padre me llevó a un alcornocal y vimos una collera de cigoñinos negros.
— ¿Y qué les pasa a los cigoñinos negros?
—Pues eso, que son negros —contesté mosqueado.
—¡Ah!
—¿Y por qué vais tan elegantes? Las fiestas no son hasta septiembre.
—Yo siempre visto así, soy una princesa.
—Un poco rara sí que eres, las niñas que conozco no son como tú.
Al día siguiente después de comer, sentí que alguien me chistaba desde el bajo de mi casa. Era ella.
—¡Hola! ¿Qué haces?
—Estoy leyendo La Isla del Tesoro. Lo hago en inglés porque mi padre dice que necesito practicar.
—Nunca oí hablar de ese libro.
—Pues es muy conocido. Narra la historia de unos piratas muy malvados que quieren robar un tesoro... pero si te lo cuento no tiene gracia, además, es muy largo.
—¡Qué interesante! A mí me obligan a estudiar latín, francés y alemán y he de posar para los pintores de la corte. Tengo un maestro de danza que me enseña la gallarda y el pie de gibao. También aprendo a tocar el laúd y el clavicordio. Es digno de una dama saber bailar y tocar un instrumento.
—¿Por qué hablas de esa manera?
—No sé hacerlo de otro modo. ¿Me dejas entrar en tu casa?
—Yo que tú me pondría unos vaqueros, estarías más cómoda —le sugerí mientras ella trepaba por la ventana.
—¿Y eso qué es? ¿Para qué sirven?
—Son unos pantalones como los que llevo yo. Los usa todo el mundo, Rufina dice que no necesitan plancha. Si quieres te puedo prestar unos que se me han quedado pequeños.
Revolví en mi armario hasta encontrarlos.
—¿Me ayudas a desvestirme? Ahora no está mi camarera.
—Bueno. Y mal que bien la ayudé a desprenderse de sus prendas, a cual más fina.
—¿Cómo se ponen estos calzones?
Después de que hubo aprendido, le até los cordones de las playeras.
—¡Qué bien saltan! —exclamó. Y no paró de dar brincos en toda la tarde.
—¿Jugamos a la pelota? —le pregunté— Y aquel día aprendió a chutar y, de seguir, habría parado los goles mejor que yo. Cuando cayó la tarde, oí la voz de Rufina que me llamaba.
—¿Volverás mañana? Tengo muchos libros y tebeos. ¿Conoces la historia de Moby-Dick?
—No.
—Oye, ¿por qué no te quedas a cenar y te la cuento? Rufina cocina muy bien.
—No. No puedo.
En días sucesivos mostró gran interés por aprender a montar en bicicleta. También fuimos al establo. Mi padre tenía un garañón y una yegua alazana. Con delicados gestos no cesó de acariciarles el morro y la nuca, zalemas que los animales agradecían con apacibles relinchos. En ocasiones, echábamos una carrera para ver quién llegaba primero al estanque. En la represa siempre hubo una pareja de cisnes y carpas de colores. Desde una laguna próxima acude en temporada una garza y allí se queda inmóvil al borde del estanque sin quitar ojo a los peces.
—¿Qué piensas hacer cuando seas mayor? —me preguntó.
—Veterinario o mozo de cuadra. No lo sé.
—¿Y tú?
—Yo seré reina por la Gracia de Dios. Ya estoy prometida.
—¿¡Quéééé!? Pero, si eres una niña.
—Ya lo sé. Las princesas estamos obligadas a desposarnos muy jóvenes.
—¿Y tú quieres?
—Claro que no, mas debo obediencia al rey.
—¿Por qué no te quedas aquí?
—¡Ojala pudiera! Contigo nunca me aburro. Tengo una casa de muñecas que me han traído de Francia, pero no es lo mismo.
—¿Tienes hambre?
—Sí, a veces.
—¿Te apetece un bocadillo de mortadela? A mí es lo que más me gusta.
—No sé qué es la mortadela.
—Espera un momento.
—Y ahora, ¿adónde vas? —preguntó Rufina al verme enredar en la despensa.
—Se me ha olvidado una cosa.
—No te alejes demasiado que el mochuelo ya chuchea.
—Descuida —le contesté.
Nos zampamos los bocadillos junto a un álamo a orillas del río. Ella dijo que nunca había comido nada tan exquisito.
—¿Sabes una cosa? —dijo Margarita— A mí con quien me gustaría casarme es contigo.
—Y a mí —respondí yo.
A Margarita le gustaba contarme hazañas de caballeros y de soldados armados de mosquetes y ballestas. Su mundo de castillos y princesas era tan fascinante como el del capitán Ahab, obstinado en dar muerte a Moby-Dick. Entonces yo le contaba que mi padre tenía en una jaula una perdiz macho que se llamaba don Gonzalo y que, en temporada de caza, lo usaba como señuelo para atraer con sus cuchichíos a las aves de su misma especie. También le dije que, en las frías noches de invierno, se escucha a la lechuza silbar.
—¡Oh! ¡Cuánto sabes! ¡Cómo te voy a echar de menos! Y dicho esto me abrazó. Yo me dejé con gran sonrojo, sus cabellos olían como las flores del valle. Aquella tarde la vi alejarse envuelta en la luz del ocaso.
Su marcha me causó una profunda aflicción. Rufina, al verme tan mustio, no dejaba de observarme.
—¿Curro, qué te pasa?
—Nada, que se ha ido Margarita.
—¿Pero quién es esa Margarita de la que tanto hablas? Nunca la he visto.
—Vivía en el castillo, es una princesa.
—¡Cómo que en el castillo! Ahí solo vive el juez y que yo sepa no tiene hijas. Creo que esa amiga tuya es una fantasiosa. A buen seguro que pertenece a una troupe de cómicos que han estado acampados cerca del río. ¡Qué chiquillo este! ¡Bendito Dios, lo que tengo que escuchar!
—Margarita es una princesa de verdad. ¡¡¡Lo que pasa es que tú nunca me crees!!! —chillé enfurecido. Cuando sea mayor iré a buscarla.
—Y ¿adónde irás?
—No lo sé. Y me eché a llorar con gran desconsuelo.
—No seas tonto, criatura. Mírame y deja que te seque esas lágrimas. Pero ¿quién te quiere a ti, niñino mío? Cuando seas mayor encontrarás no una, sino muchas Margaritas.
Mi padre regresó compungido por la muerte de su hermana. Trajo consigo un antiguo reloj de pie, una falda escocesa y la butaca donde mi bisabuelo ponía sus posaderas. Con su llegada todo volvió a la normalidad.
Acababa de cumplir diez años cuando el colegio organizó un viaje a Madrid con el propósito de visitar el Museo del Prado. Querían que viésemos, para mayor gozo, la obra de un artista español. Al mirar el cuadro me quedé sobrecogido y mi corazón comenzó a latir como el de un pajarillo asustado. Reconocí su cara de ángel. Margarita, al verme, comenzó a agitar sus manos y a dar saltitos. También identifiqué a las dos damitas de honor y, junto al perro, a aquel extraño niño. Sin salir de mi asombro, todos los personajes, como accionados por hilos invisibles, comenzaron a moverse. Después de tantos años sabiéndose cerca, pero alejados, reían y se tocaban llenos de emoción. El prodigio duró lo que dura un suspiro. Con presura regresaron a sus puestos conscientes de su estrella.
Como en sueños, pude escuchar lo que una voz decía: “La infanta Margarita era hija de Felipe IV y de Mariana de Austria. Sin duda, Velázquez debió de tenerla en gran estima porque nadie como él supo captar el candor, la gracia y la belleza de esta niña. El vestido de la infanta lleva unos adornos florales, uno de los cuales prende también en sus cabellos. La basquiña va sostenida por un bastidor hecho con láminas de ballena para dar volumen a faldas y a enaguas. Al fondo, en el espejo...”
Después del invierno los árboles del Paseo del Prado volvían a reverdecer. Delicados racimo de glicinias trepaban por muros y pérgolas. A la salida del museo, a diferencia de mis compañeros, no abrí la boca. Mi maestro, que me llevaba del cogote, sorprendido quiso saber por qué estaba tan callado.
—¿Te ha gustado el cuadro de las Meninas?
Levanté la cabeza para mirarlo y asentí con tristeza. Este, dándome un ligero pescozón, me dijo:
—¿Sabes una cosa, Curro? A pesar de tus fechorías, eres un chavalín muy sensible. ¡Ya lo creo!
El atadero
Tan solo era un arrapiezo cuando aprendió de su padre a trabajar las tierras del amo. Nunca pisó la escuela, ni tiempo hubo para juegos. Era la vida que le había tocado en suerte. Como es de natura, el niño se hizo hombre y quiso afirmarse como el gurriato cuando se hace volantón y una noche de luna, cerca de un aguachar, donde croan las ranas y florecen los amarantos, tomó a su novia. A los nueve meses vino el hijo, y ella, que no llegaba en años a los dieciocho, murió de calenturas.
Los días pasaban tardíos pues no parecen cundir cuando la desgracia asola. Con una criatura que mantener, José crujía en el terrizo de sol a sol. Tan pronto el gorgojo u otras plagas mermaban la cosecha, o un enjambre de tábanos mordía su carne, soñaba con un empleo en la ciudad. Hizo varias intentonas, pero allí no había acomodo para él y de nuevo volvía a la sementera.
Todos los días a la misma hora, lo veía llegar. Con una mueca de alegría dejaba la hoz y la zoqueta 1 y se limpiaba la sudor para acariciar los cabellos del chicuelo. Este, en una capacha, le llevaba el almuerzo que solía consistir en un cacho de pan, tocino, vino y longaniza, si era año de trigales, y en un botijo agua fresca para el gañote. José, hombre tácito, miraba a su hijo, ambos se entendían sin grandes aspavientos. Después del mediodía, cuando la calor hierve y estridulan las chicharras, José se echaba a la sombra de un árbol a sestear la modorra.
Pasado el tiempo y tras muchas fatigas, compró un secano para el trigo y la cebada. En los otoños, después de que las lluvias esponjan el barbecho, padre e hijo preparaban el secano para la siembra. Hecho esto, con un capazo al hombro y a voleo, esparcían los granos en las amelgas mientras una pareja de mulas uncidas al yugo removía la tierra para abrigar al grano.
De este modo, y sin mayores aconteceres, transcurría la existencia de ambos. Hasta que un día José descubrió que se había hecho viejo y ahora los años parecían tener prisa. Su cuerpo agostado de tanto arañar la tierra tendía a encogerse como una algarroba. Cuando dejó la heredad a su hijo, aprendió a leer y a escribir pues siempre tuvo que firmar con la huella del pulgar y, cuando esto ocurría, el sonrojo le golpeaba la cara.
Un atardecer de invierno, lo encontraron en un carril de polvo con la mirada puesta en los majadales y sembradíos. Sus manos sostenían un libro en cuyo interior guardaba la foto desvaída de una muchacha. En la sonrisa y en el brillo de sus ojos parecía subyacer el enigma de los seres que, como ella, se marchan para quedarse de por vida bellos y jóvenes en el recuerdo.
Era aguanieve lo que caía del cielo. Al entierro acudieron el cura, su hijo y los paisanos y manijeros afectos al difunto. En esos momentos, con la última paletada, Ceferino, que así se llamaba el hijo, recordó con tristeza unas palabras de su padre echadas en olvido.
Una mañana rociada de heno, le pareció ver a lo lejos la figura cenceña de su padre aventar la parva. A partir de ahí, comenzarían las pesadillas. El finado se le manifestaba en sueños, lo miraba con tristeza y, al punto, desaparecía. Una noche se despertó en un grito, a los pies del jergón estaba el aparecido y otra vez al despuntar el alba. En ocasiones hubiera jurado sentir su respiración. Si bien era hombre bragado, aquellas apariciones lo llenaban de zozobra.
Aunque se decía comunista libertario, fue a la iglesia a visitar al párroco.
—Vengo a darle los días, señor cura.
—¡Ya era hora! Desde el entierro de tu padre, no se te ha visto el pelo.
—Bien sabe usted que no soy hombre de iglesia.
—Y menos desde que andas metido en política.
—No empecemos... Tengo que contarle algo que me trae de cabeza. Desde anteayer de mañana, no dejo de decirme: Ceferino tienes que ir a ver al señor cura, que él sabe de estas cosas.
—¿Vienes a confesarte?
—No.
—Lo suponía. A ver, cuéntame, ¿qué te pasa?
—He visto a mi padre aparecido.
—¡Vaya por Dios! —dijo el cura— Ahora resulta que el Ceferino ve fantasmas.
—Señor cura, se lo juro por mis muertos. Lo he visto como lo estoy viendo a usted. Barrunto que padre algo quiere de mí.
—A lo mejor lo que quiere es que hinques el pico y la pala y abandones esas ideas tuyas, ácrata de chichinabo.
Sin hacer caso a los agravios del cura, Ceferino continuó su relato.
—Esta historia que voy a referirle no es un cuento de viejas. Ocurrió un año que perdimos la cosecha, esa vez fue el garrapatillo, menos mal que nunca tuvimos en falta unas cuantas ovejas para arrebañar. Mi padre, que en gloria esté, harto de tanto destrozo me dijo: “Ceferino, cuando muera me iré de una vez, pero no me entierres en este secano, quiero descansar en el valle, allí donde el río hace crecer los sauces y los álamos, y al atardecer se escucha el canto del autillo.”
—Tu padre era un hombre de bien.
—Un cacho pan, por eso el regomello no me deja de vivir. Es de justicia que cumpla su voluntad; los muertos no olvidan.
—Allá donde lo entierres, el barro siempre será barro —sentenció el cura.
Sorprendido por la frialdad con la que el párroco trataba el asunto, farfulló para sus adentros: “¡qué jodido cura!”
—Mi padre estaba atado a esta tierra. ¿Por qué querría yacer lejos de los suyos?
—¡Y yo que sé! ¡Lo tendría en la mollera, so melón! —contestó el cura— Escucha Ceferino: todo cuanto me has contado no son más que elucubraciones, enredos del magín. A veces ocurren cosas extrañas, no voy a negarlo. Anda, deja en paz a los muertos y reza, que buena falta te hace —dijo al tiempo que le tendía una mano flácida y que el hombre besó con desmaña.
—¡Me cago en la calabaza, leñe! ¿Para eso uno está por venir? —masculló el libertario.
—¡Ceferinooo, que te he oído! —le gritó el cura al verlo alejarse.
—¡Bah!
La desazón que sentía no lo dejaba vivir. Un día después de anochecido, cuando la brisa lleva esencias a orégano y a salvia, puso el ronzal y la albarda a la mula y luego de echar mano de una pala, de un azadón y de su escopeta, se fue camino del cementerio. Nada más hubo desenterrado a su padre, lo envolvió en una cobija y tiró al monte. Cabalgó con luna llena por atajos, barrancas, majuelos y alcornocales para seguir el curso del río. Los cascos del animal sorprendían a las criaturas de la noche; los chillidos de un mochuelo y el súbito aleteo de las rapaces sesgaron el aire. En la espesura brillaron los ojos de una alimaña. Tal vez un zorro tomando el viento a las gazaperas.
Nimbos
Una espléndida mañana de verano, al filo del mediodía, el doctor Cerrillo apareció muerto en su habitación. El día anterior durante la cena, pudieron apreciar en el galeno signos de fatiga y, cosa rara en él, no quiso tomar el sopicaldo, ni la tortilla a las finas hierbas de doña Puri. Cuando llegó un colega para certificar el fallecimiento, algo llamó su atención. Parecía evidente que había muerto de un paro cardíaco, pero unas manchas en el cuello y en la lengua, le hicieron sospechar que el desenlace bien pudiera deberse a causas varias. Asimismo, pudo advertir que el difunto en su mano derecha sostenía una llave. Tras meditar unos instantes, consideró su deber llamar a la policía.
Era el extinto doctor Cerrillo hombre flaco, de cabello hirsuto y mirada de halcón. Poco dado a palabrería, mostró siempre gran afecto por doña Puri —la dueña de la casa de huéspedes de la que era pupilo—, de manera que nunca tuvo intención de vivir en otro lugar que no fuera aquel.
El caso pareció interesar al inspector Benítez, conocido en los medios por su perspicacia, buen carácter y enorme presencia. Sin demora, viajó hacia la pequeña localidad con la idea de alojarse en la mencionada casa de huéspedes y así, de paso, aprovecharía para tomar las aguas del manantial que nace en estas tierras, excelentes para combatir la gota. Una vez ubicado, quiso hablar con la dueña para examinar la habitación del interfecto. Muy afectada por la muerte de su huésped, esta le fue contando entre sollozos cuanto sabía del médico. A pesar de los muchos años de convivencia, a excepción de doña Puri, poco se conocía de él, salvo que en las mañanas ejercía en un dispensario y por las tardes visitaba a sus enfermos. Alguna vez hizo alusión a una hermana que vivía en Boston. El inspector, hombre avisado, dedujo que el fallecido era un tipo de costumbres austeras.
Aquella su primera noche, no logró centrarse en la prensa. Con la mirada en otro sitio, retorcía pensativo los pelillos que asomaban por los orificios de su nariz. Para hacer tiempo, extrajo de su estuche un puro. No obstante, lo debió pensar mejor y lo guardó para después de la cena.
En la pequeña localidad, solo contaban con una ferretería. Cuando el policía quiso hacer una copia de la llave, con objeto de lograr algún indicio que pudiera ser de utilidad, le dijeron que eso no era posible, al menos con las máquinas duplicadoras de las que ellos disponían. De manera tranquila, pero sin desmayo, en días sucesivos continuó con sus pesquisas en poblaciones colindantes. Después de mucho indagar, alguien próximo a la investigación le hizo saber de un cerrajero con mucho oficio.
El taller se encontraba en una vieja nave abarrotada de hierros y otros materiales afines. Un soldador, inmerso en una lluvia de electrodos, manipulaba una plancha de acero. La amalgama de ruidos, herramientas y el olor a soplete y a soldadura parecieron interesar en gran medida al visitante. Un hombre entrado en años, al verlo, salió de una cabina.
—Usted dirá.
—¿Podría decirme qué tipo de llave es esta? —le preguntó a la vez que le mostraba su licencia.
Tras observarlas con detenimiento, el oficial dijo.
—Este modelo es una reproducción de una antigua llave de paleta, y esta, en concreto, está hecha por impresión. El original debe de rondar los trescientos años y me quedo corto —masculló con la colilla apagada entre los labios—. Nosotros las trabajamos más por amor al oficio que por otra cosa, porque son muy pejigueras de hacer. En esta especialidad vamos quedando pocos.
—¿Reciben muchos encargos?
—Hombre... realizamos más otro tipo de trabajos, pero las hacemos. Tenga en cuenta que esta llave de forja es muy común en iglesias y conventos.
—Por lo que cuenta, el proceso parece complicado —comentó Benítez.
—Ya lo creo. Son muchos los años que llevo en el oficio. El asunto está en introducir una llave sin picar, una parecida a esta —dijo el cerrajero tras rebuscar en un cajón de cilindros—. Con unos alicates y mucha maña la hacemos girar en la cerradura; de este modo, en la llave van quedando impresas las marcas de las que nos valemos para conseguir una copia idéntica al original.
—Hacer este tipo de llave es una obra de arte; de eso no hay duda —convino el policía—. Hum... Muy interesante, ya lo creo. Ahora quisiera hacerle un par de preguntas más, pero aquí hay demasiado ruido.
De regreso a la pensión, meditó sobre cuanto le había dicho el operario; era evidente que en el tablero faltaba un peón. Más tarde hablaría de nuevo con doña Puri. Una vez en el comedor, se ató la servilleta al cuello y, mientras pellizcaba un corrusco de pan, pensó en lo sucedido. Aquella noche había para cenar patatas con costillas, plato muy apreciado por Benítez.
A la mañana siguiente, condujo su coche hasta el convento de San José, que se halla en las afueras del pueblo junto a una pequeña iglesia. El inspector Benítez, hombre sensible al arte y a cuantas bondades ofrece la vida, se detuvo a contemplar la fachada y el pórtico del santuario. En su interior, una bóveda de crucería y un lienzo de un autor desconocido captaron su atención, motivo por el cual se acomodó en un banco hasta hacer crujir las maderas. Más tarde se dirigió al convento, un edificio de sencillo trazado, y golpeó con la aldaba el portillo. Al cabo de un rato, oyó pasos y un tintineo de llaves.
A través de una mirilla una religiosa preguntó:
—¿Qué desea?
—Quisiera hablar con la madre abadesa.
—No creo que sea posible. Es nuestra hora de descanso.
—Perdone que insista, pero el asunto que me trae es importante.
—Espere un momento, tengo que consultarlo. ¿A quién debo anunciar?
—Al inspector Benítez.
La hermana no tardó en volver.
—Pase usted, por favor.
La puerta se abrió a un zaguán con el pavimento gastado por los años y el uso. En una plancha de cerámica, bajo una campana, se podía leer: Respeten el silencio de este lugar.
La hermana lo condujo a través de un patio empedrado. Al pasar por el umbral de la cocina, pudo entrever los fogones y el pan recién salido del horno. Algo más adelante la monja se detuvo ante lo que parecía el locutorio.
Una mujer alta y todavía joven lo esperaba. Un ligero bozo sobre el labio superior no era impedimento en un rostro tan bello y definido. De igual manera, el policía pudo apreciar la solidez de su cuerpo oculto bajo el hábito. Tras una breve presentación, enseguida expuso a la religiosa el motivo de su visita.
—Tengo conocimiento de que ustedes, en no pocas ocasiones, han solicitado los servicios del doctor Cerrillo.
—Así es —afirmó la monja—. Tenemos varias hermanas ancianas con muchos achaques. La última vez atendió a sor Trinidad de una gastroenteritis. ¿Ocurre algo? —preguntó inquieta por tan inusual visita.
—Sí, el doctor Cerrillo ha muerto en circunstancias poco claras.
—¡Dios mío! ¡Qué desgracia! —exclamó— Cuesta trabajo hacerse a la idea. Era un hombre de una gran bondad, un médico admirable. Lo tendremos presente en nuestras plegarias. En fin... si en algo podemos ayudarle, estamos a su disposición.
Después de hacer una serie de preguntas con relación al desaparecido y escuchar a la superiora discurrir sobre los designios divinos y la fugacidad de la vida, el inspector condujo la conversación hacia otros valles. Así pudo enterarse de que el convento subsistía gracias a algunos donativos y, sobre todo, al trabajo de las religiosas. Ellas elaboraban dulces y aguardientes de yerbas, así como jabones y ungüentos muy apreciados por su calidad y aroma.
El inspector tuvo la deferencia de comprar una cajita de perrunillas para doña Puri. Aunque goloso, parecía sentir más curiosidad por el proceso de fabricación de los perfumes y cosméticos. Halagada por el interés que mostraba el policía, la religiosa accedió a enseñarle el laboratorio.
—Nosotras no añadimos ingredientes animales a los perfumes, salvo el ámbar gris que importamos, así como otros bálsamos y aceites, como la bergamota, el incienso y algunas resinas. Venga por aquí —dijo cruzando el jardín hasta un gran invernadero—. Voy a enseñarle la estufa: estos árboles son naranjos amargos, de ellos extraemos el aceite de azahar y el neroli, y del fruto hacemos mermeladas. De estos otros, sacamos el aceite de limón para darle un toque fresco a las notas altas. Aquí cultivamos todo tipo de plantas y flores: lavanda, estragón, artemisa, lirios de los valles, nardos, rosales, heliotropos... En fin, tendríamos que estar aquí toda la tarde.
Era la hora nona, la superiora, que dijo llamarse sor Iluminada, pareció impacientarse y objetó tener que asistir a un oficio, no obstante, apostilló que estaría encantada de volver a recibirlo en circunstancias menos penosas. El inspector contestó que volvería. De nuevo el recuerdo del doctor Cerrillo, que parecía haberse desvanecido, cobró presencia. Una hermana lega se ofreció a acompañarle hasta la salida.
Aquel verano el calor hubiera podido derretir las piedras. El inspector Benítez conducía su coche por tierras de sequío. De vez en cuando, la visión de un pinar suavizaba el paisaje. Miró el cielo enfoscado, las predicciones apuntaban un cambio de tiempo. El sol mortificaba su piel y, exhausto, buscó el pañuelo para eliminar el sudor que bajaba por su garganta. A lo lejos emergía el convento disperso en la luz.
En esta ocasión, Sor Iluminada lo recibió con una actitud menos afable.
—Mucho me temo, hermana, que vamos a tener que seguir hablando del doctor Cerrillo. Sobran indicios para suponer que su muerte guarda relación con el convento.
La monja lo escuchó expectante sin alterar la expresión de su rostro.
—¿Conoce usted este objeto? —preguntó el inspector al mostrarle una llave— Mírela con detenimiento.
—No estoy segura. En esta abadía tenemos muchas parecidas a esta.
—Quizá la hermana portera lo sepa —sugirió Benítez.
La religiosa se apresuró a examinar la llave con manos trémulas.
—Es una llave de forja.
—En efecto —dijo el policía—, nadie diría que se trata de una copia.
—Me gustaría saber qué pretende usted. ¿A qué ha venido?
—Eso ya se sabrá, hermana, todo a su tiempo —dijo el inspector—. Quisiera interrogar al resto de la comunidad.
—No, no lo haga.
La palidez de su rostro delataba la tensión que intentaba soterrar. Se puso en pie y se acercó a la ventana para ocultar sus miedos. El hombre observó la figura esbelta e impoluta de la monja y le pareció digna de un lienzo de Vermeer. Desde allí se divisaba el altozano. Las nubes se tornaron grises. Un hato de vacas regresaba al establo. El tremor de los cencerros fue el último eco de la tarde.
Al cabo de unos minutos, la mujer se volvió hacia él.
—¿Qué quiere usted de mí? —preguntó con el rostro demudado.
—La verdad.
Después de un mutismo angustioso, logró decir.
—Durante un tiempo, fuimos amantes.
—¿Y bien?
—Quise cortar la relación, pero él me amenazó con denunciarme al obispo y a la comunidad.
El inspector Benítez, conocedor por los muchos años de oficio de las flaquezas y extremos del ser humano, no por ello cambió su proverbial sencillez, pero ahora mostraba una expresión más severa.
—¿Cómo pudo olvidar que el doctor poseía esta llave? ¿Acaso no fue usted quién mandó hacer una copia e hizo entrega de la misma al doctor Cerrillo? Amiga mía, yo no censuro su amistad con el que fuera su médico, ¡Dios me libre! Es más, hasta puedo justificarla. Hermana, han encontrado en el cuerpo del difunto ciertas sustancias alcaloides comunes en algunas plantas tóxicas. ¿Le dio usted el jicarazo 2 ?
Fuera, el viento sacudía los árboles, goterones de lluvia hollaban la tierra que, empapada, expandía su aroma primitivo por huertas y labrantíos.
La avería
La caída lenta y acompasada de una gota de agua la obligó a levantarse. Aterida, entró en el baño para revisar los grifos. Al pasar por el espejo, se detuvo y, con un mohín de rechazo, pellizcó las chichas aprehendidas en muslos y caderas. De igual manera, examinó su rostro y los cabellos por teñir. El ruido parecía venir de la cocina. Una tras otra, como gotas de rocío, estallaban en los platos apilados en el fregadero. La mujer cerró la llave y, al levantar la persiana para recibir la luz del día, pudo ver que nevaba. Absorta contempló los tejados y los árboles abrumados por la nieve. Después, puso la cafetera en el fuego y preparó unas tostadas con mantequilla y confitura de naranja amarga.
Cuando se introdujo en la bañera, el agua estaba caliente y al momento comenzó a enfriarse. Contrariada, profirió algunas exclamaciones malsonantes. Envuelta en la toalla, fue a ver qué ocurría. La llama del piloto del calentador se había apagado. Pulsó con insistencia la tecla de encendido, mas sus intentos fueron inútiles. Asimismo, probó a encender la cocina, pero nada, no había gas. “¿Y ahora qué hago yo?” —pensó afligida— y para colmo recordó que era viernes.
Tuvo dudas de si llamar o no a Ramón, y tras dejar transcurrir un tiempo, al final lo hizo.
La voz de un hombre atravesó el teléfono.
—Dime.
—Hola, soy yo. Me encuentro en un apuro. No funciona ni...
—En este momento no te puedo atender, estoy en una reunión. Te llamaré en cuanto pueda.
Al fin sonó el teléfono. El aparato parecía timbrar con más urgencia cuando era Ramón el que llamaba.