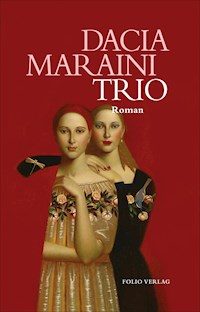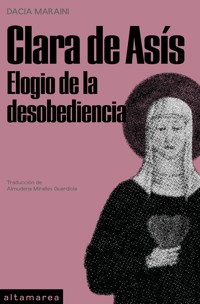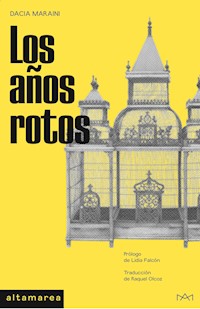Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
El cuerpo feliz de Dacia Maraini es el cuerpo desnudo y digno, sin disfraces ni escudos, de una especie de Robin Hood en femenino que desvalija a quienes durante siglos escribieron la historia para devolver a las mujeres los méritos que les han sido robados. Pero es también el desdichado cuerpo de una madre huérfana de su único hijo que no llegó a nacer. Una mujer que, herida de muerte mientras gestaba la vida, decide seguir siendo una madre aun sin vástago. Y con esa dulzura de madre, la pasión de una maestra y la fuerza de una mujer orgullosa de serlo, Dacia Maraini proporciona tanto al hijo que crece en su mente como al lector las herramientas para reflexionar, para aprender de los errores del pasado y para devolverle a la mujer la pluma con la que emprender su revolución y reescribir su historia. El resultado es un ensayo narrativo lúcido y directo que, a partir de la trágica experiencia de la autora, traza un recorrido crítico y autocrítico sobre la condición de la mujer a lo largo de los siglos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mi amigo debe de ser un pájaro
porque vuela.
Mortal debe de ser mi amigo
porque muere.
Tiene aguijón como la abeja.
Oh, extraño amigo mío,
tú quieres confundirme.
EMILY DICKINSON, Poemas completos
¿Qué hace mi niño?
¿Qué hace mi cabritillo?
Vendrá otras tres veces
y luego no volverá […]
Ayer tuve una visión,
mi amor estaba en el jardín,
era medio viejo,
era medio niño.
La última vez me dijo:
Si me enfermo, ¿tú me curas?
Y yo dije que sí.
¿Sabes quitar las manchas de las chaquetas?
Y yo dije que más o menos.
VIVIAN LAMARQUE, Questa quieta polvere
Si uso la palabra es para rogarte
que escuches mi hondo silencio.
No existe aún un lenguaje (o ha sido olvidado)
para traducir lo que he de decirte.
Un payaso golpeaba un tambor.
Era música de ángeles, según su corazón.
Y ya ni siquiera veía al oso
que saltaba junto al él.
MARIA LUISA SPAZIANI, La stella del libero arbitrio
I
Tenía seis años. Estaba en Kioto. No sé por qué, aquella tarde mi padre estaba nervioso y me culpó de haber derramado tinta sobre un libro y de haberlo estropeado. Yo, el libro no lo había tocado. Pero él insistió en que había sido yo y que mentía para que no me regañaran. La acusación me pareció tan enorme y tan injusta que pensé en suicidarme para demostrarle que yo decía la verdad. Después pensé que era estúpido morir solo para demostrar la propia inocencia: lo habría castigado con un dolor ardiente, pero al mismo tiempo me habría impedido a mí misma crecer y curiosear sobre el mundo y sobre las cosas, y esto me disgustaba. Entonces tomé una decisión: me escaparía de casa y no regresaría jamás.
No quería vivir en una familia que no me creía y que me acusaba injustamente. Incluso mi madre, que normalmente era conciliadora y generosa, se puso en mi contra cuando vio que tenía los dedos sucios de tinta. Pero yo me había manchado mientras intentaba transcribir un pictograma japonés en una hoja en blanco. El libro de mi padre no lo había visto y no lo había tocado. Daban más crédito a los dedos sucios de tinta que a mis palabras, y me parecía una cosa gravísima.
Mi guapísimo y jovencísimo padre se dio cuenta de que yo no estaba cuando mi guapísima y jovencísima madre empezó a llamarme sin obtener respuesta. Iniciaron la búsqueda, al principio distraídamente y después cada vez más alarmados. Si en casa no estaba y en el minúsculo jardín no me encontraban, ¿dónde me hallaba? ¿Me habría secuestrado alguien? Precisamente un mes antes había salido en el periódico la noticia de la desaparición de una niña de mi edad; quizá se la habían llevado, no se sabía ni dónde ni por qué.
Mis padres empezaron a buscarme dentro de la casa y en el jardín, y luego por la calle, en el gran barrio en el que vivíamos, lleno de casuchas amontonadas, cafés en cuyas entradas colgaban cientos de flecos de tela que se agitaban y se balanceaban sobre las puertas, y mil tiendas de las que salía aroma de tsukemono y arroz hervido. Pero nadie había visto a una niña rubia de seis años que caminaba sola por las calles de Kioto. Mis padres estaban desesperados y recorrieron la ciudad de arriba abajo; sin descuidar los hospitales y los centros de urgencias.
Después, ya casi de noche, cuando se retiraron para descansar un momento antes de reemprender la búsqueda, llegó una llamada telefónica de la Policía Municipal:
—La niña está aquí, ¿se llama Dacia? Venid a buscarla.
—¿La habéis encontrado? ¿Dónde? ¿Está bien?
—Está perfectamente.
—¿Dónde tenemos que ir?
—Al distrito de policía del barrio de Higashiyama.
Y cuando llegaron mis padres y abrieron la puerta, me vieron sentada sobre la mesa de la jefatura de Policía, rodeada por un montón de policías a los que les hacía gracia oírme hablar en el apresurado dialecto de Kioto. Les contaba que en casa no estaba bien, que quería irme de la ciudad, que iba a buscar un trabajo, y hasta les llegué a pedir que me contrataran en la Policía porque podría haber sido una buena investigadora.
Mis padres, que habían estado muy preocupados, se quedaron de piedra al verme tan alegre y serena, sentada y balanceando las piernecillas, con las sandalias de piel rojiza cubiertas de polvo, mientras charlaba tranquilamente con los policías que formaban un corro alrededor de mí.
Esperaba que me cayera una regañina terrible. Sin embargo, mi madre me estrechó contra su pecho mientras repetía conmovida:
—No lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer. —Y me empapaba el pelo con sus lágrimas. Mi padre refunfuñaba diciendo que era una cabezota y que tenía que aprender a no comportarme como una inconsciente. No le respondí porque no quería humillarlo delante de los policías, pero me habría gustado decirle que el inconsciente era él, que no había creído en mis palabras sinceras y sí en un indicio acusador.
Aquella noche dormí de maravilla. Había desahogado mi indignación por la injusticia que había sufrido y sabía que mi padre no se volvería a atrever a culparme de algo que no había hecho. Habría sopesado mejor las apariencias y creído en mis palabras antes que en los indicios. Sabía, y lo habían comprendido también mi adorable Topazia, la de los ojos azules y los labios de coral, y mi querido Fosco, el de los ojos castaños llenos de ironía y gracia, que mi reacción frente a un abuso iba a ser siempre drástica y decidida. Y eso que no tenía mal carácter: era alegre, generosa con los demás y amable. Solo cuando me encontraba ante una injusticia me invadía una indomable indignación que me llevaba a rebelarme de forma extravagante, a veces tranquilísima y determinada, a veces agitada y con reacciones que no conseguía frenar.
Más adelante me pregunté si esa indignación ante la injusticia nacía de un sentimiento espontáneo, natural, quizá hereditario, o si era también una herencia cultural. Sabía que mi abuela Yoi, la escritora medio inglesa medio polaca, había sido una mujer rebelde. Sabía que mi padre, cuando el abuelo le puso en la mano el carné del Partido Fascista porque «así encontrarás trabajo», lo rompió delante de sus narices y se pasaron diez años sin dirigirse la palabra. Sabía que mi madre decidió, sin consultárselo a mi padre, que no iba a apoyar la República de Saló, aunque estuviera segura de que entonces lo que le esperaba era el campo de concentración. Varias formas de injusticia a las que abuelos, padres, madres reaccionaron con firmeza, confiando más en sus convicciones que en los deberes sociales que les imponía el momento histórico. Fueron exhortados, regañados, amenazados, pero nadie había conseguido frenarlos.
¿Podemos considerar una herencia este sentimiento de sublevación contra las injusticias, que se filtra por vía parental de cerebro a cerebro, de corazón a corazón? ¿O se trata de un instinto que la naturaleza pone a nuestra disposición frente a las dificultades de la vida? Aún hoy no tengo una respuesta clara. He conocido personas que son sensibles a los abusos y otras que no lo son. Y, sin embargo, tengo la sensación de que este sentimiento de rebelión es algo más instintivo que cultural. Pero el instinto, si no se cultiva, si no es estimulado, puede dormirse y quedar aletargado.
II
Las preguntas me atormentan hoy como me atormentaban entonces. Cuando era pequeña ya agobiaba a los adultos para que respondieran a mis insistentes preguntas:
—Papá, ¿qué es la justicia? Hay cosas que me parecen justas y otras que me parecen injustas, pero ¿quién decide lo que es justo y lo que es injusto? Y si para algunos lo injusto es una cosa y para otros lo injusto es otra, ¿dónde está lo que es objetivamente justo? —A estas preguntas seguía inmediatamente otra—: Pero papá, ¿existe la justicia absoluta? —Y luego otra—: ¿El deseo de justicia nace de un derecho pisoteado? ¿O es solo el orgullo humillado en busca de venganza?
Mi padre me respondía cuando tenía tiempo, de prisa y sin mucha paciencia; tenía otras cosas que hacer. Mi madre, ante las mismas preguntas, replicaba:
—Sí, hija mía, la justicia existe y está dentro de ti, antes que en las leyes y en las reglas establecidas. —Respuestas que me parecían vagas, por lo que iba a buscar una segunda opinión en los libros, en las palabras de los sabios. Pero a menudo también esas me parecían vagas y contradictorias.
Quien cree en un Dios que gobierna los cielos, me decía, piensa que la justicia procede de lo alto y que existe un código que discierne el bien del mal, lo hermoso de lo feo, y da por descontado que el bien y lo hermoso se impondrán cuando llegue el fin del mundo. Dios Padre tiene en la mano una balanza, me imaginaba, en la que pesa los pecados y las buenas acciones. Y, según hacia dónde se incline, impone castigos u otorga premios; el mayor de todos, volar como un pájaro con alas de oro, sentarse junto a él y alimentarse de nubes y viento. ¿Hacia dónde se inclinará la balanza?
Quien tiene fe cree que el mundo se ha cimentado sobre el bien. Dios representa este bien y, como consecuencia, no puede sino aplicar la justicia con equidad y sin prejuicios. Los creyentes no tienen dudas: Dios es bueno, el cielo es benigno y el destino final no puede ser otro que la felicidad eterna.
Sin embargo, me daba cuenta de que ese camino me metía de lleno en un berenjenal: ¿de dónde viene el mal —me empeñaba en preguntar en mis reflexiones infantiles— si Dios, que representa el universo, solamente quiere el bien? ¿Y por qué no consigue vencerlo si es omnipotente? Podría decirse que a Dios le hace falta el mal para reafirmar el bien, concluía. Entonces ¿cabría preguntarse si es él mismo el que inventa el mal como su propio antagonista? Pero ¿puede el mal ser una invención imaginaria y no una realidad? ¿Es posible que Dios juegue con los dos polos de la existencia?
Efectivamente, ¿cómo se reconocería el bien si no existiera el mal? De aquí, reflexionaba yo, nace la idea de la caída, de la tentación y del libre albedrío. El hombre es libre de actuar como quiera, para bien y para mal; pero a sabiendas de que el mal será castigado y el bien, premiado. Por lo tanto, la ética no pone el bien y el mal al mismo nivel, sino que otorga al bien un valor que al mal le falta. Es más, nos dice que el comportamiento justo radica en aceptar que hay una guerra entre el bien y el mal y en perseguir siempre el bien.
¿Y si al final resultara que no hay ningún Dios que administra justicia? Esta era la pregunta más dolorosa. ¿Y si el hombre fuera producto de la casualidad, surgido de una serie de transformaciones y de combinaciones químicas de aguas, gases, minerales y luces que han originado un cuerpo pesado, casualmente vivo sobre uno de los poquísimos planetas en equilibrio inestable y sin embargo milagroso, entre la explosión y la calma, en una incomprensible carrera hacia no se sabe dónde?
¿Si el hombre —me decía yo sobrecogiéndome en mi kimono de flores— no fuera más que una criatura desnuda que sueña y se imagina un universo hecho a su medida? ¿No será que el universo, con sus crueles implosiones, sus temperaturas gélidas o ardientes, su falta de oxígeno, sus furibundos movimientos, sus agujeros negros, su tiempo cíclico y misterioso, es tan poco humano como para pensar que la vida es solamente una maravillosa casualidad, tan inusual como para no repetirse entre los miles de millones de cuerpos celestes? Las preguntas y las hipótesis mordían como pulgas hambrientas: en un mundo fortuito, ¿cómo y cuándo se habría formado este sentimiento de lo correcto y de lo equivocado en la sucesión de condiciones naturales que han llevado a un organismo unicelular a evolucionar, desde el fondo del océano, hasta convertirse en una criatura compleja que se llama ser humano?
Resumiendo, si la ética no viene de un Dios juez, ¿de dónde nace? Y si no existe un código creado por los sacerdotes para los fieles, ¿de dónde emergen los sentimientos de lo justo y de lo injusto? ¿Se trata solamente de normas que el hombre se impone para hacer que el género humano sobreviva? ¿Existe eso que se llama alma, pero que podría llamarse perfectamente consciencia, capaz de generar sentimientos que tienen que ver con la igualdad, el respeto, la sinceridad, el saber distinguir la verdad de la mentira, la capacidad de ponerse en el lugar del prójimo, la claridad, el desinterés, la honestidad intelectual? ¿Podemos decir que hay algo sagrado y milagrosamente significativo en medio de un caos que no tiene ningún significado? ¿Podemos creer que hay un pequeño juez que observa, indaga, evalúa, compara y decide qué es justo y qué es injusto?
Cuando una injusticia nos afecta de cerca, reaccionamos más rápidamente, prontos a reconocerla y a luchar contra ella. Pero cuando la injusticia golpea a quienes no conocemos, a personas que nos son ajenas, ¿puede esperarse la misma reacción? ¿O vale el principio «ojos que no ven, corazón que no siente»? ¿Existe de verdad ese pequeño juez interior que Friedrich Hegel llamó Conciencia, y que Sigmund Freud rebautizó con el severo nombre de Súper-yo?
Estas eran las preguntas que me hacía mientras estaba en el campo de concentración de Nagoya, donde no había libros y me veía obligada, por tanto, a encomendarme a mis padres en calidad de personas-libro. Estas mismas preguntas se las hice también a mis maestros cuando volví a la escuela en Italia; las compartí con mis compañeros, y las repetí impertérrita también después, cuando me casé con Lucio, el pintor, convencida de que formar una familia e inventar proyectos de futuro sería una manera de encontrar respuestas. ¿La justicia no está, antes que nada, en establecer una relación de armonía afectiva con el mundo? La armonía, si es profunda, ¿no contiene en sí misma la justicia?
III
Cuando perdí a mi hijo, con el que conversaba por las noches mientras lo arropaba y al que le hablaba del mundo mientras esperaba a que naciera; cuando a traición murió aquel niño con el que jugaba en secreto y al que ya tenía en brazos incluso antes de que abriera los ojos, a punto estuve de morir también yo. Algo extraño había sucedido en mi vientre sin que me diera cuenta. El pequeño, en lugar de alimentarse de la placenta protectora que lo envolvía, de tanto girarse y regirarse había aplastado el cojín que debería haberlo nutrido. En medicina lo llaman «placenta previa».
Cuando, tras muchas horas de parto y de vanos intentos por salvarlo, me dijeron que el bebé estaba muerto, el sentimiento de la injusticia que había sufrido me golpeó como una ola furiosa y me ahogó. ¿Por qué, me preguntaba obstinada y llorosa, por qué un niño tan delicioso, con unos ojazos azules como su abuela y su madre, el pelo castaño como su padre, se tenía que ir tan pronto? ¿Por qué motivo un bebé que ya me hablaba, que jugaba a darme patadas, que reía si le hacía cosquillas, que gemía de felicidad al saborear la idea de un futuro juntos, tenía que irse así, sin despedirse? ¿Por qué un útero cálido y acogedor debía transformarse en una tumba helada?
Tan unida me sentía a él que no quería que naciera. Los médicos dijeron entonces que si no colaboraba y expelía el feto del bebé ya muerto perdería tanta sangre que correría el riesgo de morir desangrada. Ellos seguían insistiendo y tirando de él, pero el pequeño se aferraba a mi vientre y yo a él. Al final intentaron una cesárea instintiva, como hace el cazador con el lobo en el cuento de Caperucita Roja, pero era demasiado tarde.
Yo mantenía los ojos cerrados y me decía a mí misma que si aquel pequeño tesoro al que había mimado y acariciado durante meses tenía que irse, yo me iría con él. Si hemos de morir, muramos juntos, decía mi cuerpo mientras se agarraba a aquel niño que tanto había deseado y al que tanto había amado antes incluso de conocerlo. Me salvaron, contra mi voluntad, y aquel desgarro no lo he olvidado jamás. Un sentido de injusticia que ha dado savia y espesor a todas las demás injusticias que he padecido y que he visto padecer.
¿Es justo dejar morir a la madre con el hijo? ¿O es justo mantenerla viva cueste lo que cueste? ¿Es más humano salvar a la madre o al hijo? Adrienne Rich, en ese precioso libro que se llama Nacemos de mujer, cuenta que en origen el parto era una práctica solo femenina, hecha con «manos de carne», que después fueron sustituidas por «manos de hierro», o sea, por el fórceps. Las tiernas pero robustas manos de mujer llevaban consigo una sacralidad que permitía que las mujeres expresaran un poder prestigioso: el poder de dar la vida, que es el origen de todas las cosas. Pero con el paso del tiempo y con la adjudicación cada vez más astuta e inteligentemente construida de las diferentes responsabilidades, a las mujeres les expropiaron la sacralidad de la vida y las confinaron en el limbo de la inconsistencia, lejos de la verdadera responsabilidad generativa que poco a poco le ha sido atribuida solamente al hombre.
Para ratificar este paso, sobre el que han escrito algunos estudiosos cercanos a la Ilustración como John Stuart Mill y Friedrich Engels, se eleva alto y fuerte el mensaje griego llevado a escena por Esquilo. Orestes, que ha matado a la madre adúltera, es perseguido por las Erinias, defensoras de los derechos de las madres. El joven matricida, que huye desesperado por mares y montañas sin encontrar la paz, castigado por un delito hasta entonces considerado imperdonable, pide a Apolo, el nuevo dios de la democracia periclea, que instruya un proceso para juzgar su delito. Apolo lo complace. Pero el tribunal de los dioses lo formarán todas las divinidades masculinas. La única figura femenina será Atenea, que no tiene madre y nunca la tendrá, puesto que nació de la cabeza de Zeus, y por tanto no conoce ni se interesa por los derechos de la maternidad.
La sentencia de Apolo, que todos los dioses aprobarán por unanimidad, será definitiva para el futuro de las mujeres: Orestes es inocente porque no ha atentado contra el principio de la vida, sino que simplemente ha atacado al cuerpo que contenía y que servilmente conservaba el semen del padre, el único verdadero generador de vida. Con este argumento, que acalla para siempre a las Erinias defensoras del derecho materno, la relación entre ambos sexos cambia radical y definitivamente. Leyendo a Esquilo siempre he pensado que las Erinias que se transforman en Euménides acatan demasiado fácilmente la sentencia, y me he preguntado: ¿lo hacen por vileza, por miedo, o con sabiduría se someten al más fuerte? De aquí en adelante el hombre será dueño y señor de la continuidad de la especie. Las mujeres estarán obligadas a someterse y obedecer.
Las «manos de carne», como escribe Adrienne Rich, serán sustituidas por potentes «manos de hierro», que a menudo aplastarán y deformarán el cráneo del recién nacido. Por no hablar de los muchos cortes con el bisturí (la cesárea) practicados sin venir a cuento, por intereses que tienen que ver con el sistema sanitario y la comodidad de los médicos, olvidando completamente los intereses de las parturientas y sus sabias y remotas «manos de carne». Italia, añado yo, es el país de Europa que más cesáreas practica, y esto, a menos que creamos que las mujeres italianas son en su mayoría portadoras de fetos difíciles, enroscados en sus vientres de manera desafortunada e irresoluble, me lleva a pensar que es una práctica inútil y dañina, no solo para el cuerpo de las mujeres, sino también para las arcas de la sanidad pública.
IV
En Florencia, en el internado, empecé a padecer insomnio. Mientras miraba el crucifijo que colgaba, frío e inerte, sobre la cabecera de la cama, me interrogaba durante largo rato: es curioso que el cuerpo de las mujeres sea objeto de tantas interpretaciones y lecturas diferentes. En la Biblia, que estaba leyendo, Dios Padre, tras haber dado forma al barro para crear al hombre, y después de haber creado los animales y las plantas, se da cuenta de que el primer hombre está solo, y decide utilizar una costilla para crear un semejante femenino: Eva. Los dos primeros seres humanos se encontraron desnudos ante Dios en un bellísimo jardín repleto de flores, de frutos y de animales de los que podían disponer. Pero Dios les advierte: «Comed todo lo que queráis, tenéis animales y plantas a vuestra disposición. Solo de los frutos de este árbol que está en medio del jardín no debéis alimentaros, de lo contrario seréis castigados».
Como en muchas fábulas antiguas, la prohibición engendra curiosidad. Pero ¿por qué, me preguntaba, Dios no les explica a sus dos criaturas recién modeladas dónde radica el peligro de aquel árbol que les tiende sus voluptuosos frutos? ¿Y por qué, cuando ve una serpiente que se enrosca por el tronco y se pone a hablar con los jóvenes e ingenuos seres humanos, no la expulsa? ¿No será que el Dios generoso les estaba poniendo delante el primer don sublime? ¿No estaba quizá poniéndoles a prueba con la propuesta del libre albedrío?