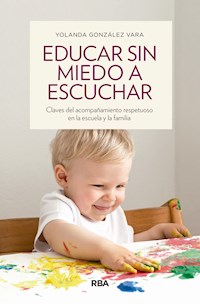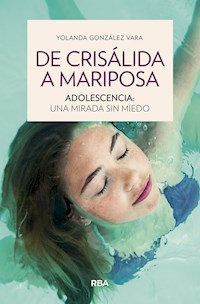
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
La adolescencia es una etapa delicada, pues marca la muerte de la infancia y el progresivo nacimiento de una nueva identidad. Mientras, en la otra orilla, los padres y las madres la viven con inquietud, miedos y dificultades que les revuelven internamente. ¿Qué le pasa al adulto ante un adolescente? Básicamente que esa interacción le despierta y le confronta con el adolescente que lleva dentro. Este libro concluye la trilogía con la que la psicóloga clínica Yolanda González acompaña a los adultos en las distintas etapas de sus hijos: Amar sin miedo a malcriar, Educar sin miedo a escuchar y, finalmente, De crisálida a mariposa. El presente volumen ofrece: - Nociones de psicología evolutiva de los siete a los dieciocho años. - Herramientas para comprender y afrontar algunos de los problemas más acuciantes en esta etapa: las drogas, la sexualidad, la agresividad y el acoso. - Una guía ideal para grupos de madres, padres y profesores a la hora de encarar las dificultades y los retos de los chicos y las chicas adolescentes. - Un cambio de mirada a una etapa apasionante de la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Yolanda González Vara, 2021.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2021. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO823
ISBN: 9788491878650
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
PORTADA
PORTADILLA
CRÉDITOS
DEDICATORIA
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
NOTA RESPECTO AL GÉNERO
1. COMPRENDIENDO LO INCOMPRENSIBLE: LA ADOLESCENCIA
2. SENTIR AMOR NO ES SUFICIENTE
3. LA ADOLESCENCIA NO NACE DE LA NADA: SUS RAÍCES
4. LA EDAD PUENTE: DE LOS SIETE A LOS DOCE AÑOS
5. LA DESCONCERTANTE O TEMIDA ADOLESCENCIA
6. EL ARTE DE LOS ACUERDOS Y LAS NEGOCIACIONES
7. EL FANTASMA O LA REALIDAD DE LAS DROGAS
8. LA IRRUPCIÓN DE LA SEXUALIDAD Y LOS MIEDOS
9. LA AGRESIVIDAD ADOLESCENTE Y LA ADULTA
10. BULLYING Y SUFRIMIENTO
11. GRUPOS DE MADRES Y PADRES: EL CAMBIO DE MIRADA
12. TESTIMONIOS DE MADRES Y PADRES
EPÍLOGO
AGRADECIMIENTOS
BIBLIOGRAFÍA
Notas
DEDICADO AL ADOLESCENTE SINGULAR QUE TODOS LLEVAMOS DENTRO, CON EL OBJETIVO ESENCIAL DE EVITAR LA REPETICIÓN DE LO QUE NOS DAÑÓ O NOS LIMITÓ A NOSOTROS. QUE ESTE LIBRO TIENDA UN PUENTE DE COMPRENSIÓN CONSCIENTE Y RESPETUOSO ENTRE NUESTRO PASADO Y SU PRESENTE ADOLESCENTE, CREANDO LAS BASES SALUDABLES DE SU FUTURO VITAL Y SOCIAL.
PRÓLOGO
PERSONAS EN TRANSFORMACIÓN
EN UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN
Tienen ustedes entre sus manos un nuevo libro de Yolanda González. Un nuevo trabajo basado, como los anteriores, en su experiencia profesional y personal. Porque ese es el valor fundamental de este libro: que intenta comunicar y ponernos en contacto con una de las «edades del ser humano» (que diría Erikson)1 más discutidas, pero desde la experiencia profesional, y bien ilustrada, además, por los conocimientos científicos. Yolanda, como siempre, vuelve a hacerlo de una forma directa, accesible, tanto útil para el público en general como para los profesionales; combinando sentido común, sentido clínico, capacidad narrativa y apoyos científicos. El resultado es esa forma suya de escribir, tan directa, accesible y comunicativa..., pero partiendo de reflexiones serias y de un marco teórico para las mismas.
Algunos lectores y algunos profesionales tal vez puedan disentir puntualmente de sus postulados o puntos de partida teóricos, o de algún enfoque de las numerosas situaciones concretas sobre las cuales reflexiona. Es un riesgo que estoy seguro que Yolanda ha tenido en cuenta. Pero eso no paraliza a la autora porque lo que de verdad le importa, el objetivo que impulsa este libro, es ayudarnos a reflexionar empáticamente sobre una serie de situaciones vinculadas con la adolescencia. También, que lo hagamos desde una mirada que ella designa como reflexión crítica y constructiva,2 basada en el respeto y aprecio por las vivencias individuales de las personas. Y ahí se da una coincidencia con nuestros propios intentos y enfoques: lo hace desde lo que yo llamo una psico(pato)logía basada en la relación y, por tanto, con una mirada contextual, teniendo en cuenta al adolescente en cuanto sujeto, pero también su medio, familiar, grupal, social.
Lo que apunta desde el título es una realidad que compartimos ampliamente con ella: que la adolescencia hoy genera miedo tanto a los adultos como a la sociedad (y casi me atrevería decir, a la cultura dominante). El aspecto transgresor y confrontador de la adolescencia juega un papel en esta situación, pero también lo juegan, en sentido inverso, el predominio social de organizaciones culturales y de la «comunicación» dominadas por la que he llamado la organización perversa de las relaciones (OPeR).3 Son formas de organización grupal y social (pero también de algunas personas concretas, a veces con gran poder) que lo que intentan sobre todo es entrar en nuestras mentes, y en las mentes de los adolescentes, para mantener sus intereses de poder, placer, equilibrio o sedación. A menudo, desembocan en organizaciones y actividades claramente especuladoras y nocivas, abusadoras y periclitadas de la adolescencia. Esas difundidas y difusas actividades intrusivas alteran no solo el necesario encuadre o marco para el desarrollo adecuado de la adolescencia y las adolescencias: como nos recuerda Yolanda González, ese marco relacional de las adolescencias ha de ser mínimamente estable y mínimamente coherente para que puedan prosperar los inevitables y a veces conflictualizados cambios en el papel social de ese niño-haciéndose-adulto. Pero esas relaciones y actividades intrusivas alteran también por múltiples vías nuestra comprensión y aproximación a esa edad y a esas personas.
De ahí que a menudo, como ilustra Yolanda, la adolescencia, más que una edad de descubrimientos y de ayuda para ver cómo ha de transformarse el mundo, se convierta en un objeto de consumo y en un generador de miedos y reacciones defensivas de los adultos y la organización social. Cuando, en realidad, la adolescencia como época de cambios y trasformaciones conlleva importantes capacidades creativas y generativas (no en vano su final coincide con alcanzar la generatividad biopsicosocial). Los que trabajamos con adolescentes y familias estamos acostumbrados a ver cómo a menudo es el púber o el adolescente quien «levanta la liebre», emite las primeras señales de lo que va mal en su mundo, en su familia, en su grupo o clase social, en su sociedad. Es cierto que, frecuentemente, lo presenta de forma disruptiva. Sin embargo, vean ustedes lo que pasa a su alrededor: periodistas, médicos, psicólogos, psicopatólogos, psicólogos sociales y hasta educadores lo que hacen entonces es culpar al adolescente o a los grupos de adolescentes. Son ellos los que acaban amonestados, medicados, trasladados, expulsados o estigmatizados como «hiperactivos», «disruptivos», «conductuales»... Como si esas formas de relacionarse de esas chicas y chicos solo tuvieran que ver con ellos o con su genética y no, fundamentalmente, con el contexto. De ahí la primera idea que suelo transmitir en este ámbito: el adolescente tiene siempre motivos... Solo que (a menudo) no sabe expresarlos. En los grupos de trabajo, para enfatizar la situación, suelo radicalizar el lema: el adolescente tiene siempre la razón. Solo que se expresa como puede.
Si partimos de una actitud defensiva ante la adolescencia, que es frecuente en las familias actuales —y responde especularmente a la actitud intrusiva (en la adolescencia y en las familias) de los medios de «comunicación»—, ni podemos entenderla, ni podemos entenderles, ni podemos aprovechar sus enseñanzas y ayudarles en sus sufrimientos. Es por ello por lo que a menudo propongo que la adolescencia es como el máster de la vida... para los adultos que saben atenderla y entenderla.
De ahí el interés de las reflexiones que Yolanda transmite en este libro, basadas en la experiencia preventiva y clínica, y en una actitud crítica partiendo de un marco teórico, pero rebosando «sentido común» y proximidad afectiva. Fiel a esa divulgación desde la proximidad, Yolanda nos muestra también en el libro directamente, sin artificios innecesarios, «cómo se lo monta», cómo trabaja los temas con los chicos y chicas, sus familias, en los grupos... Se muestra a sí misma en su labor de pensar y mentalizar, tan fundamental en estas edades y estos temas. De ahí la importancia que concede a los grupos y a las actividades de prevención en grupo de reflexión.
Porque ante la adolescencia, si partimos tan solo de una actitud defensiva (¡miedo que nos dan!) o de una actitud intrusiva (intentando aprovecharnos de ellos, negociar y especular con ellos), vamos directos hacia la confrontación y/o la manipulación sin más salidas. Son situaciones que se han mostrado abierta y aparatosamente con ocasión de la pandemia de la COVID-19. Hemos visto demasiado a menudo etiquetar y estigmatizar nuevamente a los jóvenes como los «malos», los insolidarios, los «descuidados». En realidad, en muchos momentos de la crisis pandémica se intentó que adoptaran conductas «adultas» y «éticas»..., pero infantilizándolos e intimidándolos —como a toda la población—. Es decir, utilizando el miedo y «la razón» como únicos argumentos. Así, cuando se informaba acerca de la pandemia, se evitaba mostrar muertos, hablar de la muerte, mostrar la tristeza, las ansiedades ante la separación, la desesperación de familiares y sanitarios... ¿Quién no puede soportar esas escenas y aprender a cambiar a partir de estas: los adolescentes, la población o los directivos y propietarios de los medios de «información», que han parcializado tan abusivamente la información durante meses? Desde la psicología social, el psicoanálisis y las neurociencias sabemos cómo estimular otras emociones de esos jóvenes que podrían desarrollar su solidaridad, pero una y otra vez se ha caído en la simplificación de usar solo el miedo y argumentos numéricos para que los jóvenes cumplan unas recomendaciones ampliamente frustrantes para la mayoría de ellos, es decir, emocionalmente disruptivas.4
¡Qué lejos esas actitudes parciales y descontextualizadas de la posibilidad de la reflexión conjunta, que puede llevar o no al entendimiento, pero que es siempre mentalizadora para ambos, adultos y adolescentes! Si les dejamos solos en las tormentas, nos perdemos las enseñanzas de sus tormentas y tormentos. Pero ciertamente, a menudo les dejamos muy solos en ese camino zigzagueante (pero no siempre) que suelo denominar, en parte esquemáticamente y en parte humorísticamente, como «la ruta 6-5-5-5: las seis tareas, los cinco duelos y los cinco ámbitos en un mundo revuelto».5
Me gusta recordar de esa forma la complejidad de los cambios del adolescente y las casi infinitas formas de adolescencia en nuestro planeta hoy globalizado (al menos en el ciberespacio). Ciertamente, durante esos años el/la adolescente debe desarrollar una serie de tareas:
1. lograr una identidad o quedarse en un seudoself,
2. tomar posición en el conflicto dependencia/autonomía,
3. lograr unas nuevas relaciones con el cuerpo (un nuevo self corporal),
4. estabilizar una nueva psicosexualidad (diferenciada, según un «puzle» personal, y menos marcada por lo agresivo...),
5. lograr las claves para sus relaciones de pareja y, más allá,
6. desarrollar y asentar las claves de su estilo de vida (el self social).
Esas seis tareas le van a suponer al menos cinco complejos procesos de duelo: el duelo por el mundo de la infancia, el duelo por el cuerpo y el self corporal infantil, el duelo por la omnipotencia infantil (con la necesidad consecuente y radical de buscar al Otro), el duelo por los padres idealizados y el duelo por su posición en la familia con la necesidad de crear una nueva posición única e irrepetible: la suya. Para lograrlo, el adolescente, aunque no nos enteremos de ello, va «trabajando» esos temas en al menos cinco ámbitos o situaciones: con la familia, en el mundo de los adultos, en el mundo de los (otros) adolescentes, en solitario (en su aislamiento a menudo «atrincherado») y, por supuesto, en el mundo de lo virtual, en el ciberespacio —en lo que impropiamente suele llamarse «red social», y que prefiero designar como «red o redes sociales informatizadas», para recordar que siguen vigentes las «redes sociales carnales» a pesar de la omnipresencia de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación).
Además, a los jóvenes actuales les toca elaborar todo ello en unas coordenadas históricas y socioculturales concretas, no precisamente fáciles para las adolescencias y los adolescentes de nuestra era: en la hormigonera en movimiento de un mundo en trasformación (que debe cumplir trasformaciones urgentes). En efecto, nos ha tocado vivir un mundo vertiginosamente globalizado (y más para los adolescentes), con mayor equilibrio intergéneros, mucho más intercultural pero solo ocasionalmente inclusivo, mucho más ciberespacio que mundos aislados y defendidos, pero, al mismo tiempo, con unos cambios sociales que generan esa adolescencia «acordeón» (demasiado corta en unos lugares; artificialmente prolongada en otros: la adolescencia del precariado).
Son cambios sociales que, por encima y más allá de todos nosotros, están afectando a nuestro mundo, tanto a los adolescentes como a los adultos. Son los cambios sociales propios de nuestra época de profunda crisis de modelo social y de organización: desde una organización social zoológicamente territorrializada y estratificada, estamos pasando o hemos de pasar a una organización social humanamente globalizada, etológica global y, en su extremo, ecológica radical. Cambios tan graves y conmovedores para todos nosotros, a la par que necesarios, que no podemos permitirnos el lujo de prescindir de ningún colaborador en ese convulso proceso: y hemos de entender a los adolescentes, como lo hace Yolanda, como verdaderos «especialistas y coprotagonistas» para esos cambios necesarios; compañeros y animadores en un viaje que, aunque para unos será corto, para ellos es de esperar que sea largo y fructífero.
¡Que ustedes lo pasen bien!
DR. JORGE L. TIZÓN,
psiquiatra y neurólogo, psicólogo y psicoanalista.
Institut Universitari de Salut Mental,
Universitat Ramon Llull (Barcelona).
INTRODUCCIÓN
Tengo el gozo de presentar mi «tercera criatura»: un libro centrado en la adolescencia, pero partiendo de sus fases precedentes. Libro que, coherentemente, ha nacido del concepto de continuum respetuoso desarrollado durante el proceso psicoafectivo desde la primera infancia hasta la primera juventud.
A modo de recapitulación y para situar el nacimiento de este tercer libro, considero importante retomar los antecedentes previos que han abonado un terreno fértil para la elaboración de esta nueva obra.
Llevo más de veinticinco años de práctica profesional formando a madres y padres, educadores, profesores y profesionales de la salud en el delicado arte de criar y educar a las nuevas generaciones.
Por tanto, he tenido la fortuna de observar no solo la evolución de las criaturas desde el nacimiento hasta los veinte años, sino también las transformaciones vividas por sus cuidadores principales durante el acompañamiento a este hermoso despliegue de la vida en cada nuevo ser.
También soy afortunada por haber facilitado la elaboración de dudas y miedos habituales ante la apasionante, aunque desconocida, experiencia de la maternidad/paternidad que cada embarazo despierta en la vida de cada pareja. Embarazos que florecen cuando experimentan el gozo y empoderamiento de los partos naturales.
Los grupos de apoyo a la crianza y a la lactancia natural y prolongada, abiertos también a madres y padres conscientes que crían con biberón por diversas causas, han sido y son un espacio privilegiado para formar esa identidad materna. Identidad materna que requiere, ante todo, tiempo.
Tiempo en una sociedad sin tiempo, tanto para el derecho de la infancia a crecer sin prisas como para el derecho de que los futuros padres y madres puedan desarrollar su potencialidad y su función materna/paterna sin presiones laborales. Presiones laborales que responden a una ausencia de legislación auténtica que respete los derechos del bebé para disfrutar de la presencia segurizante de la madre y del padre durante los primeros años de vida. Etapa de extrema vulnerabilidad y dependencia natural en la que el bebé no entiende de la imposición de límites temporales externos durante su desarrollo psicoafectivo.
Bebé y ser vivo inocente e invisible en las leyes y no reconocido, salvo, en teoría, como sujeto de pleno derecho, ignorando, en la práctica cotidiana, la importancia de preservar su vida emocional mediante políticas de apoyo remunerado hasta los dos o tres años de vida a aquellos progenitores que lo soliciten, como sucede en otros países europeos. Se trata de una reivindicación social que llevamos realizando algunas asociaciones durante décadas.
En este sentido, cabe resaltar que las actuales leyes de conciliación laboral están dictadas para regular el derecho de cada madre y padre a disfrutar del cuidado de sus criaturas durante los primeros meses de vida, pero no contemplan, en absoluto, el derecho de cada bebé a formar un apego seguro durante el primer año de vida. Un apego seguro requiere de permanencia con la o el cuidador principal, un tiempo de calidad. Tiempo que se recorre, como mínimo, durante los primeros doce meses de vida, coincidiendo con el inicio de la bipedestación, considerado como «nacimiento real». Tiempo, por tanto, para favorecer una lactancia materna exenta de estrés y un apego sin sobresaltos ni cambios bruscos.
De hecho, la lactancia materna y prolongada queda desprotegida con estas medidas de conciliación adulta. Existen otros modelos y maneras de afrontar estos delicados temas para no interferir en el fomento de la salud infantil, a los que hago referencia en mi libro Amar sin miedo a malcriar.
También he constatado, en las consultas familiares y en los numerosos grupos de madres y padres que coordino, la angustia y los temores, trasladados en su generalidad por madres, ante una escolarización temprana y no deseada. No deseada ante la evidente inmadurez de la criatura para una separación prematura. De ello hablo ampliamente en mi libro Educar sin miedo a escuchar.
Y así podría mencionar cientos de temas en relación con la crianza y que han sido abordados en mis citados libros.
A medida que los hijos y las hijas crecen, el ejercicio de la maternidad/paternidad también cambia y se transforma.
De hecho, los niños y niñas son los maestros auténticos del amor incondicional y reflejan, en un espejo diáfano y sin rubor, nuestras deficiencias para cubrir sus necesidades emocionales, así como nuestros errores de interpretación día a día y con el transcurrir de los años.
Así es. Por ser nuestro espejo cotidiano, nos ofrecen la elección de una encrucijada existencial: cambiar y madurar acompañando el despliegue de su vida ante nuestros ojos o permanecer ciegos repitiendo tópicos, creencias y patrones intergeneracionales de los que arrepentirse o lamentarse más tarde.
Los niños y niñas son los maestros auténticos del amor incondicional.
Independientemente del contexto social, familiar, de la estructura nuclear o monoparental y de la diversidad sexual, cada hijo o hija puede representar una fuente de reflexión y cambio, siempre y cuando estemos abiertos a cuestionar la propia percepción ante la conducta observada, así como a asumir la influencia de nuestra propia historia personal y educativa.
A modo de empático aviso: aquellos adultos que consideran que están en lo cierto y que defienden su modelo de crianza y educación como verdad incuestionable, a pesar de los cambios madurativos que atraviesa toda criatura en su proceso evolutivo, quizá no estén leyendo el libro adecuado.
En esta exposición vamos a cuestionar nuestra percepción y la influencia de nuestra propia historia personal en la crianza y educación de hijos e hijas.
Sin embargo, estáis todos invitados a continuar para reflexionar juntos sobre esta crucial etapa del desarrollo madurativo con las inherentes e inevitables dificultades y alegrías.
¿PSICOTERAPIA O PREVENCIÓN?
En mi consulta, veo diversidad de casos que en su generalidad sufren de una atención afectiva insuficiente o deficitaria en los primeros años de vida. Es decir, a través del diagnóstico inicial, podemos detectar diversas carencias afectivas, así como sentimientos de soledad en edades tempranas o una educación negligente y autoritaria, entre algunas de las razones por las cuales una persona se plantea ayuda profesional.
La psicoterapia es sin duda necesaria. No obstante, es mucho más efectiva, económica y saludable la prevención de los trastornos psicoafectivos durante la infancia que cualquier abordaje destinado a sanar heridas de toda índole en un proceso psicoterapéutico adulto.
Efectivamente, la psicoterapia y otras intervenciones psicosociales son necesarias en la actualidad y en este sistema social debido a la ausencia de una bordaje global, gratuito y público que abogue por una prevención profunda, continuada y coherente durante todo el desarrollo madurativo psicosexual y social en todas las etapas de la vida.
Por ello me apasiona el modelo de «promoción de la salud y prevención infantil» para erradicar el sufrimiento estéril de criaturas y adolescentes. Y es posible.
Sin parches. Los programas puntuales de atención e intervención en la infancia y la adolescencia no mantienen la coherencia y la profundidad que requiere la transformación profunda de los valores de esta sociedad, consumista y neurótica, si verdaderamente queremos cuidar y atender adecuadamente a la infancia y a la adolescencia en formación.
Y desde la raíz, realizando cambios profundos en los valores y la mirada de la sociedad y de las familias.
Parece evidente y de sentido común que siempre es más inteligente «prevenir que curar». Sin embargo, existen muchas resistencias e intereses políticos y sanitarios que dificultan la implementación de un auténtico abordaje preventivo social. Afortunadamente, cada vez hay más asociaciones y profesionales que intentan favorecer cambios sustanciales de cara a la infancia y a la adolescencia.
El modelo de «promoción de la salud y prevención infantil» es imprescindible para erradicar el sufrimiento estéril de criaturas y adolescentes.
En mi caso, como he comentado al inicio, es para mí un gran privilegio haber acompañado y acompañar a centenares de madres y padres, criaturas y adolescentes, así como a educadores, profesorado y profesionales de la salud desde el embarazo hasta la adolescencia y juventud. Este recorrido por todas las fases del desarrollo ha afianzado y consolidado mi praxis profesional basada en la confianza en la vida, desde el inicio de la existencia, para preservar la salud infantil y adolescente.
Desde esta pasión por este modelo, mi aproximación e intervención ante cualquier tema que se presenta en la primera o segunda infancia me motivan enormemente.
Tanto en las consultas como en los grupos, poder profundizar en la raíz de cada problemática presentada acrecienta mi motivación debido a que los resultados son casi siempre «mágicos», según refieren las madres y padres. Realmente, no hay ninguna magia en mi abordaje. Tan solo formación profesional y grandes dosis de empatía natural hacia la infancia, que favorecen la comprensión, sin etiquetas, para captar el origen de una disfunción.
La clave real de los cambios maravillosos que se producen se encuentra en la plasticidad de la infancia y su potencialidad para la salud, junto con un cambio de mirada radical en las madres y padres que acuden a consulta o a los grupos. Ellos son los protagonistas auténticos del «milagro» a través del cambio.
Efectivamente, son los adultos los que han cambiado su mirada a la infancia y, desde ahí, deshacen los enredos creados, fruto de tópicos y creencias sociales e intergeneracionales infundados o desfasados.
¿POR QUÉ, AHORA, ESTE LIBRO SOBRE LA ADOLESCENCIA?
Durante muchos años he recibido numerosas peticiones de mis grupos de madres y padres y grupos de formación para que escriba sobre la adolescencia, por considerarlo un tema delicado, controvertido y necesario: «¿Por qué no escribes un libro sobre la adolescencia? Hace mucha falta».
Efectivamente, durante este largo proceso de acompañamiento en el desarrollo psicoafectivo infantil, finalmente, algunos grupos llegan a esta etapa en la que los hijos e hijas afrontan la supuesta temida adolescencia.
Por muchas razones profesionales y personales, he ido dilatando el tiempo de escribir sobre esta etapa del desarrollo. Profesionalmente, tengo que reconocer con honestidad que me resulta menos gratificante que las etapas precedentes debido a que los cambios deseables en la interacción adulto-adolescente suelen presentar más dificultades y resistencias. Por tres motivos fundamentalmente:
1. Por las oscilaciones emocionales propias de la etapa. Esta es la menos significativa, pues forma parte del proceso madurativo natural.
2. Por la gran relevancia de la influencia social en la vida adolescente como una variable importante en su desarrollo personal y en ocasiones imprevisible en función del contexto.
3. Porque en todo adolescente hay una historia infantil previa que lo condiciona. Y en muchas ocasiones es necesario un abordaje terapéutico en lugar de preventivo. Para ello se deben dar las condiciones necesarias: motivación y compromiso.
No obstante, tengo que señalar que los adolescentes que acuden a mi consulta lo hacen por motivación propia, lo que supone una gran ventaja debido a la implícita colaboración que presentan, pues marcan una gran diferencia con respecto a los que son «empujados» por sus madres y padres. En ocasiones, habían acudido siendo más pequeños a mi consulta y guardaban un recuerdo positivo en su corazón.
Pues bien, finalmente, llegó el día de escribir sobre la adolescencia, en un momento extraordinario en la historia de la humanidad donde el miedo impregna la vida de forma omnipresente.
Miedo: una emoción natural y necesaria para preservar la supervivencia, pero que, en caso de instalarse de manera crónica, puede generar patologías y disfunciones psicosomáticas diversas.
Miedo crónico, que conlleva contracción del biosistema frente a la necesidad de expansión vital, preparando el camino para la resignación y ahogando las ganas de vivir.
Miedo. Miedo a enfermar, miedo a morir, miedo a hacer morir a otros.
Miedo. La primera emoción que viven los recién nacidos en los partos no respetados y que jamás debieron sufrir en la entrada a la vida.
El miedo es una emoción necesaria cuando el sentido común permite valorar riesgos reales. Pero en nuestra sociedad, el miedo prevalece frente a cualquier otra emoción:
Miedo a la vida, miedo al otro, miedo a malcriar, miedo a fracasar, miedo a la soledad, por citar solo algunos.
De ahí el título: De crisálida a mariposa. Adolescencia: una mirada sin miedo. Porque el miedo impregna nuestras vidas más allá de lo saludable cuando es traspasado por tópicos y creencias infundados.
Esta obra es la tercera en la que menciono el miedo. Por tanto, es una trilogía que pretende desmontar, cuestionar y derribar limitaciones que son ajenas a la vida. Tópicos culturales, como «el miedo a malcriar», dieron lugar a mi primer libro: Amar sin miedo a malcriar.
Miedos educativos fueron el fundamento del siguiente libro: Educar sin miedo a escuchar.
Y, finalmente, el miedo a la adolescencia, que dificulta y se opone a la comprensión de la transformación de crisálida en mariposa, dispuesta a volar, no sin tropiezos.
Comencé la aventura de escribir la presente obra en pleno confinamiento mientras el mundo se había parado. Y verá la luz en una etapa crítica a nivel mundial.
Ahora nos encontramos atravesando experiencias desconocidas en nuestras vidas y somos testigos de la convulsión de los cimientos de todo el planeta.
Algo inédito ha cuestionado el antropocentrismo de la humanidad, enfrentándola, una vez más en su historia, a otro virus, el tristemente célebre coronavirus, responsable de la COVID-19. Este virus presenta una serie de particularidades, todavía contradictorias y confusas en la actualidad, que incrementa el sufrimiento en muchas áreas de la sociedad mundial.
La naturaleza fue la gran beneficiaria, pues respiró y descansó en estos meses de confinamiento humano sin sufrir la depredación que nuestra tecnología feroz ha impuesto a sus ecosistemas durante siglos.
Vienen muchos cambios.
Algunos debieran ser imprescindibles, como el respeto urgente y la regeneración global de la naturaleza, si deseamos sobrevivir como especie en la Tierra. También urge la regeneración de la economía y de los sistemas sociales, que finalmente exigen un cambio de paradigma a otro más sostenible y humano.
Sin embargo, y aun siendo temas urgentes a resolver por sus consecuencias inminentes para la salud global de la humanidad, no responden a la temática de este libro. Hay otros canales donde analizar, profundizar y tratar de comprender qué está pasando en nuestra sociedad.
Solo a modo de reflexión, es evidente que se están produciendo y se van a producir otros cambios de consecuencias imprevisibles y que vivimos en una gran incertidumbre que afecta a la salud global.
No obstante, los cambios más intolerables y peligrosos serán todos aquellos que puedan afectar a la salud emocional (y no solamente biológica) de la infancia y la adolescencia. Aquellas limitaciones y prohibiciones que restrinjan los derechos vitales de los más vulnerables, ignorando los aspectos emocionales y la necesidad de contacto con los iguales, no son inocuas ni lo han sido a lo largo de la historia de la humanidad.
Olvidar que somos una unidad psicosomática, primando solo el cuidado biológico e ignorando el cuidado psicosocial, traerá consecuencias somáticas y mentales de diversa consideración.
La medicina no debe olvidar la indisoluble relación del cuerpo con la mente.
Evidentemente, estamos ante una gran incertidumbre, un gran cambio mundial de consecuencias desconocidas.
De alguna manera, esta crisis mundial tiene algo de similar con el tema de este libro.
Existe cierto paralelismo entre la vivencia de incertidumbre y cambio que vive el adolescente y la incertidumbre global y los cambios que está experimentando nuestra sociedad actual. La diferencia radica en que la adolescencia atraviesa la crisis de la adolescencia para crecer y nuestra humanidad está atravesando una gran crisis sin horizonte claro.
Sabemos que las crisis son habituales en la vida y que son necesarias cuando concluyen en resultados positivos para la salud y el bienestar a través del cambio que operan en lo más profundo del individuo y de la sociedad. De hecho, llevamos siglos de convulsiones sociales a nivel histórico.
La humanidad ha evolucionado espectacularmente en la actualidad en diversos aspectos científicos y tecnológicos. Sin embargo, dicha progresión no ha ido paralela a la maduración psicoemocional de nuestra especie a nivel global.
Existe cierto paralelismo entre la vivencia de incertidumbre y cambio que vive el adolescente y la incertidumbre global y los cambios que está experimentando nuestra sociedad actualmente.
En algún sentido, hemos dejado atrás la prehistoria de nuestra infancia humana y estamos atravesando, desde hace siglos, una adolescencia difícil, con atropellos de todo tipo y desencuentros que hablan de un escenario de atroz individualidad.
Cuando este libro salga a la luz, probablemente habrán cambiado innumerables aspectos de la sociedad tanto a nivel económico como político, sanitario, educativo y relacional. Nos hallamos ante un cruce de caminos inevitable.
Quizá la consciencia y percepción del conjunto de la humanidad se hayan transformado y comience a haber auténticas redes de solidaridad y de cambio profundo en todos los estratos de la sociedad y en todos los rincones de la tierra. O quizá no.
Sin duda, no pasará demasiado tiempo para que constatemos cuál es la dirección tomada en esta encrucijada tan crítica en toda nuestra historia en la Tierra.
Lo cierto es que la infancia y la adolescencia habrán atravesado experiencias únicas en este tiempo excepcional que les toca vivir. Jamás olvidarán en su corazón lo que significó el confinamiento a nivel familiar y sus repercusiones económicas, afectivas y de toda índole, y, por supuesto, en el plano de la anhelada e incuestionable socialización.
Somos seres sociales y no olvidarán fácilmente, aunque quizá no lo verbalicen, la falta de movimiento y libertad y la imperiosa necesidad de estar con sus iguales, aunque «comprendan» la existencia de un virus. También recordarán el modo de afrontar dicha pandemia por parte del discurso adulto y su argumentación sobre las implicaciones de esta, sus causas y sus consecuencias.
En algunos casos, esa situación excepcional y única hasta ese momento habrá despertado en sus cortas vidas diversos miedos y síntomas de un amplio espectro, como ansiedad, apatía y confusión, además de la frustración ante su necesidad de socialización y las repercusiones del aislamiento vivido respecto a sus relaciones.
Quizás otras criaturas no se impregnaron de este miedo social y simplemente se aburrieron, e incluso algunos, siendo deseable que hayan sido muchos, disfrutaron de la inestimable presencia de sus padres y madres. Todas las opciones son posibles y con el tiempo conoceremos sus resultados.
Pero, sin duda alguna, la infancia y la adolescencia, en función del contexto familiar y de las condiciones económicas, ambientales y familiares, habrán vivido el confinamiento como algo excepcional en su vida, sin olvidar las pérdidas afectivas y la imposibilidad material de una despedida y duelo adecuados.
Efectivamente, reina la incertidumbre.
Pero también sabemos que toda crisis entraña una oportunidad: el auténtico despertar de la consciencia en los seres humanos para transmutar el statu quo demostraría que hemos atravesado la fase adolescente de la humanidad para abrazar la etapa adulta con responsabilidad, creatividad y futuro, creando entre todos un mundo más equilibrado y saludable que el actual.
Por ello deseo honestamente que, cuando finalice esta crisis global provocada por la pandemia y por sus profundas consecuencias para el conjunto de la humanidad, los adultos actuales podamos ofrecer a las futuras generaciones un legado social y ecológico, constructivo, colaborativo, esperanzador y positivo frente a la locura de la actual sociedad competitiva y depredadora hacia los iguales y contra la vida en su globalidad.
También deseo profundamente que las nuevas generaciones no sufran por nuestros graves errores y estemos a tiempo de revertir el cambio climático o, al menos, detenerlo por el bien de todas las especies y de la vida en este bello y maltratado planeta.
El auténtico despertar de la consciencia en los seres humanos para transmutar el statu quo demostraría que hemos atravesado la fase adolescente de la humanidad.
Finalizo esta introducción con una cita de W. Reich siempre vigente: «No podemos decir a nuestros hijos e hijas qué clase de mundo deberían construir, pero podemos equiparlos con el tipo de estructura caracterial y con el vigor biológico que les capacitarán para tomar sus propias decisiones y encontrar sus propios caminos para construir, de una forma racional, su propio futuro y el de sus hijos».
Esta libertad para construir el mundo que las criaturas y los adolescentes necesitan estará condicionada por nuestra percepción de la sociedad, nuestra propia historia personal y nuestra capacidad para proteger su derecho a ser felices y sanos.
Sin el miedo crónico paralizante.
Con sentido común.
Con alegría y confianza en la vida.
Desde ahí, os invito a explorar el universo del mundo adolescente y las bases que lo sustentan.