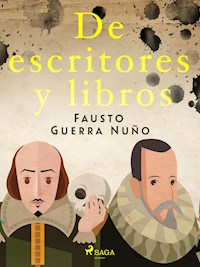
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Sorprendente y deliciosa colección de relatos metaliterarios cuyos protagonistas son los puntos clave de la literatura: los escritores y los libros que escriben. Historias que cobran voz propia y nos cuentan su propia vida, su gestación y su recorrido en el mundo como seres pensantes, ángeles contagiados de deliciosos vicios, cuentos que se dirigen a nosotros de tú a tú y consejos literarios de la más exquisita crueldad. Una colección tan irrepetible como sorprendente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fausto Guerra Nuño
De escritores y libros
Saga
De escritores y libros
Copyright © 2007, 2022 Fausto Guerra Nuño and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728372470
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Encina
y a mis hijos Cristina y Eduardo
Prólogo
Ocupado o muy ocupado lector,
De Escritores y libros contiene una colección de relatos con el común denominador de ser sus protagonistas, sin excepción ni favor, o bien escritores o bien libros o, como ocurre en el que da título al conjunto, ambos a la par. No se trata de libros concretos ni de escritores con nombre y apellido –si bien, cómo no, de ambas categorías se citen de pasada en sus páginas–. Son escritores y libros que nos cuentan –ante un espejo de carne y hueso– horas de sus vidas.
Y, antes de que usted lo abra, quiero decirle que en él encontrará –como si de una caja de extraños bombones se tratara– relatos de sabores y sinsabores variados: de sabor dulce nos parece Bragas rojas, Estrellas y azoteas; de áspero licor, Anhelo de escritor; del sabor del asombro, De malas, muy malas compañías; amargo como hiel, Mi visitante anual; agridulce, Sinsabores del escritor adolescente,... y así, otros ocho.
Una cosa más. Entre los relatos de este libro, como ocurre a veces con el relleno –torrezno, liebre, jengibre, atún– de los bombones minimalistas de diseño, aparecen rarezas y se nos cuelan protagonistas inesperados... los cuales, una vez aquí, resultan bienvenidos. Por ejemplo: el autor de Carta de un dinosaurio es el protagonista de un cuento famoso; el de Aarán o El celo protector, un ángel contagiado del más delicioso de los vicios; en El limbo de las historias, es la propia historia a narrar quien, desesperada, toma la iniciativa y nos habla; ¿y qué hacer ante la asombrosa crueldad del Alter-Veritas-Bibliotecón, sino seguir sus consejos al pie de la letra?
Añadir, por último, que el orden en el cual han sido servidos los bombones no es casual, y su tamaño, tampoco. Mas siendo tamaño y orden tenidas por cuestiones de gusto, lo sensato es que cada cual se sirva y coma según el suyo propio y las muchas o pocas ganas que en el momento tenga; para eso, entre otras cosas, ocupado ¡y espero que goloso! lector, está el índice de la última página. Buena y moderada cata. Vale.
F. G. N.
Carta de un dinosaurio
Ilustrísimos miembros del Alto Altísimo Tribunal Literario:
Ser mundialmente famoso me permite presentarme sin decir mi nombre, sólo diré que soy... EL DINOSAURIO DE MONTERROSO. ( 1 )
Soy el último de mi especie, y desde hace miles de años habito en el pedregoso continente de los sueños. Muchos de ustedes, entre sustos y carreras, me han conocido allí. ¿Me recuerdan, verdad? Feo, grande, gordo, algo fofo y tan viejo que ya no tengo edad, me veo –no por mi gusto, sino obligado por dolorosas e injustas circunstancias– en la necesidad de escribir ¡y por mí mismo! esta queja ante tan Alto e Ilustrísimo Tribunal. Una vez presentada, quedaré a la espera de que den satisfacción plena y urgente a mi demanda. Satisfacción que, reitero, por su bien y el de todas las especies que viven, no sólo en su pequeño planeta, sino en todo el Universo, deben ustedes conceder con la máxima presteza. Y son muchas especies, se lo aseguro, y, en definitiva, ellas son el motivo para que les insista en lo de máxima presteza.
No sé si pueden hacerse idea cabal, pero me cuesta muchísimo escribir. Por mi constitución, tengo manos grandes, dedos gordos y, en consecuencia, torpes para los pequeños movimientos. Sin irme por las ramas ni adornarme, y siempre que no cometa muchas equivocaciones, y a pesar de tener claro lo que quiero decir, y de lo avanzado de los procesadores de texto, y de las quinientas finas ramitas que para usar de puntero me he buscado, tardaré un semestre completo en esta tan necesaria carta. ¡Ay!, queridos miembros del tribunal, son tan minúsculas las teclas, que ni aun ayudándome con el puntero, atino a la primera, y lo peor es que las ramitas me duran poco: con mis prisas y mi torpeza las rompo en un par o tres de líneas. Por ello renuncio –y no saben con cuánta pena, pues adoro contar historias– a escribir de mí y a dar interesantes detalles de cómo era la Tierra (que además, no se llama así) en aquellos lejanos tiempos. Mi confianza en la serena agudeza de las preclaras mentes de los miembros de tan Alto e Ilustrísimo Tribunal, me lleva a simplificar al límite mis argumentos.
(Releo... releo lo escrito y parezco orgulloso al no dar mi nombre. Y aun sabiendo que queda mal, y que no ha sido un educado comienzo, para no perder más tiempo, no quiero borrarlo y volver a empezar. Me llamo Ggrrjkkkjrhññlggzzk –ya saben sus ilustrísimas que no podemos pronunciar las vocales– y tengo un apodo: Ggkrñ).
Quiero recordarles que soy el último de mi especie y que tengo el deber de contar el porqué de nuestra desaparición: una experiencia tan valiosa, no puede perderse... ¡ni debería volver a repetirse! Espero que sean conscientes de ello y obren en consecuencia. Y perdónenme que lo reitere una vez más: Señores del Alto Tribunal, el futuro del Universo completo, una vez que terminen de leer esta carta-súplica, ¡está en sus manos!
Voy a ceñirme a los hechos. Cuando llegó nuestro momento final, de entre todos los de mi especie –y éramos cientos de millones–, fue a mí a quien castigaron con la vida y me obligaron –y me obligué yo mediante juramento– a vivir y dar a conocer la verdad a todos los seres del Universo y no descansar ni morir hasta lograrlo. Esa era, y es, mi redentora misión. Comienzo a contar cuando ya era yo el único dinosaurio sobre la Tierra y noche tras noche y actuando de protagonista tenía que ir saltando de sueño en sueño, lo cual me suponía tanto trabajo, que no tenía ni un minuto de descanso. Acudía allí donde me soñaban, y qué les voy a decir: en general eran sueños terribles, mas, poco a poco, me fui acostumbrando. Como excepción –si bien aumentaron considerablemente tras la publicación del Doctor Frankenstein, de la señora Mary Shelley–, los había dulces y tiernos, y me ayudaban a sobrellevar el sobredinosaurio peso de tanta pesadilla. Hoy en día, a causa de esas películas sobre nosotros –tan alejadas de la verdad–, abundan más los sueños edulcorados..., mas los hay de todas clases y finales... ¡Cuántas historias para no dormir podría contarles!
Desde mi primera entrada en los sueños, aprovechando las extraordinarias facultades que los de mi especie poseemos, hurgaba a fondo en el cerebro de todos los niños que –dormiditos– me convocaban a sus sueños; hurgaba a fondo para saber si tenían o no las habilidades que requieren todos los buenos escritores. Ese era el instrumento que necesitaba para mi misión: UN BUEN, BUEN ESCRITOR. Él tendría que escribir el porqué desaparecimos. Yo se lo contaría, y él lo escribiría: así de fácil... por eso he estado siglos buscando a ese buen, buen escritor.
Uno de los primeros que encontré fue Atakaop, un hijo ilegítimo de Ramsés II. Él lo escribió, y muy bien y con todo detalle, y –debo decirlo– con una escritura que es un primor, mas lo escribió en un lugar que probablemente jamás sea descubierto. Ya se lo advertí: «Atakaop, hijo, que ahí no lo van a encontrar ni en diez siglos», pero era muy suyo.
Otro fue el bueno de Homero... ¡Qué suyo, también, el condenado, Señores del Tribunal!... ¡Homero lo embarulló todo!... ¡Tenía demasiada fantasía!, ¡se negaba a ajustarse al guión!, y, para mi desgracia –y más, para la de ustedes–, dieciséis docenas de rollos, sin duda los más claros para mi asunto, fueron quemados por los... por los de siempre. Voy a dejarlo o nunca terminaré.
Otro fue Hieronymus Bosch –ese al que ustedes conocen por el apodo de El Bosco–, y, Señores del Tribunal, debo reconocerlo, ¡qué genio para la precisión! Él inventó un nuevo lenguaje –de ahí provienen los tebeos– para contar nuestro final, pero se perdió en los detalles y nunca tenía suficientes lienzos y reescribió pintando en otros anteriores y cada vez hacía las figuras más pequeñas y... en fin, como tantos grandes creadores, un auténtico desastre con las cosas del orden. Y, si bien se puede, es dificilísimo reconstruir en el conjunto de sus cuadros nuestra historia y el porqué de nuestra desaparición. No obstante, y sin yo tener una piedra Rosetta con la cual ayudarles, les animo a intentarlo.
Podría citar algunos otros y otras, pues también probé –no soy nada misógino, ¡al contrario, al contrario!– con escritoras, pero ni dispongo de ese tiempo ni vale la pena hacer el largo catálogo de mis errores de selección a la hora de encontrar ese buen, buen escritor pertinente a mi necesidad.
Hace unos años creí que ¡por fin! lo había logrado. Se trataba del sonrosado niño que luego se convirtió en el señor don AUGUSTO MONTERROSO –el acusado–. Desde bien jovencito y durante años me llamaba a diario a sus sueños y conversábamos animadamente. En los sueños, él era meticuloso –muy meticuloso, ¡no pueden hacerse idea de cuánto!– y esto me hizo tomarle aprecio y depositar en él mi confianza de forma plena y exclusiva... –¡ay, qué ingenuo fui!–. Me pedía detalles y yo se los daba. Le contaba todo. Nada le ocultaba, créanme. Le daba preferencia, claro, y todas, todas las noches, yo acudía puntual a su sueño y continuábamos donde lo habíamos dejado la noche anterior. A veces, no estábamos solos: aparecían regordetas danzarinas con largas melenas azafranadas y tenues velos, y él exclamaba: «¡Bárbara! ¡Bárbara!»... en fin, dejemos también eso.
Doce veces, ni una menos, le he contado completa nuestra historia, pero –y es todavía un gran misterio para mí– él aún no la ha escrito. No sé si al despertar ya no se acordaba o no la consideraba interesante para ser escrita –cosa que dudo– o más bien le parecía larga para su estilo literario o quizá por razones éticas sobre el copyright o por otras razones que ni me dio ni se me alcanzan, el caso es que no la escribía y mi misión no se cumplía. Y es un buen, buen escritor, ¡qué duda cabe!
Yo insistía e insistía –ya que deseaba y deseo cumplir mi misión cuanto antes y morir–, contándole la historia de nuevo, mas los días pasaban y no obtenía resultados. Numerosas veces me planteé buscar otro escritor, pero llevaba tanto tiempo invertido en él y le tenía tanto cariño, que opté por recriminarle –de forma educada y, a la vez, tajante– su fea conducta.
Para enfrentarme a él, organicé con antelación y lógica implacable mis diecisiete argumentos. No podía fallar: ni en mi objetivo, ni en conservar su amistad. Preparé mi discurso con todo cuidado durante diecisiete días –un día completo para cada argumento–; era un discurso pensado no sólo para afearle su conducta, sino también para convencerle de su alta misión: él tenía que desvelar al resto de las especies de todo el Universo el porqué de nuestro inexplicado final. Debía hablar muy en serio con él y convencerle de que él era EL GRAN ELEGIDO... Sí, EL GRAN ELEGIDO de los nuevos tiempos por venir.
Ese día –era la hora de la siesta–, cuando despertó del sueño que estaba soñando –sueño en el cual yo era el supremo protagonista–, no me marché: me quedé allí, y me miró sorprendido, y por un momento creí que ya había logrado mi propósito... ¡y que lo había logrado sin tener que enfrentarme a él! Nada más verme, salió corriendo a su escritorio y se puso a escribir... ¡a escribir sobre un dinosaurio, a escribir sobre mí!, ¡iba a contar, por fin, nuestra historia!
Me llené de gozo y sonreí por primera vez desde hacía mucho tiempo. Pero ¡ay!, el señor Monterroso se cansó pronto... a la media línea, satisfecho y feliz como no lo había visto antes, se frotó las manos con gestos de alegría... ¡y lo dejó! ¡Y eso no es justo! Me quedé tan desconcertado, fue tan inesperado y terrible el golpe, que no supe qué hacer, y lento y cabizbajo me marché a otro sueño.
Ya he perdido la esperanza de lograr convencerle yo solo. Ustedes, excelentísimos miembros del Alto Altísimo Tribunal Literario, son mi último recurso.
Por ello: ruego y reclamo justicia a tan Alto e Ilustrísimo Tribunal. Ruego y solicito que se le ordene –sí, se le ordene– al señor Monterroso escribir cuidadosa y detalladamente la historia de mi especie y las razones de nuestro final, tal y como se la he contado y sin omitir ni añadir nada, y todo lo bien que ha demostrado en otras historias que sabe hacerlo. No obstante, vuelvo a ponerme a disposición del acusado para, si fuera necesario, volver a recordarle detalles que –a pesar de tener muy buena cabeza– pueda haber olvidado.
Y para obligarle, Señores del Tribunal, y sólo si es necesario, díganle que, al menos, me lo debe por haberle proporcionado el tema verídico para escribir el que está considerado –según me dicen– mejor cuento breve de todos los tiempos... lo cual no es poco, y debe de ser mucho, pues un tal Mefistófeles anda por ahí adjudicándose su autoría. Sólo tengo otra pena... es pequeña, y es esta: lástima que cuando lo escribió, bien porque aún estaba un poco dormido o porque ignorase aspectos básicos de nuestra morfología, equivocó el sexo: soy una dinosauria... Mas, señores, con mi edad, y a estas alturas de la historia de tan famoso cuento, ¿para qué cambiarlo?..., pero también, me digo a veces a mí misma, ¿y por qué ocultarlo?
Volviendo a lo esencial, es gracia que pronto espero recibir de sus Ilustrísimas.
Firmado:
Ggkrñ, La Dinosauria de Monterroso
De palíndromos y crucigramas o El escritor vocacional
Quien lea este manuscrito debe saber, en primer término, que soy un escritor vocacional, es decir, para resumirlo sin ambigüedades y con total claridad y precisión: no puedo ser otra cosa en esta vida, salvo escritor.
Por si esto no fuera en sí suficiente para condicionar de manera absoluta cualquier vida, añádase –en mi caso personal y quizá único– la circunstancia agravante de estar enamorado –mínimo, hasta la locura– de las palabras... Es imposible para nadie estar más enamorado de algo –cosa, animal o persona–, que lo estoy yo de las palabras.
No exagero, créame usted, no exagero ni un ápice... Le diré más, para algunos de los que me tratan con asiduidad, soy un caso clínico: con eso está dicho todo. Adoración y pasión sin límites tengo por ellas. Palabras habladas o recitadas o escritas, las amo igual; y si son cantadas por corales, coros, sopranos, tenores, barítonos o por cualquier sensata combinación de ellos, al escucharlas me marcho –literalmente– de este mundo, y todo mi cuerpo se queda en suspenso, muerto de dicha. Adoración y pasión que me llevan, ya desde mis primeros años, a acariciar y abrazar los orondos diccionarios, no sólo con cariño y ternura, también con delectación morosa, con goloso apetito y oscuros e inconfesables deseos; y a espiar las páginas de las enciclopedias con la avidez malsana de un mirón lúbrico, empedernido e insaciable; y a leer todo lo que cae en mis manos; y a escuchar todas las conversaciones que puedo –y hasta las que no debo–, como si fuese un curioso pertinente; pero no es la curiosidad, sino el amor a las palabras, lo que me mueve a hacerlo. Y todo esto desde la misma cuna, y así todos los días y a todas las horas, sin cansancio ni decaimiento, y sin ni atisbos de conocer lo que en tal pasión puedan significar la enfadosa merma o el temporal hartazgo.
Ya desde pequeño me gastaba absolutamente todo el dinero de la paga en palabras: primero en tebeos y después en libros, nunca en pelotas, ni en balones, ni en raquetas, ni en esquís, ni en monopatines, ni... ¡sólo en libros! Mi pasión era de tal tamaño, que no se detuvo ante nada; y así, y a una edad sin duda temprana, por amor a los tebeos y por el deseo incontrolable de poseerlos, me inicié en el robo más vil: una vez a la semana y de forma rotatoria, armado con un cuchillo de hoja fina y larga, hurgaba en las huchas de barro de mis hermanas, hasta obtener las monedas necesarias –ni una más, eso sí– para comprar mi imprescindible dosis de palabras, o sea, los tebeos nuevos que salían cada semana.
Cerca de la casa donde vivía con mis padres y mis hermanas había una tiendita donde vendían libros leídos, como dice mi amigo don Almando de Navarra –gran novelista y otro lector loco y empedernido, con el que, y a pesar de las diferencias en edad y gustos literarios, comparto ¡oh, sorpresa! ángel custodio de los especializados en escritores–, al cual le disgustan sobremanera las habituales expresiones Libros Viejos, Libros de Segunda Mano, Libros Usados... A él le gusta más que se diga y se escriba: Tienda de Libros Leídos... «Porque» –dice, y con razón–, «usados, referido a libros, quiere decir, leídos.» Y en cuanta ocasión se le presenta, suele añadir con sorna convincente: «Un buen libro nunca es viejo; puede estar desgastado, estropeado, mugriento, roto, comido por polillas descaradas o termitas voraces, despedazado y hecho jirones, pero nunca viejo, ni mucho menos, muerto». Bien, como le decía, aquella tiendita era mí Cueva de Alí Babá, la cueva donde estaban reunidos todos los tesoros que yo ansiaba poseer. Y en verdad tenía algo de cueva, con sus altos techos, su luz tenue tamizada en ocres, su inolvidable y aquietado silencio, sus numerosas filas de estanterías alineadas y repletas de libros que conformaban un laberinto de sueños paralelos, ¡y el polvo!, que presente por doquier me parecía polvo de sabiduría, polvo mágico, comestible, que formaba parte consustancial de los libros y que los hacía más deseables. En esa tiendita las horas se me pasaban en un soplo; con el arrobo y mimo con los que un adolescente coge la mano de la chica que le gusta, así cogía yo un libro, lo cogía igual que si estuviese en un templo, tal cual si se tratara de un ser vivo. Con él en la mano iniciaba un ritual de adoración. Miraba su portada, leía su título, el nombre de su autor, y lo mismo hacía con la contraportada y las solapas, hasta enterarme de qué trataba el libro y todo lo que contaran de su autor; después lo hojeaba aspirando el olor a misterio que se desprendía de sus páginas; siempre leía el primer párrafo, y si ya me enamoraba, al no poder comprarlo, una desazón caníbal se apoderaba de mí; ¡y ay de mí si el libro contenía grabados o dibujos!, los buscaba pasando deprisa las hojas, y cuando estos eran atractivos y sugerentes, notaba crecer en mí la cruel desazón de no poder comprarlo, de no poder poseerlo... Entonces lo dejaba en su sitio con una pena infinita, con tanta, que parecía que se me quedase pegado a las manos; y cogía otro, y el ritual se renovaba; y otro, y luego otro, hasta que el santo de don Julián –el propietario de la tiendita– o su hijo Alfonsín –cuatro años mayor que yo, y al que los libros dejaban indiferente– me indicaban con frecuentes toses y severas miradas que... «Ya está bien por hoy, pesado». A mí se me ponía la expresiva cara de un perrillo faldero al que mandan fuera de la habitación para que no moleste en los momentos de intimidad y, sintiéndome un Adán arrojado del paraíso –y sin una Eva cercana–, les decía un lastimero: «Gracias, adiós... Hasta mañana», con un especial énfasis afirmativo en las palabras hasta mañana. A veces, dos o tres al mes, compraba alguno de los libros, y esto hacía que me dejaran pasar allí tantas horas.
Desde pequeño, como he dicho, me sulibellaban los libros. Fueran estos flacos o gordos, me daba igual. Al principio, por pura avaricia de acumular palabras, sentía inclinación por los más gruesos. Y si bien me gustaban los libros no leídos que me regalaban mis padres o mis abuelos o mis tíos, prefería los ya leídos de la tienda de don Julián y de Alfonsín: eran unos libros con un encanto especial. Mucho más tarde, y después de abundantísimas lecturas, fui creando mis propias preferencias por temas, estilos y autores, pero, en el fondo, debo confesar que también me daban un poco igual: lo importante era saber que tenía un libro aún sin leer esperándome en casa.
A los seis años adquirí la siguiente costumbre –en la que pienso que quizá se halle el origen de mi irreductible vocación de escritor–: cuando terminaba de leer algún libro que me hubiera entusiasmado –la mayoría lo hacían y muchos hasta éxtasis inenarrables–, con el corazón todavía palpitante y la ensoñación perdida por aquellos procelosos lugares que los protagonistas recorrían en sus aventuras y por los cuales yo, con mi corazón al unísono de los suyos, los había acompañado, me ponía a escribir enseguida, lo que con nulo engreimiento llamaba... «Efusiva Carta al Aire de un Escritor Adolescente», cuyo comienzo invariable era este:
«Mi muy querida Editorial (y ponía el nombre de la editorial que hubiera editado el libro):
Me llamo Efemérides y deseo felicitarles efusivamente por la publicación del maravilloso libro que acabo de leer. Se trata de (y ponía el título del libro en cuestión y el nombre de su autor), cuya lectura ha significado para mí...», (y aquí me explayaba dando mis opiniones y comentarios durante, en general, un par de páginas. En ocasiones especiales, como cuando leí Viaje al centro de la Tierra o La isla del tesoro o un Quijote en versión para niños o Las mil y una noches –también muy mal sabiamente recortada– o El escarabajo de oro o... –la lista sería interminable–, llenaba completo un cuaderno de mediano tamaño).
Esta costumbre no la he perdido y, en ocasiones especiales, todavía la practico. Incluso conservo la misma estructura y el mismo apasionamiento laudatorio, y continuo llamándolas igual –lo único que por pudor me he visto obligado a quitar es lo de adolescente y lo he sustituido por vocacional– y se han quedado en «Efusiva Carta al Aire de un Escritor Vocacional»... (Lo de al Aire no recuerdo cómo se me ocurrió, quizá porque no iba a enviarlas nunca a sus destinatarios o porque me parecía poético o vaya usted a saber.) Desde su infantil origen, estas cartas de enfebrecido agradecimiento a las editoriales han querido ser, por encima, muy por encima de los autores, un reconocimiento a esas fábricas de palabras y de sueños; han querido ser un homenaje a quien me proporcionaba tanto alimento, a quien me hacía tan feliz. No podía –ni puedo– entender la vida sin su existencia; por ello, cuando me entero de que alguna editorial desaparece, duermo mal durante varios días... ¡Ah!, antes de proseguir, una cosa que casi se me olvida. Como sé que es usted buen observador –¡casi nada!– y veo que le ha chocado mi nombre, Efemérides, decirle que el mío verdadero no es ese, pero me lo he cambiado oficialmente, pues Efemérides no sólo es una palabra que viene en el diccionario –cosa que no ocurre con la mayoría de los nombres propios–, sino que significa ¡y en su primera acepción!... Libro en el que se reflejan los hechos de cada día... ¡Un libro! ¡Un libro! ¡Un libro!... ¡Tengo nombre de libro! ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta?... ¡Y además he logrado que todos me llamen así!, Efemérides, y bajo ese nombre están publicadas todas mis obras. Me gustaban también los nombres de Necronomicón, o Alterveritasbibliotecón, que son más largos y sonoros, y también son sendos libros, pero entre que no vienen en el diccionario y que me parecían menos clásicos –sobre todo, el segundo–, me decanté por Efemérides.
En el colegio –para oponer al de Cuatrojos–, intenté construirme uniendo y combinando el apellido Cervantes con los de los enciclopedistas franceses Diderot y Dalambert, un apodo largo y sonoro y de muchas letras. Por más combinaciones que intenté, no lo conseguí: o eran apodos feos –el menos feo que logré construir fue Cervadalamrot, que por más que me empeñe, nadie aprendió a pronunciar–, o bien ocultaban su origen, pareciendo hijos bastardos –Cerdidebert–, en lugar de hijos de tan preclaros padres como yo me había buscado. Probé con Cervantes y Descartes, con Cervantes y con los Menéndez –Pelayo o Pidal–, con Cervantes, Benito Pérez Galdós y Balzac: nada, tampoco. Mis compañeros, por su cuenta y sin consultarme, me encontraron uno: me llamaban, además de Cuatrojos, Diccionario con gafas... y me conforme, ¡y oculté mi alegría! Al curso siguiente, de forma mayoritaria y quizá, unánime, en todo el colegio me llamaban El Redicho; esta vez no me conformé, pero a ellos les dio igual.
Ya desde los primeros días de mi primera juventud soñaba con ser... abundante en amores e infinito en palabras. Me veía igual que una moderna reencarnación del marqués de Bradomín. Un marqués muy crecido de tamaño: crecido de cuatro sonatas, a mil –o más– sinfonías.
En mi aún cercana juventud, las amigas más próximas y que más me conocían, las más queridas, las aún añoradas, me acusaban con reiteración y envidia, de que sólo en las bibliotecas y ante los libros habían visto esos suspendidos gestos de arrobo y de abandono en mi expresión que ellas tanto deseaban; y algunas –las más observadoras–, de que en las librerías de libros leídos se me pone un raro y ardiente brillo en los ojos, un brillo que no he tenido nunca al mirarlas a ellas... ni siquiera en los momentos más íntimos entre sus brazos... Si ellas lo dicen, unánimes... yo sólo le digo que... ¡mire que me ha llegado a gustar el chocolate negro!, ¡mire que me han llegado a gustar las mujeres bajo cualquier combinación de color de piel con color de ojos y pelo!, ¡mas nunca ni chocolate negro ni mujeres, como las palabras!
Mi relación con las palabras es... ¡no sé!... ¡tan especial! Por ejemplo: nunca jamás –si no es de literatura– estoy enfermo. Cuando caigo enfermo, en una mañana se me pasa: cojo el diccionario de la Real Academia Española, busco en él mis palabras favoritas, las más hermosas para la ocasión o las que mi intuición me dicta, y las releo en todas sus acepciones: al poco rato, ya estoy curado. Si la enfermedad que me ataca es grave, acudo sin dudarlo al María Moliner o al Sebastián de Covarrubias –ahora en la edición de Arellano y Zafra–. También, a veces, por probar, acudo a otros más modernos, como el Panhispánico de Dudas; pero si la cosa es grave de verdad, de puro miedo, me vuelvo enseguida un clásico en mis remedios.
Recuerdo que la primera vez que me emborraché tuve un sueño perfecto, genial, digno de que se hiciera realidad: soñé que me desdoblaba y que así podía escribir en un cuaderno con la mano derecha y leer lo que escribía con el ojo derecho, y a la vez, con el ojo izquierdo podía leer un libro y pasar las hojas con la mano izquierda... ¿fantástico, no? ¡Leer un libro y escribir otro a la vez!
Otro ejemplo de mi relación especial con las palabras es este –puedo jurarle que será el último ejemplo, ya he aprendido a controlarme–: soy también el inventor de los famosos Homenajes a Nuestros Anónimos que tienen lugar en el Café Tifón todos los miércoles a las siete de la tarde, que es cuando suele haber partidos de fútbol y nos dejan el café vacío. Son rendidos homenajes a los anónimos creadores de palabras, de aquellas palabras que nos parecen especiales. En la tertulia, de la que soy muñidor, propongo homenajear al creador de una palabra especial... –especial, bien por su belleza Samarcanda, bien por su altiva sonoridad Algarabía, bien por su tremenda expresividad Esputo, Chapapote–. Cada miércoles, como digo, nos juntamos en el Café Tifón una treintena larga de entusiastas, y después de debatir un rato las varias palabras propuestas, se vota cuál será la elegida. Una vez realizado el recuento, puestos en pie con la mano en el corazón, la repetimos tres veces en voz alta y vibrante; a continuación levantamos las tazas de café o el vaso o la copa de lo que estemos bebiendo y gritamos: «¡Viva su creador! ¡Viva!» y aplaudimos como locos y como si él estuviera allí presente recogiendo el homenaje.
Ayer, sin ir más lejos, elegimos Hidromiel frente a Pelusilla, Nigromancia y Pasilargo que eran las otras candidatas. Nos costó mucho tiempo –casi toda la tarde– decidirnos... ¡son las cuatro tan bonitas!... Pelusilla, ¡ay, pelusilla!... nigromancia, nigromante... pasilargo... ¡Madre mía!, ¡qué delicia!... ¡para comérselas a pares!, ¡a tríos!
Como pienso que ya le he dado información suficiente sobre mi vocación y mis amores, voy a dar paso a la confesión de mi lamentable estado actual... confesión que ha motivado la agridulce escritura de este manuscrito... ¿Quiere usted, querido amigo –permítame a estas alturas llamarlo así–, saber cómo conocí a Ana, mi primera y hasta ahora única esposa?, ¿sí?, pues se lo voy a contar... Era una tarde en la que el aire estaba dulce, como preñado de mimosas; yo, sentado a la mesa de un ruidoso café, estaba escribiendo abstraído –cosa tan natural en mí–, cuando a mi espalda sonó una enfadada voz femenina –más bien vulgar en su sonoridad y excesivo acento–, que así se expresaba: «...¡Aunque sólo fuera por deferencia, deberían proveer una cátedra de Paidología y ofrecérsela!». Antes de volverme a mirarla, y por lo tanto, antes de verla, ya me había enamorado de ella, no sólo hasta los huesos, sino hasta los tuétanos. Escuchar en un ruidoso café, deferencia, proveer y Paidología, en un solo, coherente y breve enunciado era, para un enamorado de las palabras como yo, un auténtico milagro del amor. (¡Vaya flechazo!... Querido Cupido, ¡en esa ocasión te excediste!)
Lo confieso, fue instantáneo y, sin duda, precoz: allí mismo tuve mi primer orgasmo literario con ella.
Me declaré de inmediato, y de inmediato me aceptó. Nos casamos. Vinieron tiempos felices: ningún Crucigrama se nos resistía; las Palabras Cruzadas eran el aperitivo; luego, la Sopa de Letras; después, El Damero Maldito; los Palíndromos eran nuestro postre favorito, nuestra debilidad manifiesta... ¡Cuántas noches, ambos de amor henchidos, las pasamos en blanco buscando palíndromos para regalárnoslos mutuamente al despertar como si fueran cerezas escarchadas! Los comíamos a todas horas. Algunos eran tan sabrosos como este mío: Anaedonale ama el ano de Ana. Algo forzado, lo reconozco. Por eso precisamente uno de los días más inolvidables de nuestro matrimonio fue aquel en el que Ana –cuyo nombre es un palíndromo en sí mismo que me estaba predestinado–, después de bucear anhelante en Internet, me regaló entre risas chispeantes y cloqueos cariñosos, la información siguiente: «¡Amor mío!» –me dijo– «¡Anaedonale fue un esforzado y valiente guerrero tolteca!»... ¡Qué descanso me produjo como creador! ¡Qué satisfacción poderosa! Una letrada felicidad campaba a lo largo y ancho de nuestras vidas.





























