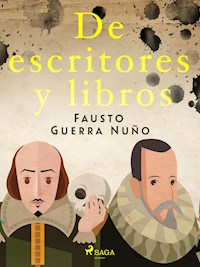Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Sombras que denuncian traición y cobardía, personajes enamorados de una molécula de agua, escritores perdidos en sus aspiraciones, amores literarios, la lucha incesante por la aceptación familiar... Los cuentos de Fausto Guerra Nuño están impregnados de una ternura y un amor por la literatura difíciles de encontrar hoy en día. Una colección decisiva para amantes de las historias inolvidables.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fausto Guerra Nuño
La sombra que adelgaza
Saga
La sombra que adelgaza
Copyright © 2017, 2022 Fausto Guerra Nuño and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728392683
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Encina, y a Cristina, Ángel y Eduardo
Prólogo al lector
Ocupado o muy ocupado lector:
Los relatos que forman este libro carecen de unidad temática. No se debe a un propósito, sino a que han nacido de inspiraciones heterogéneas y en tiempos y lugares diversos. Narran momentos en la vida de unos personajes —mujeres, hombres, algún niño— que por azar, o porque llevados de una determinación imparable así lo buscan, tropiezan contra muros-pasión de diferente dureza y desde circunstancias en extremo diferentes. Todos se ven afectados por hechos que los llevan a situaciones cómicas, melodramáticas, dramáticas o en demasía dolorosas. Variados son sus puntos de partida, profesiones, edades, pasiones y detonantes que empujan a la acción. Por todo ello, hay en los relatos diferencias en cuanto a tamaño, grado de resolución, estructura narrativa, ritmo y hablas. Si he buscado con ahínco algún denominador común, han sido la claridad, ir a lo esencial —pues el relato no admite hojarasca— y contar historias que conmuevan.
Una amistosa advertencia: por comentarios de los lectores de las galeradas, podría ser que en algunos de los relatos, de no tener usted cuidado, corra el riesgo de abandonar el papel de lector y verse envuelto en el de protagonista, lo cual no en todos ellos es recomendable; en algunos, sí, mas no en todos.
Hecha esta advertencia, desearle, para una tranquila y feliz lectura, unas horas sin preocupaciones y un teléfono móvil en silencio.
F.G.N.
Esta noche arderá Buenos Aires
Tener un buen hermano es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Sin mi hermano yo hubiese sido un desastre; un desastre absoluto y con mayúscula. Yo tengo el mejor. Y eso que no tuvimos un buen comienzo; de hecho, lo tuvimos fatal. Con mi nacimiento, yo lo destroné sin miramiento alguno. Resumo los hechos. Él fue, para ambas familias, la materna y la paterna, el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino, y el primero cuyas gracias fueron celebradas babeando, no sólo por los familiares, sino por todos los amigos y vecinos de nuestros padres; y también, claro, mi hermano fue el primero al que, al cumplir un año, le vaticinaron un Ministerio de cuyo nepotismo inagotable disfrutaría toda la familia hasta el cuarto o quinto grado, y la mayoría de los amigos y allegados; y, por supuestísimo, fue el primero al que repetidamente elevaron al altar de los más listos, de los más precoces en el andar y en el hablar, de los más graciosos y risueños de entre los niños habidos y por haber. En fin, él fue el primero en todo y el foco primigenio en el cual centenares de familiares y aun de vecinos depositaron sus esperanzas de contar entre ellos, unos a un Einstein, otros a un Maradona, otros a un Mozart. ¡Y entonces llegué yo! Llegué yo, sí, una mocosa de dos kilos ochocientos, la cual, sin saber ni quién era Herodes, puso su mundo patas arriba y lo cercené sin miramientos. Y de ser el primero en todo, pasó a ser el último en todo. ¡Debió de ser durísimo para él! ¡Pobrecito mío! Tan duro fue, que, hasta que no tuvo catorce años y medio, no me lo perdonó. Hasta esa fecha, mi cuerpo fue su saco de entrenamiento de boxeo; mi hucha, su Banco; mis tebeos, los suyos —cambiaba los míos de hadas y princesas por los de El Guerrero del Antifaz o Hazañas Bélicas o El Capitán Trueno—, y mis amigas fueron dóciles juguetes para los primeros escarceos de su precoz iniciación sexual, pues fue en ellas donde experimentalmente —es decir, al tacto— descubrió las diferencias morfológicas con su cuerpo de chico. Y cuando nuestros abuelos o tíos nos daban dinero, él decidía en qué había que gastarlo —que siempre era en tebeos y libros—; y decidía también qué tebeos eran «los más convenientes» —usaba esa expresión con siete años— y qué libros de aventuras y misterio no podíamos perdernos por nada del mundo.
Mi hermano y yo nacimos en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano R. Somos hijos de argentino y española —los abuelos maternos vinieron aquí en el año mil novecientos treinta y nueve—, y yo, salvo en persecución de algún amor que me había mal dejado, no me he movido de mi barrio... Sigue pendiente ese perezoso viaje a España para ver a mi hermano, pero mis amores me atan... No hubo un tercer hijo. Mis padres debieron de pensar que ya habían contribuido al mantenimiento de la especie, o bien, entregados a sus lecturas, no encontraron tiempo, o, lo más probable, no se solaparon sus ganas para traer a este mundo un tercer hijo.
Mas en la vida de los hermanos, hay misterios que son indescifrables. Un día, su actitud cambió. Nunca he sabido el porqué, ni de tan feliz como me hizo aquel cambio me molesté en averiguarlo. Él tenía catorce años y medio y yo, doce. Era un domingo por la tarde, justo después del almuerzo; mi hermano vino a mi cuarto —cara seria, gafas redonditas, gestos de adulto— y, sin mediar palabra, me dejó su hasta ese momento intocable colección de tebeos de El Guerrero del Antifaz, encuadernada con tapas duras. ¡Un tomazo con el que apenas yo podía! Había cincuenta tebeos, todos seguidos sin que faltase uno. Le sonreí de oreja a oreja. Fue un instante maravilloso. Un instante mágico que borró todos los daños anteriores. Me sentí tan feliz, que le di un beso de agradecimiento, que él no rechazó.
Recuerdo aquella tarde de domingo como una de las más felices de mi infancia. En lugar de ir con mis padres y mi hermano a dar el preceptivo paseo por el parque hasta el merendero Villa Ortúzar, donde acudirían los amigos de mis padres con sus hijos —cosa que hacían y hacíamos todas las tardes de domingo en los meses de buen tiempo—, me permitieron, ¡por primera vez!, quedarme sola en casa, para leer aquel tomo de tebeos. Cuando tras los consejos de no abrir la puerta a nadie ni contestar al telefonillo salieron los tres y cerré la puerta, una sensación de satisfacción y plenitud me embargó de pies a cabeza y toda por dentro. Abrí el tomo igual que quien abre el cofre de un tesoro. Sin esfuerzo de memoria, aún me veo allí, con mis coletas trigueñas, en el cuarto de estar, sentada en una silla cerca de la ventana, el tomo en la mesa y la luz de la tarde entrándome por la izquierda —tal cual mi muy lector hermano me había enseñado—, mirando aquellas hojas llenas de ágiles dibujos en blanco y negro y leyendo palabras que me encogían el alma.
Estaba entusiasmada. Pasó el tiempo sin notarlo. Mas a su paso me dejó por primera vez el aroma turbio e insuperable de esa plenitud de felicidad a solas que proporciona la lectura.
El nombre de mi hermano, que de manera imperdonable he olvidado escribir al comienzo, es Julio Jorge Luis. Un nombre, claro, que debemos, él y yo, explicar siempre, pues es el único Julio Jorge Luis en todo el mundo. Dicho nombre obedece a la sin par cabezonería de nuestros padres: mi padre era y es un fanático lector de Julio Cortázar y mi madre, no menos fanática —seguramente, más—, de Jorge Luis Borges. Dado que al acercarse la fecha del parto ninguno había dado su brazo a torcer ni se pusieron de acuerdo en otro alternativo, pactaron ese doble nombre. Pero la cosa no paró ahí: se jugaron, en una maratoniana tarde de partidas de ajedrez, qué nombre iría primero, es decir, si se llamaría Julio Jorge Luis o Jorge Luis Julio. Ganó mi padre. Mas, según mi madre nos ha contado más de diez mil veces: «Me ganó, porque, hijos, en la partida final de desempate, yo estaba ya con las primeras contracciones del parto y no vi el artero jaque mate de torre y caballo, cuando ya tenía al rey de vuestro padre a tiro total con alfil negro y dama». Por estos motivos, el nombre de mi hermano es Julio Jorge Luis.
Aquella tarde de El Guerrero del Antifaz fue el principio. Su préstamo y mi lectura encandilada encauzaron por unos maravillosos y fraternales senderos nuestra relación. Del mismo modo que en los entrenamientos de los x-mil metros obstáculos, mi hermano, a lo largo de los años, me fue animando a más y a más: de los tebeos me obligó a saltar a los libros de cuentos; de los libros de cuentos, a las novelas de aventuras; de las novelas de aventuras, a las novelas; de las novelas, a los libros que hablaban de escritores y libros; de los libros que hablaban de escritores y libros, a los libros en general, y de los libros en general, a todos, todos los libros. Sin él, qué duda cabe, me hubiese perdido a Julio Verne, a Emilio Salgari, a Stevenson, a Jack London, a Defoe, a Grey, a Karl May, a Poe, a Conan Doyle, a Lovecraft, a Tolkien, y a muchos otros que estaban considerados escritores “sólo para chicos”, y me hubiese tenido que conformar con Mujercitas, Mariquita la Traviesa, Los Cinco, Celia, Vidas de Santas y con los tebeos de Azucena y los de hadas y princesitas. ¡Hubiese sido una lástima, la verdad! ¡Hubiese sido una pérdida morrocotuda!
Recuerdo que mi hermano, con voz declamatoria y engolada, y haciéndose el interesante, me leía, a modo de guinda, poesías de un libro muy gordo que tenía y que se titulaba Las Mil Mejores Poesías de la Lengua Castellana, que era de mi abuelo y que se lo había regalado un día de canícula intensa, en el cual Julio Jorge Luis salió a la calle y le trajo la sorpresa de una botella grande —creo que de un litro— de cerveza bien fría. Nuestro abuelo tenía el libro desgastado de tanto manosearlo, y se sabía muchas poesías de memoria. En las sobremesas de los domingos le gustaba —sobre todo si se había pasado un poco con el vino— recitarnos sus favoritas: La canción del pirata y otra que empezaba: Oigo patria tu aflicción y escucho el triste concierto... y otra muy bonita, que dejaba para el final, y con la que se le humedecían los ojos al recitarla: A un olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido... Según Julio Jorge Luis, ese libro fue el mejor regalo que le habían hecho en su vida, y lo prefería a cualquier otro. Ese libro no me lo prestó nunca, ni siquiera cuando tuve el sarampión que estuve muy enferma. Mi hermano y yo nos sabíamos de memoria muchos trozos de El gaucho Martín Fierro y poesías de Olga Orozco y Vicente Barbieri, y del Romancero Español, y de Lorca, y de Neruda, y naturalmente, claro, de Cortázar y Borges... ¡Cuánto nos gustaba, ya algo más mayores, recitar juntos, yo decía un verso, él decía el siguiente, la poesía de Borges Los Justos!
Sin duda en aquellas lecturas y declamaciones tiene su origen mi debilidad amorosa por las poesías: en cuanto una chica me escribía una, me enamoraba de ella. No lo podía evitar, caía rendida cual corderita tierna y algodonosa. Y aún hoy, felizmente emparejada, me cuesta infinito no dejarme llevar. Una poesía escrita para mí, me hace soñar con una historia sublime de amor y pasión, y se me descolocan las emociones. No puedo evitarlo, es superior a mis fuerzas, y ni la lógica ni el compromiso han podido hacer algo.
Pero el problema esta vez no ha venido por los versos..., y si no llega a ser por el salvífico consejo de Julio Jorge Luis, mi fraternal héroe, mi idolatrado hermanito, no sé qué habría sido de mi feliz emparejamiento con Ana. ¡Cómo es de listo, señor, cómo es de listo este hermano mío!... Se nota a la legua que es el más carismático de todos los “loqueros”...
Los hechos fueron así:
Me quedan pocos treinta que cumplir —¡sólo uno!—, así que saboreo y me relamo cuando alguien se refiere a mí calificándome de treintañera: me entra un cosquilleo de satisfacción que me entona el día. Después de muchos vaivenes sentimentales, encontré a Ana, que se llamaba María Dolores. Con ella mis vaivenes —que arrancan temprano en el colegio de las Hermanas de la Caridad Cristiana y han permanecido hasta hace un año y diecisiete días— han terminado. Es maravillosa. Ana es maravillosa. Se parece a Platero. Se parece en todo, excepto en que no es ni pequeña ni peluda, pero sí suave, blanda, fuerte, de acero, atlética, dulce, cariñosa, inteligente, culta, activa, muy buena conversadora, y —¡y esto es lo malo!— una gran cocinera, y —¡ y esto es lo peor!— una mejor comedora, pues no es ya que guise bien, que lo hace tal cual los ángeles, es que verla comer incita a hacerlo, y el colmo —¡y esto es lo peor de lo peor y debería estar prohibido en todas las constituciones serias!— es que ella come y come y come todo lo quiere ¡y no engorda! A mí, en cambio, que soy de estatura regular tirando a bajita, y que, al trabajar de bibliotecaria y escritora, no muevo apenas el culo en toda mi jornada laboral, en cuanto me paso un nada, pero sólo un nada con la comida, pierdo al minuto el maravilloso tipito que tantas envidias ha causado y tantos amores y disfrutes me ha proporcionado.
Igual que a todas, a María Dolores la rebauticé —cosa que desde mis primeros amores siempre he hecho— y le cambié el nombre. Antes de mí, eran otras, pero desde que están conmigo, son unas mujeres nuevas y empiezan su verdadera vida. Para ella elegí el nombre de Ana, Y así no me importa que Ana haya sido antes María Dolores o Lola o Dolorcitas o Dolorzorcitas: era otra. Y mi Ana, la mía, me prepara con tanto cariño sus deliciosas comidas, que no puedo negarme. Tanto el aspecto, y aún más el afecto, me llevan a caer en ese sabroso pecado... Y no sólo está la comida, ¡es que le encanta comer con vino! La cosa se desarrolla así: yo trabajo de diez a dieciocho y media, y tengo menos de una hora para comer, con lo cual tomo un sándwich o una ensalada o cualquier tontería y llego a casa que me comería las puertas. Al entrar, la casa huele de maravilla; la mesa está puesta; la botella de vino, abierta; los aperitivos, colocados con mimo; y sé que hay unos platos en el horno, que colmarían el paladar de un gourmet y el hambre de un pampero; y a veces, Ana me espera vestida con sólo el delantal.
Es una relación que, con lo insinuado y lo dicho, más las poesías que me escribe, podría durar y ser perfecta. Yo así lo esperaba, ¡pero es que Ana ha empezado a recriminarme que pierdo mi tipito!... El viernes pasado, mientras guardaba la mitad del dulce de leche para jugar luego, me dijo que parecía «un lechoncillo paticorto». Esto fue lo que me llamó, «un lechoncillo paticorto»... ¡Hasta ahí podíamos llegar!... Después de decirle a gritos que era por su culpa, que hasta que la conocí no me pasaba, que era ella la que me cebaba, que si comía su comida era por no desairarla, que me gustan las ensaladas y que, por mí, me alimentaría de crudités, frutas y cereales, salí dando un portazo que sonó a órdago y que repercutió en toda la escalera.
Me marché con tantas prisas y tenía la cabeza tan nublada por el enfado, que hasta olvidé coger mi teléfono móvil.
Entré en el bar de la esquina, con dos docenas de lágrimas redondas y un gran puñado de pesos, a llamar por teléfono a mi hermano, sin importarme qué hora fuese en Madrid. Es que ni lo pensé. Él está acostumbrado; mi cuñada, no tanto. Le conté lo que me había pasado. Yo estaba en plan víctima total, y no creo que fuesen menos de cincuenta las veces que le repetí que Ana me había dicho que parecía «un lechoncillo paticorto».
—Pero, a ver, Alfonsina, ¿cuánto pesas ahora?
—No sé,... cuatro kilos más de los que debo...
—Es decir, siete u ocho más, ¿no?... Querida hermanita, para ti eso es mucho...
—Sí, lo sé,... ¿y qué quieres que haga?
—No comer tanto... Es bien sencillo, ¿no?
—No, no es tan sencillo. Tú no sabes cómo guisa y con qué cariño lo hace, que se pasa toda la tarde guisando... Y no sólo es eso, es que nuestras cenas son el prólogo del sexo más maravilloso y entusiasta... Hemos creado una pauta de conducta genial e insuperable que nos...
—Alfonsina, no entres en detalles.
—Es una pauta de conducta genial e insuperable..., nunca antes con ninguna otra había sido tan buena la convivencia y tan maravilloso el sexo...
—Alfonsina, por favor, te he dicho que no entres en detalles. No es necesario.
—Vale, sí. Es una relación maravillosa. Lo malo, hermanito, es que yo engordo y ella no... y engordo, porque la mayoría de los días, nada más cenar, nos vamos a la cama y ya no salimos...
—Alfonsina, dime una cosa... ¿se lo pasa bien contigo en la cama?
—¡Qué cosas preguntas! ¡Bien, no! ¡Bien es poco! ¡Se lo pasa de maravilla!... Ana nunca antes había tenido unos...
—Déjalo, déjalo. Ya me ha quedado claro que se lo pasa bien, no hace falta que entres en detalles... Ahí tienes la solución...
—¿Ahí?... ¿Dónde es ahí?... Explícate, hermanito. Explícate, y por favor no me plantees enigmas, que estoy muy, pero que muy desesperada... No sé si va a querer que vuelva con ella... No sabes el portazo que he dado y las cosas tan despreciativas que le he dicho...
—La solución es muy sencilla... dile que nada de sexo hasta que no bajes los kilos que has engordado...
—¿Pero qué dices? ¿Estás loco?
—¿Quieres arreglar el problema?
—¡Claro que quiero! ¡Es lo que más quiero! ¡Por eso te he llamado!
—¿Tienes una báscula?
—No, me peso en una farmacia.
—Ve y compra la mejor báscula. Preséntate con ella en casa y dile dos cosas: que ella te diga tu peso ideal, y que nada de cama hasta que lo logres... Y así, o te acepta cual estás o ya no te hará comidas que engorden.
¡Qué hermano tengo! La idea me pareció tan divina, que colgué sin más, para ir corriendo a comprar la báscula —ya estaban a punto de cerrar las tiendas—, y creo que ni me despedí de él ni le di las gracias, ni recogí los pesos que sobraron de la llamada.
Y, a pesar de la aparatosa bolsa con la báscula, corrí aún más para llegar a casa.
Abrí con sigilo y, poniendo en práctica una gran estrategia que se me ocurrió en el ascensor, escondí la báscula en el armario ropero del hall.
Ana vino corriendo.
—Ana, quieta ahí. Ni llores ni hables, ni me abraces ni te muevas... Antes, dime una cosa: ¿cuál es para ti mi peso ideal? ¿Cincuenta y dos, que es lo que pesaba cuando nos conocimos? Pues peso sesenta y uno setecientos. Te propongo una cosa... si me quedo a vivir contigo, no tendremos sexo hasta que baje a ese peso ideal... y si no aceptas esta condición, me marcharé y sólo volveré cuando haya recuperado mi tipito, el que tanto te gustaba.
Ana se quedó de piedra. Ni se movió. Comenzó a protestar, a decir que no, que le daba igual... Mas ante la amenaza de mi mano puesta en la manilla de la puerta, aceptó. «¡No te me acerques! ¡Quédate ahí!» —le dije. Y entonces saqué la bolsa del armario, desenvolví el paquete rasgando el papel con mil prisas y, para demostrarle lo en serio que iba, le planté la báscula en las narices.
Hoy es sábado. Ha pasado, pues, una semana. Antes de sentarme a escribir, he desayunando, igual que todos los días, una tostada pequeña sin mantequilla ni mermelada de naranja amarga ni ninguna otra cosa encima, y un té con una triste y mínima nube de leche desnatada. Almorzaré una ensalada verde y media pechuga de pollo a la plancha con pimienta o con curry —que aún no lo tengo decidido— y beberé mucha agua. Lo bonito es que Ana comerá lo mismo, igual que lo ha hecho toda la semana. Eso es lo bonito. Es de verdad muy bonito. Lo feo es que llevamos siete días sin tocarnos, y ya no puedo más.
Gracias a no probar el vino y a comer tan ligero, he perdido dos kilos trescientos gramos y estoy de mejor ver, de mucho mejor ver. Por eso esta noche, para celebrarlo, voy a hacer una travesura: a escondidas, pienso ir a comprar una gran bandeja de exquisiteces y una botella de un buen vino español, uno de Ribera del Duero que le gusta mucho... Ya veo la cara de sorpresa de Ana... Gracias, muchas gracias, hermanito... Esta noche arderá Buenos Aires, eso es seguro...
Historia del cráter Bernardo
NOTA PREVIA
Sí , sí, querido lector, lo sé. Sé que no está bien: lo admito y le doy la razón. Sé que en estos tiempos comenzar una historia, y más si esta es breve, por una Nota previa, va contra las normas. Incluso sé, por mi profesión, que ni en el más descuidado Manual de estilo faltaría recomendación tan básica, y que ni en el más minoritario periódico de provincias, a pesar de mi reconocido prestigio, me habrían permitido su inclusión. Lo sé. Todo eso, lo sé. Y para un profesional, sin necesidad de ser en extremo puntilloso, es una cuestión grave caer en semejante infracción. Pero en esta ocasión, antepongo la Nota previa, porque, dada la naturaleza de lo que a continuación debo transcribir, es de todo punto imprescindible hacerlo. Y si he escrito “transcribir”, no ha sido por humildad ni descuido, sino por respeto a la verdad. En efecto: más que de una traducción desde el esperanto al español, al ser este último tan abundante en el escrito original y tan escasas y predecibles las palabras en esperanto, no puede hablarse honestamente de una traducción propiamente dicha, a pesar de que como tal me la hayan pagado, y bien pagado. Por otra parte, al resultar la letra del manuscrito tan endiablada y mala, o, para no ser innecesariamente descortés a estas alturas, tal ilegible y ajena a la simbología de caracteres admitidos y en uso, puedo en sentido estricto afirmar que mi trabajo, más que en una cuidada traducción, ha consistido en una ardua transcripción. Y dicho esto, paso a exponer el motivo para incluir la Nota previa, el cual no es otro, claro, que presentar una reivindicación. Así es: pese a que, debido a una larga epopeya plagada de malos entendidos y disparatadas coincidencias sea mi nombre el que figura como autor de las páginas que siguen, no es así, eso no es cierto, y reivindico que yo no tengo nada que ver con ellas... aunque —por deformación profesional, sin duda— haya retocado tres o cuatro frases, alterado algunos adjetivos de poca sustancia y censurado un párrafo completo por ser en demasía carnalmente explícito... Pero insisto: yo no soy el autor. Y sin que esto signifique coger un compromiso, puede que algún día en el que no me encuentre sobre la mesa un tema urgente impuesto por mi Jefa de Redacción, me decida a contar en detalle la serie de absurdas coincidencias —claro ejemplo de cómo la realidad periodística supera, y con mucho, a la ficción literaria—, que condujeron a un equívoco de autoría y me llevaron a mí, en el último y crucial momento, y a trancas y barrancas, a prestar mi nombre como autor. En fin, cosa, esta, por otra parte, no infrecuente en este oficio nuestro, orgulloso y mal pagado.
Pero, realmente, y siendo, qué duda cabe, importantísimo lo antedicho, tampoco es el asunto de dejar claro que he prestado mi nombre, el motivo más importante y esencial de la Nota previa. El autentico motivo es dar a conocer, en algún grado, las sospechas sobre la verdadera autoría y el increíble origen de esas páginas, y más, con el misterio que las aureola desde hace ya unos meses. A la Redacción de un periódico, llegan noticias raras, pero como esta, ninguna. Querido lector: según parece, las páginas que me dieron a traducir pertenecen a un eminente y conocido astrónomo de nuestro país —sin quizá, por todo lo que he investigado, al más eminente y al más nacional e internacionalmente conocido y reconocido—, páginas que llevaban por título: Sobre el verdadero origen de los cráteres en la superficie de la luna del planeta Tierra, de nombre Luna, las cuales, según he comprobado y consta documentalmente en los archivos de la Real Academia de Astrofísica —archivos que hasta hace unas semanas podían ser consultados por internet, pero que ahora, con el revuelo ocasionado, es imposible hacerlo de ninguna manera—, fueron presentadas, y con ese mismo título, como ponencia estrella en el decimoctavo Congreso de Astrofísica, dedicado a Planetas, lunas y exoplanetas, organizado por la Academia y celebrado en la ciudad de Granada del 17 al 19 del pasado septiembre... si bien parece ser que no llegaron a ser leídas... aunque esto último no se sabe con certeza, pues entre los académicos hay quienes me han afirmado que sí se leyeron y que fueron recibidas con entusiastas aplausos y clamorosas peticiones para presentar a su autor como próximo candidato al Premio Nobel de Física, y otros, en cambio, afirman lo contrario: que allí no se presentó tal tontería. Ante mis preguntas de extrañeza a causa de tan flagrante contradicción, la mayoría de los astrónomos y astrofísicos se quedaban desconcertados y cada uno se reafirmaba en su postura. Hubo, a modo de ejemplo y para que pueda usted mismo juzgar sobre cómo está la situación, un triunvirato de entre los más veteranos astrónomos, que a su negativa añadió —con notable tono de enfado, y a modo de rúbrica que diese por zanjado el tema para siempre— «... ¡Que jamás de los jamases en su presencia hubiesen permitido la lectura de tales despropósitos!». Parecía que hubiese habido dos Congresos paralelos.
Por mi parte, sinceramente, lejos de mi intención ha estado en todo momento exacerbar la polémica, pues entre los señores académicos los ánimos no están calmados, y muchos han llegado, en las últimas semanas, hasta el punto de negar, digan lo que digan y afirmen lo que afirmen las actas de la Real Academia de Astrofísica, que la paternidad de dicha ponencia corresponda a nuestro ilustre catedrático. Todo apunta a un creciente misterio. Así, querido lector, están las cosas.
Y una vez justificada con contundencia —en mi opinión— la necesidad de esta Nota previa, pasemos a la historia..., si bien queda un pequeño punto por aclarar. Como buen observador, ya habrá usted notado que me he permitido una última licencia —una licencia, a mí parecer, menor, pero reconozco que su calificación puede ser opinable—, y ha sido cambiarle el título a las páginas. Nada de Sobre el verdadero origen de los cráteres en la superficie de la luna del planeta Tierra, de nombre Luna, sino Historia del cráter Bernardo. No es este un cambio baladí ni una reacción de infantil orgullo ante el hecho de tener que cargar sobre mis espaldas —sólo por un tiempo— con su controvertida autoría. Nada de eso. Y espero que, tras terminar de leer la historia, recordará usted sin duda esta Nota previa y estará de acuerdo conmigo en su necesidad, por lo hecho y por lo dicho. Es más, me atrevo a pensar que, seguramente, de haber estado cambiados los papeles entre nosotros, habría hecho usted lo mismo, o más, pues seguramente es más valiente que yo. (Fin de la Nota previa).
Demos ya comienzo a la historia... En todo caso, una historia incalificable —en el más puro sentido— y que su autor, sea este quien sea, escribió con extraña y oscura caligrafía y en un esperanto “nematura” y, sobre todo, “bizarra”, es decir, inmaduro y raro, y la comenzó así:
Señor moderador, muchas gracias por sus amables palabras... Ilustrísimos Miembros de la Academia, eminentes profesores, señoras y señores, muy buenas tardes:
Aquellos de nosotros... ¿Me escuchan bien?... Gracias... Les decía, que aquellos de nosotros que miramos al cielo con atención y sin prejuicios la noche del ocho de agosto pasado nos dimos cuenta de una cosa, últimamente rara vez vista... nos dimos cuenta de que, como esa noche la Luna no tenía nada mejor que hacer, volvió loco a Bernardo, tomándolo a su servicio, y, cosas del azar, dado que esa misma noche Bernardo se había enamorado de Almudena, la Luna, con su injustificable decisión, obtuvo a su servicio a un loco enamorado. Y esa noche del ocho de agosto —noche que precedió al día que para nosotros y para la Ciencia ha pasado a ser memorable—, la Luna, sin reconsiderarlo largamente como debería ni adoptar más precauciones, lo dejó suelto por el mundo... En fin, en estos tiempos, un loco completamente enamorado...
A la mañana siguiente, Bernardo empezó a notar extraños impulsos. En efecto, mientras tomaba sin atención su habitual y madrugador desayuno —un gran tazón de café con leche y un par de gruesas rebanadas de pan candeal, bien tostadas a la lumbre y untadas con ajo y tocino asado—, sus manos cogían y dejaban un viejo bolígrafo, y su cabeza intentaba recordar dónde había guardado aquella libreta colegial en la que hace años anotaba números, nombres, dineros, fechas y de todo, y que aún estaba a medias y perdida por algún rincón de la casa.
Esa misma mañana, unas horas más tarde, mientras escardaba un campo de cebollas, aprendió que el tiempo del amor tiene un reloj diferente: su hambre glotona y vital se apaciguó hasta olvidar el almuerzo. En los descansos entre surco y surco, se encontró más de una vez mirando con embeleso a una bandada de gorriones, o contemplando la estructura geométrica del último cepellón arrancado por el certero tajo de su azada, o con su mirada puesta en un grupo de nubes que, para tomar fuerza, se amontonaban contra la parte alta de la falda de la montaña. Hoy su mirada era una mirada lunática, y, por ello, diferente; hoy era una mirada que veía. Por eso se sorprendió al ver la imagen de Almudena en todas las cosas: en las prietas nubes, en la lejana sierra, en la bandada de gorriones y hasta en las malas hierbas. Sin notarlo apenas, su corazón formó un leve pensamiento, y tres palabras pequeñas, unidas por el necesario azar, o sopladas a su oído por la insensata Luna, formaron una frase para manifestar en voz alta este pensamiento: «En todo estás» —dijo. «En todo estás» —repitió.
Y de tan breves palabras, al oírlas temblar en el aire, le nacieron un desmedido desconcierto y un acelerón en el palpitar de su corazón. Notó una inquietud nueva que le desató la respiración y le llevó, a modo de defensa, a aumentar el ritmo de trabajo. En cambio, la Luna, por sonreírle abiertamente de polo a polo, apenas si se resintió media milésima de nanómetro en su órbita.
El calor apretaba. Cinco largos y sudorosos surcos más tarde, como al levantar su azada para el golpe, esta brillase igual que un espejo bajo el sol, sintió un escalofrío. Fue una conmoción. Un visible viento lunar arrejuntó —al igual que un torbellino de hojas inquietas y primaverales que hubiesen querido correr mundo antes de tiempo— un puñado de palabras en su cabeza; palabras, que, sin apenas reposo, se aventuraron en voz alta, o, más bien, en voz declamada, a salir al aire y al sol y a las cebollas. Palabras que decían: «En todo te veo y en todo te reconozco y en todo te amo, porque te quiero».
Señoras y señores, a Bernardo le desconcertó esta frase —cuyo significado apenas intuía— y su azada quedó en suspenso, a medio camino, brillando en el aire. Él se quedó quieto un instante, olfateando las palabras, y, aunque quiso y lo intentó, no fue capaz de repetir la frase; sólo el “te quiero” final le retumbaba por dentro, creando ecos llenos para él de un oscuro misterio. La Luna, visible con dificultad a ojo desnudo, sonreía y sonreía.
De repente, ocurrió un extraño fenómeno meteorológico: sin más anuncio que el de un único rayo cuyo relámpago lejano apenas iluminó el cielo, apareció una lluvia gruesa de verano que embarró en segundos el campo de cebollas.
El cielo estaba ahora ennegrecido por unas nubes, de pronto, densas y crecidas.
Desde lo alto de la montaña, los truenos, igual que enormes piedras esféricas, rodaban roncos y lentos por las arboladas laderas hasta alcanzar el valle. Tras unos instantes de vacilación, la tormenta desanudó un centenar de rayos, y una cortina de agua eléctrica y sonora tapó y oscureció por completo el cielo. Los charcos, por lo oscuro, reflejaban apenas las verdes y alargadas cintas de las plantas de las cebollas. La tierra se hizo pesada y pareció que las malas hierbas se hubiesen vuelto más resistentes al corte del filo de la azada. Bernardo, empapado, escuchó el repetido rebuzno de su borrica, asustada sin duda por los truenos. «¡Qu’asperes!» —le gritó— «qu’aún tengo qu’acabar el campu...». Y continuó con su trabajo, indiferente a todo, salvo a lo que llevaba dentro.
Transcurridos catorce minutos y veintiún segundos desde su brusco comienzo, la tormenta amainó sobre aquellos campos y pareció continuar su viaje. Las gotas de lluvia, como si fuesen los últimos restos de agua que le quedaban en su interior a las nubes de retaguardia, eran ahora finas y tranquilas. El barro engordaba las suelas de las abarcas de Bernardo, tiñéndolas de espeso chocolate, y se pegaba a la azada volviéndola pesada. Las manos le ardían por el esfuerzo y los músculos de sus brazos temblaban a veces. En su cuello de toro y en su frente abombada no se sabría qué gotas eran de sudor y cuáles de lluvia. Inesperadamente, como si fuera un collar de agua de palabras, vinieron a su cabeza veintiuna cuentas enhebradas, que saltaron prestas al aire sin importarles la lluvia: «Las gotas caen... caen, y son besos... y cada gota, un beso... ¡son tantas gotas!, serán... ¿serán, Almudena, serán tantos besos?» —dijo. Y lo dijo igual que un poeta griego que recitase su mejor verso.
Nunca antes había pronunciado, ni tan siquiera pensado, una frase tan larga. Aterrado ante esas palabras, y sin embargo en clara respuesta a su significado, Bernardo, queriendo recibir en todo el cuerpo las gotas de lluvia de besos, se quitó la ropa. Se la quitó toda, hasta la última prenda y hasta las abarcas, ofreciéndose desnudo a un hermoso sacrificio desconocido. “Y cada gota, un beso...”, “Y cada gota, un beso...”, se repetía y se repetía. Y como si el azar respondiese a una llamada, o como, seguramente, si la Luna hubiese recibido una oración apenas pronunciada, la tormenta se dio la vuelta y arreció la lluvia. Una cascada de besos encendió su cuerpo desnudo, saturado del olor de las cebollas. Las nubes —todas— tenían el rostro de Almudena, o su boca, o la imagen de sus besos aún desconocidos, y, poco a poco, fueron conformando la forma adivinada de sus pechos, de sus muslos, de su cuerpo rotundo, de su cuerpo entreabierto. Los besos de agua cantaban gregoriano sobre su piel desnuda. Los besos de agua no dejaron ningún rincón del cuerpo sin regalarle su ofrenda. Los besos de agua, resbalando, lo lamían entero... Una explosión de gozo recorrió todo su cuerpo, y una ofrenda blanca cubrió el campo de cebollas; fue tan electrizante, que reclamó de nuevo —como una necesidad— la presencia entera de la tormenta. Las nubes volvieron por tercera vez y se cerraron sobre él en un abrazo consentido; y los rayos, para celebrarlo, incendiaron al unísono el cielo. Los rebuznos de la borrica tomaron la cadencia de los truenos...
Quiero precisarles, ilustrísimos colegas, señoras y señores, que un instante, un instante tan sólo, transcurrió entre que Bernardo diese el último azadonazo para eliminar la última mata de malas hierbas del último surco del cebollar y el cese de la lluvia. Un solo instante, se lo aseguro. Antes, hubo un gran aparato eléctrico, y, al instante siguiente, salió el Sol. Un Sol tan radiante, tan luminoso, tan caliente, tan seco, tan impedidor de la lluvia, que a Bernardo le pareció, sin saber bien el porqué, que ese Sol iba a ser, ya para siempre, su enemigo... Y lentamente, con la laxitud propia del después del acto del amor, comenzó a vestirse, sintiéndose extraño... La borrica, refrescada por la lluvia y aguijoneada por el hambre, comenzó a rebuznar sin consuelo... Un olor húmedo y fuerte recorría el aire. El campo de cebollas tenía un aspecto limpio, fértil, sano, poderoso. Sus surcos se veían, gracias a la escarda, mejor definidos, mucho más limpios, mucho más rectos. El campo, visto desde lo alto, parecía una hoja de papel rayado lista para recibir un puñado de versos. Quizá por eso, cuando con habilidad limpiaba el barro de sus abarcas con la azada, Bernardo recordó dónde había dejado aquel colegial cuaderno. Y un poco más tarde, al desatar a su borrica, recordó también las tres frases que aquella mañana le habían sacudido el alma... Y su intuición, anticipadamente, supo que aquellas frases eran el comienzo de un cuaderno de poemas.
Y bien, queridos colegas, señoras y señores, esta es la historia... Mas la historia, por lo que a nosotros los astrónomos y astrofísicos incumbe, no acaba aquí. De hecho, y perdónenme el misterio, podemos decir que la historia, la gran y verdadera historia, comienza ahora... La parte que falta, dicho sea de paso, es lo que constituye el motivo central de mi descubrimiento y lo que quiero darles a conocer en lo que resta de ponencia...
Ilustrísimos Miembros de la Academia, estimadísimos profesores, señoras y señores, presten atención:
Para ser justo con la Luna, para que la conozcan en toda su grandeza, para que se aproximen al conocimiento del maravilloso satélite que nos acompaña y que tan imprescindible papel ha jugado en la aparición de la vida, y aun en su conservación, me queda por contarles una cosa fundamental e insospechada, y que durante tantos siglos ha pasado desapercibida para todos aquellos colegas que nos han precedido en el estudio e interpretación del cielo... aunque, sin falsa modestia, debo añadir que yo la barruntaba desde hacía años y, según sospecho, también otros antes que yo, si bien no se atrevieron a confesarlo, salvo en el lecho de muerte, o en el potro de tortura, o en muy oscuras palabras... Escuchen... Volvamos juntos un momento al campo de cebollas... Miren, debo decirles que el último y más potente rayo de aquella tormenta, aquel que estaba predestinado a ser recibido por la enhiesta azada de Bernardo, ¡fue redirigido por la propia Luna contra su superficie!..., ¡redirigido por la propia Luna contra su superficie!,... sí, amigos, ¡contra su superficie!, en la cual cayó, y no en su cara oculta, sino en una zona bien visible, que yo lo vi caer con mi telescopio. ¡Queridos colegas!, ver cómo la Luna salvaba a Bernardo de una muerte segura, ver cómo redirigía el rayo contra ella misma, verlo caer, verlo explotar y ver formarse la herida de un nuevo cráter en la superficie lunar fue mi recompensa tras tantos años de constante vigilar y vigilar la Luna. Miles y miles de horas me he pasado contemplando la superficie de la Luna, a la espera de algo. Toda mi vida había soñado con un momento así, con un descubrimiento como este. Desde ese día, desde el nueve de agosto pasado, la Luna tiene un cráter más, un cráter nuevo, un cráter muy hermoso, un cráter hermosísimo... aunque para ella sea una herida más, otra herida que la afea... Miren, miren, pueden ver las imágenes en la pantalla... Vean, aquí está,... y en esta otra imagen, un día más antigua, del ocho de agosto, no está. Ahora lo aumento... Vean sus bordes, véanlos todavía nítidos, aún no erosionados por las tormentas solares ni las eyecciones de masa coronal, vean la perfecta línea circular que presenta, y vean cómo la sombra del borde se adelgaza y desdibuja en la parte cóncava más profunda... Una maravilla de cráter, ¿verdad?... Se me saltan las lágrimas... Lo siento, lo siento, tendrán que disculparme... el orgullo paternal y la emoción aún me embargan... Y así, ese nueve de agosto, pude comprobar, tal como intuía, cuál es el verdadero origen de los cráteres que tanto abundan sobre la superficie de nuestra Luna. ¡Ese es el verdadero origen! ¡Ese y no otro!
Ilustrísimos colegas, este es mi gran descubrimiento, mi gran aportación a las Teorías Lunares. Por fin sabemos cuál es el origen de los cráteres de nuestra Luna. Véanlo, y sepan que poseo la secuencia fotográfica completa de su formación, la cual avala sin fisuras mi teoría. Es una primicia para ustedes. Como supondrán, estoy preparando un artículo, mucho más detallado, para publicarlo en Physical Review. ¿Verdad que es un cráter precioso? Es un hallazgo que justifica una vida... Debo confesárselo: muchas veces había soñado con este momento de gloria... una gloria, no mía, no personal, sino del conocimiento, una gloria de toda la raza humana...
Poco más me resta por decir... En fin, un nuevo cráter, amigos, que hay que celebrar como lo que es: como un canto al Amor y un magnífico monumento a la Ciencia. Un nuevo cráter al que, si los astrofísicos fuésemos a su vez justos, como pese a todo lo es nuestra Luna, sin dudarlo le pondríamos el nombre de Bernardo... Eso, ¿verdad?, sería lo justo... Cráter Bernardo... Pero una cosa son los deseos y otra la realidad: lamentándolo, debo decirles que, otra vez más, nuestros colegas americanos del norte se nos han adelantado y le han puesto por nombre LWU-321011-AZ, cosa que lamento de veras, y en esta ocasión, más que nunca. Cráter Bernardo me gusta mucho más. Yo lo seguiré llamando así en mis artículos, y les insto a ustedes a que hagan lo mismo...
Y aquí, y así, ilustrísimos miembros de la Academia, queridos colegas y amigos, termina mi breve ponencia. Infinitas gracias por su atención... ¿Tienen ustedes alguna pregunta?...
El negro
UNO
Por fin, ya es viernes. El fin de semana madrileño se abre como un horizonte ilimitado entre territorios conocidos y desconocidos. Su jornada laboral ha terminado a las tres de la tarde.
Es una gran habitación, amplia y rectangular, mucho más larga que ancha. El lugar podría parecernos un salón en los bajos de un rascacielos en pleno rodaje de una película de gánsteres. Tiene algo de almacén, de un almacén regentado y atendido por hombres. El humo, formando volutas lechosas, asciende denso hacia la gran lámpara de forma cónica que cuelga del alto techo: única luz encendida en la alargada habitación. Se trata de una gran lámpara con pantalla de pergamino, ya amarillento, y, en la zona más alta, de color marrón ennegrecido.