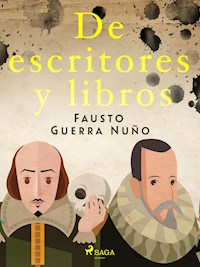Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Inventores, fratricidas, ahorcados, máquinas que borran el pasado, casas del terror que esconden un secreto... los cuentos de este volumen son pasajes oníricos difícilmente olvidables, cuentos que dejan una honda impronta en quien los prueba. Sin duda la obra de un maestro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fausto Guerra Nuño
Nocturno para cuerdas de tender
Saga
Nocturno para cuerdas de tender
Copyright © 2006, 2023 Fausto Guerra Nuño and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374498
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Encina
y a mis hijos Cristina y Eduardo
Desayuno en un abril encantado
Es abril; es domingo; es tarde... y me levanto. Y a mi alrededor todo es tristeza: el cielo azul, la luz diáfana, el aire suave, el día maravilloso, los recuerdos felices...
Para contrarrestarla, me preparo un buen desayuno: hago café bien cargado, caliento leche, corto dos rebanadas de pan candeal, las pongo a tostar y saco de la nevera la mantequilla de Soria y la mermelada de naranja amarga, mi favorita.
Una languidez inadecuada me envuelve inesperadamente.
Es este un abril encantado... ¡qué duda cabe! –y estoy seguro de que no es sólo una apreciación mía, sino que está en el ambiente–, y quizá por ello desde hace unas semanas me noto enamorado de mi jefa, y ella ni lo nota, o hace que no lo nota, que es, sin duda, mucho peor.
Las tostadas se queman, la leche se sale y pone todo perdido, pero el café huele de maravilla. Corto más pan, pongo otro cazo con más leche y lo intento de nuevo.
Entre otros apaños de menor entidad, soy guionista radiofónico y escribo, junto con dos estupendos compañeros, los alucinantes guiones para un programa de radio –programa que hace ella todas las tardes, de lunes a viernes– de mucho éxito y... ¡por todos los dioses del Olimpo!, ¡casi se me queman otra vez!...
Salvo por los pelos la segunda tanda de tostadas y apago el fuego justo cuando la leche estaba a punto de salirse de nuevo; aun así, tengo que soplar fuerte sobre el cazo para enfriarla y cortar en seco el hervor. Por suerte, logro evitar que vuelva a poner todo perdido... y es que no estoy en lo que estoy.
Sí, un programa de mucho éxito... ¡y máxima audiencia!... ¡Joder!, ¡cómo quema el café!...
Por y para ella coloreo palabras con hermosos adjetivos; por y para ella construyo deslumbrantes artilugios gramaticales, invento ingeniosos oropeles adornados por doquier con inusuales sustantivos y alborotadores y gráficos verbos; por ella evito los gerundios y las terminaciones en mente; por ella y sólo por ella diseño cataratas chorreantes de adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones –que le gustan mucho– y por ella, en fin, hasta he aprendido todas las reglas de los ordinales y sé cómo se debe decir, por ejemplo, 999: noningentésimo nonagésimo noveno –¡que ya es amor!– y, como si fuera una voraz diosa que se alimentara sólo de palabras, todo, todo se lo ofrezco y se lo llevo –en sentida y dulce ofrenda– a su radiofónico altar. ¡Mas ella, que no calla, se esconde para mí en el silencio! ¡Y me llama por el apellido y a los otros dos por el nombre! ¿Qué más puedo hacer, si hasta mi voz tiembla en su presencia y mis ocurrentes ideas se desvanecen en un tartamudeo impropio de mi edad y saber?
Sentado frente al desayuno y recordándola, la mantequilla se derrite en mi mano en suspenso. El café se ha enfriado, y es primavera, y yo estoy aquí, asténico perdido, y ella, la innombrable, la traidora, se ha ido con mis dos compañeros –¡sin llevarme!– a un lugar paradisíaco, para hacer el programa de radio desde allí, donde, además, para mayor inri, en ese paraíso, ahora ¡ya es otoño!...
Con ánimo cabizbajo, miro por la ventana y me pongo a calcular cuándo volverá... ¡aún falta mucho tiempo!, ¡cinco días!, ¡casi una semana!... y luego calculo febrilmente cuántos días quedan para que llegue el veintiuno de junio: cincuenta y ocho o cincuenta y nueve... ¿Tantos?, ¡por el amor de Dios, son demasiados!... ¡Maldita primavera!, ¡lo qué me queda todavía por pasar!...
Mientras estaba calculando los días, la tostada, quizá demasiado cargada de mi mermelada favorita, se ha roto con estrépito y me ha salpicado de café con leche mi única camisa limpia. Y ahora, ¿qué me pongo para ir a comer la paella a casa de mis suegros, donde, seguro que ya impaciente, me estará esperando mi mujer?
¡Ay!, ¡dioses del altísimo Olimpo! ¡Cuándo llegará el verano para que termine de una vez esta terrible primavera!
Primer aniversario
Estoy con mi cara frente al viento del este... Acabo de escribir de carrerilla y al primer intento este verso y después me he atascado. Una pena, porque con ese primer verso tan chupi, la cosa prometía ¡y bien que lo necesito!, pues aún no hace ni una hora que he decidido convertirme en un escritor, y ésta iba a ser mi primera poesía. Claro que con la resaca de mil demonios que llevo encima, el control emocional está en manos de... ¡en manos de no sé quién, pero no en las mías! Decido dejar la poesía para otra ocasión. Mas como quiero a toda costa mantener mi propósito de convertirme en escritor, decido ponerme a escribir todo lo que me ha ocurrido hoy, y a ver qué tal se me da una narración de la experiencia en prosa...
Mi novia, después de una noche agria de discusiones estúpidas, me ha abandonado esta misma mañana... ¡Ha sido una noche horrorosa!: hemos tenido una discusión feroz, larga, agria, avinagrada, absurda... orgullosamente absurda... dos orgullos cacareando en el corral del desamor... Y luego, al irse, el vacío que ha dejado y mi angustia por haberla perdido y no sé cuántas cosas más, quizá la soledad que de repente llenó toda la casa y una desazón apocalíptica y... y no sé cuántas desconocidas cosas más –a las que no sabría ni ponerles nombre–, el caso es que entre todas juntas me provocaron un terrible dolor de cabeza, que me ha durado toda la mañana... Entre recuerdos de amor y de odio, de broncas paradigmáticas y polvos de ensueño, he malcomido unos restos de pollo frío, y a las siete de la tarde, como la casa se me caía encima, pero encima, encima, he ido a consolarme, de manera concienzuda, a un solitario bar de copas.
A las nueve de la noche, un poco consolado ya, se me acercó un hombre pulcramente vestido –tan pulcro que parecía un maniquí andante–, delgado hasta la exageración, con una corrección en los modales y un amaneramiento en la dicción extraordinarios, y me pidió permiso para sentarse a mi mesa. Yo le dije que sí... total, ¡qué más me daba todo!... Él, con claros gestos de agradecimiento, se sentó de una manera fina y exquisita, frente a mí; y, sin probar el vaso de ginebra con tónica que llevaba en la mano –y que colocó con sumo y simétrico cuidado sobre la mesa–, comenzó a hablar. Y, salvo que yo haya bebido mucho más de lo que recuerdo y lo haya imaginado todo, cosa que no creo –porque mi novia me ha abandonado por falta de imaginación en general, y no sólo en la cama–, esto fue lo que me contó de un tirón, y que me tuvo tan atento que ni pedí otra copa.
Con un tono de voz que parecía que estuviésemos en una iglesia pequeña y oscura, comenzó así... [Un último detalle: su aliento me olía a natillas de vainilla con galletas maría.]
……….……….………….
«Le voy a contar, si a usted no le importa, una cosa un poco personal de mi mujer... Mire, todos los días, sí, sí, todos los días, como siempre desde hace siete años y siempre a la misma hora, le preparo el desayuno y se lo llevo a la cama. Y aunque le parezca raro, créame que no me importa hacerlo: yo soy así.
Soy, además, muy meticuloso; todo lo hago con mimo; todo, como a ella le gusta: un vaso con el zumo de tres naranjas frías recién exprimidas; cuatro pequeñas rebanadas de pan tierno y candeal, cortadas justo en el momento y del grosor preciso que ella las quiere y tostadas durante tres minutos –dos por una cara y uno por la otra–; y su gran taza de loza blanca llena de café con leche hasta casi los bordes –con dos tercios de café bien cargado y recién hecho, y uno de leche bien caliente–; café y leche humeando en la taza que huelen de maravilla; y una pequeña aceiterita de cristal con aceite de oliva virgen extra; y un rojo tomate partido en cuatro gajos sangrantes; y cuatro lonchas de jamón ibérico cortadas muy finas, muy finas; y una rosquilla de pasta de almendra o una galletita de negro chocolate para postre y final; con su servilletita blanca de hilo, cada día limpia y planchada, y plegada así, a lo largo, en dos mitades iguales; y todo milimétricamente dispuesto –cada cosa en el sitio concreto y preciso que su gusto y la costumbre han consagrado– en la amplia bandeja de madera de cerezo; una bella bandeja para cama, barnizada al barniz transparente y adornada con un fino mantelillo bordado haciendo juego con la servilleta... (Hizo como que bebía, pero no bebió y continuó bajando la voz como si estuvieramos en un confesionario.)
Soy mucho más madrugador que ella; me levanto con cuidado y despacio para no despertarla; así, ella continúa durmiendo relajada y feliz, igual que una niña.
Cuando es la hora en punto, a las diez, con una amplia sonrisa y de puntillas, entro en nuestro dormitorio y le murmuro un «¡Buenos días, cariñito!» leve y cantarín; descorro despacio y sin hacer casi ruido las pesadas cortinas de brocado azul y plata. Entra suave la luz tamizada por los blancos visillos. Inclinándome, le digo bajito: «¡Hola, princesita! ¡Ya estoy aquí! ¡Ha llegado tu desayuno!» y la cubro de pequeños besos, que, aunque no me los devuelve, sé que los agradece...
Es triste que en todos estos siete años nunca me haya dado las gracias por ello... ¿puede usted creerme?... Ella considera natural que yo se lo prepare y se lo lleve... Con el tiempo me he dado cuenta de que eso no es lo más triste: lo más triste –desde hace ya un año– es recoger el desayuno de la cama... intacto, todos los días intacto, invariablemente intacto...
No sé qué le ocurre... no me lo dice. Creo que está inapetente, y aunque yo le insisto: «Princesita, ¡tienes que desayunar, tienes que desayunar!», no me hace ningún caso. Pero, amigo mío, tampoco me preocupa mucho... no vaya a pensar usted que esté enferma... En absoluto tiene aspecto de anémica, al revés, conserva ese bonito color rosado en sus mejillas que tanto me gusta... Se llama María y es muy guapa... guapísima... yo la amo con locura, con desesperación... María es toda mi vida... ¡se lo juro!, no podría vivir sin ella, antes prefiero mil y mil veces la muerte.»
[Hizo una pausa, como si le doliera el corazón, y yo me asusté; el tío me tenía en tensión; al poco, pensé por sus gestos que se bebería el gin-tonic de un trago; lo cogió, pero ni lo probó. Pasados unos dos minutos, continuó con su confidencia, en voz aún más baja. Tuve que inclinarme mucho hacia él, lo cual me molestaba, pues parecíamos dos novios acaramelados.]
«No sé qué me pasa. No suelo lamentarme así. Nunca lo hago. No va con mi educación ni con mi forma de ser... Hoy... hoy es que estoy triste, muy triste; y es lógico que lo esté... porque hoy es nuestro aniversario; sí, nuestro primer aniversario: hoy hace un año exacto que María murió... quizá por eso me ha entrado este tremendo desánimo, y es un desánimo de una clase nueva y desconocida para mí y que hace que yo... Pero... ¡por Dios!... ¡Ahora me doy cuenta! ¡Qué descortesía la mía! Le pido mil disculpas. Llevo no sé cuanto tiempo hablándole de mí y aún no me he presentado. Por favor, no me lo tenga en cuenta; es que, sabe, por la fecha, por ser el primer aniversario... estoy algo alterado... Permítame presentarme (y me tendió su mano, que estaba fría y sudorosa): yo soy su marido, soy Alfredo... Alfredo, el taxidermista... un taxidermista muy bueno... sí, sí, un taxidermista muy bueno... sin duda, el mejor... No es por presumir, pero tendría usted que verla... ¡qué hermosura de trabajo!, ¡está igual que viva!... podemos quedar un día, mañana si quiere, y viene usted a casa... ¿qué le parece?, ¿eh?... a ella le gusta mucho recibir visitas...»
……….……….………….
¡Joder! ¡Vaya corte!, ¡me quedé a cuadros verdes con su propuesta!...
Y ahora viene lo bueno, colega... y lo que viene hay que contarlo bien, dándole un poco de misterio... ¿no?... un poco igual que habla él, ¿no te parece?...
Yo, cuando escuché la propuesta de Alfredo para ir a su casa a visitar a su mujer muerta desde hacía un año –que por un momento me pareció la propuesta más adecuada y lógica para rematar tan infausto día–, hice varias cosas, a cual más horrible o deplorable o paradigmática al revés: la primera, que al escuchar su propuesta me zampé de un trago todo su gin-tonic, que él no había ni tocado; la segunda, que me marché corriendo sin despedirme del tal Alfredo; vamos, que me fui como si él tío fuera un apestado que oliese a muerta y a cochambre y a líquidos de embalsamar y a guarrerías de esas; la tercera, que me fui sin pagar las enecientas copas que me había tomado antes y jurando en voz alta no volver nunca más a ese bar para alucinados solitarios; la cuarta, que cuando iba montado en el autobús camino de casa, me puse a dar vueltas y más vueltas y a imaginar y a suponer cómo y de qué manera más salvaje y maravillosa y entusiasta y de la releche canora el Alfredo taxidermista ese debía querer a su mujer. Y, claro, tanto y tan bien lo imagine que, visto desde la bajísima perspectiva de mi reciente fracaso con mi Churri, me propuse inmediatamente imitarle, cambiar de manera de ser, pero... ¡cambiar radical!, convertirme en otro, en un poeta del amor y de los versos, en un ser nuevo, en un hombre cariñoso, de sentimientos fuertes, profundos, arraigados... y tanto me encumbré y me encumbré, que por comparación con la flojera de mis sentimientos hacia todas las novias que hasta entonces había tenido, me entró tal náusea vital, me sentí tan mierda, tan eunuco de sentimientos, tan cagadilla de mosca cutre y verdosa, que acabé vomitando una peste de litros de gin-tonic y trozos mal masticados de pollo y migas de pan llenos de babas largas y consistentes encima de una simpática abuelita con gruesas gafas de carey, a la cual, y para empezar a demostrarme a mí mismo que lo de mi nueva personalidad iba en serio, justo acababa de cederle mi asiento en el repleto autobús... Y la quinta, y creo que la peor de todas, es que, con todo el morrazo, le dije, farfullando, compungido:
–Perdone, señora... me llamo Alfredo, soy taxidermista... hoy hace un año que murió mi mujer y aún la tengo en casa...
A través de sus gafas de carey, se quedó tan sorprendida, que ni me insultó. Y lo mismo les pasó a los que, también salpicados de mi asqueroso vómito, estaban a su lado y me oyeron. No obstante, me bajé en la primera parada y he venido despacio y a pie a casa, y meditando de forma desaforada en eso de ser escritor. Las imágenes del Alfredo ese, acostado junto a su mujer, llevándole el desayuno todos los días, hablando con ella como si tal cosa... no se me iban de la cabeza... y hasta se adentraban en otros actos aún más inconfesables... El recuerdo del desayuno me dio hambre, y las tripas empezaron a correr como en una maratón. Al llegar a casa me bebí litro y medio de agua a morro. Sólo encontré para comer una bolsa de patatas fritas, que a mi Churri le vuelven loca, ¡y las respeté! Busque un viejo cuaderno y entonces escribí ese verso tan bonito: Estoy con mi cara frente al viento del este... y luego todo lo demás, que hasta me duele la mano...
Cuando lea esto mañana la Churri, ¡ni se lo va a creer! ¡Se va a pensar que lo he copiado del Cervantes!... ¡Coño!, con esta resaca, ¡espero que entienda la jodida letra!
Adiós, Cordelia o Mi destino se divierte
Bien untado de crema protectora, me encuentro en la playa; estoy en bañador y cómodamente estirado en una tumbona. Es una de esas típicas e hipercomplicadas tumbonas de playa que se pliega en tres partes y a las que, para poder apoyarlas en la arena y que las tumbonas se queden en perfecta horizontal, les salen tres barras en forma de U y un par de minibrazos con muescas redondeadas para regular, si se quiere, el ángulo de inclinación de la parte superior. En fin, una tumbona que más parece un mecano para expertos que una cómoda silla para tumbarse en la playa... Mis buenos veinte minutos me ha llevado hasta que la he dejado razonablemente bien. Siempre que la traigo me ocurre lo mismo, y es que no sé que he hecho con el manual de instrucciones, y yo, sin instrucciones, he de reconocer que no sé hacer nada.
Como he madrugado, me he colocado en el lugar que a mí más me gusta: a metro y medio de las olas y alejado lo más posible del atestado lugar donde alquilan sombrillas fijas –escasas de quitasol– y unas tumbonas, duras como un suelo de losetas de granito, de un engañoso color azul. A mí, sean del tipo que sean, no me gustan las sombrillas; nunca me han gustado: si se viene a tomar el sol, se viene a tomar el sol, es lo lógico.
Durante todo el tiempo que llevo tumbado, y para tratar de tranquilizar la intranquila y sin embargo esperanzada impaciencia de mi impaciente y desesperada espera –me agrada de vez en cuando decir algo a la redicha manera de los enloquecedores libros de caballería–, he intentado continuar con la lectura de un libro ingenioso y, la verdad, en grado sumo, ameno: «Desde la ciudad nerviosa» de Enrique Vila-Matas, sin conseguirlo: mi cabeza está en otra parte, en otro cuerpo...
El reloj, milímetro a milímetro de sombra que se encoge, avanza inexorable... Y así, el mediodía llega y pasa, y cuando te das cuenta, ya está lejos... Las olas mueren en sordina en las húmedas arenas; el mar está moderadamente agitado; el sol, brillante; el cielo, sin nubes; el aire, vestido de brisa azul y fresca; los altavoces del chiringuito, a volumen soportable; los gritos de los niños, lejos; mi bigote permanece engominado; todo, pues, perfecto... menos mi humor... que se apelota en mi garganta como una gran bola de rabia contenida ¡Y es que no hay derecho!
Ayer, en una cena numerosa e informal de viejos amigos, conocí –¡por fin!– a la mujer de mi vida... que ya iba siendo hora, con cuarenta y cuatro tacos que tengo... Como almas gemelas, desde los frugales aperitivos –servidos en el jardín donde nos presentaron–, ambos notamos esa atracción primitiva, básica, porque sí, del uno hacia el otro.
Aunque la anfitriona había dispuesto que nos sentásemos a mesas distintas, forzamos un poco las cosas –estábamos entre amigos– para conseguir sentarnos juntos. No hicimos los honores a los apetitosos platos; quitándonos la palabra el uno al otro e ignorando al resto de comensales, cenamos poco y nos miramos mucho, y bebimos –sin reparar en ello– vino blanco seco y frío, servido –una manía suya, que me pareció adorable– en copas de flauta, como las que se usan para el cava.
La noche se llenó –como si de fuegos artificiales se tratara– de nuestras brillantes palabras; palabras con las cuales trenzamos espejismos y tejimos disfraces para mostrarnos sublimes y mejores... (Amigo mío, en confidencia y en confianza: a usted y a los demás, no lo sé, pero a mí siempre me ocurre eso, y es el mayor atractivo que le veo a la parte inicial, a los prolegómenos de una relación con aquellos desconocidos que nos caen y a quienes les caemos bien al primer vistazo –sean mujer o, incluso, hombre–. Debo decirle que me encanta la maravilla de poder mostrarme ante ese desconocido –o mejor aún si es una bella desconocida–, desde cero, como recién nacido, donde puedo utilizar una metafórica goma de borrar y una caja de colores para pintarme un pasado envidiable y sin mácula. Pero, amigo, dejemos las aburridas filosofías y continuemos con los hechos. Sin dejar de hablar, bailamos y reímos al abrigo de la noche; a ratos nos cogíamos las manos, nos abrazamos un mucho o un poco; la intimidad crecía; yo besaba su pelo al hablarle muy quedo y ella rozaba con sus labios mi oreja cuando con lentos suspiros –casi callada– me contaba, apenas en esbozo, sus sueños para el futuro...
Pasó el tiempo en un soplo. La noche se fue tiñendo de rosa amanecer y con un abrazo tierno y un casto beso que le di –la cosa iba en serio, no era un ligue de una noche–, nos despedimos, no sin antes quedar citados en esta hermosa calita de esta hermosa playa para hoy a mediodía. «¡A las doce en punto!» –dijimos a dúo, riendo y apuntándonos mutuamente con los dedos índices de la mano derecha, igual que dos tortolitos de veinte años.
¡Ja!, ¡me río yo!... Anoche manifestó –por tres veces, como el que luego sería san Pedro– que era... «¡Superpuntual!»: es casi la una y no ha venido. Pero, claro, quiero suponer –y supongo–, que con este bañador de vivo color fresa y dibujos de marcianitos de mil colores, y con estas estilizadas gafas de sol y el sombrero blanco –tipo Dirk Bogarde en Muerte en Venecia–, estoy reconocible... ¿o será que no?... ¡Bah!, eso no es posible... Además, si ella hubiera venido, yo la habría visto...
Sin esperanza, espero.
Incapaz de concentrarme en el libro, y mientras por hacer algo inútil –con el objetivo claro de ignorar el cruel paso del tiempo–, reflexiono sobre el destino, el azar, el amor, las mujeres y otras cosas de ese tenor –que a estas altas alturas de la mañana mi creciente mal humor empieza a presentármelas como si fuesen insulsas tonterías y las cataloga en el apartado de las grandes palabras para engañar a los bobos–, un bicho pequeño, parecido a una mariquita, pero de color marrón y sin lunares se posa sobre mi desnuda rodilla derecha. Al bicho, ni lo conozco ni le pregunto sus intenciones: tenso mi dedo corazón con el pulgar y lo suelto de golpe sobre él, dándole de pleno. Sale disparado hacia las olas; me pregunto si el pobre bicho sabrá nadar, pero ya es tarde. Y por un momento me siento como si yo fuera el destino de ese bichito: me he portado con él como mi destino conmigo: dándole un tremendo mazado. Aunque, bien pensado, mi destino ha sido más cruel conmigo que yo con el bichito: me ofreció a Cordelia –¡sí, así se llamaba!–, un bombón de mujer, una mujer con un cuerpo ideal para hacer pases de lencería escueta y fina, lista y simpática, y que hasta hablaba inglés y francés a la perfección... Nunca una mujer tan exuberante, tan sensual, tan deliciosamente femenina se había fijado en mí ni me había dado anchas alas en forma de un posible futuro juntos... ¡qué guapa era y qué buena estaba!, he de reconocerlo... Durante toda la noche he soñado locuras con ella. ¡Qué boca tierna, qué ojos acariciadores! Y ahora... ¡este mazazo!... Yo, al menos, no le he puesto miel al bichito en mi rodilla... «¡Joder con los destinos!» –exclamo en voz alta– «¿Acaso no hay uno bueno?» –me pregunto desconsolado.
Sacudiéndome la negativa idea como si de arena se tratase, miro el reloj por noningentésimo nonagésimo octava vez, y veo que es ya la una y cuarto. «No creo que venga» –digo en voz alta, como un quejido... Pienso que para lo que presumió de puntual –entre otras muchas cosas, que vaya usted a saber–, más de una hora de retraso es, sin duda, demasiado retraso... demasiado, sí, incluso para una mujer tan maravillosa como ella.
Decido esperar hasta la una y media... bueno, hasta las dos...
Incapaz de calmar mis nervios, abro de nuevo el libro de Enrique Vila-Matas; lo abro al azar. Para mi asombro, leo allí escrito: «Está claro que el mundo es un misterio azaroso, donde domina el idioma de los encuentros fortuitos que se convierten en nuestro destino» ¡Y, ya, lo que me faltaba! ¡La literatura a explicarlo todo! ¡Con la rabia que me da, con lo que me enfada que cuando estoy enfadado me lo descubran y expliquen en palabras bien dichas! ¡Me pongo por las nubes! ¡Pienso que me insultan llamándome doblemente bobo!: un bobo, por lo que me pasa y otro, por no entenderlo. «Anda, Enriquito» –le digo en voz alta–, «vete a contárselo al bichito marrón!» Cierro, casi con descortesía, el libro que tanto aprecio, y me espatarro, cual niño enfadado, en la tumbona.
«Encuentros fortuitos que se convierten en nuestro destino»... La frase zumba por mi cabeza como un surtido de gordas moscas veraniegas.
Compadeciéndome de mí mismo, grito: «¡A la mierda todo!», y trato de hacer presente en mi cabeza el paisaje de agua que me rodea. Su belleza rizada de espuma me enfurece... «¡Qué calor hace y cómo pica el sol!»...
Han dado las dos... Ahora, lo que más me molesta ya no es el plantón, que, aunque no lo entiendo... ¡por todos los dioses!, ¡si anoche estaba dispuesta a irse a la cama conmigo!, ¡si tuve que frenarla!, ¡si me dijo que haríamos unas cosas que nunca me habían dicho!... y que conste que las callo porque soy un caballero, ¡pero si se empezó a bajar las...!, ¡si me palpó por ahí!... ¿Cómo es posible que ahora me haga esto?... En fin, decía que, aunque lo del plantón no lo entiendo, lo he asumido... pero lo que más me molesta ahora, lo que más me joroba con creces, es que yo, como el mejor regalo para nuestro encuentro, como una prueba de lo que soy capaz, como una demostración palpable de mi interés por ella y de mi capacidad de entrega, había traído desde el quinto pino donde he dejado aparcado el coche, otra tumbonamecano de playa para ella... ¡con lo engorrosas que son de llevar! Y, ya, el colmo, es que tengo que llevármelas otra vez hasta allí arriba ¡las dos!, la suya y la mía, y, aunque no lo parezca, es una buena cuesta, y el coche está en el quinto pino...
¡Joder con los destinos! ¡No hay uno bueno! ¡Y encima, se recochinean de nosotros! No sólo te joroban la vida... además, tienen que poner su guinda graciosa, su pellizco de monja vieja, para terminar de demostrarte, no sólo quién decide, sino con qué mala leche lo hace.
Y mientras con un humor de perros y la torpeza habitual pliego las desesperantes tumbonas, pienso –por pensar algo– que así, con destinos de esta catadura moral... ¿cómo no va a haber problemas con el índice de natalidad?... No sé de qué se extrañan las autoridades... «¡Lo raro es que el índice de natalidad no disminuya más!» –me oigo decir, y en voz tan alta, que una pareja que pasea por la orilla cogidos de la mano, se vuelve sorprendida a mirarme, como si les hubiera acusado de no llevar un par de niños al lado.
Resoplando cuesta arriba, bajo un sol inclemente, a duras penas soy capaz de llevar a rastras las dos tumbonas y la pesada bolsa con la enorme toalla, las cremas protectoras, el libro de Vila-Matas –que de pronto ha dejado de parecerme tan maravilloso–, la botella de agua, las gafas de buceo, la cartera, las llaves, una revista de crucigramas, un bañador de repuesto...
Cuando abro la puerta del coche –es de color azul oscuro–, además de con una vaharada de calor sofocante, me encuentro con el verdadero problema, con ese problema que ya sabía yo que estaría allí, agazapado, esperándome: «Yahora, ¿qué le digo a mi madre, después de todo lo que he presumido hoy en el desayudo, y después de haberle garantizado que con Cordelia iba a ser diferente?, ¿qué le digo cuando llegue?, ¡si hasta le he prometido que más o menos en un año me iría de casa!...» Ya imagino su retahíla de ironías, sus puyas crueles y jocosas... ¡qué almuerzo me espera!, ¡y qué días, hasta que se le pase!...
Su voz desdentada y cantarina y sus risas despiadadas parecen dar vueltas por el interior del coche. El negro volante abrasa, no hay quien lo toque. Bajo el intenso calor, el motor del coche se niega a ponerse en marcha... «Mañana será otro día... Mañana será otro día... Mañana será otro día...», repito, desesperado, y digo para mis adentros –en un intento vano de torear a mi cruel destino–: «Cordelia... en fin, la verdad es que la Cordelia esa no era para tanto... era del montón... sí, del montón...»
Una mosca gorda y verdosa se cuela en el interior del coche, pero yo la ignoro, que haga lo que quiera. Revolotea como una tonta desorientada. De repente, y sin saber la razón, le encuentro un parecido con Cordelia; me pongo a mirar hacia otra parte, y comento en voz alta y con tono despectivo: «Allá vosotras con vuestros destinos, yo no quiero saber nada» Hago un nuevo intento, y el coche se pone en marcha.
«En fin» –suspiro, metiendo la marcha atrás–, «espero que al menos haya preparado gazpacho bien fresquito para el almuerzo... ¡qué sobremesa me espera!»
El fraticida
UNO
Tan caliente estaba la sangre, que sintió una quemazón en las manos como si hubiera cogido un puñado de brasas al rojo vivo.
Por entre las secas zarzas y los grises espinos, corrió en zigzag hasta el arroyo. En el agua, una nube de color rojizo nació de sus manos. Una nube que fue aclarándose en un racimo de hebras alargadas que desaparecieron succionadas por los helados remolinos. El frío, cortante como un cuchillo, le obligó a sacar las manos. Durante un instante vio su cara reflejada en el agua. Golpeó su propia imagen con los puños cerrados; la golpeó hasta que la rabia se le escapó en forma de gemido. Un gemido oscuro y atroz, arrancado de las tripas, que salió bronco y turbio por su garganta, igual que un vómito negro.
Clavadas aún sus rodillas en el barro, levantó desafiante la cabeza y se enfrentó, hostil, al horizonte.
No muy lejos, en apretado grupo tranquilo, las ovejas merinas buscaban brotes mínimos, todavía cubiertos por la escarcha. En el gris de la mañana, un vapor lechoso salía de sus hocicos dándoles el aspecto irreconocible de los seres que habitan las pesadillas.
Con una torpeza extraña en la manera de moverse, desorientados y sintiéndose sin duda perdidos, los tres perros ovejeros daban lentas vueltas alrededor del cadáver.
DOS
El sonoro eructo del carcelero lo despertó con sobresalto. Una vez más, con rabia, para mantenerse despierto, se mordió su llagada lengua. Pocas horas faltaban para la ejecución.
Sintió hambre. Un hambre aguda que le devoraba las entrañas. Allí tenía la escudilla. Llena. Olorosa. Deseable. No debía comer. Comer le haría dormir. No podía dormir. No quería dormir. No debía dormir. Tenía que permanecer despierto. Completamente despierto. Siempre despierto.
Apoyó la frente en los barrotes de la ventana y sintió el frío metal quemándole como dos cuchillas al rojo vivo.
Miró la luz exterior. El invierno había sido largo. Y aunque había terminado, seguía atrapando al lejano paisaje con sus frías manos. Los colores eran secos. El gris y el pardo teñían todo el horizonte visible haciéndolo parecer como cubierto por la sucia capa de un mendigo.
Eso, a lo lejos. Cerca, la gruesa soga de la horca se agitaba a impulsos del viento... Volvió a morderse la punta de la lengua; dejó de hacerlo cuando notó el espeso y dulzón sabor de la sangre.
TRES
Llegaron de amanecida. El cerrojo chirrió como un hacha que golpea un hueso largo. Llegó el carcelero, y dos guardias, y un fraile dominico que quiso regalarle el perdón de todos sus pecados. Con prisa desmañada entraron en la fría celda. La hora había llegado.
Estaba despierto. Despierto durante una semana seguida. Despierto por una voluntad inquebrantable. Para espantar al sueño no había regateado nada: la lengua, rota a mordiscos; los muslos y los brazos, llenos de moratones a causa de múltiples golpes y pellizcos; la frente, quemada y hecha llagas por los fríos barrotes; la cara, llena de estrías... y el hambre. Un hambre infinita. Una semana sin comer. Débil, hasta parecer un muñeco de trapo. Las piernas se le doblaban. No podía pronunciar palabra. Sólo sus ojos –única señal de vida– mantenían un brillo anómalo.
A pie, medio a rastras, medio en volandas, fue llevado por los dos guardias, camino hacia la horca cercana.