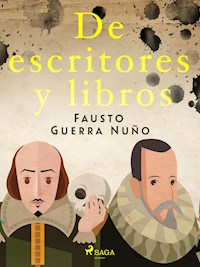Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una cita a ciegas con un giro inesperado. Los devaneos febriles de un narrador que se llama Fausto (justo como el autor, y como el personaje de la tradición literaria coronada por Goethe). Un extraño pacto con el Alzheimer: "olvidar cada día una palabra, y solo una". La historia del tipo que puede por fin reponer la laguna de cinco años en la vida del hijo de Kafka... Cada cuento de Guerra Nuño tiene una premisa atrapante y nos lleva por rutas llenas de curvas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fausto Guerra Nuño
El hijo de Kafka
Saga
El hijo de Kafka
Copyright © 2007, 2022 Fausto Guerra Nuño and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374085
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Encina
a mi padre, y a la memoria de mi madre
Prólogo
Ocupado o muy ocupado lector:
Por primera vez noto en mí la necesidad —debería atreverme a decir «el deseo»— de escribir un prólogo, y de escribirlo sin que medie obligación impuesta ni exista la consideración de que tal cosa podría ser conveniente para aportar luz al contenido del libro al que precede.
Este deseo, que no exageraría un ápice si lo tildase «de alegre», ha nacido —exclusivamente— de un imperativo: disponer de unas líneas en las que agradecer a todos los lectores de la primera, esta segunda edición. Sin duda, y por algún mecanismo de transmisión oral que desconozco y agradezco, han sido ellos los que la han hecho necesaria.
Conforta experimentar en libro propio que, en paralelo con los masivos medios de creación de opinión, se mantienen aún vivas otras corrientes, de arraigada tradición en el mundo de los lectores. Mi sincero agradecimiento. Vale.
F.G.N.
Mefistófeles, 1997
Querido lector:
Todavía con temblores en el cuerpo comienzo a escribir... Tendrá que disculpar estas —a veces— desordenadas palabras... pero los hechos hoy acaecidos son de tal naturaleza que... ¡No!, ¡no!... espere, espere... Antes de comenzar lo primero que quiero —por si usted ha pensado que mi nombre pueda ser un seudónimo— es dejar bien claro que mi verdadero nombre es... ¡Fausto!
(No se asombre de esta abrupta entrada, se lo ruego... no es un capricho... confíe en mí por unas líneas y ya verá cómo dentro de poco le daré mejores motivos de asombro.)
Lo quiero dejar bien claro desde el primer párrafo, porque, sin ser esencial para el completo entendimiento de lo que después voy a contar, permite comprender con exactitud, cómo la fatal conjunción de un hecho —la temprana lectura de la famosa obra de mi mismo nombre— con una pasión —mi amor infinito y desde la misma cuna a los tebeos y libros de aventuras— ha tenido como vital consecuencia, que durante los cincuenta y un años que llevo de vida me haya sentido un flamante personaje de ficción... ¡y más, teniendo un carácter paranoico como el mío!
Bien es verdad que los demás también han contribuido lo suyo a ello: con este nombre, y como conocen la historia del doctor Fausto —historia que por cierto, no pasa de moda—, cuando te presentas o te presentan y oyen el dichoso e infrecuente nombre, te miran con cara de sorpresa y siempre esperan que seas alguien especial y que hagas y digas cosas acordes a tal nombre. En la diaria realidad, y por más que uno se esfuerce, acaba sistemáticamente defraudando... —No olvidemos, caro lector, que siempre, siempre, las expectativas creadas por la literatura son mucho más fuertes que la esmirriada realidad.
Pues bien, a cuestas con el ya citado trío de aquel juvenil lector hecho, de aquella pasión que ponía a mi alcance mundos fascinantes y aventuras maravillosas, y de las persistentes y elevadas esperanzas que los otros depositaban en mí, he ido, igual que don Quijote, creándome un universo propio, un sólido y grueso substrato de realidad personal... donde lo extraordinario era algo habitual.
Es así como ante la perplejidad de todos —y sobre todo de los amigos y familiares con los que habitualmente convivía—, he pasado estos cincuenta y un años tiñendo de extraño lo normal. ¡Qué le vamos a hacer! Pero es que, amigo lector, cada día cuando me levanto... me sigo y me siguen llamando Fausto. Eso, por el día, por la noche... ¡por la noche, ni le cuento lo que pasa!
Una vez dicho esto —que me parecía necesario dejar claro, clarísimo—, quiero contarle la —naturalmente— extraordinaria historia que he vivido hace un rato... ¡y que no renuncio a escribir por nada del mundo!... y hacerle partícipe de los increíbles conocimientos que me han sido revelados.
Retrocedamos al principio... e incluso... un pasito más atrás.
Mi familia —que cuenta en su haber con más de un antepasado escritor místico—, ya meses antes de nacer y por motivos cuyo secreto origen se halla sepultado en media docena de mentes románticas y audaces, había elegido Fausto como nombre para mí. Y cuando nací, sin que se les presentaran las habituales dudas que siempre aparecen en el último momento, me lo pusieron... ¡Qué familia, señor!
Aún no tenía trece años cuando —más por vanidad que por otros motivos— leí la obra de Goethe; mientras lo hacía, se produjo un hecho curioso —que constato, pero cuya importancia ignoro—: la leí, tal cual si yo fuese un miembro más de la familia del protagonista, igual que si él fuese un antepasado mío, o ese hermano mayor que nunca he tenido y siempre he deseado.
Como por las clases de Lengua y Literatura del colegio ya conocía el argumento, no puedo decir que su lectura me causase gran impresión —desde luego, muchísima menos que La isla del tesoro, por ejemplo, o que Viaje al centro de la Tierra—. De su lectura me quedaron —y aún permanecen— grabadas tres cosas: la primera, algunos —pocos y deslavazados— detalles de las sesudas conversaciones entre Mefistófeles y Fausto; la segunda, y como si fuese un nombre especial que me estaba predestinado, el nombre de Margarita; tanto es así, que siempre que he conocido a una mujer con ese nombre, he mantenido la esperanza de que al instante saltaran chispas entre nosotros. Aunque no pierdo la esperanza, tal cosa nunca ha sucedido. Y la última y más arraigada: en el fondo de mi mente, y tal vez para siempre, quedó —sólido y firme igual que una orteguiana creencia— un romántico poso: Mefistófeles existe, sólo, para recurrir a él en situaciones verdaderamente desesperadas.
El paso del tiempo ha demostrado que sin necesidad de bolas de perfumado alcanfor, este poso de romántica creencia —quizá en anhelante espera de confirmatorios acontecimientos—, se había conservado imperecedero, latente y fresco, dentro de mí.
En los años de juventud le llamé en varias ocasiones, y siempre por la misma razón: cuando alguna dulce damita orientaba sus ojos hacia otro más refulgente sol. Mas él..., ni caso. No tuve suerte. Bien porque la fuerza de mis aldabonazos no fuera suficiente, bien porque el motivo no le interesase por demasiado manido, o bien por otras razones que no vislumbro, nunca, nunca obtuve respuesta.
Entonces —pensará, sintiéndose defraudado por tanta alharaca y promesa inicial—, ¿dónde está la extraordinaria historia anunciada?...
El caso es, mi querido e impaciente lector... ¡que hoy sí la he tenido!
Mas, sin abusar de su paciencia, es necesario que continuemos por orden, pues antes tiene que saber todavía otras cosas de mí.
Debo decirle —sólo en dos palabras, como Rodolfo a Mimí en La Bohéme—, que soy un poeta. Y, ¿qué cosa hago?: ¡Escribo! Sí, escribo, escribo, escribo... poemas, sonetos, cuentos cortos, cuentos largos, cuentines, ensayos, crónicas, borradores para futuras novelas, borradores para futuros guiones cinematográficos, borradores para futuros borradores... ¡de todo!... Pero, indefectiblemente, luego... ¡lo rompo! Rompo todo lo que escribo. Ya ve, soy para mi desgracia un caso extremo de Bartleby y compañía.
En todos los ratos que mi actual trabajo me deja libre, y robando sueños de escritor al sueño, escribo lleno de entusiasmo. Las historias nacen en mi cabeza... no sé cómo decirle... nacen atropelladas, abundantes como los granos de uva en los campos de La Rioja. Mi mayor felicidad es dejar correr la pluma por el rayado papel y ver crecer historias sólo por juntar palabras. Hacerlo, me rapta a harenes sublimes, a serrallos iridiscentes. Si escribo, por ejemplo... «Una mariposa azul vuela por la memoria de mi infancia», la imagen que las palabras crean en mi cabeza me arrastra de un tirón, y en unos pocos segundos aparezco en otro mundo y en otro tiempo... Querido lector, soy así... y, converso desde las primeras letras, confieso mi fe y mi creencia, y afirmo que la escritura es el mayor de los milagros.
Cuando después de horas de lucha y felicidad termino mi obrita —una poesía, un cuento, una reflexión social, ideas e hipótesis sobre el futuro de esta sociedad, o una clarividente columna que soportaría todo un periódico...—, la guardo en una vieja bolsa, anoto la fecha en una agenda dedicada exclusivamente a mis escritos —en cuya portada figura en grandes letras y subrayado... FECHAS PARA REVISAR— y al cabo de un mes —regla fija—, la saco y la releo...
Las noches que toca revisión, y siempre a las once y media, saco de la bolsa la obrita que corresponda y la releo. Parece que el reposo nunca le sienta bien a lo que escribo; se debe marchitar o avinagrase o le ataca una polilla hambrienta de retórica o las once y media de la noche no es una buena hora para hacer crítica literaria de uno mismo... o no sé... el caso es que lo leo, y no me gusta. Nunca me gusta, y lo rompo... Y este dar muerte al mes de nacer a mis hijos literarios, mediante rabioso y sincero despedazamiento, me hace sentir como otro infeliz Saturno que devora a sus hijos...
Y así un día y otro día con este calvario... hasta hoy. Como hoy es muy importante, voy a detallar el marco donde ocurrieron los hechos:
De mi repleta bolsa de manuscritos —la mayoría sin terminar—, saqué el que había terminado el 21 de diciembre pasado. Era un cuento corto titulado al principio ¿En serio no te veré más?, y que al final cambié —no me gustaba una pregunta por título— por Diana o La ansiosa espera. Lo leí. Razonablemente bien escrito. Prosa limpia. Frases medidas. Palabras sencillas. Con muy buen ritmo, la verdad. Argumento original. Simple y sorprendente desenlace al mejor estilo Chéjov... pero, ¡maldita sea!, ¡no era Chéjov! El cuento estaba vacío. Hueco. No se le veía la miga. No era macizo. No te golpeaba. Me produjo la cruel impresión de estar construido con retales... eso sí, retales de telas de muy buena calidad, de la mejores... pero, ¡retales!
Las diez hojas manuscritas acabaron en la chimenea. Un desaliento fiero me invadió por completo; esa noche cayó a plomo sobre mi ánimo toda la desazón de mis vanos esfuerzos de escritor; y lo hizo con una claridad sobrepasada.
Querido amigo, salvo que sea usted un escritor en busca de una obra —u obrita— maestra, no podrá hacerse idea de lo que sentí en ese momento... Es imposible cuantificar la magnitud del desaliento que me invadió... Siento de veras que mi pluma no sea tan ducha como para describirlo o tan siquiera detallarlo... Concédame su fe.
Dejo de lamentarme y prosigo con los hechos... Razono ahora, al contárselo, que quizá se debió a la infeliz coincidencia... ¡siempre en mi vida las coincidencias!... en un histórico, breve y doloroso instante, de dos hechos: el fugaz pero intenso brillo de las hojas al arder, y la tremenda explosión de mi deseo sin límites de ser un buen, buen escritor, lo que hizo que antes de verlo, e incluso aún antes de saber que de una forma inconsciente y desesperada estaba reclamando su presencia, sintiese el picor en mi membrana pituitaria del inconfundible olor de Mefistófeles.
No intimida, la verdad. Me fijé bien y puedo decir que no lleva ni cuernos, ni rabo y que por toda horca lleva un bolígrafo de los más corrientes. Tiene aspecto de negociador, de buen profesional, hasta de personaje experimentado y con carisma. Se presentó vestido de estudiante vagabundo.
(Antes de seguir, una precisión del narrador puntilloso y detallista que a mi pesar soy: no sé si por llamarme como me llamo o por las copitas del rico orujo gallego... ¡palabra!... que no me asusté lo más mínimo.)
Él tomó inmediatamente la iniciativa:
—Si no te importa, utilizaré el tuteo... —yo, sin apartar mis ojos de sus ojos, asentí con una firme inclinación de cabeza— Fausto, aquí me tienes. ¿Sabes quién soy?
—Supongo que Mefistófeles, ya que vas vestido igual a como apareces en las representaciones teatrales del Fausto.
—Así es. Lo hago adrede... facilita el pronto reconocimiento... tengo tan poco tiempo...
—¿Tanta demanda tienes?
—No me creerías si te contara mi actividad.
—¡Caramba!, nadie lo diría en estos tiempos descreídos...
—No te fíes... la procesión sigue yendo por dentro.
—¡Vaya!, qué sorpresa...
—Contigo, por llamarte como te llamas y, sobre todo, en recuerdo de tu antepasado, he hecho una excepción; por eso he venido de inmediato; otros tienen que esperar meses...
—¿Meses? ¿Meses para vender el alma?
—Sí, meses. La demanda es grande y estoy yo solo para atenderla. He reclamado un ayudante... pero dejemos eso y vayamos al grano. ¿Conoces las condiciones del trato?
—Si no las has cambiado, sí.
—No, por ahora son eternas. Así que, si las conoces y sabes lo que quieres... entonces, formula con precisión y por escrito el deseo por el cual a tu muerte me entregarás el alma, y lo firmamos.
¡Ay, amigo lector!... Quizá piense que lo dudé... ¡entregar el alma!... O imagina que tardé en precisar mi deseo... Nada de eso. Como un rayo y casi en un grito contesté, todo seguido y sin respirar:
—¡Quiero escribir el mejor cuento del mundo y de todos los tiempos y de todas las lenguas! Y por ello, si tú me das ese cuento, yo te daré mi alma cuando muera.
¡Ay, amigo! ¿Está asustado? ¿Me toma por atrevido?... No tema, mi atrevimiento fue en vano...
Lo que no me esperaba fue su respuesta. Ni con toda la botella de orujo encima se me hubiera ocurrido... y esto es lo que escuché, anhelante:
—Imposible, Fausto. No puede ser. Ese deseo ya esta concedido... y tengo su alma bien agarrada.
—¿El alma de quién? ¿De qué cuento se trata?
—El alma de Monterroso.
—¿El cuento del dinosaurio?
—Sí.
—¡Con lo que me gusta ese cuento! ¿Es tuyo?
—Sí.
—¿De verdad? ¡Ya sabía yo que ese cuento no podía ser humano! ¡Si es divino!
—Muchas gracias, hombre... me halagan tus palabras...
—¡Maldito Monterroso! ¡Maldito Monterroso! Me cago en...
—Bueno, bueno... Cálmate, Fausto, cálmate... Tengo todavía cuentos muy buenos, buenísimos; son casi tan buenos, en serio; cuentos que...
—¡No!... ¡No y no! Yo quería el mejor... Un alma sigue siendo un alma...
—No creas. Me las dan por poca cosa... sobre todo los escritores... Hay algunos que les di a elegir entre varios cuentos, no acertaron, y ni su cuento ni su nombre figuran... pero ni en las más prolijas de las antologías.
—No, no, lo siento. Yo quería el mejor...
—No puede ser... está dada mi palabra.
—Oye, ¿y de novela?
—¿Olvidas a nuestro Ingenioso Hidalgo de la Mancha?
—¡El Quijote!... Entonces, ¿también Cervantes?
—Sí, también. ¿No te llamó la atención la edad que tenía cuando lo escribió y la excelsa singularidad de esta obra con respecto al resto de sus otras obras?
—Hombre, sí, pero no hasta ese extremo... Oye... una curiosidad, ¿y su contemporáneo Shakespeare?
—¿Shakespeare?... ¡Ay!, Fausto, ¡qué pregunta!... ¡Shakespeare! ¡Qué elemento!... Shakespeare ¡el que más! ¡Qué caso el del de Stratford-on-Avon! ¡Shakespeare es el peor de todos! Me vendió primero su alma... y ¡pásmate!... convenció a toda la compañía de actores para que hicieran lo mismo... y él firmó todas las obras como suyas.
—¿De verdad? ¿En serio hizo eso? ¡Es increíble! ¿Y él las firmó todas? ¡Claro, a mí ya me parecían demasiadas! ¡Es un caso asombroso!... Asombroso, asombroso... Vaya con el bueno de Shakespeare... ¡Así, ya se puede!
—Si yo te contara... ¿Crees que Platón caminó solo por su caverna? ¿O que Dante me hizo tan larga visita por amor al arte? ¡Ay!, Fausto, Fausto, si yo te contara... lástima que no tengo tiempo... Fíjate que Goethe aún conserva su buena fama... ¡ganas me dan de aclararte la paternidad de tu origen literario! ¡Incluso a veces me tienta la idea de escribir la verdadera historia de la literatura universal! ¡Cuántas sorpresas!... ¡Sería imposible publicar mis obras completas! ¡Tomos y tomos!... pero tengo tanto trabajo... además, tú eres el escritor, tú, quien tiene que escribir y que contar. Bien, Fausto, hasta la vista entonces. Te repito que tengo muy buen material... unos cuentos de primera... por ejemplo, uno que se titula Un día perfecto para el pez melón, es de lo mejor, no lo dudes... yo sigo escribiendo siempre... igual que haces tú, pero yo no los rompo. Si lo deseas de nuevo, por tratarse de ti y por llamarte como te llamas, volveré... En el fondo, soy un sentimental.
Y de golpe, desapareció. Ni me dio la mano... Quedó un extraño olor caliente y amarillo durante un largo rato. Y, qué cosa más curiosa, el miedo que delante de él no tuve, apareció ¡y concentrado! al irse.
Pálido como un muerto, enrojecidos los ojos, dilatadas las pupilas, de gallina la piel, de punta los pelos, agitada la respiración, arrítmico el miocardio, pastosa la lengua por el miedo, descompuesta la mirada, saturada de azufre la pituitaria... así, más o menos, me encontraron. E, inexplicablemente... no me creyeron; ni el rastro de olor aún presente los convenció; con molesta unanimidad, miraban sin cesar la cercana botella de orujo...
Intenté hacerles participes del gran descubrimiento que Mefistófeles me había revelado sobre el origen y la autoría de las grandes obras de la literatura universal... no me hicieron caso y se fueron a dormir, recomendándome que hiciera lo mismo y que bebiera mucha agua... Pero yo no podía dormir; además de necesitar escribir lo que me había ocurrido, debía sobreponerme al hecho brutal de perder de golpe a muchos de mis héroes... ¡qué inmortal desilusión!...
Supongo, amigo lector, que como comparte mi conocimiento —pues no le he ocultado nada, comparte mi dolor... No nos será fácil ni a usted ni a mí trocar nuestra admiración —que en mi caso era ya clara idolatría—, en vil desprecio. De repente, Platón, Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe y Monterroso se nos han venido abajo con —y nunca mejor dicho— infernal estrépito; y no sólo eso, sino que el resto de la larga nómina de escritores de obras maestras tiembla bajo la lacerante sospecha de la compra fraudulenta... ¿cómo sacaremos de nuestras almas lectoras la cruel idea de que Mefistófeles es el autor de la mayoría —si no de todas— las obras maestras de la literatura? ¿Qué será lo primero que vamos a pensar a partir de ahora al abrir un libro?... Y al escribir, ¿no pensaremos llenos de desánimo contra quién vamos a competir por el premio Gran Gran Escritor?... Estoy casi seguro de que preferí quedarme con la duda y no le pregunté por Proust, ni por Chéjov, ni por Kafka, ni por Cortázar, ni por... ¡ni por tantos!... Prefiero la duda... ¡y me asalta una terrible!, ...¡oh, Dios mío! ¿será también uno de ellos nuestro santo del ciervo vulnerado y la soledad sonora?... Usted, ¿qué cree? En fin, ¿cómo podremos vivir despreciando a los que tanto hemos amado, si será imposible?... Pero ¿seremos acaso capaces de separar obra y autor?... No quiero insistir con más sal en la herida abierta, bastante tenemos con lo que sabemos ya...
Amigo lector, el sueño me vence y la realidad nos juega malas pasadas... Para concluir, y con total sinceridad de escritor, decirle... que no sé si lo he soñado o no; yo me inclino a creer que..., pero, por si acaso, he decidido que este cuento no lo quemaré jamás. ¡Ah!, y mañana sin falta —por si acaso, también— empiezo las gestiones para cambiarme oficialmente el nombre: así, no puedo seguir... eso está más que claro...
POSDATA INESPERADA, A MODO DE EPÍLOGO ENFEBRECIDO
¡Ay!, amigo lector... no lo creerá... ¡temblando estoy de nuevo! Hoy es veintiuno de febrero. Ha transcurrido, pues, el obligado mes de espera para la historia titulada Mefistófeles 1997 —y que, como seguro recuerda, escribí el veintiuno de enero en Guadarrama—... es la historia que narra de forma fidedigna aquel recuerdo que no se borra de mi cabeza...
A las once y media en punto he cogido —como hago todas las noches que tengo anotadas en mi agenda FECHAS PARA REVISAR— mi vieja bolsa; con mentirosa tranquilidad he sacado el aún tembloroso manuscrito que conserva un olor inconfundible y amarillo... y cuando me he puesto a releerlo despacio, tachando aquí, añadiendo allá, a mi afilado sentido crítico se le ha impuesto con rotundidad el fiable sentido común de mi memoria; y mi siempre buena memoria ha encontrado desdibujada en lo escrito la realidad de lo ocurrido, y se le ha ido haciendo más y más patente el hecho de que lo allí escrito presenta —y en puntos esenciales— claros desacuerdos con ella... Y mi memoria, hasta ahora, nunca ha fallado...
Me he estremecido... Han sonado lejanas doce campanadas de nocturnidad... Un latigazo de pavor ha recorrido mi espalda... Sin poder evitarlo he sentido una preocupación atroz, una preocupación devoradora de fantasías y generadora de seguridades... una preocupación que se ha configurado al fin en una pregunta: ¿Qué es lo que afirma tan segura mi memoria que pasó y no está escrito?... y en ese momento —¡escritor por encima de todo y hasta el final!— he corrido a mi mesa a coger papel en blanco para escribir esta POSDATA y poder hacerle partícipe de tan cruel preocupación... ¿Cree usted que habré vendido mi alma por esto, que ni siquiera es un cuento?
Nico y Ron
UNO
Érase una vez que se era, una casa antigua en el centro de Madrid; una casa de cuatro plantas y sin ascensor, y, para los que quieren saberlo todo, añadir que tenía ciento doce años de edad y dos viviendas por planta: en total, pues, demasiados años y ocho viviendas; de ellas, sólo cinco estaban habitadas: tres, por sendas ancianas —ahora viudas—, y las otras dos, por sendos matrimonios, también mayores; el resto se ofrecían en alquiler, sin éxito, desde hacía algo más de dos años.
La casa daba a una hermosa plaza arbolada y tenía un portero al cual le quedaban tres años para la jubilación; un portero que —obsequioso— atendía las pocas visitas que a la casa llegaban y que, a última hora y con meditada parsimonia, pasaba por los desgastados peldaños de madera, de la siempre noble y ahora vieja escalera, una fregona desmochada y macilenta. A nadie le importaba.
Por las mañanas, siempre a las ocho, la casa se ponía en marcha con soñolienta desgana; de repente, como si los años se hubiesen encargado de sincronizarlos, se oía una música hecha de ruidos de cisternas, correr de grifos, toser de gargantas, silbar de cafeteras y sacudir de alfombras. A las diez, en pausada procesión, los vecinos salían camino del mercado o de las tiendas o de la caja de ahorros o sin motivo; salían para hacer su pequeña compra diaria o para protestar por algo y que así, alguien les escuchara por unos instantes; salían, en definitiva, para sentirse —unos por contagio, otros por mimetismo— vivos un largo, largo día más.
Al no haber un ascensor que de forma aleatoria funcionase unos días sí y otros días no, la casa carecía de novedades. Hacía tiempo que ya ni la luz se iba. Los olores a guisos: sopas, pescado frito, cocido los miércoles, paella socarrada los domingos, repollo con frecuencia... que ascendían sabrosos e invisibles por patios y escalera, eran el único cambio. La casa aparentaba una tibia balsa de aceite.
El dos de enero de 1981, llegó a la casa un joven matrimonio de recién casados. De los tres pisos libres, alquilaron el cuarto izquierda; (quedaban libres todavía —para los que quieren saberlo todo— el cuarto derecha y el primero izquierda; este último, amueblado; los del cuarto se alquilaban sin muebles y eran de la misma propietaria).
Salvada la sorpresa inicial y finalizada la mudanza, la llegada de estos vecinos —tan jóvenes, tan diferentes— no alteró, en la práctica, el ritmo de la casa: al trabajar ambos, se iban temprano, volvían tarde y no paraban en casa ni fiestas ni fines de semana.
Su llegada causó tranquilidad y alivio en todos los vecinos: poder contar en la casa con alguien joven —y con coche propio— para casos de alguna urgencia, bien por motivos de salud o de accidente casero, les pareció un regalo del cielo.
Exceptuando el cuarto izquierda, la casa se apagaba temprano. Un silencio interior —como propietario absoluto— se adueñaba de ella y permanecía así, toda la noche.
Voces entornadas de aparatos de radio o de viejos televisores eran lo único que, y en sordina, aleteaban por patios interiores y escalera.
En el cuarto izquierda no tenían televisor; allí ocurrían, noche tras noche, otras cosas, un poco más ruidosas, que tuvieron como feliz consecuencia el nacimiento de Ana, justo año y medio más tarde de la llegada a la casa de los ahora encantados y primerizos padres.
Una continua sinfonía de risas y lloros —notas ambas hacía tiempo olvidadas en la casa— descendía desde el cuarto izquierda por la escalera, rejuveneciendo sus desgastados peldaños y tiñendo las paredes de suave añoranza.
La afinada sinfonía no respetaba horarios, pero esto —bien en unos casos por su poco oído o por su escaso sueño en otros— no molestó a los siete vecinos. Es más, ofrecieron de buena gana su tiempo y experiencia para todo lo que la joven familia necesitase. Consejo sobre consejo fueron diseñando todo un panorama de normas y recetas para el óptimo progreso de Ana. Una nueva rutina se instaló en la casa superponiéndose sin estridencias a la anterior.
Transcurrieron seis largos meses hasta que llegó el televisor al cuarto izquierda. Después de seis meses sin salir, sin ir al cine, ni a un concierto, ni a una exposición, ni a nada, no pudieron resistir más tiempo su firme e inquebrantable decisión —tomada cuando eran novios— de que: «¡La televisión no entrará jamás en nuestra casa!», y se quebró con estrépito.
El televisor era enorme, el modelo con la pantalla de mayor tamaño que había en la tienda:
—¡Puestos a pecar, hagámoslo a lo grande! —dijeron los padres de Ana a concertado dúo.
DOS
La llegada de la televisión a casa de Ana cambió de forma radical la vida de Nico y Ron, un gato y un ratón —ambos de gran y noble porte— que, entre otras viviendas, tenían la del cuarto izquierda en propiedad compartida. Ambos se conocían de vista desde hacía un año, y desde hacía un año se ignoraban. Como les sobraban casas y comida, y como en los pisos aledaños tenían ambos otras diversiones con sus congéneres y suficientes conflictos, su relación era inexistente.
Los viejos televisores en blanco y negro que había en las restantes viviendas de la casa no llamaron nunca su atención. Es verdad que sus habitantes sólo los encendían para ver los telediarios y algún concurso, cosas que aburrían a Nico y Ron. Pero en la gran pantalla del televisor del cuarto izquierda ocurrían muchas otras cosas... y además, la vida se veía en color.
A Nico —el gato—, nuestra pareja de recién casados lo dejó entrar desde el principio por la casa y lo trataban como si estuviese incluido en el contrato del alquiler. El nacimiento de Ana no modificó su comportamiento hacia él lo más mínimo. Consideraron natural verlo a un lado del sofá —en concreto, en el lado derecho—, cuando la tele estaba encendida. En cambio a Ron —el ratón—, no lo habían visto nunca ni sospechaban su existencia, y nunca notaron su silenciosa presencia bajo el sofá —y en el lado izquierdo—, mientras veía la tele con suma atención.
Sin necesidad de pacto explícito, Nico y Ron decidieron que no se molestarían mientras estuviesen viendo la nueva televisión; incluso llegaron, una vez que aprendieron que había que comer cosas viendo la tele, a intercambiar golosinas por debajo del sofá.
Ana crecía, y antes de finalizar el año dijo sus primeras palabras. Ana, Nico y Ron aprendieron a hablar a la vez y gracias, sin desmerecer la labor de los padres y de la asistenta, a la televisión. Para Nico y Ron, entender lo que se decía en la tele, fue ampliando la gama de sus sentimientos y haciéndolos más complejos y profundos, de manera que a veces, y sin comentarlo entre ellos, se sentían a sí mismos extraños, diferentes, notaban que habían cambiado. Por ejemplo, en sus costumbres: ya no comían cualquier cosa como antes, no; ahora querían cosas de marca, y agua embotellada ¡se había acabado beber en cualquier sitio!, y la leche... la leche tenía que ser... ¡desnatada!
Ambos intentaron, por separado, claro, hacerse ropas con trozos de tela y papeles de colores. Ron —el ratón— lo tenía peor porque le dificultaban la huida en caso de necesidad.
A partir de un momento, empezaron a intercambiar opiniones y consejos sobre todas las cosas que iban incorporando a su nueva vida. Nico advirtió a Ron de que no abusase del perfume; Ron no hizo caso y estuvo en un tris de ser descubierto por la madre de Ana; la cual, al no hallar a nadie responsable del penetrante olor, acusó de infidelidad, suponiéndole portador del perfume por estar en contacto, próximo en exceso, con su desconocida portadora, al padre de Ana. Ron, con pena, renunció a desodorantes y perfumes y, con ello, a las cosas que —según decían en la tele— con ellos se obtenían.
Verlos hacer gimnasia juntos y, sobre todo, compartir los restos de los yogures de Ana, serían escenas que cualquier programa televisivo sobre racismo y xenofobia incluiría gustoso como secuencias cumbre y argumentos supremos.
Había, no obstante, una cosa que los mantenía estresados, ya desde los primeros días. Una cosa para la que no encontraban solución y que les hacía sentirse seres incompletos: no poder conseguir un coche. ¡Cómo llegaron a desearlo! A gusto hubiesen renunciado a sus más preciados tesoros: Ron, al pequeño reloj que había robado en el segundo derecha, y Nico, a su crema antiarrugas y a su rizador de bigotes. Tuvieron que conformarse con poner en las paredes de sus escondites más secretos y preferidos, fotografías de coches recortadas de las revistas a pequeños mordiscos. Algo era algo.
Y otro algo desconocido e inesperado para ellos, resolvió su frustración. Cuando llegó el cumpleaños de Ana, sus padres le regalaron un coche ¡además, de color rojo cereza!, el favorito de Nico y Ron. Ese día, ambos consideraron que no podía haber mayor felicidad para ellos en este mundo. Y cogieron su nuevo mundo y decidieron cerrarlo a cal y canto, y mantener así su paraíso oculto y a salvo del resto de gatos y ratones del vecindario.
Como el coche era un biplaza, compartían a tiempos iguales quién era el conductor y quién el copiloto, sin que ningún roce apareciera entre ellos.
Aprovechando el cumpleaños de Ana, y con claro abuso del hecho de que Ana era aún pequeña, los padres añadieron otro regalo al coche rojo: un vídeo de gama alta...
—Así veremos menos los sosos programas de la tele y podremos ver películas del cine clásico que tanto nos gusta —dijeron,... y de nuevo, a concertado dúo.
Para ellos se compraron un voluminoso cofre con «Todo Hitchcock» y otro con doce pelis porno; y, para que no les remordiese la conciencia, a Ana le regalaron una película de dibujos animados.
Aquí empieza la tragedia. La película de dibujos animados era una colección de infinitos episodios con un ratón y un gato de protagonistas absolutos, que estaban peleándose a muerte todo el santo día. Todo el tiempo estaban haciéndose —pues no paraban ni para comer ni para dormir— las mayores barrabasadas, y poniéndose miles de trampas a cuál más salvaje.