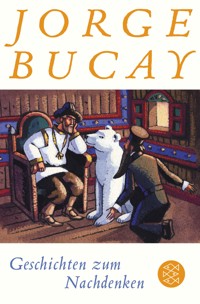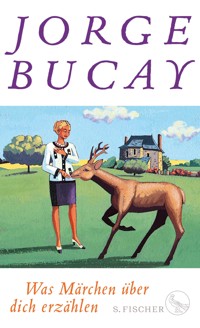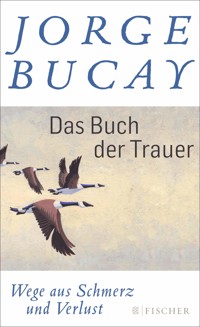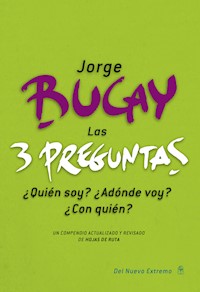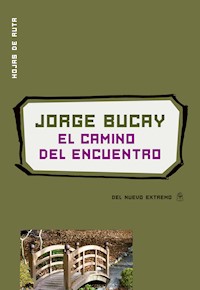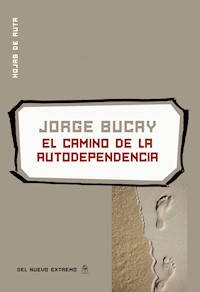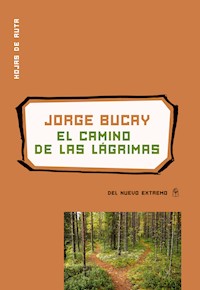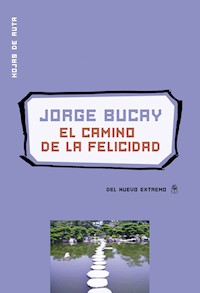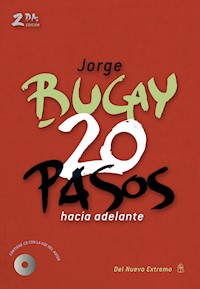Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Del Nuevo Extremo
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
¿Qué significa autoestimarse? Las cuestiones que son útiles para algunos no lo son para todos. Entre el Yo ideal y el Yo real hay una gran distancia. ¿Merece la pena recorrerla? Egoísta, ególatra, egocéntrico ¿son sinónimos? ¿Tener miedo es estar asustado, ser fóbico o algo diferente? Si no siento culpa, ¿soy una persona irresponsable? Buscando respuestas recorremos un camino de vida, que va "de la autoestima al egoísmo", guiados por la sabiduría de Jorge Bucay y sus estimulantes relatos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
De la autoestima al egoísmo
Jorge Bucay
De la autoestima al egoísmo
Bucay, Jorge
De la autoestima al egoísmo. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Del Nuevo Extremo, 2015.
E-Book.
ISBN 978-987-609-571-6
1. Narrativa Argentina. I. Título
CDD A863
© 2014, Editorial Del Nuevo Extremo S.A.
A. J. Carranza 1852 (C1414 COV) Buenos Aires Argentina
Tel / Fax (54 11) 4773-3228
e-mail: [email protected]
www.delnuevoextremo.com
Imagen editorial: Marta Cánovas
Diseño de tapa: Sergio Manel
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Digitalización: Proyecto451
ISBN edición digital (ePub): 978-987-609-571-6
Prólogo del autor
En el camino de esta inesperada tarea que la vida me acercó, la de transmitir por escrito algunas de las cosas aprendidas de otros maestros y maestras, me enfrento permanentemente con una muy extraña situación: me encuentro, en Argentina, en México o en España con personas que me saludan, que me llaman por mi nombre o que me dan el trato que en general reservamos para un amigo o para un compañero de ruta y que, sin embargo, son a mis ojos absolutos desconocidos (por lo menos en el sentido en que definimos coloquialmente conocer a alguien).
Lo que me extraña no es que a poco de hablar me quede claro que muchos de ellos sí me conocen, sino el ser consciente de que cada una de estas personas que se me acercan es parcialmente responsable de que yo haya podido hacer algunas de las cosas que más trascendencia han tenido para mi vida y mi desarrollo personal. Todo esto supone una experiencia fantástica y absolutamente desbordante aunque, para qué negarlo, un poco sorprendente. Quizá tú ya sepas de esta casi obsesiva costumbre de reafirmar y explicar las cosas que intento y pienso, utilizando el recurso del cuento. Asocio con cierta facilidad las situaciones en las que me encuentro con historias, muchas veces ancestrales, que remedan o ilustran lo que pretendo decir. Los derviches, como los jasídicos y como los monjes zen, nos enseñaron que una forma privilegiada de transmitir el conocimiento es a través de parábolas y cuentos. De los sufís aprendí esta historia que reiteradamente ha venido a mi cabeza cada vez que sé o pienso que muchas personas escucharán atentamente lo que digo o leerán con interés y mentes abiertas lo que escribo.
Esta historia, como casi todas las parábolas de tradición sufí, la protagoniza el inefable Nasrudín. Un personaje singular que parece ser capaz de metamorfosis infinitas. A veces se presenta como un viejo decrépito, y otras como un muchacho ágil e inexperto. En ocasiones es un iluminado sabio, y otras un torpe que no se entera de nada. Se nos muestra aquí como un mendigo, en la siguiente historia como una joven casadera y en la otra como un acaudalado sultán, aunque siempre se llama Nasrudín. Es muy posible que el hecho de que tantos personajes tan distintos entre sí se identifiquen con el mismo nombre sea el mejor modo de demostrar que también cada uno de nosotros podría ser Nasrudín. De muchas maneras todos representamos muchos personajes. Todos nos comportamos a veces como sabios, otras como tontos. A veces actuamos como jóvenes de fuerza inagotable y otras como si fuéramos decrépitos ancianos inválidos.
En esta historia, que hoy elijo para darles la bienvenida, Nasrudín es un hombre que, por alguna razón que no se sabe, ha adquirido la fama de ser un iluminado; es decir, alguien que ha logrado tener cierto conocimiento acerca de cuestiones que son importantes y trascendentes para todos los demás. En este cuento, sin embargo, esa fama que acompaña a Nasrudín es absolutamente falsa: él sabe que, en realidad, no sabe demasiado de las cosas importantes de la vida y que todo lo que los demás suponen que él sabe no es más que una creencia infundada, una exageración o una burla que se hizo rumor y cobró así la fuerza de la verdad. Nasrudín está convencido de que lo único que él ha hecho es dedicarse a viajar y a escuchar; pero sabe también que eso no basta para poder encontrar y transmitir las respuestas a las grandes preguntas.
No obstante, su fama lo antecede, y cada vez que llega a una ciudad o a un pueblo, la gente se reúne para escuchar su palabra creyendo que tiene cosas importantes y reveladoras para comunicar.
Nasrudín acababa de llegar a un pequeño pueblo de Medio Oriente. Era la primera vez que estaba en ese lugar y, sin embargo, apenas se apeó de su mula, una pequeña comitiva de habitantes le informó que en el auditorio mayor del pueblo se había reunido una multitud que, enterada de su presencia, lo esperaba para que les dirigiera unas pocas palabras. Nasrudín no pudo evitar ser conducido ante la gente que lo ovacionó tan sólo al verlo acercarse. Nuestro héroe, que realmente no sabía qué podría decirles, se propuso improvisar algo que le permitiera salvar las circunstancias y terminar lo más rápido posible. El “disertante” se plantó ante la gente que aplaudía y, después de una breve pausa, abriendo los brazos, se dirigió a todos:
–Supongo... —empezó con gran ampulosidad— que ya sabéis qué es lo que he venido a deciros...
Al cabo de unos minutos interminables, se escucharon algunos murmullos y finalmente el pueblo respondió:
–No... ¿Qué es lo que tienes para decirnos? No lo sabemos. ¡Háblanos!
Nasrudín creyó ver una oportunidad de librarse de la incómoda situación y dijo:
–Si habéis venido hasta aquí sin saber qué es lo que yo tengo para deciros, entonces... no estáis preparados para escucharlo.
Y dicho esto, se dio media vuelta... y se fue.
Todos se quedaron de una pieza. Algunos ensayaron una risa nerviosa, suponiendo que Nasrudín volvería al podio, pero no sucedió. La confusión se adueñó de los asistentes, habían venido aquella mañana para escuchar al gran iluminado y el hombre se iba sencillamente diciéndoles esas pocas palabras.
Lo que pasó después, casi podría preverse. Nunca faltan algunos que presuponen que si no entienden algo, es porque lo dicho es sumamente inteligente y los que, sintiéndose incómodos en esas situaciones, se sienten obligados a demostrar cuánto valoran la inteligencia. Uno de ellos, que estaba presente, dijo en voz alta, mientras Nasrudín se alejaba:
–¡Qué inteligente!
Y, por supuesto, cuando alguien no entiende nada y otra persona dice: “¡Qué inteligente!”, para no sentir que es el único tonto, repite: “¡Sí, claro, qué inteligente!”. Muy probablemente por eso, todos los presentes comenzaron a repetir:
–¡Qué inteligente!
–¡Qué inteligente!
Hasta que alguno añadió:
–Sí, qué inteligente, pero... Qué breve, ¿verdad?
Y otro, que pertenecía al club de los que además necesitan disimular detrás de una explicación lógica lo que no la tiene, agregó:
–Es que tiene la brevedad y la síntesis de los sabios. Porque, como el maestro dice, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí sin siquiera saber qué es lo que venimos a escuchar? ¡Qué tontos! Hemos perdido una oportunidad maravillosa.
–¡Qué iluminación, qué sabiduría!
–Tenemos que pedirle a ese hombre que ofrezca una segunda conferencia... —terminaron reclamando muchos a coro.
Así fue que decidieron ir a ver a Nasrudín. La gente había quedado tan asombrada por lo que había ocurrido en la primera reunión, que algunos habían empezado a decir que su conocimiento era demasiado profundo para transmitirlo en una sola conferencia.
Nasrudín les dijo:
–No, es justo al revés, estáis equivocados. Mi conocimiento apenas alcanza para una conferencia. Jamás podría dar dos.
Pero la gente comentó:
–¡Qué humilde!
Y cuanto más insistía Nasrudín en que no tenía nada para decir, mayor era la insistencia de la gente en que quería escucharlo otra vez. Finalmente, después de mucho empeño, Nasrudín accedió a dar una segunda conferencia.
Al día siguiente, el supuesto iluminado regresó al lugar de reunión, donde se había congregado aún más gente, pues todos los ausentes habían escuchado del éxito de la conferencia del día anterior. Muchos de ellos habían preguntado:
–¿Qué dijo?
Pero invariablemente los que habían asistido contestaban:
–No somos capaces de explicártelo, hay que escucharlo de su propia boca... Pero cuidado: si decides venir y pregunta si sabes qué ha venido a decirnos, hay que contestar que sí.
Nasrudín, de pie ante el público, seguía sin saber qué decirles, así que insistió en su táctica:
–Supongo que ya sabréis lo que he venido a deciros.
La gente, alertada, no quería ofender al maestro con la infantil respuesta de la anterior conferencia; de modo que todos dijeron:
–Sí, claro, por supuesto que lo sabemos. Por eso hemos venido.
Nasrudín, con la cabeza abatida, añadió entonces:
–Bueno, si todos ya saben qué es lo que vengo a decir, no veo la necesidad de repetirlo.
Se dio la vuelta y se volvió a marchar.
El público se quedó estupefacto, ya que aunque en este caso habían contestado todo lo contrario de la primera vez, el resultado había sido exactamente el mismo.
Después de un tenso silencio, otra vez alguien gritó:
–¡Brillante!
Era uno que había estado el día anterior y que ahora no quería dejarse ganar. Intentaba establecer que, esta vez, se había dado cuenta del mensaje antes que nadie.
Y cuando “los nuevos” oyeron que alguien había dicho “¡brillante!”, no quisieron quedarse atrás:
–¡Qué maravilloso!
–¡Qué espectacular!
–¡Qué sensacional, qué estupendo!
Uno de los que sí había estado el día anterior se puso de pie y anunció:
–¡Claro que es estupendo, es el complemento de la sabiduría de la conferencia de ayer! —intentando con esta frase marcar la diferencia de sabiduría con los que venían hoy por primera vez...
Todo se transformó en un gran aplauso, hasta que algún otro dijo:
–Fantástico sí, pero... Demasiado breve.
–Es cierto —se quejó otro.
–Capacidad de síntesis —justificó el experto que había hablado antes.
Y de inmediato se oyó a varias voces gritar:
–Queremos más, queremos escucharlo más. ¡Queremos que este hombre nos ofrezca más de su sabiduría!
Una delegación de notables fue a ver a Nasrudín para pedirle que diera una tercera y definitiva conferencia.
Nasrudín dijo que no, que de ninguna manera; que él no merecía el elogio de ser invitado a dar tres conferencias y que, además, debía regresar ya a su ciudad.
Le imploraron, le suplicaron, le rogaron una y otra vez; invocaron a sus ancestros, a su progenie, a todos los santos, le pidieron que diera la conferencia en nombre de lo que fuera. Aquella persistencia lo persuadió y, finalmente, Nasrudín aceptó, un poco inquieto, dar una tercera y definitiva conferencia.
Una verdadera multitud se había reunido. En esta ocasión, la gente se había puesto de acuerdo: nadie debía contestar lo que el maestro preguntara. Si hacía falta una respuesta, el alcalde del pueblo sería el portavoz. Él contestaría en nombre de todos.
Por tercera vez de pie ante al público, Nasrudín dijo:
–Supongo que ya sabréis lo que yo he venido a deciros.
El alcalde, desde la primera fila, se puso de pie, giró para dirigir una mirada cómplice al pueblo y casi desafiante dijo:
–Algunos sí y otros no.
En ese momento se produjo un largo aplauso que estremeció el auditorio. Luego todos hicieron silencio y las miradas se posaron en el maestro.
Nasrudín respondió:
–En tal caso, que los que saben les expliquen a los que no saben.
Y con un giro casi teatral... se fue.
Recuerdo esta historia por dos o tres razones importantes. La primera, porque yo seguramente no sé lo que algunos creen que yo sé. La segunda, porque el Jorge Bucay que quienes me leen conocen a través de los libros es una síntesis de las cosas que, como dije, aprendí de otros, verdaderos sabios y maestros con los que me he cruzado, y que escribí únicamente en los mejores momentos de mi vida. De hecho, éstos son los únicos momentos en los cuales puedo escribir. Como lo he dicho miles de veces, yo no soy un escritor, soy un médico o un psiquiatra o un docente que escribe, pero no un escritor; y seguramente por eso, para sentarme a poner mi pensamiento en palabras necesito estar en alguno de esos buenos momentos. Y la tercera razón por la que recurro a esta historia es porque todos estos diálogos se refieren a temas de los que más que probablemente tengas ya una opinión o incluyan aspectos que conoces y dominas quizá mucho mejor que yo; por lo menos para el ámbito de tu propia vida. Mi intención no es pues la de asombrarte con mis ideas (aunque tal vez alguna te subleve un poco) sino obligarte a repensar las tuyas y sistematizar aquéllas en las que coincidimos. Así aprendemos casi todo lo que sabemos, estando alerta cada vez que los que más saben nos enseñan a los que menos sabemos. Para que no te aburras ni me aburra yo, como cada vez que nos encontramos, voy a necesitar tu colaboración, y como no te tengo, me voy a tomar el permiso de imaginarte. Son tus preguntas las que me mantendrán alerta, me estimularán y convocarán, a veces sí y otras no, lo mejor de mí. Gracias por estar ahí de visita involuntaria en mi querida Nerja.
Primera parte
De la autoestima al egoísmo
Nerja es una de las ciudades más bellas del mundo y el Balcón de Europa uno de los sitios en los que más me gusta estar de todos los que tuve oportunidad de conocer gracias a mis libros. Aquí, aunque sé que estoy en tierra firme, me doy cuenta de que el mar me rodea y, si me dejo fluir, nace irremediablemente en mí la sensación de estar en él, navegando o flotando. El azul es siempre intenso, el día siempre luminoso, la gente siempre amable, respetuosa y sonriente.
Mi paseo cotidiano comienza cada mañana entrando por unos minutos a la iglesia del Salvador, de allí una vueltecita por el Balcón y mi parada obligatoria en el pequeño bar que se “asoma” al acantilado en cuya terraza desayuno cada mañana tomando siempre lo mismo (un pan tostado untado de aceite y tomate, un café doble con sacarina y un agua con gas). Después, una caminata hasta Burriana, por la calle de los Carabeos, para volver por la Ermita hasta la playa de Torrecillas (pasando, claro, por el barco de Chanquete, donde se filmaran las recordadas escenas de Verano azul).
Éste es el entorno en el que te imagino, para sentarnos a charlar, a compartir e intercambiar ideas; aunque este imaginario tiene una ayuda. Hace unos años, cuando decidí pasar el tiempo que vivo en España en esta ciudad, solía quedarme horas sentado en una banca del Balcón mirando el mar y agradeciendo mi suerte. Una tarde apareció una mujer joven, con cara de sorprendida, que muy sonriente me señalaba con el dedo mientras me decía: “¿Bucay?... ¿Es usted Jorge Bucay?... ¿El escritor?...”. Era la primera vez que alguien que no era argentino me reconocía en la calle y se acercaba a saludarme. Me puse de pie y nos dimos dos besos. Después de los halagos, que agradecí, ella me dijo si podía hacerme una pregunta, porque había algo en mi libro de la autodependencia que no llegaba a comprender. Acepté, por supuesto, y durante las siguientes dos horas nos quedamos hablando de mis ideas y de su vida, de su familia, de su embarazo de cinco meses, de su trabajo. Me gustaría poder transmitir en palabras la gran emoción que sentí. Es siempre muy difícil explicar un momento fenomenal a quienes supones que no lo han vivido, pero lo importante es que quiero que sepas que en esta mujer de mi recuerdo, con la cual todavía me encuentro de cuando en vez, he querido imaginarte a ti y a todos los lectores de estas páginas. Las preguntas que enseguida aparecen son para mí las tuyas y los comentarios de esta mujer las que muchas veces he escuchado en las conferencias en boca de muchos de los que, como siempre digo, han hecho de mí esto que soy.
–Estuve en más de una de tus conferencias y he leído casi todos tus libros, y siempre me quedo con la misma sensación: todo está muy bien. Lo que Jorge dice es claro y estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas, pero es muy difícil. Las cosas no son así para todo el mundo.
–A mí me alegra que me digas que es difícil.
–¿Por?
–Porque decir que es difícil es admitir que es posible, y eso me parece que es un avance. Hasta no hace demasiado los comentarios que escuchaba acerca de mis planteamientos iban desde imposibles hasta ficticios... Difícil... ¡Me gusta! Después de todo qué tiene de malo que sea difícil... Quizá sea más fácil ir por la senda que todos van, acatando lo que todos repiten, sin cuestionarlo nunca, pero te aseguro que eso conspira contra tu crecimiento.
Si nos ponemos a pensar en cómo ha sido la evolución de la historia de la evolución del conocimiento humano, advertimos que en cualquier área ha ocurrido más o menos lo mismo. Voy a demostrártelo con un ejemplo, para que entiendas lo que quiero decir.
Observa este dibujo:
–¿Lo ves? Ahora dime, ¿cuántos cuadrados hay aquí?
–Dieciséis.
–Apuntaré 16 junto a la cuadrícula. Míralo una vez más y dime: ¿cuántos cuadrados hay?
–Dieciséis... Ah... No, espera, son diecisiete, contando el cuadrado grande...
–Apuntaré entonces 17 debajo de 16. ¿No hay más?
–Bueno, ahora creo que hay más de diecisiete; me parece que son veintiuno.
–Muy bien, pondré 21 debajo del...
–No, espera, espera, son veintidós, no había visto el del centro.
–¿Cuántos te parece que son en definitiva? Parecería que dieciséis. Pero luego has visto más de dieciséis... ¿Cuántos cuadrados ves aquí dibujados?
–A ver... Veintidós... y cuatro de las puntas... Veintiséis... Creo que son veintiséis.
–Anoto 26 y vuelvo a preguntarte: ¿cuántos cuadrados hay aquí dibujados?
–Mmm... Me parece que antes me equivoqué, son treinta porque hay algunos más grandes...
–30. Anotado está. ¿Cuántos cuadrados hay?
–Pues ya no lo sé... Parece que cada vez que miro aparecen más y más... Estoy hecha un lío... Déjame contar... ¿Treinta y dos?
–Hace muchos años empecé a darme cuenta de todo lo que no sabía y de cómo ni la medicina, ni la psicología podrían aportármelo. Decidí que tenía que estudiar un poco (aunque sea un poco) de filosofía y de antropología y me di cuenta de que no podía hacerlo solo. Con la complicidad de mis colegas y amigos le pedí a la rectoría de la Universidad del Salvador que me aceptara como concurrente en algunas materias de su carrera de filosofía. Yo no tenía intenciones de graduarme, ni de promocionar cursos, sólo quería aprender. En la primera clase de introducción al conocimiento científico, el docente dibujó esta misma cuadrícula en el pizarrón y nos hizo la misma pregunta que te hice a ti. De allí y hasta casi el final de la clase todo sucedió exactamente igual que entre nosotros: la única diferencia fue el resultado final que en el curso fue de 240 cuadrados. Una vez apuntados los números que entre todos habíamos dicho dejó el gis y nos dijo:
De lo sucedido se pueden deducir todas las condiciones necesarias para explicar el proceso de la evolución del conocimiento humano, un devenir en el cual se define toda la historia de la humanidad. Una y otra vez sucede que alguien dibuja, encuentra o inventa algo —no importa qué— y pregunta a los demás qué ven. Es parte de nuestra naturaleza gregaria. Pero la humanidad avanza no sólo por lo que alguien muestra y pregunta, sino sobre todo apoyada en estos sucesos que se repiten hasta el cansancio.
Muchas veces en la historia alguien decide no querer quedarse con la primera respuesta aunque sepa que es correcta. El que pregunta acepta la respuesta pero sigue preguntando: ¿cuántos cuadrados hay? (y que conste que 16 es una respuesta absolutamente correcta). Seguir preguntando es el primer pilar.
Alguien ve lo que antes nadie había visto, o muchos ven lo que nadie había notado, pero alguien se anima a decirlo. Éste es el segundo pilar de la evolución. Alguien se anima a decir 17. Corre el riesgo de equivocarse, de ser tratado como un idiota, de ser burlado, de dejar de ser oído de allí en adelante. Pero se anima y dice 17. Desata así un maravilloso efecto dominó. Todos los demás se dan cuenta de que hay más para ver: en nuestro ejemplo, los alumnos descubrimos que valían los cuadrados de diferente tamaño, y empezamos a “descubrir” los otros cuadrados ocultos. Un cuadrado grande de 4 x 4, cuatro cuadrados de 2 x 2 (uno en cada ángulo), un cuadrado más de 2 x 2 en el centro del cuadrado grande, cuatro cuadrados de 2 x 2 en el medio de cada lado del cuadrado mayor y cuatro cuadrados de 3 x 3 uno en cada ángulo; que sumados a los primeros 16 da la también correcta respuesta de 30: todo los que yo soy capaz de ver hasta hoy. Ver lo que otros no ven y arriesgarse a decirlo es el segundo pilar.
–Pero después de decir 30 seguiste preguntando. Eso es hacer trampa...
–No creo. Eso es confirmar el primer pilar (seguir preguntando después de cualquier respuesta) y además un intento de ayudarte a que veas el tercero. La humanidad avanza no sólo porque el que más sabe sigue preguntando si hay más que lo que él ve, sino también porque alguien se anima a decir que ve lo que no hay. Éste es el tercer pilar: que alguien nos fuerce a revisar lo que sabemos, que nos obligue a dudar y nos condene a no confiar en nuestras respuestas como definitivas e inapelables.
Es decir, cada vez que alguien se animó a decir que había algo más de lo que se veía en apariencia, otros se animaron a buscarlo también y en su búsqueda pudieron ver más aún. La humanidad actúa así y para que siga progresando hace falta que algunos sigan preguntando, que algunos descubran lo oculto y también, hay que admitirlo, que algunos crean ver lo que no existe.
–Pues a mí me gustaría que me enseñaras a ver algunos “diecisiete” y que me ayudaras a descubrir los treinta de cada cuadrícula.
–Puedo intentarlo si te comprometes a no olvidar que tú puedes ver cosas que yo no veo y recordar que a veces yo estoy seguro de ver lo que en realidad no existe. Si me prometes desconfiar de lo que te digo, estoy dispuesto a que nos juntemos de vez en cuando “a ver cuadrados”.
–Trato hecho. ¿Podemos empezar ahora?
–Ahora mismo.
–A nuestro alrededor todo el mundo habla de autoestima. Algunos como un lugar fantástico de llegada y otros como una estupidez inventada por los psicólogos para justificar su trabajo. ¿Tú cómo lo ves?
–La autoestima es un bien muy preciado, indispensable parte de la salud mental. Ése es mi “cuadrado diecisiete”. Busca tú los demás. ¿Qué significa o qué es para ti la autoestima? ¿Qué quiere decir esta palabra? Se trata de un término muy utilizado pero absolutamente abstracto.
–Yo diría que es un sinónimo de quererse uno mismo.
–¿Y qué más?
–Cuidarse.
–¿Alguna otra cosa?
–La manera en que uno se ve a sí mismo.
–Sigue, por favor...
–Aceptarse. Hacerse respetar.
–¿Eso es todo?
–Hacer buenas elecciones.
–Y...
–Superarse.
–¡Muy bien! Bonita palabra “superarse”.
–Puede ser perdonarse incluso... Y ocuparse de crecer, también.
–¿Te parece que hay algo que falta para esta definición?
–Arriesgarse, concretar el deseo.
–¿Se te ocurre algo más...?
–Creo que me queda sólo el reconocimiento de la propia capacidad.
–Muy bien, si no aparecen más cosas, es mi turno. Aunque de seguro no podemos estar demasiado lejos de la verdad. Etimológicamente la palabra se puede traducir por estimarse uno mismo, pero esto conduce a otra duda: ¿qué querrá decir “estimar”?
–Supongo que es equivalente a sentir afecto... a tener aprecio...
–Podría ser. De hecho así lo usamos vulgarmente, decimos “lo estimo” cuando no nos animamos a decir “lo quiero”. Pero si prescindiéramos de este uso coloquial nos acercaríamos más a esa segunda palabra que dijiste: aprecio. Aprecio que viene de precio, de ponerle precio a algo, de darle un valor. Parados donde estamos poco importa la acepción afectiva de la palabra; nos interesa registrar aquí que el término conecta con algo valioso o valuable. Un bien muy estimado es deseado y valioso. Ahora que lo pienso, utilizarlo en relación con lo afectivo por extensión, no está nada mal: sugiere que si tú quieres, valoras. Entonces y si en este contexto al menos estimar es valorar, la autoestima es...
–Valorarse uno mismo.
–Muy bien. Como su nombre lo indica una buena autoestima es una buena capacidad de evaluarse a sí mismo y de encontrar las cosas valiosas de uno. Es ser capaz de valorarse adecuadamente. Digo adecuadamente... porque no quiero dejar que alguien piense que es señal de una buena autoestima pensar que yo soy lo que no soy: que yo me crea que yo soy alto, rubio y de ojos celestes, porque me parece que sería mejor ser así aunque no sea mi aspecto verdadero (y como verás no lo es); eso sería una negación de la realidad o un delirio, cuando mucho una expresión de deseo, pero nunca una buena autoestima. Me encuentro cada día con los que viven asegurándoles a los tontos que son genios creyendo que con esto aumentan su autoestima cuando en realidad lo están sustituyendo por una burda hipocresía, cuando no con una burla perversa. No es así. La autoestima alta de un tonto debería expresarse afirmando: “Sí, en algunos aspectos soy un poco tonto, ¿y qué? ¿Por qué todo el mundo tiene que ser inteligente? ¿Por qué algunos no podemos ser tontos? ¿Qué pasa, los tontos no tenemos derecho a vivir, acaso? ¡Hay muchas cosas que puedo hacer tan bien como otros y unas pocas puedo hacerlas mejor que la mayoría!”. Supongamos ahora mismo que yo soy un tonto (no hay que ser demasiado imaginativo, pensarás...). Pregunto: ¿Y qué si lo soy? Es más, estoy seguro de que no miento ni exagero si aseguro que en algunos aspectos de mi vida soy un “boludo”, como se dice en mi país. Un tonto retonto. ¿Pero cuál es el problema de que sea así? ¿Por qué tendría que ser siempre ordenado, eficiente y eficaz? ¿Por que debería tener siempre la respuesta más correcta y adecuada o hacer siempre lo que se debe hacer? Pues no, en algunos aspectos de mi vida ¡soy flor de “boludo”! Si te soy sincero, hace mucho que ha dejado de molestarme admitirlo. Y esto es tener la autoestima puesta en su lugar; saber sin avergonzarme que hay aspectos en los que tengo ciertas capacidades y saber sin avergonzarme tampoco que hay otros en los que no las tengo. Allí en ese hueco habitan todas mis incapacidades y mis discapacidades. Las mías y las de todos. Porque, nos guste o no, de alguna forma todos somos incapaces en algo y, en alguna medida, todos somos discapacitados.
–La verdad es que entiendo muy bien lo de ser discapacitados y aceptarlo, pero no así lo de las incapacidades. Yo puedo aprender a hacer algo que antes no era capaz de hacer...
–Puedes, pero sólo a veces: no siempre. Y en caso de que sea posible el progreso estará siempre atado a un aprendizaje que te haya impuesto un deseo propio; pero difícilmente sucederá cuando todo ese aprender esté diseñado para intentar satisfacer a otros. ¿Por qué tendría que aprender a hacer lo que, por ejemplo, no quiero? ¿O aquello para lo que simplemente no estoy dotado? ¿Debería forzarme a aprender a tallar la madera si algunos a mi alrededor me dijeran que no soportan mi incapacidad? Yo no tengo ganas y no creo que sea saludable hacer algo así en función de los demás. Sin embargo, como te digo esto te digo lo otro. Cuidado con escudarme en “mis incapacidades” para justificar mi flojera o utilizarla como excusa para que otros hagan para mí lo que no quiero hacer yo por mí. No plancharme mi ropa, no limpiar mi casa o no ordenar mi cuarto no pertenecen al club de las cosas en las cuales me pueda declarar incapaz...
–Pero uno tiene que aprender. A mí me pasa que cuando aprendo algo me siento mejor.
–Muy bien. Cuando uno se confronta con algunas de sus incapacidades se siente mejor aprendiendo, y es bien bonito sentirlo así. El único peligro es establecer como premisa que sería mejor que yo no fuera como realmente soy. En otras palabras: qué bueno sería yo si tuviera las capacidades de las que carezco, si manejara las habilidades que no poseo, si tuviera lo que no tengo. La perversa idea de “qué bueno sería que yo me pareciera más a ese que los demás quisieran que yo fuera”.
El problema de la baja autoestima se hace evidente cuando lo vemos desde este ángulo... Cuando sólo nos evaluamos desde la óptica de los otros.
Por si no queda claro, si soy un adulto (esto no vale para los niños y los adolescentes) y es mi decisión y mi deseo llenar un hueco de mi potencial capacitándome para poder enfrentar algún desafío, debería hacerlo, pero que sea porque yo quiero y no solamente para agradar a los demás. Por eso, hay que tener cuidado con hacer pasar la valoración de mí mismo por las capacidades que se supone que debo tener.
Es correcto que uno quiera seguir creciendo, tener ganas de saber más, tener el deseo de cubrir las propias incapacidades con conocimiento, crecimiento y desarrollo. Pero no hay que perder de vista que hay una trampa sutil —no es algo tan constructivo como parece— que permanece solapada tras esa concepción. Es un circuito que se inicia con nuestra idea del deber ser. Déjame que te haga un dibujo:
En esta instancia comienza todo. Cada uno llega a su madurez portando una imagen de lo que sería el Yo ideal.