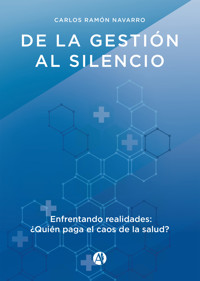
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
El libro ofrece una visión crítica del sistema de salud argentino, a través de la experiencia del autor en la gestión de una obra social. Discute los problemas de financiamiento y gestión, y los desafíos políticos que distorsionan la eficacia del sistema, haciendo un llamado urgente a la reforma para asegurar un acceso equitativo y eficiente a la salud en Argentina.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
CARLOS RAMÓN NAVARRO
De la gestión al silencio
Enfrentando realidades: ¿Quién paga el caos de la salud?
Navarro, Carlos Ramón De la gestión al silencio : enfrentando realidades : ¿quién paga el caos de la salud? / Carlos Ramón Navarro. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-5110-8
1. Salud. I. Título. CDD 362.0423
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenido
Capítulo 1 - Introducción y mapa del contenido. Presentación del autor. Función desarrollada
Capítulo 2 - Financiamiento de la salud en la República Argentina Una propuesta diferente
Capítulo 3 - El rol de las obras sociales Provinciales de la República Argentina
Capítulo 4 - Estrategias de conducción en una obra social
Capítulo 5 - Un modelo de cambio o Un cambio de modelo
Capítulo 6 - Conclusiones finales. Relatos por dos.
BIBLIOGRAFIA
Este libro se lo dedico a todo aquel que aún crea
que algo se pueda cambiar
CAPÍTULO 1
Introducción y mapa del contenido. Presentación del autor. Función desarrollada
No será una propuesta técnica ni autoreferencial. Intentará ser un libro de fácil lectura, aunque algunos tecnicismos serán necesarios para que el lector entienda que cada vez que utiliza al sistema de salud se desencadenan gastos muchas veces millonarios. Describirá ocho años de experiencia del autor al frente de la caja asistencial de una obra social que administra la cobertura en salud de más de 200.000 afiliados obligatorios estatales.
Se describirán anécdotas duras y otras divertidas, que en su conjunto tratarán de escenificar lo vivido. La participación de personajes de interés en esta historia, algunos en forma anónima y otros que gentilmente se presentarán, darán un marco de realidad a esto, que luego de haberlo transitado, parece de ficción.
Se hará una descripción somera del sistema de salud de Argentina, donde se muestra el lugar que ocupan las obras sociales provinciales en el sistema y se tendrá en cuenta la falta de información del ciudadano de cómo se financia su salud, que lejos de ser “gratis” (como se cree comúnmente), es sumamente onerosa.
Se ilustrará en forma clara el significado de la segmentación y la fragmentación del sistema y de lo que implica esto en el gasto y en los resultados en salud.
Durante la construcción de este texto hubo un cambio importante en la política de Argentina, por lo que la incorporación de un nuevo apartado fue necesario, habida cuenta que se atraviesan momentos de profundos cambios en el sistema político. Esto hará variar profundamente la mirada en la cobertura de salud. En los primeros movimientos de estos cambios se visualiza la intención de someter a la salud a un modelo de libre mercado. Se argumentará en las dificultadas y escollos que enfrentará esto, siempre desde la teoría, ya que todo es muy reciente.
Se entenderá así la necesidad de que ocurra una reflexión profunda y radical del sistema, ya que de seguir con el modelo actual, el desfinanciamiento ocurrirá en forma inevitable, algo que ya empezó (falta de insumos, etc.). La desinformación sobre costos, los monopolios, la inducción a la demanda, el marketing agresivo de la industria, la diversidad clínica (cada maestro con su librito), la falta de acceso a la salud, la doble o triple afiliación, la segmentación y la fragmentación del sistema, son algunos de los temas que el gobierno y sus gobernantes deberán incorporar en sus agendas.
Se profundizarán conceptos fundamentales de las obras sociales como el de solidaridad y de equidad. Un pormenorizado relato de la función de la obra social en la prevención y en la enfermedad; de cómo se asumió la responsabilidad de la salud del 30 % de la población de una Provincia en particular. Se subrayará la importancia que éstas tienen ya que son financiadores de la salud de más de 7 millones de personas en todo el País. Situación enfrentada con el aporte patronal y de sus empleados.
Se mencionará aquí la independencia en las decisiones de las obras sociales autárquicas que rápidamente pusieron sus recursos a disposición del accionar de salud pública, como así también las dificultades a que fueron sometidas cuando, frente a la falta de evaluaciones de las indicaciones en el manejo de la pandemia, se opusieron criteriosamente a muchas de las coberturas recomendadas por Nación y por las autoridades provinciales buscando preservar un presupuesto finito propiedad de los afiliados. Esto mostró autonomía y fortaleza en las decisiones en salud y sobre todo, respeto por el trabajador, verdadero propietario de su obra social.
Se detallarán las medidas adoptadas que hicieron cambiar profundamente una obra social, destacando el manejo interno educativo logrando que el personal se convierta en facilitador de la relación médico paciente; el cambio en la manera de resolver convenios de contratación y el pago de las prestaciones; el desarrollo informático que logró convertirla en una obra social sin papeles. El desarrollo de procesos modernos y ágiles logró eliminar al “afiliado chasqui”. Un tema no menor fue la solidez en las tomas de decisiones de cobertura aplicando técnicas claras y reproducibles.
Un proceso importante fue la forma de gestionar la presión político- gremial en las decisiones médicas. Esto es algo que todos los financiadores de salud, incluso los privados, deben aprender a realizar. La obra social logró con mucho esfuerzo imponer el criterio médico en cada decisión asistencial, logrando que estas sean respetadas, ofreciendo permanentemente pruebas científicas que las respalden.
A pesar de ello, muchas resoluciones negativas (para el afiliado) fueron presentadas ante la justicia que, frente a la presión social de una sociedad que busca la juventud eterna y la ausencia de enfermedad de forma irracional e incoherente, fallaron en contra de la obra social. Si bien es cierto que la presión mencionada es intensa, muchos de los actores, luego de un tiempo de gestión, comenzaron a medir sus exigencias y fueron acompañando las decisiones tomadas gracias al respeto del grupo profesional actuante.
Se describirá el poder de la industria sobre la población y sobre los profesionales de la salud. La presión que se ejerce en las decisiones de cobertura lleva a derivas profesionales e institucionales que, de no controlarse en un futuro cercano, se llevará puesto todo presupuesto de salud.
Viene a la memoria el típico caso de la vitamina D. Sin una explicación clínica adecuada, su dosaje en sangre fue incrementándose en forma alarmante en los últimos años. Coincidente con esto, los valores “normales” de esa vitamina en sangre fueron descendidos por la “ciencia”, por lo que gran parte de la población quedó fuera de “rangos normales” y, por supuesto, todos “enfermos “o con “riesgo aumentado” de padecer vaya a saber uno que calamidad. Todo esto gracias a la opinión de un consenso de expertos, reunidos en un gran hotel de lujo y comida apetitosa. En forma exponencial, la venta en farmacias de la vitamina D (suplemento vitamínico) aumentó en consecuencia, por ende el gasto prestacional. Detectado esto, los financiadores impusieron un programa de restricciones en la determinación en sangre y en la venta del fármaco; se educó al personal de la obra social para que explique a cada afiliado que presentó una queja sobre las medidas adoptadas. Se les explicó con una orientación técnica y basada en las mejores evidencias científicas el porqué de la medida. En forma educada y empática se los invitó a todos a tomar sol detrás de una ventana en invierno y en horarios saludables en verano, y se desalentó el concepto de la grave enfermedad que ocasiona la deficiencia de la ahora famosa vitamina D. Fue difícil esta batalla. Pero se lograron lo objetivos planteados. Terminada ésta, se comenzó con otra. Y por supuesto, en caso de ser una necesidad “creada”, no fue financiada soportando todo tipo de presión. El sistema de salud actual genera estos problemas en forma cotidiana.
Avanzado el libro, luego de pasado por experiencias, emociones, conceptos, explicaciones, se enunciará un modelo diferente de gestión en organismos importantes y sensibles como lo son las obras sociales. Se pregonará la necesidad que la conducción de las mismas no deba ser partidaria sino que sea conducida por profesionales de carrera capacitados para llevar adelante una organización compleja y activa como son las obras sociales. Como se planteó anteriormente, se ensayará una posible adaptación al nuevo modelo político económico planteado por el nuevo gobierno nacional.
Concluyendo el libro, de las múltiples entrevistas y relatos realizados y recibidos, se seleccionaron dos para su presentación. Uno de ellos pertenece a una colaboradora incansable de la obra social y el otro a una afiliada. Ambos relatos fueron elegidos para mostrar dos miradas: una desde dentro y la otra desde fuera de la organización. Las conclusiones finales son personales, signadas por la exclusión al silencio obligado y sin necesidad.
Presentación del autor: Luego de varias décadas de médico transcurridas como prestador de servicios asistenciales, como empleado de la salud en al ámbito privado, como profesional autónomo ejerciendo en la seguridad social; como médico contratado en el sistema de salud pública integrando juntas médicas para empleados de educación y como responsable de la financiación de la salud de aproximadamente 200.000 afiliados de una obra social provincial, la sensación final es de llegar con un gran cansancio mental luego del esfuerzo realizado al tratar de entender la lógica y la razonabilidad de un sistema de salud segmentado y fragmentado y sin rumbo como el que rige en este País.
La travesía fue ardua y transitada con muchas horas puestas al servicio de los pacientes, los afiliados, las organizaciones, los procesos, la formación en medicina; sacrificando obviamente lo personal, lo familiar y lo social. Aún sin llegar a una disociación psíquica grave que justifique un tratamiento farmacológico o bien un aislamiento, se entiende claramente que en esta travesía, muchos afectos quedaron en el camino como tributo a un servicio dedicado a mantener la salud o aliviar el dolor o, como últimamente, a facilitar la asistencia médica de quien lo requiera.
Vamos a simplificar el relato concentrándolo a la etapa más intensa de esta carrera, como lo fue la de facilitar la tarea asistencial a los afiliados de una obra social provincial y sus prestadores asistenciales.
La tarea que realiza un financiador de salud es facilitar la relación médico-paciente, solidarizándose con él para que logre lo que necesita con la finalidad de recuperar o mantener su salud y colaborando con el prestador para llevar a cabo ese fin. Esta idea se implantó desde el primer momento en la obra social, enfrentándose a la postura tradicional de control y regulación del gasto prestacional que tienen los financiadores hoy en día.
Indudablemente algo innovador en los tiempos que corren. La mirada puesta desde el inicio se concentró en: las necesidades de este binomio; las coberturas y sus limitaciones; los beneficios y daños de cualquier práctica asistencial; la correspondencia de lo indicado, la accesibilidad de los afiliados al sistema; los sistemas de validación y registro de las prácticas, entre otras.
EL binomio paciente-médico tiene necesidades que, de ser siempre reales, no existirían inconvenientes en su cobertura. Nadie niega bajo un principio de acción solidaria algo que realmente alguien necesita, sobre todo en lo referente a la salud. Pero, estas necesidades no siempre son reales. Lamentablemente esto ocurre en la mayoría de los casos. Son necesidades inducidas por la presión de la industria de la medicina que “presionan” a través de publicidades en los medios de comunicación masiva, que obviamente no tienen ningún control de la autoridad sanitaria. También se generan “necesidades” por presiones del prestador que tiene que “generarse su propio ingreso”, ofreciendo y prestando cada vez más servicios. “No encuentro nada, pero por las dudas hágase esto”, se lleva el paciente afiliado en su cabeza cada vez que hace una consulta, por lo que recurre por las dudas a “hacerse todo”. Lamentablemente, por una razón totalmente irracional, las personas creen que cuantos más estudios se hagan, más salud tendrán. Ya veremos que no es así. Todo lo contrario.
El avance de la ciencia expresado por una inmensidad de nuevos productos tecnológicos hace que se generen nuevas indicaciones para viejas enfermedades o, lo que es peor, lleva al descubrimiento de nuevas “enfermedades” para el uso de la nueva tecnología. Esto afecta tanto al subsistema de salud público como privado. Afecta no solo las finanzas del financiador sino también el bolsillo del usuario.
En el subsector público, el ciudadano sin cobertura ingresa al sistema solicitando lo que cree necesitar, indudablemente alcanzado por la generación de necesidades que estimula la industria. Los profesionales que los asisten son parte de este juego comercial ya que, si bien existe más control que en el subsector privado, la industria también tiene acceso a ellos y por ende su influencia.
En el subsector privado es donde la industria actúa con mayor comodidad. El libre comercio, la falta de controles y regulaciones, el ingreso al mercado de productos que solo demuestran estar bien manufacturados, llevan a inundar las góndolas de productos y de tecnología que, si bien son nuevas, no significa que sean mejores a las que ya están. Es lamentable reconocer esto, pero es la realidad que nos invade. Las autoridades miran hacia otro lado, si sale algo nuevo y está aprobada su comercialización dentro del País y hay un profesional que lo indique, se debe financiar. Nadie evalúa si “lo nuevo” es útil, daña poco, tiene beneficios considerables; nadie evalúa si el profesional indicó correctamente su utilización (el solo hecho de tener un título de médico no garantiza idoneidad), etc. Solo se financian los productos nuevos con la información que presenta el que manufacturó el producto. Este mecanismo funcionando en una sociedad que ha perdido o cambiado sus valores y que desea la “vida eterna” y “la juventud eterna”, sumado a un cuerpo importante de profesionales formados para encontrar y curar enfermedades, y porque no, satisfacer los deseos de sus pacientes, lleva a generar un caos sanitario.
A modo de ejemplo y para ilustrar este fenómeno, invito al lector a que piense en este preciso momento cuantos remedios tienen en los cajones de su casa. Si no encuentra ninguno, es un héroe a quien quisiera conocer, pero seguro que un analgésico y/o digestivo encontrará por allí perdido en algún cajón. Eso es el poder de la industria. No quieran pensar que se está en contra de la misma. La industria produce y debe vender lo que produce. Es su misión. Gracias a sus investigaciones hoy podemos “curar” muchas enfermedades. Disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Es la industria que a través de la tecnología cada día inventa nuevos instrumentos y procesos para diagnosticar enfermedades o tratarlas. Es la autoridad competente quien deberá tomar medidas para regular todo lo que industria produce. La ausencia de esta autoridad, llevó a una sociedad medicalizada, y no solo de fármacos, sino también en sus comportamientos y discursos. Se oye permanentemente frases como “la economía está en terapia intensiva; hay que “intervenir y tratar”; que la sociedad está enferma





























