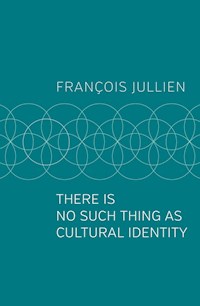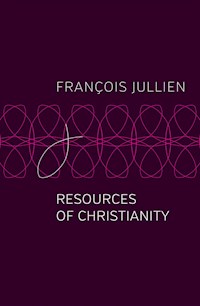Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
UN LÚCIDO Y NECESARIO MANUAL DE RESISTENCIA «El concepto de una vida "vida verdadera" implica que rechacemos las desviaciones que nos imponen lo cotidiano, la sociedad y el mercado, y que sepamos discrepar de la vida reglada, para así poder plantearnos que otra vida es posible. Al no tener pretensiones de ser "beneficioso", este ensayo tan erudito como actual es un libro de combate con la filosofía como arma». Le Figaro «François Jullien no pretende dar la receta ni las claves de la sabiduría, sino que cuestiona con rigor la filosofía de la existencia. Reelaborando el concepto de "vida verdadera", el autor nos propone cómo oponernos a los movimientos de resignación y estancamiento de nuestras vidas». Le Temps «François Jullien denuncia la actual mercantilización de la felicidad, un seudopensamiento que hay que combatir tanto como hay que resistir a la seudovida. Ante la resignación y la alienación que nos acechan, propone abrirse a nuevas posibilidades que despierten en nosotros emoción y, por tanto, disidencia». Libération «Mujer u hombre, joven o viejo, cultivado o no, todos nos preguntamos en algún momento: ¿Y si he equivocado mi camino? ¿Acaso estoy perpetuando una existencia ficticia y atrofiada? ¿No será esta la vida auténtica? ¿Y si hubiera otra más intensa, más libre, plena y sorprendente, más feliz que esta rutina, que esta seudovida? Ante el espacio creciente que la industria de la felicidad ocupa en nuestra sociedad, François Jullien retoma el tema universal del desarrollo personal y, reubicándolo en la tradición filosófica, nos ofrece un lúcido manual de resistencia». Le Monde En ocasiones, nos asalta la sospecha de que la vida podría ser algo muy distinto a la vida que vivimos. Que tal vez esta no sea más que una apariencia de vida, que quizá se haya vaciado de su esencia sin que nos hayamos dado cuenta y sea solo su simulacro o su parodia; porque nuestras vidas se estancan, se resignan, quedan sepultadas bajo el cúmulo de los días, se alienan y se cosifican bajo la influencia forzosa del mercado y la tecnificación. Que tal vez estemos dejando pasar, sin siquiera darnos cuenta, la verdadera vida. Pero ¿qué es la vera vita? De Platón a Rimbaud, de Proust a Adorno, esta pregunta se ha mantenido vigente a través de los tiempos. No es la vida bella, o la buena vida, o la vida dichosa, tal y como la ha ensalzado la tradición occidental. No se encuentra, de ninguna manera, en el mercadeo de la felicidad y el desarrollo personal que tanto negocio hacen hoy en día. La vida auténtica no proyecta ningún contenido ideal, ni cae tampoco en la autocelebración propia del vitalismo. Es, por el contrario, el rechazo obstinado a la vida perdida, el no rotundo a la seudovida. La verdadera vida es tratar de resistir a la no-vida, del mismo modo que pensar es resistir al no-pensamiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
De vera vita
I. Vida ausente
II. Las dos vidas
III. De la «verdadera vida»
IV. Ni vida bella, ni buena vida, ni vida dichosa
V. Vidas perdidas
VI. Tratar de vivir
VII. «Quien ha pensado lo más profundo ama lo más vivo…»
Notas
Créditos
De vera vita
Pequeño tratado para una vida auténtica
Para Esther Lin,
de vera vita
I
Vida ausente
1. La vida se hunde, como se hunde la tierra. Se desploma día a día bajo un peso invisible. Bajo el efecto de una gravedad que se segrega por sí misma y se acumula: se han retraído posibilidades que ni tan siquiera imaginamos. Pero ¿se trata solo de eso? Una mañana —cuando el día aún no ha impuesto su curso, no ha proyectado su fatalidad— se alza insidiosamente una sospecha: que la vida podría ser algo muy distinto a la vida que vivimos. Sospecha tan pérfida como vertiginosa, quizá la más antigua del mundo: que la vida que vivimos tal vez no sea realmente la vida. Que tal vez no haya empezado todavía a explorar sus íntimos recursos: que tal vez aún no haya empezado a vivir verdaderamente. La propia novela, de la cual decimos que describe la vida, ha reflexionado mucho sobre el tema: que esta vida, la que hemos acordado llamar «la vida», tal vez ya no sea más que una apariencia o un semblante de vida. Tal vez se haya vaciado de sí misma, sin que lo sepamos, y ya no sea más que su simulacro o su parodia. Que tal vez estemos dejando pasar, sin siquiera darnos cuenta, la «verdadera vida», la vida que vive. O al menos digámoslo así para empezar, con las palabras más comunes que son como una red lanzada sobre aquello que, quizá, sea lo último que queramos saber: que nuestras vidas tal vez no sean más que seudovidas. Ahora bien, una vez vislumbrada esta sospecha, ¿dejaremos que caiga en el olvido como si tratásemos de olvidar un mal sueño? ¿Deberíamos dejar que se ocultara, que se enterrase bajo la vida de antes, la vida de ayer, la vida que incansablemente se reproduce? Bajo la vida que siempre es a imagen y semejanza de la vida a la cual nos hemos acostumbrado, que nos es familiar y que se nos va a imponer de nuevo, en este día que empieza, como una evidencia que ya no pensaremos en socavar. Y ello, naturalmente, con toda discreción, como si nada…
Yo mismo, lo confieso, vacilo a la hora de prolongar esa sospecha vislumbrada, esas primeras palabras que surgen, pues temo todo cuanto podría acercarse, por poco que fuera, a aquello que actualmente amenaza —colectivamente— nuestro pensamiento: el mercado de la felicidad y del desarrollo llamado «personal» que pretende hacernos pensar. Han hecho su negocio con el tema de la «vida» saturando las librerías con su seudofilosofía. En Francia… ¿Pero acaso no en toda Europa también? Y en otros lugares… ¿No nos cansaremos nunca de esos libros de los cuales se dice, en lenguaje publicitario, que nos «hacen bien»? Se nos ha impuesto esa preocupación, cada vez más exclusiva, que se atrinchera en el único problema de lo vital, al tiempo que invoca lo «espiritual», pero sin mayores ideales, exigencia ni elaboración. Hasta tal punto que ya ni siquiera nos causa la menor inquietud. Inflada con fórmulas de sentido común o sacadas del sempiterno fondo de la sabiduría, esa tumefacción ha acabado formando la ideología dominante hoy en día, envolviendo toda ambición de la mente. ¿Será para siempre?
Semejante estulticia amenaza a la filosofía del mismo modo que la seudovida amenaza a nuestras vidas; y ello se ve agravado por el pensamiento facticio que contiene. Contra ese pensamiento perezoso, de repliegue, de repliegue del pensamiento y conjuntamente de la vida, que se conforma con banalidades de un infrapensamiento que no hace ni pensar ni vivir, debemos alzarnos a partir de ahora. Debe causarnos alarma, hemos de tomar las armas, para impedir que nuestras vidas se rindan a la inepcia. Pero resulta especialmente difícil porque «eso» (contra lo que alzarse) carece de consistencia y tampoco está claro «en nombre de qué» criticarlo. Salvo tal vez si pensamos en cómo la «verdadera vida» podría constituirse en un concepto que denuncie ambas cosas a la vez: el hundimiento en la seudovida así como en el seudopensamiento. ¿Cómo remediarlo de otro modo?
Así pues, valdrá la pena, aunque tan solo sea una vez en la vida, mirar de frente a esa sospecha que surge en la vida una mañana, pero que atañe a la propia vida, esa que la seudofilosofía tiende a camuflar con sus engaños, con su palabrería: ¿cómo ha podido producirse ese olvido, esa obliteración de la vida en la vida? Podemos esperar que esa súbita sacudida de la vida en la vida, tan profunda en ese instante como un seísmo, que llega a hacernos dudar de que esta vida sea realmente la vida, comience a amortiguarse y a aplacarse con el día que se instala y todo lo que trae con él. Que la vida vuelva a ser «como es», decimos con simpleza para recuperar la calma. Podemos esperar que esa sacudida que dejaba vislumbrar, una mañana, que otra vida sería posible acabe resolviéndose sola, como «se resuelve» la vida. Siempre podemos conformarnos con que la vida vivida sea una vida rebajada… De hecho, ¿quién no finge, en mayor o menor medida, que nunca ha tenido esa sospecha relativa a la vida misma, a lo que sería como una falsedad de la vida en la cual la vida se ha hundido? Hay una especie de acuerdo tácito para disimularlo. ¿O nos detendremos en eso mismo para decirnos brutalmente que, aun estando vivos, no vivimos «de verdad»? No es tanto que la vida «huya», vita fugit, algo contra lo cual venimos declamando desde siempre, sino que nos conformemos con algo que no es más que un semblante de vida y que tal vez nunca hayamos accedido, ni aun por un fugaz instante, a la «verdadera vida».
Lo cierto es que, aunque se trate tan solo de una idea surgida una mañana, idea inoportuna que querríamos espantar porque tenemos el presentimiento de que podría alterar el curso controlado, al que «nos hemos hecho», de nuestra vida, algo como un vértigo —el de la vida que se denuncia en apariencia— se ha puesto en marcha. Si no nos damos prisa en tapar todo lo que sale a la luz —y que tal vez avisa— con todo lo que de costumbre tenemos en la cabeza, como quien arroja una sábana para apagar un conato de incendio, entonces todo cuanto hasta entonces sostenía nuestra vida empieza a arder como un decorado de teatro, como cartón piedra, y deja a la vista su vacuidad. Ahora bien, ¿qué es lo que aparece ahí de pronto que no atañe solamente a una vida individual, replegada en la singularidad de su propia historia? Algo que se descubre en su fondo existencial: que la vida ha abandonado la vida sin que nos diéramos cuenta. Es decir, que la vida ha sido desheredada de aquello que constituye efectivamente la vida; o que hay una avería en la vida o, digamos, defección. Por eso la vida no deja de oscilar en apariencia y de segregar su propia imitación. Lo que llamaremos la «verdadera vida», por tanto, no es la vida tal y como «debería ser», sino como no es, y como siempre hemos celebrado para lamentarla. Bien al contrario, es la vida que es efectivamente la vida, tal y como no se ha dejado falsificar, y en primer lugar hasta el punto de disimular esa desertificación que sufre. Por eso, aun cuando estamos vivos, subsiste como una nostalgia de la vida en la vida. ¿Quién no la ha experimentado alguna vez? ¿O acaso se trata de un pensamiento que atormenta a los tiempos modernos? ¿Acaso los griegos (los «felices» griegos), que representaban a los dioses a la vuelta del camino al encuentro de los hombres, estaban exentos de él?
En todo caso, una cosa es segura: cuando decimos (al despertar de una pesadilla, al recuperarnos de una enfermedad) que estamos resueltos a «comernos» la vida «a mordiscos», como se come una manzana, la expresión, pese a su valor de decisión, es falaz. La vida nunca se deja «comer» —¿se deja siquiera abordar?— en lo que sería su presente inmediatez. También se dice que hay que «disfrutar de la vida»… «Mientras estemos vivos»… Pero no se puede «disfrutar» de la vida porque la vida no es algo como un «bien», aun temporalmente poseído, del cual podamos directamente, al tenerlo a mano, sacar partido, cuyo fruto podamos «obtener», según se suele decir: como si se pudiera consumir la vida. En realidad, aquello que sería la vida más esencialmente es algo que se empieza a perfilar, como en una brecha, con perspectiva, a distancia, en el recuerdo o tal vez en sueños. Porque la paradoja fundamental de la vida es que la vida no coincide con la vida, y eso desde su origen. Si bien «la verdadera vida está ausente», como dijo Rimbaud con palabras decisivas y ya definitivamente adquiridas, no se debe, obviamente, a un infortunio o una desgracia personal que serían más o menos anecdóticos, sino a esa contradicción fundamental que es propia de la vida: «Estoy en el fondo del mundo —dice la Virgen loca en Una temporada en el infierno—, en el fondo del mundo» como en el fondo del abismo. Ahora bien, al mismo tiempo, se reconoce que «no estamos en el mundo»… A este mundo, aquí mismo, aún no hemos tenido acceso.
Este mundo, esta vida, ¿no los habremos perdido ya? ¿No habremos perdido la «verdadera vida» para siempre? Por eso no dejamos de querer «encontrar y recuperar», dice por su parte Proust al final de En busca del tiempo perdido, «esa realidad lejos de la cual vivimos», esa realidad de la verdadera vida «de la que cada vez nos alejamos más a medida que adquiere grosor e impermeabilidad el conocimiento convencional que ponemos en su lugar». En el estadio más inmediato y común, que es incluso originario, la vida se ha dejado reducir a sensaciones ya balizadas, ya normalizadas y codificadas. Nos encierra en el seudodecorado, donde quiera que vayamos, donde quiera que nos aventuremos, de lo que, por ende, no puede ser ya más que una seudopercepción. Pero resulta que esa realidad «que corremos el riesgo de morir sin haber conocido» es «pura y simplemente nuestra vida». Es decir, la «verdadera vida», como la llama Proust: la «verdadera vida» es «esa vida que, en cierto sentido, habita a todos los hombres en todo momento», pero que no «ven» porque no han tratado de «esclarecerla». Ahora bien, ¿acaso no buscamos durante toda nuestra vida algo que no sea simple apariencia o semblante de vida, que sea más que una seudovida, que sea efectivamente la «verdadera vida»? La moral solo aparece después. Y si lográsemos acceder a la «verdadera vida», ¿sería necesaria la moral?
¿Acaso no se convierte toda novela, por poco que se adentre en la materia de la vida, en exploradora de la «verdadera vida»? ¿No debería llamarse siempre, genéricamente, La verdadera vida? Puede que un personaje no deje de soñar con esta sin tener el valor de adentrarse en ella, o bien fantasee con su posibilidad sin pasar al acto: deja que su vida quede sepultada, sin mayor voluntad, bajo los sedimentos de lo cotidiano, incluso de las embestidas de la historia (Frédéric Moreau en La educación sentimental). O bien la verdadera vida aflora por fin entre los Amantes cuando han atravesado —traspasado— la seudovida precedente, sus ambiciones falaces, cuando han sabido sacrificar todo lo demás: Julien Sorel con Madame de Renal, el último día, en la torre de Besançon, antes de que le corten la cabeza por haber osado rebelarse contra la seudovida de la sociedad. O la verdadera vida se infiltra fortuitamente, gracias a un encuentro, un día, de forma aparentemente inesperada, pero que cruza discretamente la vida establecida, la vida conforme en la que poco a poco ya no se vivía. Lo que estaba sepultado en la vida se alza entonces, se convierte de pronto en tempestad y lo cambia todo: la imposibilidad de hallar en ello la verdadera vida lleva al desastre (Ana Karenina). O bien el novelista contrapone ambas cosas: la vida ordinaria, que transcurre entre incesantes compromisos, arreglos y miramientos, la ternura, pero también la resignación que, ambas, acababan por condenar la vida, y, en otra escena, una vida que accede a la verdadera vida atreviéndose a romper, gracias a su valentía, el círculo de un destino dispuesto a tragársela (Las afinidades electivas de Goethe, tal y como Walter Benjamin concibe su estructura).
2. Por tanto, en primer lugar, debemos hacer frente a esa paradoja ante la cual tan desvalido se halla el pensamiento. Porque, por una parte, todo el mundo lo sabe, vivir es lo único que importa. Pero, por otra, el pensamiento influye poco en lo que es vivir. Cuando (en la guerra, en la enfermedad…) vivir está en peligro, no se da por sentado, no permanece impasible en su inmanencia, cuando el sufrimiento lo saca de su silencio…, entonces se nos recuerda brutalmente que vivir es lo que cuenta «ante todo», que de ello depende «todo lo demás», y ese «demás» no es más que un añadido que apenas cuenta. Pero, por otra parte, vivir no puede plantearse como un fin suficiente para nuestras vidas: porque vivir ya nos viene dado; porque en ese vivir estamos embarcados desde siempre, antes incluso de ser conscientes de ello. Por eso vivir, por sí mismo, carece de vocación ética y escapa desesperadamente a la ambición teórica que solo puede construir «más allá», como lo lleva haciendo desde siempre, sobrepasándolo, la «meta-física».
O bien, si no, se vuelve necesariamente a las mismas banalidades manidas del «buen vivir», a las fórmulas familiares que no cruzan el umbral de la moralidad y no tienen más valor que el de una llamada al orden y un último recurso. Al no poder profundizarse, permanecen en lo seudofilosófico, en el nivel del truismo, y no se puede hacer con ellas más que repetirlas incansablemente. Por ejemplo, el famoso «¡No te olvides de vivir!», memento vivere, que se repite, en todo momento y en cualquier idioma, que se recita cotidianamente, que se machaca an aeternum, comunicando una evidencia —y una urgencia al mismo tiempo— que no se sabe expresar mejor. Pero ¿acaso el mandato de tener que vivir puede hacer el menor efecto? Ahora bien, en esa impotencia de la mente para pensar la vida, ¿pensar la verdadera vida no nos abre una salida? Al poner el vivir en perspectiva, tomando distancia de él en nombre de lo «verdadero» de la vida, o más bien de lo que es la vida —es decir, al sacar a la luz cómo la vida es llevada a ausentarse y a imitarse a sí misma, y ello en su mismo seno—, el concepto de «verdadera vida», al contrario que el truismo, nos abre al fin una perspectiva por la que avanzar.
Puesto que es crucial para acceder a lo que es vivir, así como también lo es para el destino de la filosofía, valdrá la pena detenerse un momento en esta incapacidad de la filosofía para pensar el «vivir». Pensar el vivir en cuanto a lo que constituye su carácter propio o, más bien, en su caso, su impropiedad esencial que hace del hecho de vivir algo tan paradójico y que, por ende, escapa al pensamiento. Porque es algo que atañe a elecciones primarias, tan primarias que no pueden ser completamente racionales, atañe por así decirlo a las ideas preconcebidas que, desde la Antigua Grecia, han llevado al desarrollo de la filosofía. Los griegos, en efecto, eligieron lo universal por el concepto, tal y como se atribuyó a Sócrates. Ahora bien, «vivir», en contra de la universalidad del «ser» que alcanza el concepto, solo se entiende si se produce una individualización y atañe estrictamente a lo singular: vivir, contrariamente a la vida, no admite ser clasificado en categorías.
Los griegos, además, o más bien previamente, eligieron pensar según el principio de no contradicción (Parménides) y, por ende, elevarse a la pureza de las esencias (Platón), promoviendo de este modo la exigencia de la claridad por medio de la separación absoluta de los opuestos. Ahora bien, vivir es esencialmente contradictorio, solo puede abordarse en el claroscuro de las pasiones, la confusión de los sentimientos, no tanto de su «mezcla», que no pone en tela de juicio su separación de principio, como de su ambigüedad. De forma aún más elemental, los griegos eligieron pensar la «verdad» y ello por conformidad con el Ser, es decir, por adecuación definitiva de la cosa y la mente, tal y como lo desarrollará la filosofía clásica al valorar ese cotejo perfecto de la una con la otra como «evidencia». Ahora bien, esa exacta coincidencia que satisface a la mente es, en verdad, la muerte. La capacidad de vivir en su renovación procede, bien al contrario, de que la coincidencia adquirida se deshaga de manera continua: despegándose incesantemente de la adecuación que ha desembocado en el estado presente, a causa de su desgaste, para emprender de nuevo la vida. Vivir es des-coincidir sin interrumpir ese estado presente para seguir viviendo.
Así pues, el pensamiento griego se olvidó de «vivir». Lo olvidó porque, efectivamente, habida cuenta de sus ideas preconcebidas, no podía hacerse cargo de ello. Esto ha tenido una enorme importancia tanto para el pensamiento como para la vida. Se deshizo de ello para basarse en el Ser y su identidad asegurando su «estabilidad», como lo quiso Platón. Es decir, que buscó una seguridad que nos salvara, mediante la garantía de esa verdad por adecuación, del vértigo en el cual «vivir» nos sume. La filosofía tuvo miedo de ese vértigo. Así pues, al no querer (no poder) entrar en la paradójica coherencia propia de vivir, lo acantonó —condenó— en el metabolismo del «devenir», en perjuicio de «ser»; y solo extrajo de él, por consiguiente, un estado abstracto y modelizado, el de la vida moral y política (bios, dice el griego). De ahí procedió ese gran giro del pensamiento, tan propio de Europa, tan crucial para su destino, a partir del cual la «sabiduría» se entiende como «conocimiento». Sofia equivale a episteme, dice Sócrates perentoriamente al principio de Teeteto, y su interlocutor asiente. ¿Acaso tenía elección?
Por tanto, vivir, singular, ambiguo y contradictorio como es, solo halló refugio y cuidado, en Europa, en el discurso religioso, donde la salvación, a través de Cristo, es efectivamente del «Individuo», considerando a este como absoluto (de san Agustín a Kierkegaard); y donde la conversión asume a su manera la contradicción: para eso sirvió el famoso credo quia absurdum, «creo porque es absurdo», que ratifica ese divorcio lógico. Y en primer lugar se dice (en el Evangelio según san Juan): «Yo soy el camino, la verdad, la vida…». Aquí se plantea la vida como el término último, más allá de la verdad incluso y como su culminación. Pues la verdad ya no procede entonces de una adecuación razonada del espíritu con el Ser, como en la filosofía, sino de un Hecho que, sin embargo, se considera imposible, que en todo caso desafía a la razón: la llegada de un Señor al desierto y al desamparo de nuestras vidas. «Llegada» esperada en lo más íntimo del encuentro con el Otro y que promueve la vida mediante un «Fuera de este mundo» tal y como se nos anuncia y está ya incluso prefigurado; y que, por sí mismo, puede salvar de un marchitamiento en el mundo. Pero ¿tiene que ser al altísimo precio de otro mundo?
Por otra parte, el pensamiento del vivir, centrándose en este caso en la experiencia emprendida en el mundo, es objeto de la literatura (en particular la novela moderna). Pero la literatura es un pensamiento que —si bien se desenvuelve con facilidad en la exploración de lo singular y lo ambiguo e incluso se recrea en la contradicción, como desafiando o compensando a la filosofía— no tiene concepto, describe pero no construye, no prescribe: dilucida, pero no se eleva hasta el principio ni plantea opciones, ni en la vida ni en el pensamiento. Por eso, con el abandono contemporáneo de lo religioso, el pensamiento del vivir ha caído en la vacuidad. Ha quedado desprovisto de consistencia, abonando el terreno del Desarrollo personal y del mercado de la felicidad que prospera en su irreflexión. Hay razones para burlarse de ellos. Pero ¿con qué podemos sustituirlos?
3. Y, de hecho, por más que todo en la vida, como ya sabemos, esté abocado al vuelco; por más que todo sea siempre sospechoso de ambigüedad; por más que los opuestos se atraigan y «lo opuesto coopere», como dijo el gran Heráclito; por más que lo uno siempre sea influido por lo otro y por ende sea llevado a pasar a su otro, como lo concibió la dialéctica; por más que el propio bien sea sospechoso de ser interesado, hasta el punto de que la moral bien podría tener un origen inmoral, como lo vio Nietzsche, no por ello hay en la vida —entre nuestras vidas— equivalencia. Aunque todo se destruya en la muerte, nuestras vidas no son iguales. Aunque se hubiera percibido incluso que todo, en la vida, sea igual, eso mismo, no obstante, no es igual… Pero ¿de dónde puede elevarse, en el seno mismo de esa ambivalencia generalizada, un principio de preferencia que haga que lo uno valga más que lo otro? Proponer el concepto de verdadera vida, oponerlo a la vida que no es sino un semblante de vida, a la vida que se ha vaciado y quedado desierta, a la vida que se ha «ausentado», es concebir ese «vale más» de una manera distinta que según el modelo de los «valores». Es decir, de una forma no ideológica. Los valores tienen el mérito de reemplazar el pedestal unitario del Bien o de Dios por el plural de sus puntos de vista, ese pedestal en el que se han apoyado la onto- y la teo-logía, cuyos cimientos se han quebrado para siempre. Pero sus criterios siguen siendo exteriores a ellos y nada responde de su arbitrariedad, como puede comprobarse en la obra de Nietzsche. Ahora bien, el concepto de verdadera vida nos saca tanto de su dispersión como de esa sospecha. Al denunciar la vida que no es la vida, que es solo una seudovida, se legitima en sí mismo, de forma interna y, por ende, rigurosa. Porque la fractura implicada se contiene en su propia noción, su oposición y su resistencia a la no-vida. Así pues, el concepto de verdadera vida no se refiere a una determinada «visión del mundo», no implica una elección llamada «axiológica», no remite a una opción sobre la vida. Por tanto, puede concebirse en la vida —y tal vez sea el único que pueda hacerlo— como principio que sea de vida.
Verdadera vida introduce en efecto un vuelco en la perspectiva como consecuencia de una revolución en la moral. Y es que, como la verdadera vida podría sugerir al no ser ya la vida tal y como «debía ser», tal y como nuestra aspiración la reconfigura a capricho, tal y como la imaginación la pinta con sus más bellos colores y la proyecta al Cielo, la «verdadera vida» ya no es la vida ideal. Ya no es la vida con la que hemos soñado o fantaseado desde siempre, que no existe como tal y quizá no pudiera existir nunca. De nuevo, no se trata de oponer nuestro deseo (el principio de placer) a la «dura» realidad… Bien al contrario, es esta vida, la nuestra, hoy, lo que la «verdadera vida» denuncia por ser falaz, la que no es verdadera, sino tan solo un semblante o un simulacro de vida: la que ha sido desheredada por la vida. Es esta vida, la que llevamos en la insulsez de los días, la que no es «verdadera», la que es solo una apariencia o una simulación o una desertificación de lo que es efectivamente la vida: la que, por haberse resignado y estancado sin darnos cuenta, a lo largo de los días, la que también se ha alienado y cosificado y, en primer lugar, colectivamente, constreñida por el mercado y su «fetichismo», la que no es más que una seudovida. La que, puesto que se ve siempre condenada a sustituir y compensar nuestras dos coartadas habituales, está perdiendo su potencial de vida o, dicho de otro modo, su capacidad de hacerse efectiva. La vida ideal clamaba una decepción; la verdadera vida acusa una pérdida. De ahí que la primera alimente una frustración; la segunda, una protesta. Así pues, el concepto de verdadera vida plantea la cuestión ética de una forma nueva que es a la vez teórica y práctica, en lugar de escindir ambas facetas: ¿de dónde vienen la falsificación y el abandono que sufre la vida en la vida hasta el punto de ya no ser la vida? Y ¿cómo oponerse a ello de una forma que, en esta ocasión, influya en la vida porque proceda del interior mismo de la vida, y no ya de una moral o una verdad que siempre se le imponen?
La «verdadera vida» es por tanto un concepto al hilo del cual abordar la crítica de la «vida como es», se dice, pero que en realidad no es la vida o no es verdadera. Permite denunciar cómo esa vida que avanza como avanza, o más bien como no avanza, es una vida falsa y dañada, al mismo tiempo errada y defectuosa, abandonada y desheredada: una vida ausente tanto en su condición originaria de existencia (lo que atañe a la metafísica) como por la alienación que sufre en la sociedad (desde un punto de vista económico y político). ¿No será que estos dos planos, que comúnmente se oponen, se encuentren en él? O, incluso, ¿no podría el concepto de verdadera vida servir precisamente de posible punto de encuentro para ellos? En este sentido, la verdadera vida me parece un concepto que halla su pertinencia en sí mismo, más eficaz que la tradicional invocación del «humanismo». Porque, si bien este se ve rehabilitado y cada vez se recurre más a él en nuestros tiempos como argumento de resistencia —tanto de primeros auxilios como de último recurso— en contra del descarrío del mundo, en realidad ¿qué es lo que puede oponerle? Y, especialmente, en contra de lo que hoy en día sufrimos a causa de las «racionalizaciones» y «tecnificaciones», estrictamente insufribles, impuestas por el mercado y su globalización. Entre lo que sabemos de lo pre-humano y lo que podemos presentir sobre lo «post-humano», la noción de «humanismo» ha perdido su función de absoluto basada en una «naturaleza» humana de identidad fija en la cual apoyar un desacuerdo. Ahora bien, creo que la verdadera vida puede sustituirlo con ventajas. Porque el concepto de «verdadera vida» contiene en sí mismo algo en cuyo nombre podemos enfrentarnos y contraatacar: en nombre de