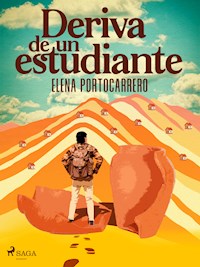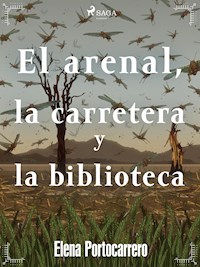Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un encuentro amoroso sirve a la autora de punto de partida para plantear una excelente y única reflexión sobre el amor, el deseo, el desafío a las convenciones sociales y la inevitabilidad de los sentimientos. Un joven de alta cuna y una sirvienta empiezan a sentir una terrible atracción el uno hacia la otra. Todo se les pondrá en contra, pero la pureza de sus sentimientos se revelará como su mayor arma para enfrentarse al mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elena Portocarrero
Del amor verdadero
Saga
Del amor verdadero
Copyright © 2004, 2022 Elena Portocarrero and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728372494
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Ella tembló. Él estaba pálido pero sereno y sólo unas profundas ojeras, que resaltaban la intensidad de su mirada, permitían suponer que una gran tormenta se agitaba en su interior. Era la pasión, sus incontenibles rayos y la parafernalia que la acompaña incluida la incapacidad de expresarse, de pronunciar las exquisitas frases preparadas con empeño y amor. Era preciso recobrar el habla.
–¡Estamos solos! –musitó el joven señor.
Su voz sonó baja y grave. Ella se agitó como una solitaria palmera golpeada por el viento, desprotegida contra las fuerzas de la naturaleza. Sus hermosos senos subían y bajaban rápidos al compás de su acelerada respiración. Estaba a punto de sufrir un sofoco.
Él tuvo piedad de la frágil criatura, a quien, por cierto, le impresionaba que se hubiese fijado en ella. Él, de ilustre familia, millonario, único heredero de la mejor hacienda de caña de azúcar del departamento, de buena salud, y para decirlo sin falsa modestia no mal parecido, condiciones que le prometían un halagüeño futuro.
A ella, por lo contrario, se le presentaba un porvenir poco venturoso, era pobre y sirvienta, y el ser recatada, hacendosa y obediente, como van las cosas en el mundo, no la ayudaría a salir de esa situación, mas la suerte no la había olvidado, tenía un toque de gracia: belleza.
Sigo, él extendió sus manos para sujetarla pensando que en cualquier momento podría caerse.
–¡Señor –balbuceó la joven sonrosada igual que una rosa rosa, retirando las ajenas manos de su estrecha cintura–, no me comprometa! ¡Si nos viera la señora, su madre!
Entonces, él cayó en cuenta que la había seguido hasta el corredor que lleva a las habitaciones de la servidumbre, comportamiento inadecuado para un caballero en pleno día.
–¡Perdóneme, señorita Adelaida, perdóneme, se lo ruego!
Sus humildes palabras, en las que vibraba un tono cariñoso y apremiante, aumentaron el temblor de la joven que huyó apresurada. Podríamos imaginar que un asustadizo pajarillo, venciendo su miedo, había logrado escapar del cazador.
Adelaida atravesó veloz la casa olvidando controlar si los sirvientes cumplían con sus obligaciones, una de las tareas que le había asignado la señora desde que cayera enferma doña Teodora, la gobernanta. Iba hacia el jardín, estaba confusa y no quería hablar con nadie. Caminó hasta el muro que divide los sembríos de flores de la huerta. Su corazón se desbordaba de felicidad mientras que su cabeza le advertía que fuera prudente, pero ella no quería escucharla, sólo la voz amada permanecía en sus oídos.
Avanzó por los estrechos senderos del jardín flanqueada por las flores que la impregnaban con su fragancia, un delicioso perfume que le pareció no haber sentido antes. La amplia falda de su vestido de muselina bailaba juguetona con el aire de la mañana y la invadió la alegría.
–¡Me quiere! –murmuró– ¡Me quiere!
Dio varias vueltas bailando y de pronto se paró de golpe, la realidad la traspasó. Desapareció el gozo y se sintió invadida por una profunda tristeza, parecida a la que exhalan los puertos cuando los invade la neblina. Llevó sus manos a las sienes:
–¡Tengo que alejarlo de mi corazón, de mi mente, de mis sentidos!...¡Oh, aléjate visión querida, amor imposible!
Estuvo a punto de desmayarse al suponer que él podría de verdad desaparecer de su vida, de sus pensamientos, porque en su tierno corazón de jovencita ya no había lugar más que para él. Los ojos casi en blanco de la desesperación, sollozó:
–¡Qué desdichada soy, sufro la infamante ley de amar a un aristócrata, siendo plebeya yo!
–¡Esto si que no lo aguanto! –gritó la joven que leía en el patio interior de su casa– El folletín está peor de semana en semana, se apropia de la frase de un vals que aún no había aparecido: “la infamante ley de amar a un aristócrata siendo plebeyo yo”
La señora Rosario, madre de la protestona, apareció en el patio:
–No lo leas y evitarás disgustarte, haz algo útil.
Nereida, nombre adoptado por Isabel que prohibía que la llamaran con el del bautismo y santoral, actitud que las monjas y malas lenguas consideraban un acto de rebeldía y de mala fe, preguntó:
–¿Será mejor que contemplar la huerta de Adelaida?
–No sé de qué hablas.
–Porque todavía no has leído el último número del folletín.
–Me enteraré enseguida, no sufras, pásamelo.
–Detesto la costumbre que tengo de leer todo lo que encuentro.
–El folletín no lo encuentras, me obligaste a tomar una suscripción, llega infaltable los sábados.
–En el periódico lo anunciaron como si fuera una serie de Alejandro Dumas, el nombre estaba claro y del apellido únicamente la primera letra, una D, las demás estaban borrosas.
–Los folletines no son para gente educada. Sirve para que se entretengan las criadas.
–¿Y quién se los lee?
–Nosotras, las señoras.
–Así también se enteran de los nobles sentimientos, odios, amores profundos y terribles tragedias que encierra.
–Es la propaganda del folletín, en cualquier caso no hay que tomarlo al pie de la letra.
Nereida paseó su ojos por el patio, las grandes losetas del suelo con sus colores gastados, naranja, negro y crema, las butacas y sillas de mimbre, las abultadas paredes de casa antigua, aquí nada pasaba, las hojas y flores de los maceteros ni se movían, al igual que la hamaca a rayas de colores colocada en una esquina, el aire detenido, concentrada oyó caer algunas gotas de la piedra de destilar sobre la tinaja, el agua, pese al calor, estaría fresca. Si no fuera por la intermitente gota el tiempo no existiría, y por lo tanto ni su madre ni ella, tampoco el folletín y sus lectores.
–¡Señorita Adelaida, señorita Adelaida!
Los gritos de la sirvienta resonaban en la huerta. Adelaida que se había refugiado en la pérgola secó sus lágrimas y trató de parecer tranquila.
–Señorita, la señora Carmen la llama.
La joven se dirigió a las habitaciones de la señora. Subió la amplia escalera de mármol que lleva a los dormitorios principales. Sobre el enmaderado suelo del pasillo se reflejaban diversos dibujos geométricos de colores, provenían de los cristales de unas estrechas y largas ventanas que le daban luz y le otorgaban un aire fantasmagórico. Tocó una puerta.
–¡Pasa criatura, pasa!
Adelaida agradeció que las cortinas de la alcoba estuviesen casi cerradas y que el haz de luz que se filtraba al medio de ellas no llegara a su rostro. Distinguió el dosel de la cama, las talladas rosas en madera dorada, el fino raso del respaldar en que la señora apoyaba su bien peinada cabeza.
La distinguida dama, Carmen del Perpetuo Socorro, llevaba sobre la camisa de noche una primorosa mañanita tejida en hilo, en las mejillas y labios se había puesto un suave color y, como de costumbre, hasta donde alcanzaban sus ojos parecía buscar algo. En sus manos tenía su infaltable libro de cuentas que impaciente golpeó con un lápiz.
–Muchacha, estás distraída. ¿Qué has dispuesto para hoy?
Adelaida sintió pánico, no había dado ninguna orden, ella había estado en el corredor con el señorito, después sola en el jardín, ella vio una mariposa, un grillo y un pajarito, también a una abeja libando una flor, nada, ¿nada más?, ¡ah, sí!, había sentido las manos de él en su talle.
–¡Adelaida, por Dios! ¿Te sientes mal, te duele algo?
–¡La cabeza señora, la cabeza!
¡Qué gran mentira, era el corazón el que le dolía! Su verdadera situación la acongojaba. Era una pobre criada esperando órdenes de su patrona, la que por ironías del destino también era la madre de su amado.
–¡No aguanto el folletín! –volvió a gritar Nereida. (No hay porque quitarle el nombre elegido por ella). Tiró las hojas sobre una silla del patio y su madre, Rosario, las tomó enseguida.
–Mamá, te prevengo, ella es una sosa, él no existe, y la señora Carmen sólo tiene mejillas, labios y quizás pelo. Están colgando en el vacío.
Salió del patio, atravesó el comedor principal, cerrado a cal y canto desde la mañana, el frescor de la penumbra la envolvió unos segundos, pasó los dormitorios, el escritorio, llegó al gran patio que daba entrada a la casa y avanzó hacia el portón que la cerraba, a un costado del mismo estaba la puerta de calle. Iba a casa de Chila, ella es realista y creativa, y estas lecturas me desarreglan las coordenadas cerebrales.
Caminó un par de calles. El adoquinado pavimento al paso de los vehículos producía un ruido de laja raspada. La altura de las casas, en su mayoría de un piso, dejaban ver el cielo y alguna nube errante. Ante la puerta de labrada madera silbó el estribillo convenido y apareció la cara pícara y sonriente de Chila. Enseguida se echaron a correr calle arriba para que nadie las llamara y les aguara la fiesta.
Cada salida era un camino a lo inesperado. Un señor, pretencioso, distinguido y cascarrabias, vestido de blanco de los pies al albo sombrero, a quien gritar palomo sin que las viera y cantarle: “palomo, cásate conmigo, si vieras el nido que tengo escondido cerquita de Dios”, indignado homenajeado que no lograba identificarlas; celebrar un matrimonio entre las plantas de un patio abierto a la calle, colocar al medio de éste a los novios: dos pesadas macetas de flores puestas sobre pedestales, difíciles de arrastrar desde las mamparas del fondo que cubrían la entrada al interior de la casa, añadirles velo y sombrero de papel, entrelazar delicadamente algunas de sus hojas semejando estar de la mano, y alinear una corte nupcial de pequeños tiestos plenos de geranios. Cambio de lugares que hacían entre sofocadas risas y el temor de ser sorprendidas. Sus vidas eran, por el momento, risas y alegrías.
Por la avenida Balta, con la chilampa, el aire de la tarde, persiguiéndolas, conversaban de cuanto les venía a la cabeza y en especial de las cartas del querido amigo, citado y conocido después de secretos mensajes enviados por ellas mismas. Él escribía, desde el extranjero donde estudiaba, en un papel transparente, casi mágico, a nombre de las dos. Era un regocijo, terminadas las clases, atravesar raudas el parque con las hojas de sus palmeras ligeramente humedecidas por la tenue bruma del invierno norteño, llegar a la oficina de correos y encontrar sus cartas siempre llenas de optimismo, humor, y con una frase especial para cada una de leve tomadura de pelo, misivas que lograban eclipsar la tristeza de la caída de la tarde.
–Él es nuestro verdadero amigo y la señora apoyó la cabeza en su respaldar de raso, mientras la joven la miraba sin verla de lo aturdida que estaba.
–¡No puede ser Chila, tú juras que no lees el folletín!
Al empedrado que rodea la casa hacienda un auto entró bullangero. Siguió la línea de la balaustrada de madera del techado corredor, lugar que invitaba a disfrutar de la sombra y sus hamacas, y a la entrada de la puerta principal se detuvo.
La señora Carmen se aproximó a la ventana de su cuarto:
–¡Pronto, pronto, ha llegado de sorpresa el señor! Adelaida alcánzame el peinador malva que es el que mejor me queda –se calzó unas elegantes chinelas y se acercó al espejo a darse los últimos retoques antes de que entrara un caballero que, aunque peinaba canas, no había perdido su porte y atractivo.
–¡Nicolás de mi alma! –la señora se mostró amorosa y a la vez débil como si despertara de una larga enfermedad– ¡Me has hecho tanta falta!
El señor, don Nicolás del Moral, la estrechó en sus brazos, en eso reparó en Adelaida, la crisálida se había transformado en mariposa, besó a su señora fantaseando que lo hacía con la joven.
–¡Nicolás, estamos acompañados! –suspiró la dama.
Y el desenfadado amo afirmó:
–¡No la vi, te ruego me disculpes!
La joven desorientada, como si hubiese recibido el imprevisto beso, intentó retirarse, la señora la retuvo.
–Adelaida, ¿sabes dónde está el niño Nico?
–No, señora –no podía decirle que en la mañana lo había visto, que él casi le había declarado su amor. Se sintió desvanecer.
–¡Criatura, no es momento de debilidades, hay mucho que hacer! –la amonestó con dulzura la dueña de casa, estaría bueno que se enfermase, bastante había con la falta de la gobernanta–. Adelaida, haz que nos suban el desayuno.
Cuando su esposo llegaba, la señora Carmen del Perpetuo Socorro parecía perder la ecuánimidad. Se vistió de prisa y fue a indicarle al jardinero qué flores debía cortar en un día tan especial, el de la aparición de su esposo, casquivano y manirrota, pero dotado de un encanto irresistible.
Mi hijo ha heredado su simpatía, la vida no será difícil para él, conseguirá una magnífica esposa acorde con su posición social, y de dedicarse a la política puede llegar a presidente, si fuese militar sería un hecho, de General a Presidente un paso, el último galón, pero esa carrera no, en nuestra familia no falta dinero ni nombre, nosotros somos pensadores, filósofos, más se consigue con buen tino que con imposiciones y armas, aunque la historia no esté dispuesta a darnos la razón.
La señora caminaba seguida por el jardinero, flor que tocaba era cortada enseguida, leves indicaciones que no interrumpían sus cavilaciones: Nico, ¡ponerle el nombre del padre y terminar diciéndole Nico!, tiene inteligencia y grandes cualidades. Su hermana apenas vivió, ¡pobrecita, nunca sabré cómo sería de joven! A veces el jardín me trae ingratos recuerdos, las hojas separadas de su savia, alguna flor deshojándose y árboles que no se cansan de crecer, me provoca gritarles: ¡es inútil, jamás llegarán al cielo!, y añadiría: ¡ni ustedes ni nadie!
–¡Qué cosa, el folletín se las trae! –constató Rosario–No sólo hace creer a las pobres sirvientas que pueden llegar a ser distinguidas señoritas, sino que también niega a todos la promesa del cielo. ¡Quién lo diría! Carmen no parece una ferviente creyente como se supone eran sus contemporáneas. Es posible que sean palabras de su marido que escribe el folletín.
(También puede ser, queridos amigos lectores –no puedo dejar de intervenir porque prácticamente se me acusa de plagio–, que la señora Rosario tiene envidia de la digna y sensitiva dama Carmen del Perpetuo Socorro)
La señora Carmen siguió con su repaso mental y señalando flores, para mí lo que cuenta es mi familia, la hacienda y, tengo que admitirlo, también la soledad, una soledad que no puedo apartar y que necesito desde que... Oyó la voz de su esposo.
–¡Florcita, Florcita!
Ya está Nicolás llamándome con ese nombre tan ridículo que cree me hace feliz, hace años pudiera ser, aún no habían llegado sus traiciones.
–¡Florcita! –volvió a llamar el señor desde la ventana de su escritorio.
–¡Voy mi amor, voy! –si lo llamo gladiolo no le va a gustar, a los hombres únicamente los comparan con claveles, él para mí no es un clavel, se ha convertido en un gladiolo envarado y lleno de frases que se le desgranan cual botones caducos. Después de la emoción del reencuentro empiezo a sumar sus defectos, no lo puedo evitar, al momentáneo y dichoso engaño sigue la realidad.
–Florcita, ¿tienes dispuesto el almuerzo?
–Todavía no mi amor, es temprano.
–¡Estupendo! –a su entusiasmo siguió un aparente desgano– ¿Qué te parece si hoy invitamos a la maestra del pueblo de San Roque y a Rogelio? Vendrían a almorzar, tenemos que ser democráticos, después de que Rogelio diga la misa de doce el chofer los puede recoger. Terminado el almuerzo disfrutaríamos con algunas canciones de la maestra que canta muy bien.
Viejo zorro, musitó inaudible la señora.
–Espero, Nicolás, que no tengan un compromiso antelado.
–Lo dejarán, preferirán venir a departir con nosotros.
Compruebo que es un gladiolo.
–Florcita, siempre estamos de acuerdo. Al pasar por el pueblo, me permití mandar tu invitación con el chofer a Rogelio y la señorita Margarita.
Otra flor y a la que yo he invitado sin saberlo, no puede estar quieto tiene que estar convenciéndose que es un conquistador. Sus andanzas en la capital hace años que me hartaron y alargan mis estancias en la hacienda, me fatiga hacer el papel de tonta, ni a las esposas de sus amigos respeta, ni ellas a mí que me piden venir a disfrutar del campo, comprendo que no puedan decirme: disfrutar de tu marido, no hubiera podido invitarlas, si tengo los ojos cerrados los oídos no.
A Nicolás le provocaba cantar, no había exagerado el diputado Martínez cuando le habló de la maestra, tenía cara de ángel, buenos modales, sería una querida perfecta para el corto tiempo que permaneciera en la hacienda, no faltaría un lugar discreto, aunque sería una precaución inútil porque en los pueblos pequeños la gente se las arregla para enterarse de cuanto sucede. ¡Y qué novedad hay en tener una querida!, que critiquen hasta hartarse. Florcita no se daría por enterada y él no pasaría los días tan aburrido.
–A Rogelio le agradará verte Florcita.
–No tanto como te agrada a ti.
Nicolás no captó la ironía, estaba ocupado en hacer valiosas dilucidaciones.
Volvió a darle la razón al diputado, gratas sorpresas aguardan hasta en el lugar más modesto. ¡Bravo! La maestra se mostró complacida de que fuera personalmente a invitarla, al chofer le ordenó que se quedará sentado. El pretexto fue el del buen vecino, no podía decirle que se la había recomendado Martínez, el mismo que no pudo conquistarla porque tuvo que regresar a las aburridas y chafadoras sesiones del Congreso. Por qué tantos aspavientos, él no era diputado, la había conocido, le había gustado y en los minutos que habían hablado hasta diría que la atracción fue mutua. De repente se le ocurrió algo:
–Florcita, ¿pondrás margaritas a la mesa?
–Si lo deseas –está preparando la trampa el muy pícaro, margaritas te voy a dar, no quedará una en el jardín, las mandaré arrancar de raíz, quiere que sea su alcahueta hasta con mis flores.
La madre de Nereida se quedó un momento reflexionando, Carmen no se engaña, en cambio yo, a pesar de que mis amigas me han prevenido sobre el comportamiento de mi marido, el respetable juez Néstor Ipaguirre, implicado con una mujer mucho menor que él, no quiero admitirlo. ¡Con la cara de mosquito muerto que tiene!, ¡una no se puede fiar de los hombres! Todo un señor abogado, padre de tres hijos, dos adolescentes y un niño, en amoríos prohibidos, si le digo que lo aceptan por interés no me hará caso, creerá que se lo merece por guapo y brillante, ignorará sus arrugas y panza, y también que sus discursos dan sueño.
A su vez la señora, llamada cariñosamente por su marido Florcita, concluyó: de los hombres una no se puede fiar.
La aseveración de Carmen y mía que copia el folletín no falta a la verdad –sentenció Rosario.
Mientras tanto la señora Carmen del Perpetuo Socorro, que ya había instruido sobre el almuerzo al mayordomo Próspero, nombre que no le hacía honor por su falta de dinero y situación, se trazaba algunos planes que abandonaba de inmediato para impedir que su esposo iniciara una nueva conquista amorosa. Siempre encontrará como estar fuera de mi alcance, los amigos, el club, se resignó de antemano: será un enredo sin importancia.
–Florcita, ¿me estás escuchando? ¿El piano está afinado?
–Toco todos los días.
–Eres una buena aficionada, pero para alguien experto...
La dama se reprimió para no decir algo inconveniente.
–Hace poco lo afinaron –será idiota supone que la maestra conoce de música más que yo.
–Después de que cante la maestra no estaría mal hacerle algún regalo, ¿un perfume?, no te faltará alguno sin abrir.
–Me parece excesivo, con la invitación a almorzar es suficiente.
Esta mujer es una tacaña, viene un ángel a deleitarnos con su voz y sale con mezquindades.
Este hombre exagera, desde el primer día quiere comprarla, en mi propia casa y además con mi consentimiento.
–Sería un bonito detalle, Florcita.
Con o sin su permiso él le daría un obsequio, mejor se lo entregaría ella a ver si la maestra se cohibía un poco.
–Le obsequiaré un perfume, ¿estás contento?
–Es sólo una gentileza.
–De acuerdo amor, de alguna forma tenemos que pagarle.
–No me estaba refiriendo a transaciones materiales, hay favores que no se pagan.
Qué me lo digas, se dijo Carmen, tú no has pagado lo que me debes, pero como no se lo iba a sacar en cara, pasó por alto la simpleza de su esposo.
–¡Siempre tienes razón, Nicolás! Pareces hijo de Rousseau.
Asunto zanjado, lo de Rousseau le pediré a Florcita que me lo explique otro día porque el muy desgraciado dejaba a todos sus hijos en el hospicio, ahora a prepararse para el almuerzo, ropa que hiciera joven, el pelo bien puesto, las uñas impecables, las mujeres se fijan en la limpieza y si son maestras más, las orejas por si acaso. Se recordó en la escuela en una hilera de niños y los curas mirándoles con exagerada atención las orejas, igual de reconcentrado miraría a la maestra estando a solas, no pudo evitar sonreír.
–¿De qué te ríes, amor?, ¿algo pícaro?
–¡Florcita, no soy un mentecato!
El señor adopta un gesto de hombre serio, incapaz de ningún desliz, alza su noble cabeza, se ha acordado del motivo de su viaje a la hacienda, se pasea con las manos en la espalda y su esposa lo observa de reojo dando un toque personal que no precisan a las bien dispuestas flores de un jarrón, inclina o levanta una flor, innegable, los problemas se sucedían apenas llegaba su seductor esposo.
–Mandaré recado a Eusebio para que vaya por los invitados.
–Ya le di instrucciones Florcita. Lo que quiero es hablar contigo de Nicolás –al señor le parecía inconveniente llamarlo Nico, los apodos desmerecen–, iba a hacerlo en cuanto llegué pero con tantos asuntos me he perdido.
Se entiende anotó para sí Carmen: faldas por todas partes.
–Iré directo al tema, ¿por qué Nicolás no ha regresado a la capital a seguir sus estudios?, ¿qué lo retiene aquí? Los tiempos cambian y debe prepararse para desempeñarse con éxito en el campo de los negocios. Deberíamos mandarlo al extranjero para que se espabile.
La señora no se contuvo.
–¡Y con lo inocente que es termine casándose con una pelandusca!
El señor levantó una ceja ante tal palabra.
–Nicolás sabe lo que le conviene y de ahí a mal casarse hay un abismo. Un joven de su categoría puede elegir a la mejor. Debe regresar conmigo, acostumbrarse a desenvolverse en la sociedad a la que pertenece.
Unos suaves golpes a la puerta los distrajeron.
Adelaida era la primavera misma apareciendo en la habitación con su traje de muselina floreada y sus cabellos rizándose sobre la frente. El señor parpadeó, ¡se ha puesto linda, linda, y con un aire tan distinguido!, obra sin duda de Florcita que se ha preocupado de su educación, pero también a que de casta le viene al galgo...
–Señora Carmen, todo está preparado para el almuerzo, ¿manda usted algo más?
–Que te mantengas atenta en el saloncito, Adelaida.
El señor la siguió con la mirada hasta que salió.
–Se ha convertido en una muchachita muy diligente.
–La verdad es que no ha costado trabajo, con mis indicaciones y las de Teodora ha ido aprendiendo, será una buena ama de llaves.
–Si no se casa antes.
–¡Ni lo digas! Apenas es una niña y ha sido educada como una señorita, es sensible, cultivada, a su alrededor no hay nadie con suficientes méritos para pretenderla.
–Podría suceder.
Decididamente, este hombre quiere amargarme el día, primero la maestra y luego Adelaida.
Por su parte Nicolás constató que las mujeres son lentas para darse cuenta de las cosas, más de un gavilán estará rondando a esta paloma, y con un poco de valor es posible que a partir de hoy el número aumente. No pudo evitar soltar una carcajada ante la imposible empresa, Adelaida era prohibida.
–Estás muy alegre Nicolás.
–Estoy a tu lado, el día es espléndido y nos espera una agradable reunión, sólo falta que aparezca Nicolás.
–Por las mañanas monta a caballo y regresa antes del mediodía, no seas severo con él.
–Es que no comprendo qué hace tanto tiempo en la hacienda.
–Quizás a él sí le gusta el campo.
El señor no soportó la censura a su poca presencia en la hacienda.
–Tú lo sobrepasas, vives aquí casi todo el año.
–Por cuidar los bienes.
–Para eso tenemos un buen administrador.
–Que podríamos invitar al almuerzo.
–Empezaría a hablar de los problemas de la hacienda.
Carmen comprendió que su marido no quería competencia, el administrador, Santiago Olazábal, era un hombre atractivo y de agradable conversación, corrían historias sobre sus continuas conquistas amorosas que no las cortaba ni el tener, según él, una mujer enfermiza, a punto de pasar al arcano. Tocaba la guitarra y cantaba, sería un duro rival. Además tenía estudios universitarios, cumplía con su trabajo y no era un obsecuente, no callaba lo que tenía que decir. Un administrador como él era oro en polvo y un puesto de administrador sin mayor control ídem.
Nicolás, mientras se arreglaba en su habitación, se repetía que no se dejaría quitar la paloma del magisterio así como así. La libertad con que vivía en la capital le había dado gran experiencia, cuando la damisela era de sociedad y esquiva jugaba el papel de un hombre sufrido próximo a quedarse viudo y dispuesto a casarse enseguida del óbito de su mujer para rehacer su vida, con otras féminas su chequera era suficiente para deslumbrarlas, caían cual maripositas.
–¡Caramba! –se asombró Rosario–, a través de los años nada cambia, lo socorrido del dinero y las promesas falsas a la orden del día, qué habrá prometido mi marido que no tiene el dinero de Nicolás, con las justas nos alcanza para vivir decentemente. ¿habrá dicho que estoy enferma?, todos, cuando les conviene, ponen moribundas a sus esposas. Iré donde él vaya, que compruebe esa fulana que tengo salud y que plata le sacará sobre mi cadáver. En los folletines algunas veces se muestra la realidad de la vida, al escritor se le escapan las mañas de los hombres por más que quiera disfrazarlas de virtudes o debilidades. Esta noche le cuento la historia a Néstor, ¿encontrará cierto parecido con lo que le ocurre?
Nico de regreso de su largo paseo animó a su caballo. Cercanas estaban las chozas ubicadas fuera del perímetro de la casa hacienda y de las casas de los empleados y obreros. Las casuchas de caña y barro, levantadas con el permiso de la hacienda, necesitada siempre de peones baratos, estaban habitadas por gente pobrísima que bajaba de la sierra árida para no morir de hambre. Se ocupaban de desbrozar el campo, cortar la caña de azúcar y colocarla en los carros que la locomotora llevaría a la fábrica, cuidar el ganado, limpiar los canales de regadío y ejecutar cualquier trabajo que les encomendase el capataz. Formaban un grupo aparte de los costeños que habitaban el poblado, eran analfabetos, su lengua materna era el quechua y apenas hablaban castellano, los más favorecidos hacían venir a su mujer y a los hijos sobrevientes de las hambrunas y enfermedades. Se las arreglaban con la casi inexistente paga y sembrando alrededor de sus viviendas, entre pedruzcos y escasa tierra, un poco de maíz.
Un corro de famélicos perros ladró a su paso. Estaban atados a improvisadas puertas de cartón, oxidadas latas o cañas brava amarradas con soguilla, cuidaban la propiedad de sus dueños, una manta o una gallina, la primera de los hombres que no la poseían, la segunda de la avidez del zorro. Espoleó su caballo. Entró al poblado por la calle que daba directo a su casa, el olor a miel se hizo fuerte, meloso, por la proximidad de la fábrica ubicada en el centro del poblado, se saludó con la gente que encontraba y en la cuadra se enteró de que su padre había llegado.
En el despacho conversaban sus padres.
–¡Papá por fin estás aquí!
–¡Soy yo el que debería decir que por fin te veo!
Los dos hombres, que se sentían orgullosos uno del otro, se abrazaron con afecto. El joven comenzó a preguntar por sus amistades en la capital para eludir los esperados reproches.
–Te llaman diariamente por teléfono, sobre todo una damita.
–Estás inventando papá.
–Debes retomar tus estudios. Anda preparando tu equipaje que no nos quedaremos muchos días –y para sí mismo añadió, los necesarios para conquistar a la maestra.
Su padre no imaginaba lo prepotente y cruel que era al pedirle que viajara con él, desconocía que estaba enamorado y que su amada le correspondía, si no por qué ella se ruborizaba cada vez que lo veía, por qué no le prohibía que le hablara, por qué se quedaban los dos mirándose hasta las profundidades del alma. Me quiere y la quiero, no me iré sin decírselo. A mis padres no les gustará, se sentirán ofendidos, ¡emparentar con una sirvienta! una recogida sin padre conocido, pero el amor no repara en intereses, llega y es dueño.
–Nicolás, cámbiate de ropa, almorzarán con nosotros la maestra de San Roque y Rogelio.
Nico fue a cumplir la indicación paterna.
El señor preguntó a Florcita (estimados lectores les pido perdonen la licencia, no puedo menos que llamarla yo también Florcita).
–¿Estará enamorado?
–Se ha pasado el verano sin salir de la hacienda.
–Tiene dieciocho años, no sería raro.
–¡Nicolás, aquí de quién se va a enamorar!
Adelaida pidió permiso para entrar, les informó que el chofer salía por los invitados, el señor admiró su porte, su voz y maneras, no tiene nada que envidiar a las señoritas de sociedad, salvo el nombre y el dinero, aunque...
–No te vayas Adelaida, quisiera saber si te gustaría ir a la capital a encargarte de la casa.
La joven no supo que responder.
–¡Absurdo! Le falta experiencia para tanta responsabilidad, Nicolás.
Excusas, supondrá que me he fijado en la jovencita, cómo si no existieran mayores impedimentos.
–Florcita, en Lima tenemos muy buen servicio y no le será difícil dirigirlos, además...
De pronto, se escucharon gritos y voces desaforadas que los sobresaltaron y al instante entró Próspero seguido por el administrador Santiago Olazábal, Pedro el capataz, y varios empleados.
Nico oyó desde su dormitorio el alboroto y bajó corriendo la escalera. Olazábal, muy alterado, trató de explicar a don Nicolás, a quien trataba de tú únicamente cuando estaban solos, lo sucedido:
–¡Don Nicolás, han aparecido unos bandoleros! ¡Vinieron a robar ganado!, ¡han matado al peón que cuidaba la recua!
–¡Bandoleros, esa gentuza no existe hace mucho tiempo!
–¡Abigeos, cuatreros, da lo mismo!
–Santiago, los bandoleros no se parecían a nadie, entraban a los pueblos y cometían todo tipo de desmanes.
Don Nicolás se ha ido por las ramas, qué importa cómo se llamen, al pobre peoncito qué más le da si lo ha asesinado un cuatrero o un bandolero.
–Eran unos desalmados, la gente los odiaba y perseguía para vengarse –continuó don Nicolás.
Nico, tranquilizado al ver a Adelaida junto a su madre, se acercó a su padre:
–Papá, los encontraremos y terminarán en la cárcel.
Su padre pareció no oírlo.
La señora Carmen y Adelaida, refugiadas detrás del gran escritorio los escuchaban nerviosas.
–Tenemos que tomar precauciones, ¿Santiago, diste la alerta?
–Sí don Nicolás, he armado a unos cuantos empleados y avisado por teléfono desde la centralita de la hacienda a la policía de la ciudad, a la telefonista le he recomendado la máxima discreción (que no tendrá). No se atreverán a regresar, ya estarán lejos de la hacienda.
–¿Cuántas reses se llevaron los rufianes, mal nacidos?
–No lo sabemos todavía.
–¿Cómo mataron al pobre desgraciado?
–Le dieron un tiro en la espalda, nadie conoce su nombre ni si tenía familia, era un recién llegado que empezaba a levantar su choza.