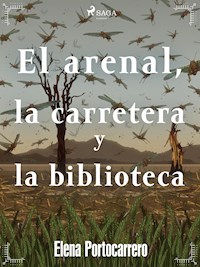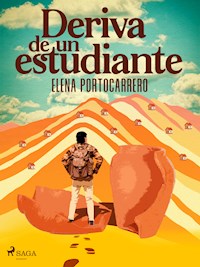
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una historia preñada de una sensibilidad particular, donde se mezclan las sensaciones y los recuerdos en una impresionante obra literaria. Un personaje ambiguo y soñador regresa a su casa, en el interior de Perú, para visitar a su familia. El viaje resultante sirve como terreno para una evocadora maraña de recuerdos, impresiones y reflexiones sobre la vida, la identidad, el amor y la angustia del futuro. Un libro irrepetible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elena Portocarrero
Deriva de un estudiante
Saga
Deriva de un estudiante
Copyright © 1997, 2022 Elena Portocarrero and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728372500
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I Unas olas altas y oscuras
Dijo:
—¡Tengo frío!
Cuarto húmedo. Única, pequeña, y clausurada ventana al exterior.
Juntó las palmas de sus manos, se las puso entre las rodillas. Repitió:
—¡Tengo frío!
Y otra vez nadie lo escuchó porque estaba solo en su cuartucho de hotel. Ciento veinticinco escalones para llegar. Habitáculo oscuro, recóndito.
Desde el altillo él llamaba al recuerdo. Entremezclados: el Prefecto del Sena, los barcos, veleros, lanchas y balsas, los desconocidos rayos, la carga a cuestas de saberse carnívoro, y el lago Titicaca, hermosura, mirando desde su cima al mundo entero y dentro de éste a uno de sus hijos morir lejos de sus orillas.
Alzó una mano hasta la llave de luz. La bombilla colgada del techo iluminó apenas. Vatios cronometrados, se exceden y saltan los plomos. Cercana a una pared la estrecha cama –orientada hacia el tibio y distante mar mediterráneo– y junto a ella una gastada silla y una mesa desvencijada sobre la que estaba una carta empezada quince días atrás.
Pensamientos, uno y otro y otro, dispares. Un tráfago de recuerdos, de hoy, de ayer, de antier, de hace un instante. Y François Villon, elegido amigo a pesar de los siglos que mediaban entre la vida terrena de ambos, repitiéndole al oído cuán difícil es conocerse a sí mismo: «Je connois tout, fors que moi meme». Y tuvo que admitirlo.
—Todos los días enfrento a un desconocido que sale de mí mismo.
Cierto. Un desconocido con referencia al hombre que fue hasta hace algunos meses. Un habitante del planeta Tierra que olvidada su antigua arrogancia, los ambiciosos proyectos, descartada la profunda convicción de que llegaría a ser alguien de acuerdo con el canon del éxito: fama y dinero; suplicaba por un pasaje para regresar a su lago, distante en continentes, en mares ajenos.
Por el momento tendría que soportar la mayor parte de sus horas el paisaje que le brindaba el añejo empapelado de su habitación: fondo amarillo y rosas desvaídas. Rosas que debieron ser muy rojas ya que él solía descubrir en insospechados rincones pétalos aún sangrientos. Era como estar en un lugar donde un velorio constantemente postergado marchitó las flores en la espera. Ningún crédito que dar a las palabras del dueño del hotel:
—La empapeló un cliente fogoso y amigo de estar acompañado.
¿Enterraría a sus amantes entre las rosas y las pequeñas y pecioladas hojas?
Miró los morados nudillos de sus manos. Sorpresivamente se agachó y abrió la trampa que desde el suelo servía de puerta a la habitación. Bajó la escalerilla, recorrió un corto pasillo y llegó a la escalera del sexto piso, combada y el doble de ancha que la que desembocaba en su pieza. Avanzar rápido, corredores y gradas bajo sus pies. Caminar sin fijarse en las raídas alfombras, en la suciedad casi total de las paredes, y ni en las cucarachas que con las primeras sombras de la tarde empezaban a aventurarse fuera de sus recintos en busca de su manutención.
Golpeó una puerta del primer piso. Cara que asoma. Su compatriota le sonrió tratando de simular agrado. Le habló corto y conminante:
—¡El libro, dame el libro!
Le dieron paso. Cama, mesa, una pequeña cocina, un lavatorio, y libros y revistas por doquier. Vio como el otro buscaba apresurado mientras que con mayor fuerza tomaba contacto con un olor cercano al moho y a algo imprecisable que salía de los diversos papeles, emanación que sugería una prolongada duración, sin lugar a dudas superior a las sumadas edades de los dos seres presentes.
Al fin se lo alcanzó: libro alargado, grueso. Se quedó deslumbrado y sin reaccionar unos segundos, ¡existía tal libro y podría leerlo enseguida! Hizo un gesto amistoso con la cabeza y salió corriendo hacia arriba. De los cuartos de los pisos por los que pasaba salían voces que chistaban y protestaban. Aplastó sin querer una cucaracha, ruido de hoja seca pisada. La trampa puerta sobre su cabeza. Empujó. Se quitó los zapatos con cartones que lo protegían de los agujeros de las suelas, y con el abrigo que desde que empezó el invierno llevaba puesto se metió en la cama.
Serénate corazón de hombre sin recursos, calma, que aún puedes bajar y subir siete pisos a pesar de la falta de comidas reglamentarias y sin reglamentar. Serénate, porque hoy no se trata solamente de darle satisfacción a nuestro espíritu, sino también de encontrar una solución práctica para no dar con los huesos que nos sostienen en un lugar al que no pertenecemos.
Sacó sus manos de debajo de la frazada, tomó el libro puesto sobre la mesa...
—Si tú no tienes lo que busco entre tus páginas y yo continúo con los dedos helados, amigo, vamos a ser un desastre.
Por la pequeña calle la gente pasa sin mirar el hotel en que él habita. En realidad no hay para qué. Nada tiene que pueda atraer la atención. Es un albergue de los tantos diseminados por la parte vieja de la ciudad, refugio de empleados de pequeño sueldo, de jubilados que intentan cubrir sus necesidades colocando seguros que nadie quiere tomar, de parejas sin niños que unen sus escasos sueldos y apremiantes anhelos, de cabareteras en descenso y fatigados cobradores de cuentas impagables. Vivienda de estudiantes nacionales y extranjeros con cheques que la familia remite a duras penas, sin cheque, con trabajos esporádicos, con cara dura para no pagar la cuenta, con tal desolación en el rostro que aún es posible encontrar un dueño que se conmueva y lo deje estar en lo alto de la casa, la cumbre, sin sospechar que él es hombre de altura. Simplemente estar cual un aditamento más del heterogéneo alojamiento.
Como todos los edificios del pasaje la pintura de su fachada y la de su resbaladizo techo han perdido su color original, un gris y un negro diluidos tapan una frontera desigual y de hinchados muros. Angosta vereda y pista de adoquines que cuando la lluvia cae y cuando corre produce especial sonido, mientras que los derrumbados muros de una casa recuerdan que no hace mucho terminó la guerra.
Cercanos el muelle y el río. Agua silenciosa, domesticada. No como el lago con olas siempre, siempre. Sobre los hermosos puentes abrazadas parejas ocupando lugares antes cubiertos por otros de sus semejantes contemporáneos o no. Las luces de los edificios claramente reflejadas en algunos lugares del Sena. A manchas la oscuridad sobre el agua, la misma penumbra que pudo haber cuando en las noches sin luna, Villon, a pie, a caballo, iba hacia sus orillas.
Y en el lago, el Titicaca, mi madre, las islas de totora meciéndose en la inmensidad con sus habitantes semihombres, semipeces, caminando casi a ras del agua, piso semiblando y flotante bajo sus descalzos y curtidos pies. Y en este río sempiterno, las risas y la alegría de la gente que lo recorre en confortables bateaumouches con espléndidos comedores y sillones en cubierta. Personas de afables rostros que seguramente nunca hablan a conciencia de asuntos ingratos: la escasez, el hambre, la soledad hacia adentro y tantos temas conexos, perdona.
Pasan por el muelle los que retornan o salen de sus hogares, los que quieren pasearlo, los porque sí, solos, acompañados, presurosos o lentos. Los edificios son nada para ellos, una vieja habitual cortina que no distrae sus pensamientos, y la elevada claraboya bajo la cual un hombre vela no recibe el interés de ningún prójimo.
Abrió el libro sin importarle en qué página. Las figuras de las embarcaciones detuvieron sus ojos. Intentó sosegarse. Falsamente tranquilo remiró las diversas naves, mientras que dentro de él, a la altura del pecho, algo empieza a oscilar cual si tuviera un diapasón pronto a descontrolarse. Entonces, desesperado, abarcó en una sola ojeada el mayor número de diseños de barcos, yates y veleros, tratando de decidirse por alguno.
Cerró los ojos, ese libro era licor para él, borracho se sentía. Empezó a imaginar que había escogido el barco, pagado su compra, y que se encaminaba al puerto donde el capitán y la tripulación lo esperaban:
—¡Bienvenido, señor! Lo aguardábamos para partir.
Maravillas de la imaginación. Se sobrepuso a tal exageración que no le permitía encarar el problema de transporte a su tierra con objetividad ni trazarse un plan conveniente y sobre todo realizable.
Dado su caso no debía primar en su elección el precio de la embarcación, tampoco la belleza de sus líneas, ni el tentador color de una bandera. Tomaría aquella nave que pudiese ser manejada con facilidad ya que barruntaba que en la realidad con un capitán no contaría.
Luego, habría que calcular la cantidad de combustible a usar, conocer la capacidad de la bodega y con qué llenarla, preparar la ropa necesaria, libros y útiles diversos, detalles que en un largo viaje no son broma, y por último algo muy importante: ponerse al tanto de qué mares podría afrontar o debía de evitar su barco.
Fundamental no equivocar el rumbo. Porque no es suficiente saber que existen cartas de navegación, brújulas, rosas náuticas, Estrella del Sur, Estrella Polar. Hay que leerlas, interpretarlas, porque las muy ladinas rápidamente se dan cuenta de la gente que no las conoce y ni con promesas o amenazas te dirán lo que saben, herméticas, porque no perteneces a la secta de sus adoradores, ni siquiera a la de los boys-scouts que leen tan bien la brújula que llevan en su bota derecha de exploradores.
Las carracas, gordos y arrogantes barcos, no se ajustan a mis planes y han dejado de fabricarse. Para conocimiento de los que aparecimos después, mucho después del anunciado fin del mundo –y de los que vendrán–, ahí está la crónica de la «Grande Françoise». El rey Francisco I, quien también existió y fue poderoso, ordenó:
—¡Hágase la nave más grande de la Tierra!
Y se hizo. Imitación de un pequeño pueblo donde nada faltaba, ni la torre de una iglesia con su susodicha campana, ni las aspas de un molino que girarían en la mar asentadas en una extraña ínsula que imitaba los contornos de una nao.
Febril actividad en el puerto. Astillero que no deja pasar una hora de luz sin hacer crecer el barco, monstruo que engulle bosques enteros y al que los súbditos no se cansan de alabar como obra debida a la sapiencia de su rey.
Terminados los castillos de proa y popa, prolija y bellamente realizados, la nave se convirtió en la atracción de propios y también de extraños que desde lejanas regiones viajaban para admirarla. Algunos eran espías de los reinos vecinos encargados de informar sobre la excepcional embarcación, pero a la mayoría los llevaba la búsqueda de la cantada perfección. Al colocarse las velas, hechas con el mejor lienzo del mundo de aquel entonces, hubo un emocionado contagio: una lágrima soltaron todos los presentes.
Sin embargo, un inadvertido detalle arruinó la perfección lograda: su desmesurado tamaño. Creció tanto en el puerto que lo vio nacer que la abertura hacia su medio natural: el mar, únicamente serviría para una copia de él mismo, diez veces su tamaño reducido. En descomunal prisionero convirtíose.
Como colosal ballena quedó el navío varado meses y meses. Cuando llegó la resignación se le desmanteló. Fue así que una madera preparada a ser gloriosa, a ver asomar desde sus ventanucas imponentes y trepidantes cañones, a ser guiada por inmortales almirantes, pasó a convertirse en sencillas casitas de madera. De la guerra a la paz sin un solo tiro. Bello destino.
Colocó el libro abierto sobre su estómago. Entrecerrados ojos. La carraca «Grande Françoise» empezó a salir del especial puerto que le preparó su mente. Un gran esfuerzo y vuelto a la realidad paseó su mirada por la angosta habitación, pensó que si ésta se transformara en algo que flotase y pudiera transportarlo del río al mar, del mar al lago, su gratitud no tendría límite, y aún expuesto a que la gente se riera y burlara, como lo hacen al leer en los diarios avisos agradeciendo curaciones y acontecimientos milagrosos, él también haría conocer el portento.
A quien convenga:
Yo sólo deseaba una embarcación
y me fue dada.
En mi angustia un río y un mar
sin nada flotando sobre ellos.
Un abismo de tierra a mis pies,
absurdo peregrino, incapaz hijo pródigo
de encontrar el camino de vuelta.
Y el lago, madre mía, llamándome,
diciendo mi nombre desde su alta,
inalcanzable agua.
Y alguien tocó mi puerta
y ha convertido mi habitación en barco.
Regreso ya a encontrar mi lugar primero,
mis abandonados rostros y los de los míos,
las inacabables, terminales orillas.
Por todo esto mi gratitud pública y señalada.
De suceder el milagro lo mandaría publicar con letras de imprenta florida, las más caras que pudiera pagar... ¿Por qué ponerle pero a un cuarto convertido en barco? Se trata solamente de encontrar un transporte flotante y que lo proteja del frío. No del cruel y terrible Frío, sino de su hermano menor Friito. Al señor Frío es imposible correrlo, entra sin invitación en las viviendas faltas de calefacción y con moradores de alimentación deficiente donde, prepotente, hace alarde de su duplicada fuerza debida a las exiguas calorías de sus obligados anfitriones y no a mérito propio. Es como si del polo –no importa cual– llegara para conocer a un estudiante muerto de hambre a quien intenta apabullar con sus poderes abriendo helados fiordos a los pies de su cama, ventisqueros sobre su cabeza, y desgarrando y mordiendo, igual que el oso polar a la indefensa foca, la piel y carne de un habitante de otras latitudes.
Ayer tuvimos tres grados menos cero. Mi amigo intentó darme ánimo:
—No es nada para ti, ¿tú no eres de una región alta y fría?
—Sí, pero desde niño al mismo tiempo que a leer aprendí las excelencias de la costa, su clima cálido y templado, y su ciudad capital plena de promesas para los que se cobijaran en ella. Todo en la costa, leído, era bueno, incluidos sus interminables y yermos arenales. Mi memoria climática es costeña y su ubicación exacta capitalina. Mi interior, paisaje completo, caldeado.
—¿Entonces, para qué regresar al frío de tu región?
—Ya no recuerdo ese frío que a mí tan tibio en la añoranza me parece, siento y conozco el de ahora, soplo helado y cruel sobre mi cuerpo.
Abrió de nuevo el libro de las naves para distraer sus pensamientos. Lo repasó hasta llegar a un momento en que no supo si estaba leyendo, imaginando, o soñando encontrarse en la cubierta de un pequeño navío resistente y bien dotado al que era posible guiar con la palabra. En la proa él, con la piernas abiertas clavadas al piso, como había visto en varias películas de marinos, daba órdenes. Mando en la voz.
—¡Rápido!
El barco alcanzaba tal velocidad que tenía que sujetarse fuertemente del simbólico timón para no caer.
—¡Despacio!
Su ritmo se tornaba lento.
—¡Quieto!
El barco tomaba el vaivén imperceptible del mar calmo. Así, hasta que decía la palabra que al parecer estaba prohibida.
—¡Al lago!
Y unas olas gigantescas desprendidas del horizonte venían veloces y tempestuosas hasta su barco, su obediente nave, inocente de la palabra lago, y lo golpeaban y golpeaban, mientras su capitán, él, no podía hacer nada por protegerlo, por defenderlo. Y aferrado a su timón de bakelita, sin importarle el riesgo de ser barrido por las olas, pensaba qué hacer para salvar la embarcación sin la cual nunca llegaría a destino.
Las olas más altas y más oscuras, las manos llagadas de tanto aferrarse, ronca la voz de darle ánimo a su barco.
—¡No te rindas, es sólo una tormenta! Pronto llegaremos al puerto señalado y tendrás tu recompensa. Un lugar increíble. Un lago como mar en la cima de la Tierra. ¡Resiste amigo, resiste!
La olas creciendo. Más, más. Alzadas como edificios de seis, veinte, e incontables pisos.
—Las tormentas suelen pasar. Es cuestión de resistir. Navega, flota. Sé manso, dócil a la altura, al vértigo del descenso. Sobrevive, debemos llegar, tú para conocer esa agua encantada y única, no la nombro para no agravar la situación, y yo para morir.
Crujió. Crujió el barco.
—No me digas que da lo mismo morir aquí que en cualquier sitio. No lo repitas porque yo no quiero comprenderlo o no puedo. Tendré que gritar mucho para que entiendas: ¡necesito ir allá!
El barco como si empezara a partirse.
—Para convencerme es forzoso que llegue al lago.
La palabra que era preciso negar empeoró la tormenta.
—¡Ni tiempo tengo para explicártelo!
Algo terrible venía sobre ellos y en medio de un total desconcierto escuchó la música para él burlona de La Traviata, preludio de lo que iba a ocurrir, y en el centro de una tenebrosa, sorprendente ola, se hundió con su barco. Asfixia unos segundos, luego, con la incontenible tos que empezó a agitarlo, arrojó sobre la frazada sangre y la negra ola que lo alejaron del sueño.
Estuvo unos minutos quieto, sacó una toalla que tenía junto a la almohada y empezó a limpiar la frazada. Comprendió que debía abandonar la lectura y descansar. Sin ningún brío para nada y menos para apagar la luz, lejano interruptor. La noche es también una terrible ola en la oscuridad de alguien que está solo y que sabe que puede morir en un lugar que cree no le corresponde. Como un detente contra lo que pudiera ocurrir recitó hasta quedarse dormido los versos que aprendió en sus primeras borracheras de inexperto estudiante: «estaba la calavera», todos con la vocal i:
Istivi li ciliviri
sintidi in li vintini
vini li miirti y li diji:
¡ciliviri pirqi istis tin fliqi!
II Primera carta al Prefecto
Señor Prefecto del Sena: No quiero alarmarlo con lo que tendré que decirle. Por ello es preciso que establezca con usted un primer contacto cordial y sin problemas. Soy uno de los miles de ilusionados, atribulados estudiantes que hay en esta ciudad. Es cierto que no tengo recursos económicos ni trabajo, pero no voy a solicitarle un préstamo, ni tampoco la tramitación gratuita de mis documentos.
Es importante lo que tengo que decirle, pero no hoy para no abusar de su tiempo y perder por precipitado su confianza que me es indispensable ganar.
No nos conocemos, circunstancia que le es desventajosa, mientras que yo puedo escribirle, a usted no le es posible responderme con su aliento o desaliento. Es usted la persona que necesito por el cargo que ocupa, gracias al cual en determinado momento podría dar la voz de alarma y tomar las providencias necesarias.
Soy de fiar. Nunca falté a nadie y estoy dispuesto a reconocer que hay personas que por nacimiento o preparación valen más que nosotros los hombres comunes en el cansancio diario.
¿Por qué andar envidiando el bien remunerado trabajo de uno, la inagotable chequera de otro? ¿Es que no se nos da a todos las mismas oportunidades para llegar a ser alguien? Sin duda que no, pero existe una posibilidad. Amo el orden, la paz. Soy un ciudadano amigo, señor prefecto.
Me despido hasta muy pronto y le pido disculpas por la forma en que escribo su idioma y por no poner sellos, es un pequeño ahorro para mí. Iré a la Prefectura y en algún lugar dejaré esta carta. Sé que se la entregarán, la jerarquía es siempre respetada.
Obvio mi nombre y firma porque aún no es conveniente decir quien soy. Atentamente.
A las once horas el secretario del Prefecto leyó la carta y se la pasó riendo a su ayudante:
—¡Il est con!
Si mi traducción es correcta le dijo: ¡es un cojudo! En cualquier caso tómala así porque esa fue su intención. La carta se archivó en «Anónimos». Una hora antes un flaco la había dejado caer por una de las ventanillas de atención al público alejándose velozmente.
—¿Cómo era?
—¡Yo qué sé, hay tantos flacos!
III El llamado y el plancton
Nuestros primeros antepasados, pellejo al sol en los calores, cubiertos en invierno, iban a la caza y la pesca para matar el hambre y sin saberlo también el tiempo. Al sentir el olor de las hembras cumplían su señalado rol de conservar la especie y cuando el viento del atardecer se hacía frío trayendo la oscuridad se encaminaban a sus variables refugios: protectores techos de roca o vegetales. Sobre las diversas edades de la historia una gran techumbre: el cielo, el mismo que descubierto desde muy temprano por mis ancestros señalaba el fin del contorno del hombre de quien osadamente te estoy hablando.
Te digo que su pasar estaba resuelto hasta que algo en el nivel superior de sus cuerpos comenzó a burbujear. De ahí a darse cuenta de la naturaleza como tal, fuerte y poderosa, y a la aparición de un conjunto de dioses para apaciguarla fue uno.
En armonía dioses buenos y malos se daban la mano y no había distingos al hacer las ofrendas. Por largos períodos aún fue posible vivir con las deidades y los problemas reales y metafísicos de un pobre diablo del siglo XX estaban a mil millones de años, por decirte cualquier cifra ya que para mí el año es una medida incierta con relación a nos.
Parece que avanzamos a merecer el nombre con que nos designamos como especie –al que hemos dotado de todos los superlativos y bondades del creado idioma–, cuando desde las negras letras con infaustos y terribles acontecimientos, desde las cargadas, transmisoras ondas, y desde tu propia experiencia escuchas los gritos de la injusticia, la insatisfacción y el encono. Año cero un micro organismo. Año millones y tanto ¿qué somos?
Yo no puedo ser ese bravo cazador, voluptuoso mortal en la estación que va del equinoccio de primavera hasta el solsticio de verano, aplacador del hambre propio y familiar. La máquina del tiempo no funcionó en armonía conmigo. Caí por error en un lapso en que te haces mierda el cerebro tratando de encontrar el por qué de la existencia y la forma material que te ayuda a sobrevivir y continuar devanándote los sesos.
Soy nulo para sobrevivir en la gran ciudad, sibilina, diosa disconforme, insaciable, llena de miles de bocas tragonas. Detrás de las ventanas de los edificios y casas hay un ogro o una ogresa, aparte de otros monstruos, dispuestos a devorarte.
No obstante, a pesar de no ser alguien que puede afrontar o aceptar diversas circunstancias, hay algo que sí soy: un buscador infatigable. Y por ello con inquebrantable esperanza estoy buscando en el aire la corriente de plancton para humanos, aquella que impida estériles luchas por un sustento que puede estar para todos al alcance de las manos, para decirlo con propiedad a la altura de las bocas.
Corriente inagotable el ignorado plancton pasa permanentemente al lado nuestro pero es tan transparente que hasta ahora no logro reconocerlo. Qué si yo encuentro ese fluido curso voy a correr años tras él, y por imitación al comienzo, por conveniencia después, los hombres abrirán la boca con un gesto semejante al asombro que no será sino el estar comiendo.
Ese día habrán empezado las estaciones del plancton y los actuales dioses tutelares –ni por asomo parecidos a los primeros– morirán de consunción por lo innecesario de disputar un pan inacabable. El dios dinero se irá perdiendo, revoloteando sus papeles inútiles hasta desintegrarse. Y el oro recibirá una queja de los vecinos para que no se use en forma que cause daño, como en aquella estatua que con su fuerte brillo al sol –desde el centro de la verde plaza– hiere los ojos de los niños que juegan, de los ancianos sentados en las bancas y de los trabajadores en día libre.
Entonces, es posible que deje de escuchar esa voz que me llama. Solitaria y lejana. Sí, porque la Tierra tendrá una sola que hablará a todos los seres del planeta, no sobresaldrá ninguna voz porque no habrá abandono. ¡Lago, madre mía, tú nombrándome!
Alguien golpeaba su puerta. Se dijo que debía ser sincero consigo mismo y con el otro, y se autosugestionó: estoy profundamente dormido y un hombre en este estado no contesta.
Se cansó, ¿o cansaron?, de tocar, y eran ya idos cuando él volvió a sentir la voz del lago llamándolo, llamándolo, tanto que casi se tiró de la cama –remordimiento– cuando la voz se alejaba y perdía por la escalera.
Bajó del altillo. En la puerta de calle el dueño del hotel conversaba con un cliente. Saludó presuroso y otra vez temió que le cobrara el alquiler, deuda de meses. La garganta se le había cerrado al terminar los buenos días cual si hubiese sido la última frase que podía decir en su vida. Perder un techo sin cueva que encontrar ni palma que tejer no es para menos.
Sus pasos alejándolo, unos cuantos más y habría dado la vuelta a la esquina y su figura desaparecería. No lo chistó, no lo llamó por su nombre, no murmuró cuando él salía, sólo había respondido al saludo. Buen hombre. Acreedor estimable.
El aire reviviéndolo, la rápida y corta caminata lo había desentumecido. En su cuarto de dos trancos has terminado el recorrido. Una ligera neblina en derredor, muy apretada hacia donde se dirigía: el río, el que iría en busca del mar y éste se encontraría con un nuevo océano que lo llevaría, salvando determinados accidentes geográficos, hasta el lago.
Era cuestión de agua, de seguirle el curso. Única vía de liberación. Prisionero en la gran ciudad había calculado a conciencia que sólo a través del río podría escapar sin que le costara un céntimo, es decir varios que él no poseía.
Lo contempló: ágil velero con feliz propietario maniobrando. ¿Podrá resistir una larga travesía bajo la conducción de un hombre que nunca fue capitán de nada? Bello transporte. ¿Tendrá capacidad para almacenar las indispensables vituallas? Se mantiene airoso, suspendido a ras del agua. ¿De protección contra el sol y la lluvia será suficiente la estilizada vela?
Preferible elegir un transporte mejor provisto, un yate con su camarote y lo necesario para llegar al Pacífico, comestibles, instrumentos, mapas. ¿Un buen equipo de radio por si acaso? No, sería pedir demasiado. Además, son millones y millones de S.O.S. que cruzan por el orbe sin que nadie los detecte. Añadiría una caña de pescar... tal vez una... No, no hay que ceder a la irrealidad del futuro, esos son problemas a resolver cuando haya elegido el barco de mi libertad, de mi reintegro total.
Caminar horas buscándolo, rogando que apareciera acodado en algún lugar de los muelles. Que estuviera solitario y pronto a partir con un hombre que si no se apresuraba nunca llegaría a su tierra pequeña, aquella que como toda madre –al menos la de él– coloca minúscula partícula de sí misma en el corazón de los recién nacidos para no ser olvidada e ir por doquier con sus hijos.
—¿La mía? La del lago, la de los pajonales y balsas.
Cercanas parejas se abrazan, se buscan íntimamente en la oscuridad de las escalinatas que bajan al muelle. Grupos que pasan conversando, riendo. Alguien silba. Él es ajeno a lo que ocurre pero percibe. Su soledad sólo puede compartirla con algo que flote y que lo acerque a América.
Una viejita, sin compañía ni inquietud, sentada en un muro pegado al río, lee en voz alta unos poemas. Ilumina las páginas con una linterna a pilas. Cadencia y marcados puntos aparte. Él sin entender casi nada. Oído duro para los idiomas. ¡Cómo si fuera poco!
Desde el paredón en que se apoya escucha el ruido de las ratas llamándose, la anhelante respiración de los enamorados, el rumor de los pasos de la gente en el malecón y los diversos tonos de vendedores y compradores de libros y grabados. Podía casi sentir en sus manos el deseado libro de François Villon, una edición antigua con viñetas fuertes, profundas, similares a la esencia del poeta. Poema y grabado un solo golpe que se te queda adentro. Trazo seguro y palabra viva en el tiempo: «Je connois tout, fors que moi même». Y mirando el río por el que en ese momento no navegaba ni un miserable bote, le llegó otra frase de su amigo: «Ayez pitie de moi». Sintió el vacío de su estómago, sus pronunciados huesos, y a la angustia volver.
Subir las escalinatas, acercarse. Todos los días al mismo puesto, y en la caja de madera colgada del vetusto pretil, ¡un tesoro tal! Siempre, antes del saludo y de preguntar por él, procurar que el bouquiniste vea la limpieza de sus manos, las impecables uñas, como si fuera sólo ellas y azorados ojos, y no, también, un cierto espacio de huesos y algo más cubierto por un ropaje sucio a punto de raírse, conjunto que arroja un cuitado hombre, viajero sin transporte.
El dueño le extendió el libro sin repetirle el precio tantas veces dicho: la cuarta parte del pasaje de regreso, doscientas comidas, mil desayunos, quinientas entradas al teatro e incontables tazas de café en un café de verdad, sentado, despreocupado, y hasta con propina para el mozo, ya que éste si no es español, no entiende la triste broma de irte sin dejar propina.
De regreso al muelle, a punto de estallar la angustia, François que camina a tu lado dándote ánimo, consejo:
—¡Encuentra un caballo y huye!
Se ríe de tus miedos y tú no puedes reírte de ellos.
—¡Un caballo fuerte y ligero!
Y tú teniendo la certeza que no es un caballo lo que te conviene, mientras que François insiste y ofrece enseñarte, por medio de un plano que hará especialmente para ti, viejos atajos que acortan el camino para llegar a la mar océano. Te da excusas por no acompañarte, se siente perdido si deja el barrio, siglos que no abandona el perímetro de la antigua ciudad. Afirma estar ligada a ella a perpetuidad. No me animo a decirle que esos senderos antes desiertos están ahora cubiertos de interminables construcciones.
—¡Hazme caso, un caballo es lo que te falta! Es un compañero que te mira y te escucha.
—Aunque fuera al hipódromo y no encontrara obstáculos para apoderarme de uno, con el caballo no llegaría al lago. François, nos separa un trecho de siglos, vivo más lejos que el mundo conocido de tu época. Necesito un barco, una lancha, ¡una tabla si es posible!, pero aquí, pegada al río. Del Sena al Atlántico, de éste al Pacífico, del mar al lago, a sus orillas, tierra bendita.
—Empieza con lo que es posible. Toma un caballo.
—Recorrería ciudades y pueblos sin encontrar el mar para terminar perdiéndome en los intrincados y asfaltados caminos.
Tengo prisa por regresar porque he escuchado urgiéndome el llamado. Al principio salió de dentro de mí mismo, pero ahora sé que es la voz de mi madre ancestral, baja y persistente, extendiéndose en el viento en busca de mi oído para guiarme en el retorno.
No hay nada que pueda hacer, salvo partir. Por donde camino surgen distantes rostros que creí olvidados. Rememoro cosas tan pasadas que me parecen no ocurridas. Asocio parajes y ambientes con otros de mi infancia. Dedicado al recuerdo soy un ahogado en ciernes en el aire de una ciudad ajena.