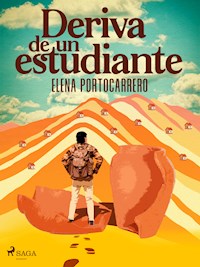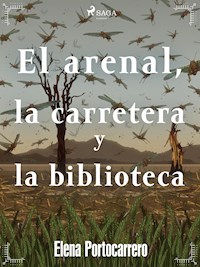
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una plaga de grillos asola un pueblecito del Perú. Este suceso altera por completo las vidas ordinarias y pacíficas de sus habitantes, al tiempo que pone en marcha la más absurda de las carambolas políticas tanto a nivel local como nacional. Un retrato certero de todo un pueblo que va de lo pequeño a lo universal, de lo particular a lo trascendental, todo ello aderezado con una prosa tan bella como contundente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elena Portocarrero
El arenal, la carretera y la biblioteca
Saga
El arenal, la carretera y la biblioteca
Copyright © 2011, 2022 Elena Portocarrero and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728373996
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Soñé que este libro se leía en parques y plazas y que los presentes encontraban su música y reían, reían, sin dejar de pensar.
EL ARENAL, LA CARRETERA, Y LA BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA
IGUAL que los granos de arena de las playas y los desiertos de la Tierra es la vida, un corto pasar y una al parecer eterna presencia en sus símiles. A veces una brusca turbulencia desplaza esos minúsculos puntos con violencia inusitada y por unos instantes las cosas parecen cambiar.
En el principal club de la ciudad de Nylamp “Nación y Patriotismo”, tomó la palabra uno de sus distinguidos socios:
—Decir que los grillos traen mala suerte es una tetudez. Anuncian lluvia y desaparecerán pronto.
Fue el año más seco y de más grillos. El año de la plaga.
Las afirmaciones fueron hechas por don Íñigo de Carbajal, nombrado por el Gobierno Prefecto de Nylamp, próspera provincia norteña situada a setecientos kilómetros de la capital, Lima, quien no era del lugar ni entendía de meteorología. Los presentes asintieron, él era la máxima autoridad y poco importaba la validez de sus pronósticos, no iban a contradecirlo.
En el valle de Nylamp, los sembríos dedicados en su mayor parte al arroz fueron reemplazados por un cultivo más rendidor. En las inmensas haciendas se sembró caña de azúcar y se ampliaron y levantaron fábricas dedicadas a la producción de azúcar. Surtían al país y exportaban miles de sacos de azúcar, ceñidos a los cupos señalados por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial a las naciones latinoamericanas, lo que llevó varias veces a la escasez del acostumbrado alimento en sus países de origen.
Hasta fines del siglo XIX se llegaba mejor de Nylamp a Lima por mar, un viaje en vapor de varios días, años después se concretaron algunos tramos de la carretera que la uniría con la capital, los que serían incluidos en la construcción que le correspondía al Perú de la Carretera Panamericana, la joya de América del Sur.
La carretera daba vida a los pueblos que atravesaba y muerte a los que alejaba de ella. Los habitantes de los descartados poblados, gente humilde y pobre, perdido su sencillo comercio, basado en los pocos productos de sus pequeñas chacras: papas, verduras y frutas que vendían a los viajeros de la primitiva y maltrecha ruta, incapaces, por miedo a lo que no conocían y por su falta de dinero, de dejar vivienda y escasa tierra, sobrevivían como podían después de colocar a sus hijas, señoritas en su casa, como humilladas sirvientas en la ciudad y de ver partir a sus hijos a buscarse la vida en las grandes ciudades, en las haciendas cercanas sólo había trabajo para los antiguos empleados y obreros calificados que solían cubrir los puestos vacantes con sus parientes, para los trabajos más ínfimos estaban los que bajaban de la sierra pobre, analfabetos y quechua hablantes, que cumplían cualquier tarea por lo que les dieran.
Por las tardes los campesinos, algunos muy mayores, a los que hizo de lado la carretera, de regreso del campo cada vez más seco y necesitado de que lo removieran y de un poco más de agua que el hilillo que les mandaban una vez repartida entre los poderosos terratenientes, a la puerta de sus humildes casas, se balanceaban en sus viejas mecedoras, tratando de bajar el calor con el leve aire de su lento vaivén, oyendo, revivida la dolorosa impotencia de no pertenecer a la carretera, los lejanos motores de los vehículos que cruzaban la panamericana y recordando como los ingenieros, midieron la distancia de un punto a otro, sin tener en cuenta lo que dejaban, tratando de no perder la línea que ahorraba metros de construcción de carretera y también minutos de viaje que, en el tiempo largo de la Tierra no significan nada, y en el corto de la vida humana igual, engañosa cinta sin principio ni fin por donde se fueron yendo sus hijos y dejándolos sin medios para salvar a los cada vez más desvencijados pueblos y a sus necesitados pobladores.
A los pocos días de las palabras pronunciadas por el Prefecto en el club, la situación en Nylamp había empeorado. Un largo escalofrío de miedo y repugnancia recorría a la gente al ver las calles y fronteras de las casas y edificios de la ciudad, cubiertas por miles de estridentes grillos apiñados junto a sus apestosas excreciones. Sus vellosas y pegajosas patas, saltones ojos, alharaquientas alas, largas antenas y unas frenéticas, devoradoras mandíbulas, helaban a cualquiera. Una cosa era ver un solo grillo, otra, millones.
Se había iniciado la plaga.
Las medidas tomadas por las autoridades locales y los afectados, fumigaciones con DDT y otros insecticidas, y recogida en las calles de los insectos por los camiones municipales para quemarlos, no daban resultado, pero aun así el Prefecto no quería informar al Gobierno para no ser calificado de exagerado e incapaz de solucionar un problema que considerarían falto de importancia, esos bichos no eran peligrosos y se habían concentrado sólo en una ciudad habiendo tantas en el país, por lo que no se podía hablar igual que los lugareños de Nylamp de plaga.
Sin embargo, los grillos se reproducían sin cesar y además recibían constantemente la apabullante llegada de cientos de sus semejantes con los que iniciaban un terrible canibalismo que no parecía disminuir su número. Las puertas y ventanas de casas y edificios, cerradas a tope o abiertas y protegidas con tela metálica, no bastaban para impedir que algunos enloquecidos llegaran a las habitaciones, no les faltaba un resquicio por donde introducirse, o las manos de los niños abriendo una puerta para iniciar un mortífero juego con víctimas que no cesaban de caer y falsos héroes que terminaban por huir hechos un asco.
Las familias a las que su economía se lo permitía, minoría, colocaron mosquiteros para cubrir las camas como en los tiempos en que, desde los hoy casi inexistentes pantanos, los zancudos, aliados de la muerte, propagaban el paludismo. A la hora de comer en la cabeza se ponían un tul que les caía sobre la cara y alrededor del plato protegiéndolo, trataban de no compartirlo con ningún asqueroso comensal de patas rasposas y con un hambre que quintuplicaba su tamaño.
Los ómnibus gratuitos puestos por el alcalde, para evitar en parte el contacto de la población con la plaga, recorrían la ciudad desplazando a la gente a sus trabajos y obligaciones, estos vehículos y los que pasaban por las calles reventaban a los intrusos que esparcían un fuerte hedor y que de inmediato eran reemplazados por una nueva miríada de grillos que no se sabía de dónde venía cargada de atolondrados y voraces intrusos. Ninguna calle ni casa estaba libre de la insectívora invasión, las avenidas principales ya no lucían la cuidada pintura de las fachadas de sus mansiones y a los balcones los cubría un abigarrado conjunto de negro movimiento, era tan grande el número de bichos, que la ciudad parecía haberse convertido en un inmenso nido de grillos del que salían insoportables cric-cric.
Los pegajosos invasores causaban desesperación en la gente harta de sus incansables y altos sonsonetes, de sus suciedades y de su multiplicación sin freno. Se prendían de los cabellos, de la ropa, subían por los pantalones y faldas llenando de apagados gritos la ciudad y no faltaron asustadas mujeres que aseguraran que los grillos eran machos porque buscaban su escote para morderles los senos y no desprenderse de ellos hasta que los aplastaban, a los niños pequeños no se les dejaba solos porque les daba pavor hasta enfermarse la creciente marea de insectos.
La ciudad entera olía a grillo, las pocas flores de los parques desaparecieron y el perfume del agua de colonia de quienes podían adquirirlo daba mal maridaje con el olor de los invasores. Los estridentes, insoportables e incesantes cric-cric quitaban el sueño y en los mercados se encarecían y escaseaban los productos de primera necesidad. Por donde miraras estaban las redondas y fuertes cabezas de los grillos con sus mandíbulas en acción. Comían cuanto encontraban y las telas las perforaban en un tris trás, a este paso iban a dejar a muchos remendados y a no pocos desnudos.
A la gente también la inquietaba no conocer qué enfermedades podían transmitir los grillos y muchos empleados dejaron de ir a sus trabajos por considerarse enfermos. Los decesos en la ciudad y en los pueblos cercanos adonde ya habían llegado los grillos aumentaban sin una causa clara, a no ser que en los males se incluyera también el hambre, que se extendía sin medida y que es igual al más terrible de los males, incansable guadaña.
El Prefecto se decidió e informó al Gobierno, lo hizo a través de un telegrama urgente dirigido al Ministerio de Salud Pública, al mismísimo Ministro, no usó el teléfono ni mandó un oficio para que sus palabras no se volatilizaran ni quedaran en un papel que no lee nadie y va a parar a la canasta de basura, lo que no suele ocurrir con los telegramas que se agarran con las yemas de los dedos y sí que se leen por las malas noticias que suelen comunicar la mayor parte de veces. Precauciones que no adelantaron un ápice la respuesta del Gobierno.
En Nylamp las misas y rosarios tenían plenas las iglesias de acuciantes feligreses y matadores de grillos: las sirvientas que acompañaban a sus patronas, los peones pedidos por los curas a los hacendados para limpiar la iglesia de los indeseables y, los beatos y beatas de ardoroso empeño, que protegían las imágenes cubriéndolas con telas y lo que se pudiera para evitar las afrentosas defecaciones de los bichos, que tal como se presentaba la maldita plaga no dudaban que era obra del diablo que, por el momento, no podría hacerles daño vengando la destrucción de sus enviados por estar en lugar sagrado.
La fe en Dios había aumentado en la ciudad, lo que no impedía a los feligreses sentir cierto desaliento y un soterrado reproche al Creador, pese al temor que le tenían, por permitir que esas inmundas criaturas hubiesen aparecido y sentado sus reales en un lugar donde la gente era tan honesta, de irreprochable comportamiento, intachable moral y sobre todo buenos cristianos, reconocimientos que no impedían admitir que por alguna razón habían sido enviados para hacer daño a sus habitantes, de inmediato se acordaron de la inmoralidad de tal o cual, de los malos manejos en las arcas públicas, de los abusos de los patrones y los no patrones, de los pecados de muchos personajes conocidos, para nada recordaron sus propias faltas.
Era domingo, estaba a punto de empezar la misa de una de la tarde en la Iglesia Matriz, la más concurrida por las damas de la sociedad local que a la devoción unían el lucir sus joyas y flamantes ropas. La hora permitía que los dormilones pudieran levantarse, las señoras dejaran dispuesto el almuerzo con sus sirvientas que no iban a ninguna misa ni las incentivaban para su cumplimiento, los misioneros ya se habían extinguido; los señores podían tomar en el club el aperitivo sosteniendo su habitual y seria charla dominguera sobre política y los atributos de las putas recién llegadas al principal burdel de la ciudad; las jóvenes probarse suficientes prendas hasta encontrar la que más les favorecía y los mendigos colocarse en los sitios que les correspondía a las puertas de la Iglesia después de haber afeado más sus purulentas heridas y sucias ropas antes que un avivado colega tratase de arrebatarles el puesto, cada día les era más difícil despertar la compasión de unos pocos, se estaba perdiendo la escasa capacidad de la gente de conmoverse ante la miseria.
En cuanto a los jóvenes, entre los que se encontraban los alféreces y tenientes, aviadores de la base aérea establecida en la ciudad, de pie en la parte de atrás de la nave, no perdían la oportunidad de lanzar a las muchachas más guapas, mantilla en la cabeza y rosario en mano, ardientes miradas cuando se volvían a verlos, pura atracción a la que se sumaba el uniforme que recordaba que pasaban mucho tiempo volando, como los ángeles. Los grillos que no habían sido cazados entorpecían los romances, ya que cada mirada iba acompañada de un intercambio de los interfectos que con su repelente roce producía resquemor en los tocados.
Llegaban a la iglesia flamantes automóviles de los que descendían hombres y mujeres de diversas edades envueltos en sábanas de la cabeza a los pies. A las puertas del templo los sirvientes les quitaban cuantos grillos podían antes de que entraran, el constante desfile de los ensabanados daba la impresión que asistían a una reunión de fantasmas.
El Obispo de Nylamp, padre Rufino Catalino, que oficiaba la misa se dirigió a los fieles:
—¡Antes de que la pesadumbre se apodere por completo de nosotros debemos rezar con fervor para que termine esta espantosa plaga!... ¡Es un castigo de Dios para los malos cristianos! ¡Para aquéllos que no cumplen los preceptos divinos, que no siguen la ley de Dios! ¡Ay, de quienes pensaban que en esta vida su justicia no los alcanzaría y que en la otra estaba por verse, descreídos de...
El Obispo se detuvo a tiempo antes de soltar la palabrota, él sólo había sido un cura de un pueblo inculto y olvidado que en la fiesta en honor de San Roque, Patrón del Pueblo, que organizaba su parroquia y los principales vecinos de la localidad, tuvo la oportunidad de conocer a un destacado sacerdote del Arzobispado de Lima, padre Amadeo Gálvez que decidió, de paso a una hacienda cercana donde bendeciría el matrimonio de una pareja amiga, asistir a la celebración de dicha fiesta en la que se mezclaba el fervor religioso con rezagos lúdicos, a la alegría del baile acompañado por arpa, violín y flautas, se añadía el que todos cubrieran sus bastas ropas con improvisados disfraces hechos con papel cometa de colores y también de periódicos con los que jugaban a intentar ocultar su identidad, las muchachas que llevaban con gran dignidad doradas coronas de cartón eran perseguidas con picardía por los jóvenes y también por algún viejo verde que pretextaba hacerles guardar las formas, era un sano jolgorio.
El sacerdote recién llegado escuchó con interés las costumbres del lugar que le explicaba con gran entusiasmo el párroco que remató su perorata con: “San Roque es el santo de todos los animales y aquí lo celebramos por ellos y por nosotros, ¿acaso el hombre no es un animal?” El visitante, asintió, no olvidó al cura rural y años más tarde siendo ya arzobispo, por romper la rivalidad de dos aspirantes a Obispo, lo nombró a él, exagerando sus cualidades, entre las que resaltó de forma especial su devoción y humildad, lástima que su nombramiento como Obispo de Nylamp coincidiera con la aparición de la plaga de grillos de la que no sería ajeno su poderoso, acérrimo enemigo, don Lucifer, al que habría que arrojar de la ciudad.
—¡Por eso les repito hay que ser buenos cristianos y no ofender a Dios con conductas inmorales!
Se oyó un murmullo en la iglesia, los feligreses consideraron que el sacerdote se estaba pasando, ni que se estuviera dirigiendo a los comunistas, esos no van a misa.
El padre retomó su reprimenda:
—¡Sí, el Señor está ajustando cuentas con los que no siguen sus enseñanzas y no respetan la moral y la fe cristiana! ¡Con los que no aman, desprecian y explotan a su prójimo! ¡Despierten antes de que sea tarde, antes de que las llamas del infierno los circunden!
Los asistentes, al mismo tiempo que como autómatas se quitaban los grillos de encima, trataban de averiguar hacia donde miraba el sacerdote durante su fustigante sermón para saber por culpa de quiénes todos pagaban el pato.
Pero los grillos habían dado mucho que pensar a la gente y no había familia que no encendiera una vela a un santo en su casa o en la iglesia ante el cual rezaban, unos con más devoción que otros y los coléricos protestones a escondidas por miedo a que se les escapara alguna frase recriminatoria con sus correspondientes insultos delante de algún soplón, que repetidas en los oídos adecuados los condenara al infierno de la Tierra, a sus cárceles, sucedería si los escucharan hablar mal de los dirigentes locales y también del Gobierno que no se había dignado ni a mandar un especialista en erradicación de plagas. El otro infierno, el del más allá, en última instancia, estaba por verse, sobre todo para los descreídos.
El avión que llegaba de Francia aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Igor Alba fue el último pasajero en salir, no tenía el apuro de los que se adelantaban desesperados por pisar la Tierra, ¿y si resultaba que ésta era redonda, estaba en el espacio y al abrir la puerta los viajeros se daban justo con la curva al vacío? El funcionamiento de la cinta transportadora que distribuía los equipajes cambió el tremendismo de sus pensamientos, tomó la valija que contenía sus pocas pertenencias y pasó la aduana sin problemas.
Decidió ir primero a su vivienda en el arenal, necesitaba ver la carretera y las dunas alrededor, tocar la arena para comprobar que todo seguía igual, después iría a saludar a sus padres en la selecta urbanización en que vivían a las afueras de la ciudad y como siempre se excusaría de no alojarse en casa de ellos, por problemas de trabajo debía estar cerca de su oficina, nunca les dijo en qué y para qué empresa trabajaba, vaguedades sobre ventas en el Perú y el extranjero, de lo que se presentara, tampoco les contó que la mayor parte de las noches que pasaba en Lima regresaba a su cuarto del arenal, que ellos desconocían, imantado para atraerlo, para llevarlo a contemplar desde su puerta, incansable, el tráfico de la carretera, circulación que conforme avanzaban las sombras del anochecer convertía a los vehículos, en dos poderosas, largas, rugientes y sobrecogedoras máquinas paralelas con distinta ruta, la que subía buscaba la altura y su aire limpio y frío, la que bajaba iba a la ciudad a encontrarse con la polución y desesperos de sus habitantes, mientras que a su alrededor las dunas modificaban sus crestas, batían el aire formando pequeñas olas y en las faldas del cerro en que se aposentaban hacían crepitar los fuegos fatuos de sus arenas pretendiendo un veloz lenguaje que él no podía atrapar.
En el ómnibus del aeropuerto al centro de Lima Igor se dirigió al paradero del destartalado vehículo que hacía la ruta hasta la barriada sur donde tenía su preciada morada. Debajo de la puerta de su vivienda, que abrió con esfuerzo, se colaba la fina arena de las dunas que el viento esparcía junto al olor a mar neblinoso, a pequeños yuyos rastreros afanados en sobrevivir y a sudor de lagartijas con el sol de primera hora reverberando sobre ellas. Después de limpiar la cama y la pequeña mesa que le servía de escritorio dio paletadas en el suelo para retirar algo de arena y encontró un sobre con su nombre y la dirección desteñidos. Sólo podía ser de ella, de la guardiana del Museo y de la Gran Biblioteca de Alejandría; Ylia.
La carta, que como no fue leída a tiempo perdió su razón de ser, la rompió sin enterarse de lo que contenía como le prometió a la remitente al saber su envío. Fue la primera vez que fracasó la comunicación entre ambos porque no le dijo que saldría de viaje, en realidad en esa ocasión ni él lo supo, comenzó a caminar y se encontró fuera del país, cuando le avisó la carta ya había sido despachada. Metió los pedacitos en una bolsa de papel y entre el arenal y la carretera, contando con el fuerte aire, los dejaría volar, pequeños cometas con mensajes indescifrables. Antes quitaría la arena que quedaba, operación que debía de hacer rápido para no sentir que el desierto lo tragaba y encontrar de inmediato a la madre tierra bajo su arenal particular, generosa dueña que le brindó los metros necesarios para colocar su camastro. Y puesto a recapacitar tuvo que reconocer que en su vida habían fuertes presencias que lo marcaban: el arenal, la carretera y la Biblioteca de Alejandría con Ylia al frente, que pese a que el tiempo parecía alejarla de él no era así, bastaba pronunciar su nombre para recuperarla.
Se sintió sin fuerzas para continuar sacando la arena, se echó sobre la cama y no tuvo conciencia de sí mismo hasta que sobresaltado por un desagradable sueño se levantó y salió afuera. La claridad del día golpeó sus ojos habituados a la penumbra de su cuartucho aún más oscurecido por los cartones que cubrían su pequeña ventana. Había dormido horas que no quiso contar. Lo atolondró, ya se acostumbraría, el ruido de los vehículos que pasaban por la carretera a la que estaban pegadas, a lo largo de varios kilómetros, humildes viviendas como la suya en su mayor parte de una sola habitación. Su tamaño había dependido de los dirigentes que integraban la comunidad formada para invadir unas áridas tierras, cercadas por cerros, arenales y por la carretera panamericana relativamente próximas a la capital, puestos de acuerdo, marcaron el suelo según las necesidades de cada familia y el espacio existente. Enseguida con estacas, esteras y cartones se levantaron las primeras viviendas.
A Igor le pasó la voz un amigo compañero de clase, Marcial, becario menospreciado por los blanquiñosos del colegio inglés en que estudiaban, su padre era experto en invasiones y lo presentó a los dirigentes como un pobre huérfano, le enseñaron a poner los adobes de los muros, la ventana y puerta las tomó de una demolición en la ciudad y el par de vigas del techo se las compró a un ladrón de maderas que no buscaba enriquecerse. Fue su refugio cuando huía del colegio y de su casa y también más tarde cuando regresaba de sus viajes. Su familia nunca se enteró que su amigo el pobretón hizo que consiguiera la única propiedad de su vida.
Sobre las precarias construcciones, al inicio de la barriada que crecía cada vez más, siempre pendía la amenaza de la Municipalidad de mandarlas echar abajo porque, aparte de considerar que ocupaban ilegalmente tierras municipales, sus numerosos alegatos pretendían justificar su erradicación: que el poblado se había convertido en escondrijo de maleantes, acusación no del todo cierta, tenía su pequeña cuota como en cualquier agrupamiento humano; que vivían sin luz ni agua, primitivos, falso porque hábiles vecinos alargaron un cable del alumbrado eléctrico más cercano y también llevaron al centro de la barriada una tubería que fue tomada de la red de agua potable; que arrojaban a la calle los orines y la mierda como hasta hace poco lo hacían en muchas ciudades europeas y podrían causar una epidemia, mentira cochina, en las afueras habían construido un pozo ciego para tales deshechos; que acumulaban basura por doquier; cínica afirmación de la Municipalidad creadora de un inmenso basurero en las faldas de un cerro próximo a la barriada. Diversas acusaciones que no prosperaban. ¡A ver quién sacaba de sus humildes hogares a miles de familias que se asentaban en el extrarradio de la ciudad!
Lo que sucedía es que la capital necesitaba expandirse y municipalidades y empresas estaban de acuerdo en que debía ser con modernas urbanizaciones de servicios completos, es decir lugares que justificaran fuertes inversiones. La arquitectura se conjugaría con el buen gusto y las necesidades de sus adinerados propietarios que contarían con exclusivos colegios, parques, mercados, cines, hoteles, bares, tiendas, utilidad y ocio a la carta, un ojo de la cara, de ahí que no fuera extraño que en dichas urbanizaciones sus residentes llevaran siempre lentes oscuros y que para disimular la tuertudez llevaran en una parte visible de sus gafas la firma de moda.
Por el oeste la ciudad no podía crecer porque se lo impedía el mar, y hacia los otros puntos cardinales, difícil, los cercanos terrenos estaban cubiertos de construcciones con lo que se podía, cuyo conglomerado defenderían a muerte sus habitantes, eran sus hogares donde eran dueños de su propio albedrío y si los envidiosos y empingorotados afirmaban que el lugar era pura miseria, fealdad y apestaba, mentían porque la brisa del mar y la arena cuidaban de la limpieza y la belleza la tenían a su alcance en las cercanas dunas que, al cambiar continuamente de formas, les enseñaban a imaginar cosas que llegaban a convertirlas en su paisaje interior donde todo es posible.
Los progresistas alcaldes citadinos no lograron que en las barriadas se aceptaran sus ofertas de ayuda para levantarles, con el apoyo económico del Gobierno, nuevas y funcionales viviendas que estarían situadas en terrenos muy alabados por el Municipio que los cedería gratuitamente y que, según el decir de la gente, nunca tuvieron dueño porque ni los gallinazos los reclamaban, desolados y con fuerte viento que pegaba latigazos de arena gruesa. Los que vivían en las barriadas ya tenían un techo, muchos habían mejorado sus viviendas y todos conocían las promesas del Gobierno a cumplirse en el año de Blando que no tiene cuándo. Sus agrupaciones vecinales se habían fortalecido y convertido en importantes productoras de votos electorales para Presidente y Congresistas, tenidas muy en cuenta por los políticos que se erigían, en vísperas de elecciones nacionales, en sus pertinaces defensores.
Desde la puerta abierta de su casa Igor recibía el deslumbrante sol empeñado en desperezarlo, en hacerlo volver en sí mismo: pienso que si bien puedo elegir el camino a seguir, me da igual cualquiera. Me han sonado las malditas tripas, siempre ávidas, siempre hambrientas, peripatéticas, que no coinciden con mi más preciado deseo de no deberle nada a nadie, de no escuchar: ¿Igor, te tomas un cafecito conmigo?, y sus desesperadas tripas, a pesar de sujetarlas apretándose el estómago y de prometerles un refrigerio para más tarde respondían por él dando al traste su determinación que por lo demás sabía que no le duraba mucho. Pero hoy quería castigar a las malvadas, no aceptaría ninguna invitación a desayunar, lo tomaría más tarde en la ciudad con sus centavos, pocos, cuando dejaran de apremiarlo con su indisciplina. Reafirmándose en su decisión volvió a entrar en su casa para evitar encontrarse con alguna generosa vecina y se acostó sobre la cama a discurrir sobre sus asuntos como persona aceptablemente alimentada el día anterior y acertado pensante.
¿Qué debería tomar en cuenta antes de emprender un viaje? ¿Saber de antemano si será largo o corto? Para nada, eso se decide sin anuencias. La carretera irá extendiéndose y los pensamientos a multiplicarse, por más que él tratara de que siguieran una, al parecer, necesaria secuencia, aparecían dispersos y sin soluciones para las indagaciones que les daban vida, innumerables porqués que él esperaba resolver, aunque fuera sólo en parte. El calor aumentaba su sed y sentía hambre, pero sus acciones debían concordar, en lo posible, con lo que él se consideraba: un asceta de los caminos falto de dinero y, a pesar de ello, un errante optimista porque siempre encontraba la manera de sobrevivir y avanzar dejando de lado, no por mucho tiempo, su incapacidad para realizar cualquier cosa práctica que pudiera significar apartarse de lo primordial comprender.
Quizás estoy siendo injusto conmigo mismo ya que para lo que siento que fui nacido no he fallado en ningún instante, mis pies no han dejado un momento de llevarme de un lado para otro con gran contentamiento de mi parte al proporcionarme un asombro por el mundo y la gente que no acaba nunca. No es que yo sea especial, abundamos, en mi caminar he encontrado a mucha gente que también tuvo ambiciones y proyectos que una vez pensados los dieron por hechos, y no es debido a flaqueza que no fueron realizados, sino que era tan fuerte su presencia en el cerebro que los dábamos por concretados, lo que nos causaba una gran satisfacción y alejaba los sentimientos de fracaso que nos permitía emprender nuevos proyectos que igual que los anteriores serían logrados sólo en la caja craneana.
Los grandes ríos forman parte de mis pasiones, suelo llegar hasta donde ellos lucen sus aguas transformando en belleza orillas y ciudades, pero al poco tiempo prefería vivir en los pequeños pueblos que se forman cerca de sus brazos con un agua serena, engañosa de eternidad, cuando menos de permanencia. Ahí, entre los planes que surgían en mi mente, aparecía la nostalgia por el mar con su aroma salino inconfundible que envolvía libros y recuerdos y me enviaba una punzada que desde la cabeza atravesaba mi cuerpo. Nací y crié en la costa y siempre lo que siento está relacionado con ella, cuando contrariado porque mis acciones no obedecen a ninguno de los planes que he trazado, grandes tormentas suelen formarse en mi interior que sólo me dan tregua cuando empiezo a caminar, voy a la búsqueda de las orillas de los océanos, de sus arenas húmedas y conciliadoras.
Soy parte de una familia de clase media semi alta normal, pero como todas con muchas ínfulas, padre, madre y tres hijos, el anormal, uno de los hijos, fui yo Igor, nombre producto de la admiración de mis padres, en la época en que leían, de los escritores rusos. Yo no me sentía a gusto en casa con las palabras grandilocuentes de mi desfasada familia y sobre todo con el cambio de ciudad, dejamos Nylamp para ir a vivir a Lima porque mi padre fue nombrado Vocal de la Corte Suprema, cambio que significó dejar de ver todos los días a mi vecina Ylia con quien compartí no sólo escuela y el aprendizaje de la lectura y primeras letras, sino también nuestros incipientes y autónomos pensamientos.
Terminé la secundaria en un colegio inglés en Lima como pude, en medio de constantes y cortas desapariciones a las que terminaron por acostumbrarse mis padres que culpaban de ellas a mis amigos cholos, entre ellos Marcial y Aníbal, con los que no debía tratar porque eran de una clase social inferior, becarios pobretones de piel un tanto oscura, con viviendas en barrios normales que no llegaban a alcanzar el suficiente dinero para hacer olvidar sus orígenes, conjunto que era un pretexto para que se les achacara cualquier defecto o falta, proceder que tenía una sola respuesta para los equivocados empecinados sin razón devolviéndoles su propia figura: ¡espejito!, todos iguales en la reproducción más fidedigna del azogue.