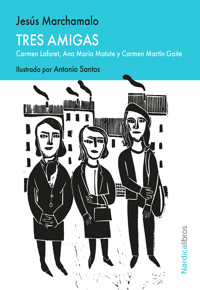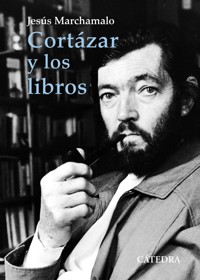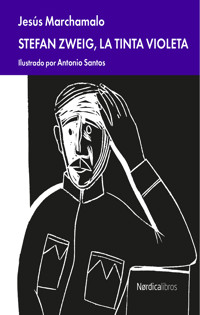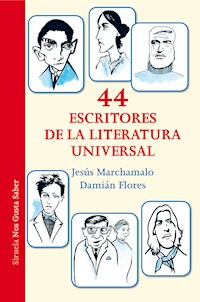Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Minibiografías
- Sprache: Spanisch
"Había cumplido siete años y llevaba media mañana aburrido, impaciente, esperando a que su padre, traje y chaleco oscuros, sin corbata, acabara la lectura del Quijote. Tenía el hábito de hacerlo todos los años, en verano, sentado en el sillón de mimbre del comedor, cuyos ventanales daban al jardín, desde donde se escuchaban, a cada rato, estruendosas, sus risotadas. El joven Miguel, pantalón corto, flequillo desfilado, miraba ansioso, de reojo, la bicicleta de su hermano Adolfo. Una Arelli de un verde fulgurante, frenos y guardabarros cromados, que brillaba al sol, cegadora, como un milagro, una revelación".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 39
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Había cumplido seis años y llevaba media mañana aburrido, impaciente, esperando a que su padre, traje y chaleco oscuros, sin corbata, acabara la lectura del Quijote. Tenía el hábito de hacerlo todos los años, en verano, sentado en el sillón de mimbre del comedor, cuyos ventanales daban al jardín, desde donde se oían, a cada rato, estruendosas, sus carcajadas.
El joven Miguel, pantalón corto, flequillo desfilado, miraba ansioso, de reojo, la bicicleta de su hermano Adolfo. Una Arelli de un verde fulgurante, frenos y guardabarros cromados, que brillaba al sol, cegadora como una aparición.
Habían quedado en que esa mañana, cuando terminara de leer, le enseñaría a montar en bicicleta, y no se había atrevido a interrumpirle. De modo que eran casi las dos cuando su padre apareció por fin en el jardín, sonriendo todavía, y le ayudó a encaramarse al sillín antes de darle un único consejo.
—¡Mira siempre hacia adelante, no mires a la rueda!
Y sin más, le impulsó de un decidido empujón, sin previo aviso, que hizo avanzar renqueante la bicicleta por el caminillo lateral, junto a la tapia.
—¡Sobre todo, no mires a la rueda! —oyó cuando ya se alejaba.
Y contaba cómo casi enseguida, al principio inseguro, vacilante, consiguió enderezar el manillar —los frenos sobresaliendo de los puños— y empezó a pedalear con viveza erguido como una estatua de sí mismo.
A los pocos minutos iba y venía ya, resuelto y decidido por el jardín; giraba ante la tapia y regresaba por el paseo central, esquivando las sillas del cenador, la mesa y los setos de boj que obstinados parecían cruzarse en su camino y que dejaba atrás amenazantes. Todo parecía ir a la perfección —un arrebol de radios y engranajes— cuando anidó en él una premonición sombría: cómo bajarse. Así que, ya intranquilo, le preguntó a su padre:
—¿Y ahora, cómo se para?
—Es fácil —le gritó al pasar—. Deja que pierda velocidad y cuando caiga, pones el pie del lado que se incline.
Pero ya nada fue igual. Un sordo, pertinaz desasosiego se había adueñado de él; la amenaza invisible de un temor que no quería expresar, pero que se hizo fuerte en su interior y que crecía a cada vuelta: el fantasma de ese futuro incierto que toda la vida —¡ay!— empañaría sus momentos de felicidad.
—Yo me voy a comer —dijo su padre—. Cuando te entre hambre, vienes.
Y allí quedó, pedaleando, hambriento y solo, mientras que desde el comedor le llegaban las voces de sus hermanos y las llamadas pacientes y resignadas de la madre.
No supo exactamente cuánto tiempo pasó, yendo y viniendo, una vuelta tras otra en el jardín convertido en un tiovivo trágico, pero sí que llegó la hora de la siesta, y el silencio a la casa, y el viento de primera hora de la tarde, revoltoso, a las enredaderas de la pérgola, y solo entonces, cuando empezaban en casa a preocuparse, apareció en el comedor, trastabillando, y con un brillo complacido en la mirada.
—¿Qué? —le preguntó su padre, que ya salía a buscarle.
—Bien.
—¿Te has bajado tú solo?
—Claro —dijo sin más explicaciones.
Porque después de intentar frenar seis, ocho veces, e incapaz de postergarlo por más tiempo, decidió chocar contra uno de los setos: la bici quedó parada en seco y la rueda, enredada en la hojarasca.
¡Había aprendido a montar en bicicleta!
«Miguel Manuel Mariano Delibes Setién», se lee en su partida de bautismo de la parroquia de San Ildefonso, en Valladolid. Tercero de ocho hermanos que en las fotografías, ordenados de mayor a menor, descendían en estatura escalonados como las láminas de madera de un xilófono.
Su padre, don Adolfo, distinguido y enjuto, era abogado y catedrático de la Escuela de Comercio; su madre, doña María del Milagro, saludable y henchida, ama de casa. La recordaba siempre repasando sábanas y camisas, zurciendo calcetines, permanentemente atareada en aquella casa bulliciosa de ocho niños, dos criadas y tres meses de veraneo en el pueblo, estirando el sueldo del padre, mil pesetas, con el completo catálogo de las economías domésticas, y cuyo único lujo, cuando caía la tarde, era tomarse un té con medio bollo suizo.
El abuelo francés, Frédéric Pierre, leontina y pajarita, era sobrino lejano de Léo Delibes, el compositor, y había llegado a España a trabajar como técnico especialista en el tendido del ferrocarril que iba de Alar del Rey a Santander. Y en Molledo-Portolín, ese pueblo con apellido de juguete, muy cerca de Reinosa, se enamoró de una joven montañesa y se casaron.
Instalados en Valladolid, abrieron una serrería —«Federico Delibes», se leía en la publicidad, «Gran fábrica de aserrar y trabajar maderas»— a la que Miguel iba a jugar de niño con sus hermanos y sus primos entre los listones, jambas, tarimas, sacos de serrín, grúas y vagonetas de ruedas oxidadas en las que se cargaban los tablones.