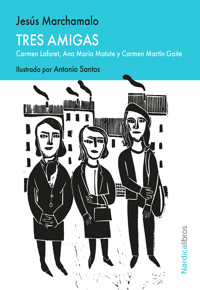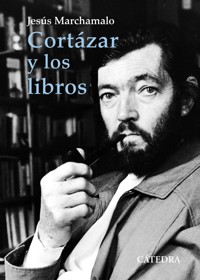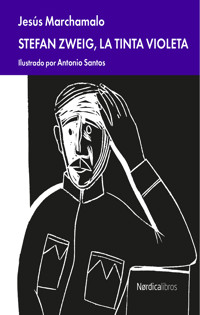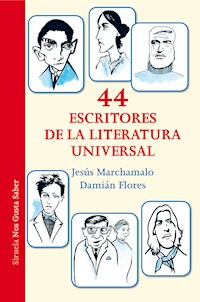Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Donde se guardan los libros es un recorrido por las bibliotecas de veinte reconocidos autores españoles contemporáneos: Javier Marías, Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez-Reverte, Jesús Ferrero, Clara Janés, Soledad Puértolas, Fernando Savater, Gustavo Martín Garzo, Clara Janés, Luis Mateo Díez, Antonio Gamoneda… Cada uno habla de cómo se relaciona con los libros, del orden y su ubicación en los estantes, de las lecturas que en su momento le fueron decisivas o de cómo su biblioteca se ha ido construyendo con el tiempo, a veces de manera no pensada y caprichosa. Su centenar de fotografías repara en rincones y detalles de estos autores: un universo, también autobiográfico, de adornos, figuritas, objetos o minúsculos exvotos que acaban desbaratando los estantes. Un libro imprescindible para los amantes de las bibliotecas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Vivir con libros
Fernando Savater. Los libros del optimista
Clara Sánchez. Pasadizos secretos
Arturo Pérez-Reverte. Cuatro historias
Antonio Gamoneda. Nostalgia, inesperada, de Dick Turpin
Enrique Vila-Matas. Curso de geografía
Gustavo Martín Garzo. Viaje en bicicleta a Kafka
Clara Janés. Las clarisas y Shakespeare
Juan Eduardo Zúñiga. El palacio de invierno
Luis Alberto de Cuenca. Ático de lectura
Carmen Posadas. Orden en el caos
Francisco Rico. Libros interinos
José María Merino. El lector encerrado
Mario Vargas Llosa. Los libros de las cuarenta casas
Andrés Trapiello. La biblioteca encontrada
Soledad Puértolas. Los libros de Lura
Javier Marías. Manual de literatura
Luis Landero. Hojas sueltas
Jesús Ferrero. Atlas de lecturas
Juan Manuel de Prada. Cruzar los libros
Luis Mateo Díez. El orden natural
Colofón
Créditos
Para Luis Mateo D. y Lola F.
A Díez por su generosidad, su amistad y sus cafés al sol. Y a Ferreira, también.
El hogar es donde se guardan los libros.
Capitán Sir Richard F. Burton
Donde se guardan los libros
Vivir con libros
Siempre he tenido la manía, entre otras, de fijarme en las bibliotecas ajenas. Pararme ante los estantes, recorrer los lomos de los libros y reparar en las afinidades y diferencias con los propios.
Cada biblioteca se rige por una serie de códigos, unos usos ni siquiera conscientes, caprichosos la mayor parte de las veces, que acaban señalando al lector, y que hablan de sus afanes y rarezas.
Decía Marguerite Yourcenar que una de las mejores maneras de conocer a alguien es ver sus libros. Y creo que es verdad.
En el caso de los escritores se añade además la sospecha fundada de que sus bibliotecas esconden una parte del mapa del tesoro. De su manera de plantearse y entender la literatura.
A finales de 2007, comencé a publicar en el suplemento cultural del diario Abc la serie «Bibliotecas de autor». Un recorrido por las bibliotecas de algunos de los autores contemporáneos más relevantes, que hablaban no sólo de sus libros sino de cómo están o no ordenados, la manera en que se han ido acumulando o perdiendo, y de las historias, buena parte de ellas fabulosas, que rodean a muchos de ellos.
Durante cerca de dos años se publicaron quince entregas con las bibliotecas de otros tantos autores a quienes se retrataba a través de sus libros.
Ya entonces me planteé recopilarlas con el convencimiento de que las bibliotecas encajaban misteriosamente unas en otras; se iban de algún modo complementando, y construyendo entre ellas un tapiz colorista de lecturas, autores y obras imprescindibles.
Así, a las bibliotecas que se publicaron originariamente –cuyo texto, en general, se ha respetado íntegro– se han añadido otras cinco que he ido realizando a lo largo de estos últimos meses, junto a un centenar de fotografías que reparan en rincones y pequeños detalles. Ese mundo, también autobiográfico, de adornos, figuritas, objetos, minúsculos exvotos, que acaban desbaratando los estantes.
Resta hablar de las recomendaciones que completan cada uno de los textos. En la sección del periódico se pedía a cada autor que seleccionara tres libros; uno de la literatura universal, otro de un escritor contemporáneo, en principio en español, y un tercero de él mismo.
Con ellos se forma otra biblioteca más, un rastro iluminado de lecturas y escritores que, tal vez, animen al lector a ampliar la suya.
No quería terminar sin agradecer a los protagonistas su tiempo y su disposición. No estoy seguro (nada) de que a mí me hubiera gustado que un tipo como yo cotilleara en mis estantes –el inspector de bibliotecas, me bautizó Antonio Gamoneda, con acierto, tras visitar la suya–, así que agradezco especialmente la confianza de todos ellos a la hora de franquearme la entrada de sus casas y sus estanterías que, en muchos casos, no es si no la misma cosa.
Para mí ha sido una suerte irrepetible poder visitar a algunos de los escritores a quienes más admiro, y ha supuesto un extraño privilegio conocer sus obsesiones y manías, que han servido no sólo para justificar las mías, sino para adoptar alguna más que me ha parecido también interesante.
Gracias a todos.
Jesús Marchamalo Madrid, marzo de 2011
Fernando Savater
Los libros del optimista
Acaba de regresar de la Feria del Libro de Guadalajara, y ha traído, entre otros, dos libros de Jorge Ibargüengoitia que andan por ahí, recién sacados de la maleta, con el mismo jet lag. Y hay otro sobre un montón reciente, en la habitación donde trabaja, que le ha llegado por correo esa mañana. Es el último tomo de Reino de Redonda, que le envía Javier Marías, y que es, también, de Ibargüengoitia. Una casualidad.
Los libros, es sabido, contienen puertas invisibles, caminos y pasajes que conducen a otros libros, que llevan a otras bibliotecas, o que comunican, en secreto, con otros lectores. Jorge Ibargüengoitia, el escritor y articulista mexicano falleció en Mejorada del Campo en 1983 en un accidente de aviación. Un Boeing 747 de la compañía colombiana Avianca que volaba desde París a Bogotá, con escala en Madrid, se estrelló mientras realizaba las maniobras de aproximación al aeropuerto de Barajas. En ese vuelo tenía que haber viajado también Fernando Savater (San Sebastián, 1947). Estaba invitado al mismo congreso de escritores, en Colombia, y apenas dos semanas antes le surgió otro compromiso que le obligó a cambiar de planes, y de billetes. Pero entre las víctimas mortales –sólo hubo once supervivientes– estaba la pianista catalana Rosa Sabater, y en la confusión inicial de nombres y apellidos, hasta que se aclaró el malentendido, para mucha gente que los esperaba, Fernando Savater compartió con Ibargüengoitia su trágico destino.
Ahora, sus libros, recién llegados de Guadalajara, andan buscando acomodo por las estanterías, lo que de ningún modo va a resultarles fácil. Porque es ésta una biblioteca como mínimo repleta, rebosante, y crecida de un modo se podría decir arborescente: ramas, brotes y renuevos que nunca nadie ha podado –más allá de algunos ejemplares que a fuerza de no caber ha tenido que ir bajando al trastero–, y que se extiende a sus anchas abonada con generosidad suicida.
Primera impresión
La primera impresión del visitante es que la parte estrictamente doméstica hace tiempo que ha sido desplazada por los libros: sillones, mesas, lámparas y aparadores se han ido acoplando, a lo largo de los años, en el hueco dejado por las estanterías. Libros descentrados, atravesados, empotrados, que sostienen un frágil equilibrio, como ése de Martín Santos, Tiempo de silencio, que sujeta, no sé por cuánto tiempo, otro cruzado encima de Attilio Momigliano. Lo señalo y me dice que no me preocupe.
Hablamos del salón, la parte más o menos abarcable, en el que están, a grandes rasgos, clásicos, biografías y teatro, dentro de una clasificación de una elasticidad extrema –y me insiste en que añada lo de extrema– donde convive Stendhal, Napoleón, por ejemplo, con Genet, Los negros; las Obras escogidas de Cocteau, Moby Dick, y un poco más arriba, Bertrand Russell. Hay mucho Borges, que va apareciendo diseminado por varias baldas, aquí y allá, casi como una embajada de sí mismo. Al lado de Lezama en una de ellas; lomo con lomo con Alberto Moravia en otra, y cerca de Camus, de Max Aub y de Faulkner, Gambito de caballo, en otra más, lo que demuestra una convivencia que, al menos, aparenta ser modélica. «El desorden en sí no me preocupa», afirma. «Me fastidia el precio que se paga, la desazón de saber que tienes un libro y que no lo vas a encontrar, y hay veces que resulta menos trabajoso comprarlo de nuevo que andar buscando.»
No ayuda en ese orden difuso, inasible, el que la biblioteca continúe en San Sebastián, y que haya siempre una parte viajera, móvil, contenida en bolsas y maletas; un tránsito de libros que andan de aquí para allá y que nunca están localizables. Ni ayuda que las estanterías estén llenas de postales y fotos, y muñecos y monstruos, y pequeños recuerdos de todos los tamaños: una tortuga ninja –lo mismo Donatello– delante de Bataille, un pequeño Robin ante Clarín, y un dinosaurio rojo donde Sartre.
Hay, sí, una balda casi completa de Stevenson, ediciones antiguas y modernas, entre ellas una de las primeras reimpresiones, de 1891, de La isla del tesoro, publicada por Cassell & Company en Londres, que alguien –nunca llegó a saber quién- dejó hace años al portero de su casa, en un sobre, con una nota manuscrita, sin firma, que decía, todo muy misterioso: «Seguro que te gustará». Y claro que le gustó.
Sobre las estanterías, en la pared, repartidas como santos milagreros, fotos de Virginia Woolf, de London, de Laurence Olivier, de Cioran… Cuenta que durante años lo visitó en su casa minúscula, humilde, antigua, de París, a la que se llegaba tras una subida escalofriante de largos tramos de escaleras, cada vez más oscuros. Allí vivía con unos pocos libros, no demasiados, porque era lector de apenas cuatro o cinco autores. Cioran siempre le acusó de ser un optimista camuflado. «No me engaña, Savater, con su palabrería», le decía. «Usted es en el fondo un optimista.» Y en uno de sus libros –tiene toda su obra dedicada– le escribió una divertida dedicatoria: «A Fernando Savater, agradeciéndole los esfuerzos por parecer pesimista».
Ma non troppo
En la habitación donde trabaja, sobre un escritorio, una pequeña figura de Voltaire, y una foto de Lester Piggott, uno de los mejores jockeys de la historia. Porque se sabe de su afición al turf. Ese escenario, muy de campiña inglesa, de potros y potrancas, y jinetes con trajes coloristas, apuestas y gemelos, y duquesas con sombreros de flores. «Tengo una colección de libros sobre carreras de caballos, el turf, que, modestia aparte, es de las mejores que conozco.»
De ahí el ex libris que le dibujó su hermano Juan Carlos, y que tiene en algunos de sus libros: dos caballos –blanco y negro– lanzados al galope. La divisa, Allegro ma non troppo, lleva a pensar que juega con el blanco, que gana en el dibujo, apenas por un cuarto de cabeza, un hocico.
Falta hablar de esa mesa, en el medio del cuarto, que es casi un continente –y nunca mejor dicho–, donde deja los libros pendientes de leer o los que ya ha leído: Cansinos, Burroughs, Isaac Rosa, Ignacio Gómez de Liaño… Ahí está el epicentro, el lugar donde siempre se hace las fotos, enterrado en sus libros, como en una metáfora: filosofía –juntos, idealismo alemán y psicoanálisis–, ensayo, historia, y todo lo demás: novela policiaca, fantástica, de terror, libros de cine… Rimbaud, Fleming, Beckett, Gide… «Los libros son mi vida», dice allí, rodeado. «Si por leer pagaran no habría hecho otra cosa. Ni escribir, ni enseñar, ni dar conferencias; todo eso tiene que ver, en primer lugar, con la lectura, y creo que soy un lector muy bueno, un gran lector.»
Hay más nombres, o todos, Papini, Zola, Mann, Wilde, Paz, Pombo. Me dice que el resto de la biblioteca –es decir, de la casa– está igual. Y me fío. En la puerta, a punto de marcharme, le digo que si cierra de un portazo, se caerá el libro de Momigliano. Él me dice que no. Y oigo un golpe apagado cuando cierra. Tenía razón Cioran.
EL FANTASMA DE LA ÓPERA
Gaston Leroux
«Leroux es uno de mis autores favoritos, y El fantasma de la ópera, una de sus mejores historias, por no decir la mejor. Es un libro que me ha hecho disfrutar mucho con su lectura.»
EL SÍNDROME DE AMBRAS
Pilar Pedraza
«Pedraza es una autora que se dedica a la literatura fantástica con gran sutileza y capacidad evocativa. Una obra tan inusual en este panorama hiperrealista e historiomaniaco que tenemos, que explica que aún no sea suficientemente conocida.»
MISTERIO, EMOCIÓN Y RIESGO
Fernando Savater
«Éste es un libro que reúne todo lo que he escrito sobre libros y películas de aventuras. Un conjunto de textos, artículos y conferencias, muy ilustrado, que recoge mis obsesiones e intereses, lo que he preferido en cine y en literatura.»
Clara Sánchez
Pasadizos secretos
Habla con nostalgia de un libro de Italo Calvino que extravió hace poco en un aeropuerto. Por ahí, no sabe. Tal vez en una de esas salas asépticas de espera, junto a las puertas de embarque, en una de las centelleantes tiendas de la zona de tránsito, o sobre algún mostrador con vocación de linde o de frontera. Una pérdida fatal e irreparable, en todo caso, porque sus libros, prácticamente todos, lo son de mucho uso y manoseo. De trabajo, consulta o relectura. Libros que se llenan de secretas confidencias, papeles y notas escritas con lápiz y bolígrafo.
Así que si alguien lo encontró –dice–, y lo tiene, que lo diga.
La de Clara Sánchez (Guadalajara, 1955) es, como sus libros, una biblioteca exenta de aspiraciones. Una biblioteca siempre en movimiento, de mucho trajín, en la que los libros se juntan y dispersan, y a temporadas se ordenan y desordenan como arenas movedizas. Saltan de balda en balda o se amontonan, de forma accidental, sobre un sillón, un escritorio, un cesto o, directamente, a veces, en el suelo, al lado de una mesa ocupada también –iba a decir tomada– por una tonelada y media de papeles.
Es una biblioteca que ha ido asentándose y desasentándose a lo largo de los años, dependiendo de los gustos, intereses y obsesiones del momento. Novela negra durante una larga temporada: Chandler, Dos Passos; literatura centroeuropea en otra: Christa Wolf, Joseph Roth, Heinrich Böll; o la pasión por determinados autores: John Fante, Thomas Bernhard, Carson McCullers… Digamos, eso sí, que hay una parte filológica importante que tiene que ver con los años de docencia: libros de lingüística, fonética, fonología, semántica y morfosintaxis, con perdón. Una cuidada selección de libros de cine, y también filosofía, historia y crítica literaria y, por supuesto, literatura clásica: Lucrecio, Catulo, Apuleyo…
Líneas invisibles
No hay un orden estricto (tal vez ni siquiera pase de benévolo), pero sí unas líneas invisibles que cruzan las baldas, las estanterías, las propias habitaciones. Traspasan los tabiques, se cuelan por debajo de las puertas, sortean mesas y sillones, y llevan de unos libros a otros, creando convivencias a veces obvias, previsibles, y a veces insospechadas. Una especie de red de pasadizos y túneles secretos, como los del vietcong, que recorren la biblioteca y que comunican, por ejemplo, las Metamorfosis de Ovidio, uno de sus libros de cabecera, con La metamorfosis, de Kafka, y más allá con Camus, El extranjero.
Muchas de estas líneas tienen incluso nombre, como las del metro. Y como las del metro, transbordos y correspondencias. Así, hay una que ella llama «Novelas de oficina» que empieza con Gógol, El capote, y que tiene paradas en Tolstói, La muerte de Iván Ilich, Galdós, Miau, y Melville, Bartleby, el escribiente. Y otra, «Triunfar y fracasar», que comunica a Döblin, Berlin Alexanderplatz, con Dos Passos, Manhattan Transfer, y también con Fitzgerald, El gran Gatsby.
Una manera tan buena como cualquier otra de ordenar los libros, siquiera mentalmente, y de saber más o menos dónde están, o dónde deberían. «Estas líneas se cruzan también en mis novelas», afirma. «Son lecturas que influyen en lo que he escrito, y que se reflejan en mi literatura: las oficinas, el anonimato de las grandes ciudades, los deseos, las obsesiones, y las mujeres que se saltan las normas, que se arriesgan para poder desear y vivir: La Regenta, de Clarín; Ana Karenina, de Tolstói; Madame Bovary, de Flaubert, o El primo Basilio, de Eça de Queiroz.»
Los túneles recorren no sólo su biblioteca actual, sino todas las anteriores: los libros perdidos en algunas de las innumerables mudanzas y traslados –Guadalajara, Tarragona, Barcelona, Albacete, Valencia, y dentro de Valencia, dos o tres casas, y luego, en Madrid, otras tantas–, y el recuerdo de la lectura, de niña. Un territorio, entonces casi clandestino, durante la siesta, en la penumbra, mientras el resto de la casa dormía. «Me encantaba ir a casa de mis abuelos y rapiñar algún libro», recuerda. «Leía muy a salto de mata, tebeos, kilos de ellos, cuentos de hadas, lecturas de quiosco, nada dirigido. Me guiaba por una tía mía, lectora, que me regalaba libros: uno de Rubén Darío, que conservo todavía y que da miedo tocar porque se resquebraja. Recuerdo haber leído también El intruso