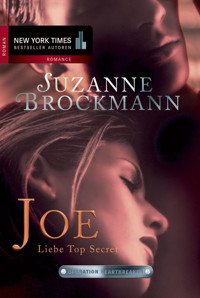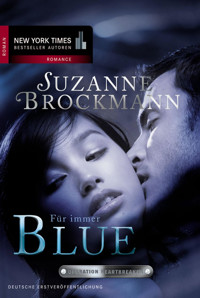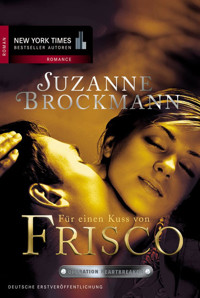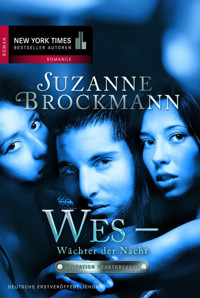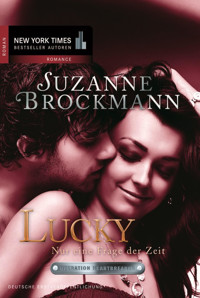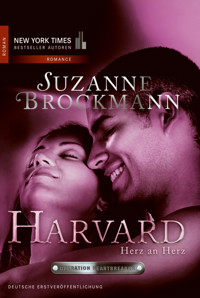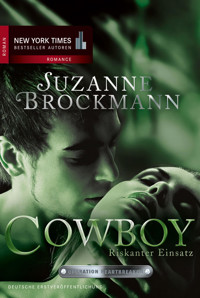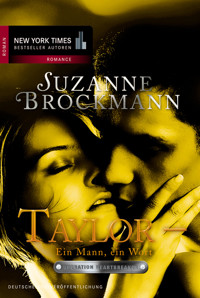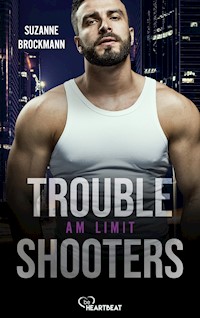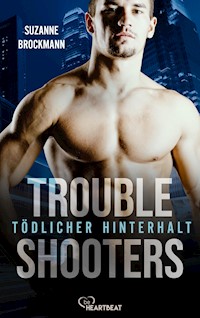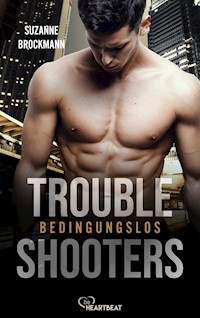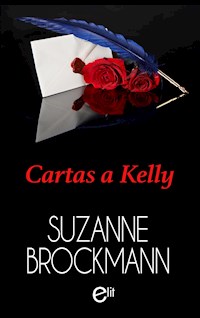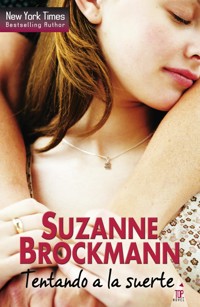4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romantic Stars
- Sprache: Spanisch
El almirante Jake Robinson debía recuperar por cualquier medio posible seis cartuchos de un gas nervioso letal sustraídos de un laboratorio de experimentación del ejército. Para ello necesitaba la ayuda de la doctora Zoe Lange. Desafiando las normas se infiltraron, como marido y mujer, en el complejo en el que un grupo de fanáticos religiosos ocultaba la mortífera toxina. Pero la atracción que Jake sentía por Zoe estaba poniendo en peligro algo más que su corazón... Brockmann ha creado un argumento lleno de tensión brillantemente combinado con unos personajes muy bien caracterizados y un romance muy intenso Booklist
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1999 Suzanne Brockmann
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Desafiando las normas, n.º 88 - julio 2014
Título original: The Admiral’s Bride
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicado en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Romantic Stars y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4615-9
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Sumário
Portadilla
Créditos
Sumário
Dedicatoria
Prólogo
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Epílogo
Prólogo
Vietnam, 1969
Lo habían dejado allí para que muriera.
El sargento Matthew Lange tenía la pierna rota y metralla incrustada en todo el costado izquierdo. La metralla no había afectado a ningún órgano vital, sin embargo. Matt lo sabía porque hacía horas que estaba herido y seguía con vida. Y era casi una pena.
La morfina no estaba sirviendo de nada. No sólo seguía sintiendo terribles dolores, sino que continuaba despierto y alerta, y era consciente de lo que iba a pasar.
El soldado que yacía a su lado también lo sabía. Allí tendido, lloraba suavemente. Jim, se llamaba. Jimmy D’Angelo. Era sólo un crío, en realidad. Apenas tenía dieciocho años, pero no cumpliría más.
Ninguno de ellos cumpliría más.
Eran docenas. Marines de Estados Unidos, desangrándose escondidos en la selva de un país tan pequeño que no se hablaba de él en las clases de geografía de quinto curso. Estaban tan malheridos que no podían escapar a pie, pero seguían conscientes en su mayoría, lo bastante vivos como para saber que morirían en las horas siguientes.
El enemigo iba hacia allí.
Seguramente llegarían antes de que amaneciera.
El Vietcong había lanzado una gran ofensiva el día anterior por la mañana, y varios batallones, entre ellos el de Matt, habían quedado atrapados por el ataque. Ahora se hallaban a muchos kilómetros detrás de las líneas enemigas, sin esperanza de rescate.
El capitán Tyler había pedido auxilio por radio horas antes, pero la ayuda no llegaba. No había pilotos de helicóptero lo bastante locos como para volar a aquella zona. Estaban solos.
Luego cayó la bomba, casi literalmente. O al menos caería literalmente cuando se hiciera de día. El capitán había recibido orden de abandonar la zona. Le dijeron que, en un intento de atajar el avance del Vietcong, las fuerzas estadounidenses iban a rociar aquel monte con napalm menos de doce horas después.
Había veinte hombres heridos. Más del doble que hombres sanos.
Jugando a ser Dios, el capitán Tyler había elegido a los ocho menos graves para sacarlos de allí a rastras. Había mirado a Matt, había visto su pierna y había hecho un gesto negativo con la cabeza. No. Tenía lágrimas en los ojos, pero eso de poco servía.
El único que se había quedado con ellos era el padre O’Brien.
Matt oía su voz suave, murmurando palabras de consuelo a los moribundos.
Si el enemigo los encontraba, los mataría con sus bayonetas. No querría desperdiciar balas con hombres que no podían defenderse. Y Matt no podía defenderse. Tenía el brazo derecho inutilizado y el izquierdo demasiado débil para sostener el arma. Casi todos sus compañeros estaban peor que él. Y no se imaginaba al padre O’Brien agarrando una metralleta y acribillando vietnamitas.
No, morirían atravesados por las bayonetas, o quemados. Eso era lo que les deparaba el destino.
Matt sintió ganas de llorar.
—¿Sargento?
—Sí, Jim. Sigo aquí — de todos modos, no podía ir a ninguna parte.
—Usted tiene familia, ¿verdad?
Cerró los ojos y se imaginó la dulce cara de Lisa.
—Sí — contestó— , tengo familia. En New Haven, Connecticut — un lugar tan lejano en ese momento como el planeta Marte— . Tengo dos hijos, Matt y Mikey.
Lisa quería tener una niña. Una hija. Él siempre había pensado que había tiempo de sobra para eso.
Pero se equivocaba.
—Tiene usted suerte — a Jimmy le tembló la voz— . De mí no va a acordarse nadie, excepto mi madre. Mi pobre mamá — empezó a llorar otra vez— . Dios mío, quiero a mi mamá...
El padre O’Brien se acercó, pero su voz serena no consiguió ahogar los sollozos de Jimmy. El pobre diablo quería a su mamá.
Y Matt quería a Lisa. Era de lo más absurdo. Cuando estaba allí, en el sofocante pisito de dos habitaciones, en uno de los peores barrios de New Haven, creía que iba a volverse loco. Odiaba trabajar de mecánico, odiaba que su sueldo se fuera en hacer la compra y en pagar el alquiler antes de que lo cobrara siquiera. Por eso había vuelto a alistarse. Le había dicho a Lisa que era por el dinero, pero la verdad era que sentía que se ahogaba y necesitaba salir de allí. Y se había marchado, a pesar de las lágrimas de Lisa.
Se había casado demasiado joven, aunque en realidad no había tenido elección. Y al principio le había gustado. Lisa, en su cama, cada noche. No hacía falta preocuparse por si la dejaba embarazada, porque ya lo estaba. Y le había encantado cómo había ido engordando a medida que su hijo crecía dentro de ella. Aquello le hacía sentirse como un hombre, a pesar de que a los veintidós años, recién salido del servicio militar, era poco más que un niño. Pero cuando el segundo bebé llegó justo detrás del primero, el peso de sus responsabilidades comenzó a asustarle.
Por eso se había marchado y estaba allí, en Vietnam.
Aquello era muy distinto de su primer destino en el extranjero, cuando le habían mandado a Alemania.
Ahora sólo ansiaba estar de vuelta en brazos de Lisa. Era el mayor idiota del mundo. No se había dado cuenta de todo lo que tenía, de cuánto amaba a aquella chica, a su mujer, hasta pocas horas antes de morir.
Bayonetas o napalm.
—Santo Dios.
La voz sedante del padre O’Brien había calmado a Jimmy, y ahora el sacerdote se volvió hacia Matt.
—Sargento... Matthew, ¿quieres rezar?
—No, padre — contestó.
Rezar ya no serviría de nada.
—¿Su capitán los ha dejado allí? — el teniente Jake Robinson hablaba en voz baja y firme, a pesar de que apenas podía creer lo que acababa de contarle su jefe de grupo. Marines heridos, abandonados a su suerte en la jungla por su comandante— . ¿Y ahora los buenos van a ir a rematarlos con fuego aliado?
Ham asintió con la cabeza. Sus ojos oscuros tenían una expresión amarga, y sus auriculares seguían conectados a la radio.
—No es tan brutal como parece, almirante. Sólo son una docena, más o menos. Si no detenemos al enemigo antes de que llegue al río, habrá miles de bajas. Usted lo sabe — él también hablaba con voz apenas audible.
Esa noche, el enemigo los rodeaba por completo. Ellos lo sabían muy bien. Su equipo de Seals, los Hombres de Rostro Verde, había pasado las últimas veinticuatro horas localizando las posiciones del Vietcong en aquella zona. Habían transmitido por radio la información y disponían de cuatro horas exactas para salir de allí antes de que empezara el bombardeo.
—Sólo una docena de hombres — dijo Jake— . Más o menos. ¿Hay alguna posibilidad de que sepa el número exacto, jefe?
—Doce heridos y un sacerdote.
Fred y Chuck aparecieron entre la vegetación.
—Ya sólo quedan nueve heridos — dijo Fred con su suave acento sureño— . Los hemos encontrado, almirante. Cerca de un claro, como si esperaran que algún helicóptero fuera a rescatarlos. No nos hemos acercado. No queríamos que se hicieran ilusiones, si no podíamos ayudarlos. Por lo que hemos podido ver, tres ya estaban muertos.
Jake intentó disimular su horror. Jamás mostraba una emoción de ese tipo. Sus hombres no tenían por qué saber cuándo algo le impresionaba profundamente. Y aquella noticia le había sacudido hasta la médula. Los comandantes en jefe sabían que aquellos hombres estaban allí. Marines de los Estados Unidos. Hombres buenos. Hombres valientes. Y aun así habían dado orden de proceder con el bombardeo.
Miró a los ojos a Ham y vio el escepticismo reflejado en ellos.
—Hemos tenido misiones más duras — dijo como para convencerse a sí mismo.
Ham sacudió la cabeza.
—¿Nueve heridos y siete Seals contra tres mil quinientos vietnamitas? — dijo— . Vamos, teniente — no hizo falta que el jefe de grupo dijera lo que estaba pensando. Aquello no era una misión difícil. Era un suicidio.
Y, en señal de reproche, había llamado a Jake por su verdadero rango, el de teniente. Tenía gracia hasta qué punto se había acostumbrado al apodo que le habían puesto los miembros de su equipo: el almirante. Era la expresión definitiva de respeto por parte de aquella pandilla variopinta; sobre todo, porque en la academia le habían apodado Niño Bonito, NB, para abreviar. Sí, almirante le gustaba mucho más.
Fred y Chuck estaban observándole. Y también Scooter, y el Reverendo, y Ricky. Esperaban una orden suya. A sus veintidós años, Jake era de los veteranos del equipo: todo un teniente que había servido en tres destinos distintos, en aquel infierno terrenal. Ham, su jefe, le había acompañado durante los dos últimos. Era firme como una roca y, a sus veintisiete años, tan curtido y ancestral como las montañas. Pero pese a todo nunca había cuestionado su autoridad.
Hasta ahora.
Jake sonrió.
—Nueve heridos, siete Seals y un sacerdote — contestó con desenfado— . No te olvides del sacerdote, Ham. Siempre viene bien tener a uno de nuestra parte.
Fred esbozó una sonrisa, pero Ham no cambió de expresión.
—Yo a ti no te dejaría morir — le dijo Jake. Ham era lo más parecido a un amigo que tenía en aquel rincón de la jungla— . Y no voy a dejar a esos hombres ahí.
No esperó la respuesta de Ham, porque, francamente, le traía sin cuidado. No necesitaba la aprobación de su jefe de equipo. Aquello no era una democracia. Era él quien estaba al mando.
Miró a los ojos a Fred, a Scooter, al Reverendo, a Ricky y a Chuck para infundirles confianza. Para que vieran que tenía la absoluta convicción de que podían llevar a cabo aquella misión imposible.
Dejar morir a aquellos pobres diablos estaba descartado. Jake no podía hacerlo. Y no lo haría.
Se volvió hacia Ham.
—Ponte a la radio, jefe, y encuentra a Ruben el Loco. Si hay alguien capaz de pilotar un helicóptero en medio de esta jungla, es él. Recuérdale que me debe unos cuantos favores, prométele apoyo aéreo y luego ponte manos a la obra y consígueselo.
—Sí, señor.
Jake se volvió hacia Fred.
—Volved allí y animadlos un poco. Preparadlos para el traslado. Luego volved aquí cagando leches — sonrió de nuevo con su mejor sonrisa de día de fiesta campestre, ésa que hacía creer a los hombres bajo su mando que vivirían para ver un nuevo día— . Los demás, id preparándoos para cortar mechas bien largas. Porque tengo un plan estupendo.
—¡Deben de haberse lanzado en paracaídas! — exclamó Jimmy, emocionado— . ¡Escuche eso, sargento! ¿Cuántos cree que son?
Matt se incorporó con esfuerzo e intentó ver algo entre la oscuridad de la selva. Pero sólo veía los destellos de una inmensa batalla en el oeste. Dentro del territorio del Vietcong.
—Dios mío, debe de haber cientos.
Pero no podía creerlo. ¿Cientos de soldados americanos, salidos de la nada?
—¡Tienen que haberse lanzado en paracaídas! — repitió Jimmy.
Parecía imposible, pero tenía que ser cierto, porque luego llegó el apoyo aéreo: grandes aviones que dejaban caer toda clase de sorpresas desagradables sobre el enemigo.
Dos horas antes había aparecido un hombretón de piel oscura, emergiendo de la jungla como un fantasma. Llevaba la cara salvajemente pintada de marrón y verde y un pañuelo de camuflaje pulcramente atado alrededor de la cabeza. Se había identificado como el marinero Fred Baxter, de los Seals de la Armada estadounidense.
Matt tenía el rango más alto entre los que quedaban, y era él quien se había encargado de preguntar qué demonios hacía un marinero tan lejos del mar.
Pero, al parecer, había un grupo entero de marineros en medio de la jungla. Un equipo, había dicho Baxter. El equipo de Jake, lo había llamado, como si eso quisiera decir algo por sí solo. Iban a sacarlos de allí.
—Prepárense para moverse — había dicho Baxter antes de desaparecer.
Matt se había preguntado si aquella conversación no sería una alucinación producida por la morfina. Seals de la Armada. Pero seal significaba «foca». ¿Quién iba a ponerle el nombre de un animal de circo a un grupo de las fuerzas especiales? ¿Y cómo iba a sacar un solo equipo a nueve heridos de la jungla?
—He oído hablar de los Seals — dijo Jimmy como si de algún modo hubiera podido seguir el pensamiento de Matt— . Son especialistas en demoliciones, o algo así. Incluso bajo el agua, figúrese. Y son como ninjas, pueden pasar justo al lado del enemigo sin que se entere. Se adentran kilómetros y kilómetros en territorio enemigo en equipos de seis o siete hombres, para volar cosas. Y no sé qué clase de vudú usan, pero siempre vuelven vivos. Siempre.
Seis o siete hombres. Matt miró los fogonazos que iluminaban el cielo. Expertos en demolición... No. No podía ser.
¿O sí?
—¡Un helicóptero! — gritó el padre O’Brien— . ¡Alabado sea el Todopoderoso!
El estruendo era inconfundible. El viento huracanado que levantaba el rotor les pareció un milagro. ¡Santo cielo, tal vez sobrevivieran!
Las lágrimas comenzaron a correr por la cara redonda del sacerdote mientras ayudaba a los enfermeros a levantar a los heridos y a trasladarlos al helicóptero. Matt no le oía por encima del estruendo del helicóptero y el fragor de las armas. Los hombres de cara verde habían aparecido de pronto y estaban manteniendo al enemigo a raya, más allá del claro. Pero Matt no necesitaba escuchar a O’Brien para saber que su boca se movía constantemente dando gracias a Dios.
Él, sin embargo, no era católico. Y todavía no habían salido de allí.
Alguien le levantó y el dolor repentino de su pierna le hizo gritar.
—Perdone, sargento — contestó la voz de un hombre curtido— . No hay tiempo para preguntar dónde les duele.
Pero el dolor valió la pena, porque un segundo más tarde estaba dentro, con la cara pegada al suelo de chapa del helicóptero. Después comenzaron a elevarse y se alejaron, en un vuelo exprés de regreso del infierno.
El miedo, no obstante, atravesaba la alegría que sentía en oleadas. Santo Dios, ¡que no se hubieran dejado a nadie atrás!
Se obligó a tumbarse de espaldas y el dolor casi le hizo vomitar.
—¡Recuento! — logró gritar.
—Están todos, sargento — era la misma voz firme del hombre que lo había llevado a bordo.
Estaba agazapado junto a la puerta abierta, con un lanzagranadas en los brazos. Mientras hablaba, apuntaba y disparaba. Era más joven de lo que hacía suponer su voz. No llevaba insignia, ni galones, ni marca alguna en su traje de camuflaje. Como los otros Seals, llevaba la cara pintada de verde y marrón, pero cuando se volvió para mirar a los heridos, Matt pudo verle los ojos. Eran de un tono casi sorprendente de azul. Al encontrarse con la mirada de Matt, sonrió.
La suya no era una sonrisa tensa y tirante, entreverada de miedo. Ni tampoco era la expresión animal de la euforia inducida por la adrenalina. Era una sonrisa calma y relajada. Una sonrisa que parecía decir «a ver cuándo quedamos para jugar un rato al béisbol».
—Los tenemos a todos — gritó de nuevo, sin dudar un instante— . Aguante, sargento, el vuelo va a ser movidito, pero vamos a sacarlos de aquí y a llevarlos a casa.
Y al oír que lo decía así, como si fuera una verdad absoluta, Matt casi se convenció de que era cierto.
El hospital era un infierno lleno de dolor, de muerte y hedores. Pero Matt sabía que sólo iba a estar allí un poco más.
Le habían dado sus órdenes: la baja médica. Iba a volver a casa, con Lisa.
Seguramente cojearía el resto de su vida, pero los médicos habían logrado salvar su pierna. No estaba mal, teniendo en cuenta que había estado al borde de la muerte.
—Hoy tiene mucho mejor aspecto — la enfermera que se paró junto a su cama para echar un vistazo a su pierna era una morena muy guapa, con hoyuelos en las mejillas cuando sonreía— . Soy Constance. Puede llamarme Connie, que es más corto.
Matt no la había visto antes, pero sólo llevaba allí cuarenta y ocho horas. Y había pasado la mayor parte de ese tiempo en el quirófano y en reanimación.
—Ah, es usted uno de los chicos de Jake — dijo Connie al mirar su historia, y su terso acento de Georgia de pronto sonó cargado de respeto.
—No — contestó él— . No soy un Seal. Soy sargento de...
—Sé que no es un Seal, tonto — volvió a sonreír— . Los Seals de Jake no aparecen por aquí. A veces tenemos que darles penicilina extra, pero eso quizá debería mantenerlo en secreto — le guiñó un ojo.
Matt estaba confuso.
—Pero ha dicho...
—Los chicos de Jake — repitió ella— . Así es como llamamos a los heridos que trae el teniente Jake Robinson. Alguien del hospital empezó a llevar la cuenta hará unos ocho meses — al ver su mirada de estupor, intentó explicarle a qué se refería— . Jake ha tomado la costumbre de resucitar a soldados estadounidenses, sargento. El mes pasado, su equipo liberó un campo de prisioneros. No me pregunte cómo lo hicieron, pero Jake y su equipo salieron de la jungla con setenta y cinco prisioneros de guerra, a cada cual en peor estado. Le juro que estuve una semana llorando cuando vi a esas pobres criaturas — sacudió la cabeza— . Creo que esta vez han sido diez, ¿no? Jake lleva... Veamos. Creo que son ya cuatrocientos veintisiete — sonrió otra vez— . Aunque en mi opinión deberían darle puntos extras por el sacerdote.
—Cuatrocientos veinti...
—Veintisiete — Connie asintió con la cabeza mientras le tomaba la tensión— . Todos los cuales le deben la vida. Naturalmente, empezamos a contar hace sólo ocho meses. Y él lleva mucho más aquí.
—Un teniente, ¿eh? — dijo Matt, pensativo— . Mi capitán ni siquiera consiguió que mandaran un helicóptero para sacarnos de allí.
Connie dio un respingo.
—No voy a decirle la opinión que me merece su capitán porque soy una señorita. Qué vergüenza, dejarlos así. Más vale que no venga por aquí a hacerse el chequeo anual. Hay docenas de médicos y enfermeras que se mueren de ganas de decirle que vuelva la cabeza y tosa.
Matt se echó a reír, y luego hizo una mueca de dolor.
—El capitán Tyler lo intentó — dijo— . Yo estaba allí. Sé que lo intentó. Por eso no lo entiendo. ¿Cómo es posible que ese teniente lo lograra, si no lo logró un capitán?
—Bueno, ya sabe cómo llaman a Jake — Connie dejó de mirar un momento sus heridas de metralla— . O quizá no lo sepa. Sus compañeros de equipo lo llaman almirante. Y no me sorprenderá nada que algún día llegue a serlo. Ese chico tiene algo especial. Sí, hay algo muy especial en esos ojos azules.
Ojos azules.
—Creo que le vi — dijo Matt.
—Sargento, si le hubiera visto, no le cabría ninguna duda al respecto. Tiene la cara de una estrella de cine y una sonrisa que da ganas de seguirlo a cualquier parte — suspiró y volvió a sonreír— . Ay, madre mía. Me estoy chiflando por él, ¿verdad?
—Entonces — insistió Matt— , ¿cómo es posible que un teniente consiguiera llevar a tantos hombres a esa zona? Tenía que haber cientos y...
Connie se echó a reír. Luego, de pronto, se detuvo y lo miró con asombro.
—Dios mío — dijo— . No lo sabe, ¿verdad? Cuando me enteré, yo tampoco me lo creía, pero si consiguieron engañarles hasta a ustedes...
Matt esperó a que se explicara.
—Fue una estratagema — dijo— . Jake y sus Seals prepararon una cadena de explosivos para engañar al enemigo y hacerle creer que habíamos lanzado una contraofensiva. Pero sólo fue una maniobra de distracción para que el helicóptero del capitán Ruben pudiera sacarlos de allí. No había cientos de soldados en esa jungla, sargento. Lo que vio y oyó era obra de siete Seals a las órdenes del teniente Jake Robinson.
Matt se había quedado de piedra. Siete Seals le habían hecho creer que había un inmenso ejército en la oscuridad.
Connie sonrió más aún.
—Con un poco de suerte, ese hombre será algo más que almirante algún día. Puede que llegue a presidente — levantó las cejas con aire sugerente— . Yo le votaría, eso seguro.
Hizo una anotación en la historia de Matt antes de pasar a la siguiente cama.
—¿Connie?
Ella se volvió pacientemente.
—Sargento, no puedo darle nada para el dolor hasta dentro de un par de horas.
—No, no es eso. Es sólo que me estaba preguntando... ¿Alguna vez viene por aquí? El teniente Robinson, quiero decir. Me gustaría darle las gracias.
—En primer lugar — dijo ella— , dado que es uno de sus chicos, pueden ustedes tutearse. Y, en segundo lugar, no. No lo verá por aquí. Está otra vez por ahí, sargento. Esta noche duerme en la jungla. Si es que puede dormir.
Uno
El Pentágono, Washington, en la actualidad
La doctora Zoe Lange miró por la ventanilla del coche cuando el chófer se detuvo ante el Pentágono.
Maldición.
Iba mal vestida para la ocasión.
Su jefe, Patrick Sullivan, sólo le había dicho que se estaba considerando su candidatura para una misión importante y de larga duración. Zoe había dado por sentado que, para una reunión de ese tipo, convenía ir vestida cómodamente, con vaqueros, deportivas y una camiseta con florecitas azules, y sin maquillar. A fin de cuentas, ella era como era. Si iba a sumarse a una misión a largo plazo, convenía que todo el mundo supiera desde el principio qué podía esperarse de ella.
Y Zoe no se ponía de tiros largos a no ser que fuera imprescindible.
O que tuviera que personarse en un sitio como el Pentágono, por ejemplo.
Si hubiera sabido que iba a ir allí, se habría puesto el traje de chaqueta negro, ceñido como un guante, y sus zapatos de tacón de aguja, se habría pintado los labios de rojo oscuro y se habría recogido el cabello rubio en una elegante trenza francesa, en lugar de llevar una coleta, como si fuera una animadora de instituto. Porque los militares tendían a pensar que las agentes que parecían superheroínas de cómic y chicas Bond sabían valerse por sí solas en situaciones difíciles. Las florecitas azules, en cambio... Las florecitas azules daban a entender que a la mujer que las llevaba habría que ofrecerle un pañuelo para que se enjugara las lágrimas, por más que dichas florecitas no le impidieran correr a toda velocidad, cosa que no podía decirse de los tacones de un palmo.
Pero, en fin... Ya estaba hecho. Tendría que conformarse con las florecitas azules.
Se puso las gafas de sol, recogió su gran bolso, que hacía las veces de maletín, y entró en el edificio escoltada por varios guardias, cruzó diversos puestos de control y subió al ascensor que esperaba.
Bajaron y bajaron, más allá del nivel S, el del sótano. A pesar de que ya no aparecían letras ni números en el panel, seguían descendiendo. ¿Qué podía haber tan abajo, aparte del infierno?
Zoe esbozó una sonrisa tirante al pensar que quizá la hubieran convocado a una reunión con el mismísimo diablo. En aquel oficio, todo era posible. Pero, aun así, no esperaba encontrarse con el diablo allí, en Washington.
El ascensor se detuvo por fin y las puertas se abrieron con un suave tintineo.
El pasillo era blanco y luminoso, no sombrío, neblinoso y gris, o rojo anaranjado, como el infierno. Los guardias que la esperaban fuera no portaban tridentes, sino uniformes de la Armada. Conque de la Armada, ¿eh? Qué interesante.
Los tenientes de la Armada de Estados Unidos Clon Uno y Clon Dos la condujeron por un pasillo anodino, a través de un sinfín de puertas que se abrían y se cerraban automáticamente. Maxwell Smart se habría sentido allí como en casa.
—¿Adónde vamos, chicos? — preguntó Zoe— . ¿Al Cono del Silencio?
Uno de los tenientes la miró con extrañeza. O era demasiado joven o demasiado formal para haber visto las reposiciones del Superagente 86 que ella veía de niña.
Pero cuando se detuvieron ante una puerta sin distintivos, Zoe comprendió que, aunque lo había preguntado en broma, había dado justo en el clavo. La puerta, de un grosor absurdo, estaba reforzada con acero y recubierta de todo tipo de capas (incluida, sin duda, una de plomo) que convertían la habitación del otro lado en un compartimento estanco. Ningún satélite de infrarrojos podría ver a través de las paredes de aquella sala. Ningún micrófono podría escuchar lo que se decía dentro de sus paredes, por potente que fuese. Nada de lo que se dijera allí dentro podría grabarse o escucharse sin autorización.
La sala era, en efecto, el equivalente al Cono del Silencio de Maxwell Smart.
La puerta exterior (la primera de las tres por las que pasó Zoe) se cerró con un golpe seco, seguida por la segunda. La tercera era como la escotilla de un barco: tuvo que encorvarse para pasar por ella, y también se cerró herméticamente a su espalda.
Por lo visto, era la última en llegar.
La sala interior no era muy amplia. Medía cuatro metros por cinco y estaba llena de hombres. Hombres grandes, vestidos con blanquísimos uniformes de gala de la Armada. Un intenso resplandor reinaba en la sala. Cuando todos aquellos hombres se volvieron para mirarla y se levantaron en una unánime muestra de caballerosidad, Zoe tuvo que resistirse al impulso de bajarse las gafas de sol, que se había colocado en lo alto de la cabeza.
Los miró, recorriendo sus rostros en busca de alguna cara conocida. Pero sólo logró contar sus cabezas (eran catorce) y clasificar los diversos rangos de sus uniformes.
—Por favor — dijo con su sonrisa más profesional— , caballeros, por mí no hace falta que se levanten.
Había dos soldados, cuatro tenientes, un alférez, dos comandantes, un capitán, un contraalmirante y tres almirantes, tres, cuyas gorras descansaban sobre la mesa, con sus características insignias en forma de huevos revueltos.
Siete de ellos eran Seals en servicio activo. Dos de los almirantes llevaban también el budweiser, el alfiler de los Seals, con un ancla y un águila en vuelo asiendo con una de sus garras el tridente de Poseidón y con la otra un estilizado fusil, lo que significaba que habían pertenecido al cuerpo en algún momento de su dilatada carrera militar.
Uno de los Seals (un teniente rubio, tan guapo y con los dientes tan blancos y perfectos que parecía salido de un episodio de Los vigilantes de la playa) apartó una silla para ella. Zoe le dio las gracias con una inclinación de cabeza y se sentó a su lado.
—Me llamo Luke O’Donlon — susurró él al tenderle la mano.
Zoe se la estrechó con rapidez, distraídamente, y sonrió a O’Donlon y al Seal sentado a su otro lado, un fornido afroamericano con la cabeza afeitada, un pendiente de diamante en la oreja izquierda y una gruesa alianza de oro en el dedo anular. Mientras colocaba su bolso delante de ella, se fijó en los hombres que tenía enfrente, al otro lado de la ancha mesa.
Tres almirantes. Madre mía. Fuera cual fuese aquella misión, para lanzarla hacían falta tres almirantes y una habitación a prueba de espías.
El almirante que no había pertenecido a los Seals tenía el cabello blanco y el semblante contraído en una constante expresión de repugnancia, como si llevara un pescado podrido en el bolsillo de la pechera de la guerrera. Stonegate, se llamaba. Zoe lo conocía por haber visto su foto en el periódico. Aparecía constantemente en el Washington Post. Era casi un político profesional, cosa que ella desaprobaba en un hombre de su graduación. A su lado, O’Donlon carraspeó y le lanzó su sonrisa más coqueta. Era muy mono y lo sabía.
—Lo siento, señorita, no he oído su nombre.
—Me temo que eso es información reservada — susurró ella— . Seguramente no está usted autorizado para saberlo. Lo siento, marinero.
El alférez que había junto a ella la oyó y procuró disimular la risa con un tosido.
El almirante que se había sentado junto a Stonegate tenía una densa mata de pelo negro, salpicado de canas. Era el almirante Mac Forrest. Un tipo con mucha sangre fría, no había duda. Zoe había coincidido con él al menos dos veces en Oriente Medio, la última hacía un par de meses. Forrest inclinó la cabeza y sonrió cuando sus ojos se encontraron.
El almirante situado a su derecha, el que se hallaba justo frente a Zoe, seguía de pie, con el rostro oculto detrás de un expediente que hojeaba rápidamente.
—Ya que estamos todos — dijo— , ¿qué les parece si empezamos?
En ese momento levantó la vista y Zoe se halló mirando unos ojos de un azul asombroso y un rostro que habría reconocido en cualquier parte.
Jake Robinson.
El auténtico, el genuino Jake Robinson.
Zoe sabía que tenía poco más de cincuenta años (debía tenerlos, a no ser que hubiera realizado sus hazañas en Vietnam a la tierna edad de doce años), pero seguía teniendo el cabello oscuro y abundante, y las arrugas de sus ojos y su boca sólo servían para conferir más fuerza y madurez a su bello rostro.
Calificarle de guapo era quedarse muy corto. Jake Robinson era mucho más que guapo. Hacía falta inventar una palabra completamente nueva para describir la belleza de su cara. Su boca, elegante y bien formada, parecía siempre lista para formar una sonrisa. Su nariz era de una perfección absolutamente viril, sus pómulos eran exquisitos; su frente, fuerte; su barbilla, tenaz en el grado justo; y su mandíbula seguía siendo afilada.
El teniente Monín, el que estaba sentado junto a Zoe, era simplemente guapo. Jake Robinson, en cambio, era guapo con mayúsculas.
El almirante recorrió la mesa con la mirada, haciendo las presentaciones por cortesía hacia ella. Todos los demás ya se conocían. Zoe intentó prestar atención. Los dos soldados rasos eran Skelly y Taylor, de los Seals. Uno tenía la complexión de un defensa de fútbol americano; el otro parecía Popeye el Marino. Zoe no tenía ni idea de quién era Skelly y quién Taylor. El alférez afroamericano se llamaba Becker. O’Donlon ya se había presentado. Hawken, Shaw, Jones. Zoe intentó memorizar los hombres y las caras, pero no lo consiguió.
Estaba demasiado turbada.
Jake Robinson...
Santo Dios, se le había concedido la oportunidad de trabajar en una misión de larga duración a las órdenes de una leyenda viva. Las hazañas de Robinson en Vietnam eran legendarias, igual que una de sus últimas creaciones, el Grupo Gris.
El Grupo Gris de Robinson era un equipo tan secreto, tan reservado, que Zoe sólo podía imaginar el tipo de misiones que se le encargaban. Misiones peligrosas. Encubiertas. Cruciales para la seguridad nacional.
Y ella iba a formar parte de una.
Su corazón latía como si acabara de correr diez kilómetros. Respiró hondo para calmarse mientras el almirante le presentaba a los demás asistentes a la reunión. Cuando el último militar fijó sus viriles ojos en ella, volvía a sentirse dueña de sí. Estaba tranquila. Serena. Imperturbable.
Sin embargo, trece de los catorce pares de ojos que la miraban no parecían notarlo. Sólo veían su coleta y sus florecitas azules. Zoe veía claramente la duda dibujada en su expresión. Era la secretaria, ¿no? La habían mandado allí a tomar notas, mientras hablaban los hombres.
«Pues no, chicos, no».
—La doctora Zoe Lange es una de las principales expertas del país, y posiblemente de todo el mundo, en armas químicas y biológicas — les dijo Jake Robinson con su grave y aterciopelada voz de barítono.
Los demás levantaron las cejas al unísono. Zoe casi olía su escepticismo. Al otro lado de la mesa, los ojos del almirante parecían chisporrotear, divertidos. Estaba claro que él también notaba el fuerte olor del escepticismo.
—La doctora Lange trabaja para Pat Sullivan — añadió con naturalidad, y el ambiente que reinaba en la sala cambió de inmediato.
La Agencia. Robinson ni siquiera tuvo que mencionar el nombre del organismo. Todos sabían lo que era y a qué se dedicaba. El almirante había sabido exactamente qué decir para que todos se pusieran firmes y dejaran de fijarse en sus florecitas azules para mirarla a ella. Zoe le lanzó una sonrisa agradecida.
—Le agradezco que haya venido, doctora — el almirante le devolvió la sonrisa, y Zoe tuvo que hacer un esfuerzo por no derretirse a sus pies.
Era cierto. Todo lo que había oído, leído o escuchado acerca de la sonrisa de Jake Robinson era absolutamente cierto. Era una sonrisa cálida y auténtica. Absolutamente seductora. Lo iluminaba por dentro y hacía que sus ojos parecieran más azules. Daba ganas de seguirlo a cualquier parte. A cualquiera.
—Es un placer, almirante — murmuró— . Es un honor para mí que me haya invitado. Confío en poder serles de ayuda.
El rostro de Robinson se ensombreció.
—Lo cierto es que, por desgracia, nos hace mucha falta — paseó la mirada por la mesa, muy serio— . Hace dos semanas hubo un robo en el laboratorio de pruebas militares de Arches, a las afueras de Boulder, Colorado.
Zoe dejó de mirar sus ojos y empezó a prestar atención a sus palabras. Un robo. En Arches. Santo cielo.
No era ella la única que se removía, inquieta, en su asiento. A su lado, el alférez Becker parecía incómodo, como la mayoría de los Seals. Sabían, al igual que Zoe, qué se probaba en Arches. Y sabían también lo que se almacenaba allí. Ántrax. Toxina botulínica. Gas sarín. El mortífero gas nervioso VX. Y el Triple X, el instrumento de muerte y destrucción química más reciente de los inventados por el ser humano.
La última vez que había estado en Arches, Zoe había escrito un informe de ciento cincuenta páginas acerca de las debilidades de su sistema de seguridad. Ahora se preguntaba si alguien se había molestado en leerlo.
—El robo se efectuó sin violencia. Ni siquiera forzaron la entrada — prosiguió el almirante— . Seis cartuchos de un agente nervioso letal fueron sustraídos y reemplazados por otros. Ha sido pura casualidad que se descubriera el cambiazo.
Zoe no podía mantenerse callada ni un segundo más.
—Almirante, ¿qué se llevaron exactamente?
Stonegate y otros oficiales de alto rango la miraron como si mereciera que le lavaran la boca con jabón por hablar cuando no le tocaba. Pero a ella le traía sin cuidado. Necesitaba saberlo. Y a Jake Robinson no pareció importarle.
La miró con fijeza y ella adivinó la respuesta en sus ojos antes de que abriera la boca para responder. Era el peor escenario que cabía imaginar.
Triple X. ¿Seis cartuchos? Dios santo.
Zoe comprendió que había hablado en voz alta cuando él asintió con un gesto.
—Sí, Dios santo — dijo con amarga ironía— . Doctora Lange, ¿podría explicar qué es exactamente el Triple X, así como cuáles son nuestras alternativas para afrontar este pequeño problema?
¿Pequeño problema? ¡Por todos los santos, aquello era un problemón!
—Nuestras alternativas son extremadamente reducidas, señor — contestó— . Sólo tenemos una opción. No podemos elegir. Hay que encontrar esos recipientes y apoderarse de ellos. Créanme, caballeros: no conviene que haya Triple X flotando por ahí. Y menos aún el contenido de seis cartuchos — miró al almirante— . ¿Cómo ha podido pasar algo así?
—El cómo no importa en estos momentos — repuso él casi con suavidad— . Ahora debemos concentrarnos en el qué. Continúe, por favor, doctora.
Zoe asintió con la cabeza. La idea de que hubiera seis cartuchos de Triple X circulando por ahí hacía que se le helara la sangre en las venas. Era aterrador. Y ella no estaba acostumbrada a sentir terror, a pesar de su trabajo. Pasaba horas y horas estudiando los detalles más horripilantes de las armas de destrucción masiva que había por ahí, listas para sembrar el caos en el planeta, y sin embargo había aprendido a dormir a pierna suelta, inmune a las pesadillas, y a leer sin inmutarse informes en los que se detallaba cómo ciertos países probaban las armas químicas con prisioneros y personas enfermas. Con mujeres y niños.
Pero seis cartuchos de Triple X...
Aquello le ponía los pelos de punta.
Aun así, respiró hondo y se levantó, porque también había aprendido a ofrecer información clara y precisa incluso cuando estaba profundamente impresionada.
—El Triple X es el agente químico más letal que hay en el mundo actualmente — explicó— . Es veinte veces más potente que el gas nervioso VX y, al igual que el VX, mata mediante parálisis. Huelan un poco de Triple X, caballeros, y morirán asfixiados, porque sus pulmones, lo mismo que los demás músculos de su cuerpo, irán agarrotándose poco a poco. Triple X, Tri X o T-X es todo lo mismo: muerte que se transmite por el aire.
Rodeó la mesa hasta la pizarra blanca que había en la pared, detrás del almirante Robinson. Empuñó un rotulador y anotó los dos componentes químicos en la pizarra, llamándolos A y B.
—El Triple X es un compuesto triple, lo cual lo hace mucho más estable para su transporte y almacenamiento. Y lo convierte en un arma muy adaptable — señaló la pizarra— . Estos dos componentes se almacenan en seco, en forma de polvos que, por separado, son relativamente inofensivos. Pero, con sólo añadirles agua, llega la hora de ponerse la máscara antigás. Se convierten instantáneamente en un veneno. Es así de fácil, chicos. Traedme dos globos, una cucharadita de los componentes A y B, ambos inofensivos por sí solos, recordadlo, y un poquito de agua mezclada con algún ácido y lejía, y os prepararé un arma capaz de matar a todo el mundo en este edificio, en todo el Pentágono y a un montón de gente que pase por la calle. Uno de los globos se llena de agua, se cierra y se mete dentro del otro, que a su vez se llena con aire y con una pizca de los elementos A y B. El agua mezclada con ácido o lejía corroe la goma. Aparece una gotera en el globo y, al mezclarse el agua con A y B, se produce una reacción química que crea el Triple X en forma al mismo tiempo líquida y gaseosa. El gas se difunde por el aire, circula por el sistema de ventilación del edificio y mata a todo el que entre en contacto con él.
Zoe dejó el rotulador. La sala había quedado en silencio.
Jake Robinson había tomado asiento al empezar ella su explicación y se había girado para mirarla. Zoe estaba justo enfrente de él. Tan cerca que podía alargar los brazos y tocarlo. Y olerlo. El almirante se había puesto un poco de Polo Sport, lo justo para oler deliciosamente.
Zoe respiró hondo para calmarse... y para recordarse que, aunque el mundo estuviera lleno de maldad, también había cosas buenas en él. Había hombres como Jake Robinson.
—Eso es lo que pueden hacer dos cucharaditas de Triple X, señores — agregó— . En cuanto a seis cartuchos... — Sacudió la cabeza.
—Sé que cuesta imaginar una desastre de esa magnitud — comentó el almirante con voz suave— , pero, en su opinión, ¿cuántos cartuchos del tamaño de termos harían falta para borrar del mapa esta ciudad?
—¿Washington? — Zoe se mordisqueó el labio— . ¿Más o menos? Cuatro, dependiendo de hacia dónde soplara el viento.
Él asintió con la cabeza. Estaba claro que ya lo sabía. Y faltaban seis cartuchos.
Ella paseó la mirada por la habitación.
—¿Alguna pregunta?
El alférez Becker levantó la mano.
—Ha dicho que nuestra única alternativa es encontrar el Triple X y apoderarnos de él. ¿Hay algún modo de destruirlo?
—Los dos elementos pulverizados pueden quemarse — contestó ella con una tensa sonrisa— . Pero no apaguen el fuego con agua.
El teniente O’Donlon levantó la mano.
—Tengo una pregunta para el almirante Robinson. Después de dos semanas, tendrán alguna idea de quién está detrás del robo, señor.
El almirante volvió a ponerse en pie. Medía quince centímetros más que Zoe. Ella hizo amago de volver a su asiento, pero Robinson la tomó del codo apoyando los cálidos dedos sobre su piel desnuda.
—Quédese — ordenó suavemente.
Zoe asintió con la cabeza.
—Desde luego, señor.
—Hemos identificado al grupo terrorista que robó el Triple X — explicó Jake— . Y creemos haber encontrado el lugar donde ocultan los cartuchos desaparecidos.
Todos empezaron a hablar a la vez.
—Eso es fantástico — comentó Zoe.
—Sí, bueno, no lo es tanto como parece — le dijo el almirante en voz baja— . Como siempre, no es tan fácil.
—¿Cuándo salimos? — preguntó ella en el mismo tono— . Imagino que nuestro destino está en Oriente Medio.
—Nada de eso, doctora. Y tal vez convenga que esté usted al corriente de todos los pormenores del caso antes de sumarse a la misión. Tengo la sensación de que no va a gustarle mucho.
Zoe lo miró fijamente a los ojos, con la misma calma con que la miraba él.
—No necesito conocer los detalles. Soy toda suya, si me acepta.
No se dio cuenta de lo sugerentes que sonaban sus palabras hasta que las dijo.
Pero luego pensó por qué no. Se sentía atraída por Jake Robinson a todos los niveles. ¿Por qué no hacérselo saber?
Algo, sin embargo, cambió en la mirada de Jake. Una emoción imposible de identificar cruzó su rostro, y Zoe vio de pronto que llevaba un anillo de casado en la mano izquierda.
—Lo siento, señor — se apresuró a decir— . No pretendía que sonara así...
Jake esbozó una sonrisa.