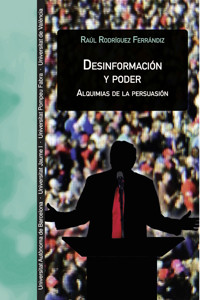
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Aldea Global
- Sprache: Spanisch
"Información es poder" es un lema revisable. Cuando la información circula de manera sobreabundante y se encuentra a un clic, cuando se nos asalta a cada momento con mensajes que nos encajan como un guante, cuando todo es objeto de filtraciones, entonces la palanca del poder se ejerce desde el ruido, que genera confusión y disenso. Se convierte en un caldo espeso donde los relatos se disputan una atención limitada y la verdad no es un horizonte estable para confrontarlos, sino un valor que cotiza en un mercado: se privatiza, viraliza y monetiza sin relación con los hechos. En este libro se aborda una breve introducción a la 'trumpología', el caso Cambridge Analytica y la propaganda computacional, el caso Pizzagate y el papel de WikiLeaks, pero también se hace referencia a quienes contribuyen a la polarización arremetiendo contra la inmigración, el feminismo o los derechos LGTBI. Se habla de las estrategias de (in)moderación de contenidos de Facebook y de X, y de los anunciantes que financian, a menudo sin saberlo, a pseudomedios que difunden bulos o alientan el odio, de las conspiranoias que mintieron con el relato de la 'plandemia' cuando llegó el virus, y que ahora siguen negando el cambio climático o asustando con el Gran Reemplazo. Se analiza nuestra afición por los rumores y las mentiras novelescas y por compartirlos por un puñado de 'likes'. Para finalizar, se dedica una coda a la DANA que azotó la provincia de Valencia y a la segunda victoria de Trump en las elecciones norteamericanas. ¿Cómo reivindicar una ciudadanía entusiásticamente activa en redes, pero impedir que resulte desinformada y que contribuya a su vez a desinformar? ¿Cómo evitar que 'compartir', ese verbo que desprende tan buenas vibraciones, tan eufórico y fraternal, pueda convertirse en herramienta del error o de la mentira virales? ¿Cómo defender la democracia representativa, la del voto informado, cuando otra democracia instantánea, sin programas, sin censo ni responsabilidades, la de la aclamación que provocan un meme tendencioso, un vídeo manipulado, una 'fake new' o una conspiranoia, socava los cimientos de la primera?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CONSEJO DE DIRECCIÓN
Dirección científica
Ivan Pintor (Universitat Pompeu Fabra)
Josep Lluís Gómez Mompart (Universitat de València)
Shaila García Catalán (Universitat Jaume I)
Catalina Gayà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Dirección técnica
Ana Baiges (Universitat Pompeu Fabra)
Joan Carles Marset (Universitat Autònoma de Barcelona)
M. Carme Pinyana Garí (Universitat Jaume I)
Maite Simón (Universitat de València)
CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL
Armand Balsebre (Universitat Autònoma de Barcelona)
José M. Bernardo (Universitat de València)
Jordi Berrio (Universitat Autònoma de Barcelona)
Núria Bou (Universitat Pompeu Fabra)
Andreu Casero (Universitat Jaume I)
Maria Corominas (Universitat Autònoma de Barcelona)
Miquel de Moragas (Universitat Autònoma de Barcelona)
Alicia Entel (Universidad de Buenos Aires)
Raúl Fuentes (ITESO, Guadalajara, México)
Josep Gifreu (Universitat Pompeu Fabra)
F. Javier Gómez Tarín (Universitat Jaume I)
Antonio Hohlfeldt (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)
Nathalie Ludec (Université París 8)
Carlo Marletti (Università di Torino)
Marta Martín (Universitat d’Alacant)
Jesús Martín Barbero (Universidad del Valle, Colombia)
Carolina Moreno (Universitat de València)
Hugh O’Donnell (Glasgow Caledonian University, Reino Unido)
Jordi Pericot (Universitat Pompeu Fabra)
Sebastià Serrano (Universitat de Barcelona)
Jorge Pedro Sousa (Universidade Fernando Pessoa, Oporto, Portugal)
Maria Immacolata Vassallo (Universidade de São Paulo, Brasil)
Jordi Xifra (Universitat Pompeu Fabra)
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT JAUME I. Dades catalogràfiques
Noms: Rodríguez Ferrándiz, Raúl, autor | Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, entitat editora | Universitat Jaume I. Publicacions, entitat editora | Universitat Pompeu Fabra. Departament de Comunicació, entitat editora | Universitat de València. Servei de Publicacions, entitat editora
Títol: Desinformación y poder : alquimias de la persuasión / Raúl Rodríguez Ferrándiz
Descripció: Primera edición | Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions ; Barcelona : Universitat Pompeu Fabra, Departament de Comunicació ; Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions ; València : Publicacions de la Universitat de València, diciembre de 2024 | Col·lecció: Aldea global ; 47 | Inclou referències bibliogràfiques
Identificadors: ISBN 978-84-10202-35-1 (UAB : paper) | ISBN 978-84-10202-36-8 (UAB : ePub) | ISBN 978-84-10349-52-0 (UJI : paper) | ISBN 978-84-10349-54-4 (UJI : ePub) | ISBN 978-84-1118-463-2 (UV : paper) | ISBN 978-84-1118-464-9 (UV : ePub)
Matèries: Desinformació | Fake news
Classificació: CDU 316.776.23 | CDU 070.16 | THEMA JBCT4
Edición
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions
08193 Bellaterra (Barcelona)
ISBN 978-84-10202-35-1
ISBN pdf: 978-84-10202-37-5
Publicacions de la Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
ISBN 978-84-10349-52-0
ISBN pdf: 978-84-10349-53-7
Universitat Pompeu Fabra
Departament de Comunicació
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona
Publicacions de la Universitat de València
C/ Arts Gràfiques, 13
46010 València
ISBN 978-84-1118-463-2
ISBN pdf: 978-84-1118-465-6
Primera edición: diciembre de 2024
© del texto: Raúl Rodríguez Ferrándiz, 2024
© de la edición original en catalán: Institució Alfons
el Magnànim, 2023
© de esta edición, revisada y ampliada: Publicacions
de la Universitat de València, 2024
Producción
Publicacions de la Universitat de València
Impresión
Innovación y cualificación S.L. (Podiprint)
Depósito legal: V-4440-2024
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni grabada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de los editores.
Índice
A MODO DE PRÓLOGO: PERPLEJIDAD Y RESISTENCIA ANTE LOS DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD DIGITAL, Javier Marzal Felici
NOTA PRELIMINAR
INTRODUCCIÓN
1. CINCO PARADOJAS
2. INFORMACIÓN Y VERDAD
2.1. Deshonestidad política y deshonestidad informativa
2.2. ¿Desintermediación?
3. EL APRENDIZAJE DE LA DECEPCIÓN
3.1.Top No Secret, Restricted Full Access: la operación WikiLeaks
3.2. Soy lo que comparto: datificación y algoritmos del yo
4. DE LA PROPAGANDA A LA DESINFORMACIÓN
4.1.Welfare Queen: racismo, sexismo y fake news
4.2. Desinformación y discursos del odio
4.3. Troles impostores y propaganda negra
5. DEL RUMOR A LASFAKE NEWS
5.1. El efecto cascada y la polarización de grupos
5.2. Las pasiones y los intereses
5.3. La novelería de la mentira
6. ¿QUIÉN MIENTE AQUÍ? LA SOCIALIZACIÓN DEL BULO
6.1. Detectar la falsedad: el olfato y sus inhibidores «sociales»
6.2. El lado oscuro de la fuerza (del compartir)
6.3. La polarización y sus asimetrías
7. POLÍTICA Y ECONOMÍA DE LA DESINFORMACIÓN: ESTUDIO DE CASOS
7.1. Voramar: creer para ver
7.2. Trompeta de la amplificación y pseudomedios
7.3. Mentiras patrocinadas
8. DE LAS CONSPIRACIONES A LAS CONSPIRANOIAS
8.1.Inspire, conspire
8.2. Tradición y renovación del pensamiento conspiranoico
8.3. Sintomatología del conspiranoico
9. APOCALIPSIS PLANDÉMICO
9.1. El Gran Reseteo
9.2. Artificial, claro, pero ¿accidente o guerra bacteriológica?
9.3. Mixes conspiranoicos
9.4. La Gran Síntesis
10.FAKEBOOKO EL LIBRO DE MÁSCARAS
10.1.Laikólicos: las métricas de la vanidad
10.2. La banalidad/venalidad del clic
11. LAS TRANSPARENCIAS ENGAÑAN
11.1. Publicidad de lo íntimo
11.2. Compartir privaciones
11.3. La vida en modo VAR
EPÍLOGO: ORDEN DESINFORMATIVO Y MANUFACTURA DEL DISENSO
CODA: ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LAS NOTICIAS FALSAS: ENTREDANA Y MAGA
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
A modo de prólogo
Perplejidad y resistencia ante los desafíos de la sociedad digital
JAVIER MARZAL FELICIUniversitat Jaume I de Castellón
El agitado mundo de la comunicación en el escenario (¿pos?)trumpista
Es evidente que en apenas dos décadas ha tenido lugar un vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la comunicación que ha transformado muy profundamente el mundo que creíamos conocer. Sin duda, el campo de la comunicación ha experimentado una potente transmutación de la mano de la digitalización que ha precipitado cambios radicales en las rutinas de producción de la información periodística, en la creación fotográfica, en las formas de producción audiovisual, en la comunicación publicitaria y corporativa, en el entretenimiento, etc., y lo que es más importante, en las formas de consumo de la información, del ocio y de la cultura. Y, quizá, resulta todavía más sorprendente constatar que la expansión de internet, de las redes sociales y de la digitalización, que hace apenas veinte años se concebían como promesa de emancipación, en la actualidad sean percibidas como serias amenazas para nuestra sociedad.
En efecto, no son pocos los estudios que señalan las redes sociales como responsables de la decadencia de nuestros sistemas democráticos (Mounk, 2018; Runciman, 2019, entre otros). A las redes sociales se les atribuye la principal vía de expansión de los populismos y de la desinformación. Umberto Eco, uno de los intelectuales más respetados del siglo XX, padre de la semiótica interpretativa, señalaba lo siguiente en 2015, en unas declaraciones al diario La Stampa: «Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas». De este modo, Umberto Eco señalaba cómo las redes sociales, surgidas aparentemente para «mejorar» y «potenciar» las relaciones interpersonales y la vida social, en realidad –como observa brillantemente el profesor Raúl Rodríguez– nos han vuelto más «idiotas», etimológicamente «más apegados a lo que nos es propio», esto es, más individualistas y egoístas, lo contrario de lo que es la vida «política», la vida en la polis. A este propósito señalaba Werner Jaeger que, según el ideal de la cultura griega, «el hombre no es puramente idiota, sino también político. Necesita poseer, al lado de su destreza profesional, una virtud general ciudadana, la politiké areté, mediante la cual se pone en relación la cooperación e inteligencia con los demás, en el espacio vital de la polis» (Jaeger, 1942: 107). Podemos reconocernos en estas líneas: el uso de las redes sociales y la digitalización nos han vuelto más «idiotas», más individualistas, y nos están alejando de nuestra naturaleza política y social, en un sentido pleno.
Así pues, las redes sociales se han convertido en el vehículo idóneo para la propagación virulenta de fake news y desinformación. No puede extrañarnos que en estos últimos años hayan aparecido diferentes obras de periodistas y autores españoles que hablan de las fake news como la construcción de una «nueva realidad mediática» (Illades, 2018), como «arma de destrucción masiva» (Alandete, 2019), de la desinformación como «tormenta perfecta» (Torres, 2019), incluso de cómo las fake news «nos joden la vida» (Amorós, 2020), etc. Resulta perturbador constatar el exacerbado número de publicaciones y estudios sobre el fenómeno de las fake news, que el popular sitio web Semantic Scholar cifra en más de 235.000 en la última década.
No es casualidad que la Comisión Europea haya desarrollado una intensa actividad en los últimos años para tratar de legislar en materia de fake news y desinformación. Entre otros, se pueden destacar los informes Final Report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation (2018) y Tackling online disinformation (2019). Con la llegada de la pandemia de 2020, el Consejo de la Unión Europea publicó un dictamen sobre la necesidad de impulsar la alfabetización mediática y concienciar sobre su importancia en un contexto de expansión de fake news y desinformación (Comisión Europea, 2020). El paso más importante realizado por la Comisión Europea hasta el momento ha sido la aprobación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que entró en vigor el 7 de mayo de 2024 y cuyas normas serán de plena aplicación a partir del 8 de agosto de 2025 (Comisión Europea, 2024). Este reglamento fue aprobado con 467 votos a favor, sobre un total de 720 votos posibles, lo que da cuenta del amplio apoyo al nuevo reglamento por parte del Parlamento. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Acción para la Democracia Eu ropea, surgido en 2020 y cuyo objetivo es «luchar contra la desinformación para reforzar las democracias de los países comunitarios». El Reglamento persigue proteger el pluralismo y la independencia periodística, que, según numerosos expertos y el propio Gobierno de la Unión Europea, están seriamente amenazados por el preocupante aumento de noticias falsas, de bulos y de manipulaciones que se han visto multiplicados exponencialmente por el auge y desarrollo de las redes sociales.
Comunicación y política: el melodrama como espectáculo
En efecto, las alarmas se han ido activando en los últimos años con la constatación de una importante concentración de medios de comunicación audiovisuales y de grandes plataformas transnacionales de distribución de información, lo que pone en peligro un principio tan elemental como la pluralidad informativa en un contexto de creciente desregulación. En este sentido, y a modo de muestra, cabe recordar que, en Francia, el 90 % de los medios están controlados por 10 multimillonarios (Marie-Odile Amaury –L’Équipe–, Martin Bouygues –TF1–, Serge Dassault –Le Figaro–, Patrick Drahi –Libération, Express–, Vincent Bolloré –Canal +, Prisma Media–, Xavier Niel –Le Monde, Obs, Telérama–, François Pinault –Le Point–, Arnaud Lagardère –Europe 1, JDD–, Reinhard Mohn –M6, Grupo Ber telsmann– y Bernard Arnault –Les Echos, Le Parisien–); en Hungría, 500 medios de comunicación están en manos de un solo propietario (Gabor Liszkay, aliado muy cercano del primer ministro Viktor Orban); mientras que en España hay que destacar que cuatro grandes grupos de medios –Prensa Ibérica, Godó, Prisa y Mediapro– concentran las principales cabeceras de prensa de nuestro país, al tiempo que el sector televisivo está en manos de dos grandes grupos –Atresmedia y Mediaset–, que acaparan más del 80 % del mercado publicitario.
En este contexto cabe situar la reciente aprobación del Plan de Acción por la Democracia por parte del Gobierno de España, el pasado 17 de septiembre de 2024, que propone la aplicación de un total de 31 medidas para reforzar la transparencia en los medios de comunicación, como estrategia para luchar contra la desinformación, la polarización mediática, la circulación de los discursos de odio, etc. El anuncio ha provocado una reacción de desconfianza, incluso de indignación, de las formaciones políticas de derecha y ultraderecha, y de numerosos medios de comunicación que están relacionados, precisamente, con el ideario económico, político y social de esos partidos. La referencia a la «máquina del fango», que para el presidente Pedro Sánchez describe la situación actual del espacio mediático, constituye una alusión directa al pensamiento de Umberto Eco, quien en su séptima y última novela, Número cero (Eco, 2015), ofrecía un panorama desolador del mundo del periodismo en Italia, perfectamente extrapolable a cualquier país del mundo, donde internet se identifica como una poderosa «máquina» para producir y expandir noticias falsas y para transmitir una visión del mundo distorsionada y manipulada. En este escenario, las redes sociales son esenciales para producir y difundir bulos y noticias falsas. Muy probablemente, en pocos años, el asunto de la dirección de la Cátedra de la Universidad Complutense por Begoña Gómez, mujer del presidente Sánchez, se convertirá en un caso de estudio sobre desinformación y politización de la justicia (lawfare) en los centros de formación de directores y asesores en comunicación política de todo el mundo. El desarrollo narrativo del caso parece haberse convertido en una suerte de culebrón o telenovela que ocupa espacios comunicativos tan diversos como los informativos de televisión, las páginas de los periódicos tabloides y de las revistas del corazón, programas de tertulianos de radio y TV, late night shows, hilos de reacciones a las últimas novedades del caso en Twitter, Facebook, Instagram o WhatsApp, etc.
Así pues, el mundo de la política se ha convertido en un «espectáculo de circo» que mueve «pasiones» que apelan mucho más a la dimensión emocional de los ciudadanos que a su racionalidad. Todo este «ruido mediático» de la teatralización política genera mucha crispación entre la ciudadanía, lo que provoca con frecuencia su desafección y una importante pérdida de credibilidad de los políticos ante su electorado (Coller, 2024: 166-167). En cierto modo, se podría afirmar que el mundo de la política actual está impregnado de las pulsiones afectivas que remiten al universo estético del melodrama (Anker, 2014), una sensibilidad que nació en los albores de la Revolución francesa –como melodrama teatral– (Brooks, 1976) y que nos ha acompañado desde entonces bajo diferentes formas de expresión, como la novela decimonónica del realismo y el naturalismo literarios, la fotografía victoriana, la comunicación publicitaria, el melodrama fílmico, la radionovela, el culebrón televisivo, etc. La sensibilidad melodramática expresa una visión maniquea del mundo, que se resume en la lucha del bien contra el mal, la identificación de los actantes políticos con héroes, malvados, víctimas, etc., y la repetición ritual de los mismos tópicos políticos –elección tras elección– que funcionan a modo de catarsis colectiva. Sin lugar a dudas, la irrupción de Donald Trump en el escenario político de 2015 sirvió para reavivar con fuerza la idea de la política como espectáculo y, también, como melodrama, en el que luchan las fuerzas del bien y del mal, siendo frecuentes el exceso y la sobrerrepresentación. En realidad, el panorama mediático actual, fuertemente condicionado por los social media, constituye una evolución natural de lo que ha sido el ecosistema de los medios de comunicación mientras se construía la sociedad de masas desde mediados del siglo XIX. El politainment no es sino una de las facetas de la «sociedad del espectáculo» que describió con lucidez Guy Debord en 1967, en la que han proliferado múltiples versiones como el infotainment, el advertainment o el edutainment, por citar solo algunas.
La mirada crítica y el reto de la educación mediática
En los últimos años, en especial fuera de nuestras fronteras, la educación mediática se ha convertido en una de las principales preocupaciones de gobiernos, administraciones e instituciones como la UNESCO y el Consejo de Europa. Como ha sucedido con el fenómeno de las fake news, el Consejo de Europa ha impulsado acciones para combatir la desinformación principalmente a través de la llamada «information literacy», mediante iniciativas impulsadas desde el Consejo de Europa (Wardle y Derakhshan, 2017; Chapman y Oerman, 2020). Algunos informes recientes de la Comisión Europea, como el Final Report of the Commission Expert Group on Tackling Disinformation and Promoting Digital Literacy Through Education and Training (2022a) o el Guidelines for Teachers and Educators on Tackling Disinformation and Promoting Digital Literacy Through Education and Training (2022b), instan a los países de la Unión a introducir en sus respectivos sistemas educativos enseñanzas referidas al conocimiento crítico de los medios de comunicación, incluyendo competencias digitales. Sin embargo, la reciente reforma del sistema educativo español, la LOMLOE, aprobada en 2020, no ha introducido la educación mediática como materia de estudio en el sistema educativo, si bien se reco noce la relevancia de las competencias digitales, que aparecen en nume rosas materias de forma transversal.
Por el contrario, la reciente Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2022 recoge en su artículo 10 una referencia explícita a la importancia de la alfabetización mediática, al señalar que
la autoridad audiovisual competente, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y los prestadores del servicio de intercambio de vídeos [...] adoptarán medidas para la adquisición y el desarrollo de las capacidades de alfabetización mediática en todos los sectores de la sociedad...
En estos últimos tres años hemos asistido al desarrollo de diferentes iniciativas como «Mentes AMI», de la fundación Atresmedia, la puesta en marcha del hub de formación en contenidos digitales del Proyecto Haz, de RTVE, o el impulso de la alfabetización mediática por el Departament d’Ensenyament, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (3CAT), que están impulsando acciones para mejorar la educación mediática de jóvenes y de la ciudadanía en general.
Pero no podemos olvidar que el desarrollo de iniciativas para el impulso de la educación mediática solo puede hacerse a través del estudio crítico y el conocimiento profundo de la realidad comunicativa que nos rodea. En este sentido, la obra que el lector tiene entre sus manos, Desinformación y poder. Alquimias de la persuasión, constituye un material imprescindible para el conocimiento de la relación entre dos conceptos tan complejos como la desinformación y el poder, y de la generación de las fake news en el contexto de los social media. No puede extrañarnos que esta obra obtuviera en 2023 el Premio València Alfons el Magnànim, que otorga la Diputación de Valencia, y que ahora tenemos la suerte de ver publicado también en castellano, en una versión revisada y ampliada. La agudeza y precisión de los análisis de casos que nos ofrece el profesor Raúl Rodríguez es sencillamente un regalo que nos permite comprender mejor el panorama comunicativo actual, y es, en sí mismo, una lección muy completa y amplia de educación mediática. Desde un punto de vista metodológico, Desinformación y poder es una rara excepción en el panorama ensayístico actual, que apuesta por la hermenéutica como método de aproximación al estudio de un fenómeno tan complejo como el de la comunicación contemporánea, a través del análisis de las numerosas facetas y dimensiones que rodean la desinformación –el concepto de verdad en la era de la posverdad, los aprendizajes de los usuarios de las redes sociales, los antecedentes de la propaganda política, la rumorología, la sátira política y sus límites, la socialización del fake, la economía política de la desinformación, etc.–. Frente a la dictadura del algoritmo que rige los social media y hace posible la expansión de una plutocracia digital, el profesor Raúl Rodríguez utiliza un procedimiento heurístico, de permanente interrogación, que trata de ofrecer respuestas, nunca definitivas porque no hay soluciones tranquilizadoras.
En definitiva, esta obra pone de manifiesto que el único antídoto eficaz contra la desinformación es la educación y la cultura; es decir, la formación de un espíritu crítico que nos permita resistir ante la vorágine de desinformaciones que nos invaden.
Referencias bibliográficas
ALANDETE, David (2019): Fake News: la nueva arma de destrucción masiva, Barcelona, Deusto.
AMORÓS, Marc (2020): ¿Por qué las fake news nos joden la vida?, Madrid, Lid Editorial Empresarial.
ANKER, Elisabeth R. (2014): Orgies of Feeling. Melodrama and the Politics of Freedom, Durham, NC, Duke University Press.
BROOKS, Peter (1976): The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama and the Mode Of Excess, New Haven / Londres, Yale University Press.
CHAPMAN, Martina y Markus OERMANN (2020): Soutenir le journalisme de qualité par l’éducation aux médias et à l’information. Étude du Conseil de l’EuropeDGI(2020)1. Publications Office of the European Union. Disponible en: <https://rm.coe.int/supporting-quality-journalism-fr-cm/16809ca1ed >.
COLLER, Xavier (2024): La teatralización de la política en España. Broncas, trifulcas, algaradas, Madrid, Editorial Catarata.
COMISIÓN EUROPEA (2018): Final report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation. Disponible en: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expertgroup-fake-news-and-online-disinformation> (consulta: 25/9/2024)
COMISIÓN EUROPEA (2019): Tackling online disinformation. Disponible en: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation> (consulta: 25/9/2024).
COMISIÓN EUROPEA (2020): Conclusiones del Consejo sobre la alfabetización mediática en un mundo en constante transformación. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(04)> (consulta: 25/9/2024).
COMISIÓN EUROPEA (2022a): Final report of the Commission expert group on tackling disinformation and promoting digital literacy through education and training: final report. Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Publications Office of the European Union. Disponible en: <https://data.europa.eu/doi/10.2766/283100>.
COMISIÓN EUROPEA (2022b): Guidelines for teachers and educators on tackling disinformation and promoting digital literacy through education and training. Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Publications, Office of the European Union. Disponible en: <https://data.europa.eu/doi/10.2766/28248>.
COMISIÓN EUROPEA (2024): Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de abril de 2024 por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior y se modifica la Directiva 2010/13/UE (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación). Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401083> (consulta: 25/9/2024).
DEBORD, Guy (1999 [1967]): La sociedad del espectáculo, Valencia, Pre- Textos.
ECO, Umberto (2015): Número cero, Barcelona, Lumen.
ILLADES, Esteban (2018): Fake News. La nueva realidad, Barcelona, Grijalbo.
JAEGER, Werner (1942): Paideia. Los ideales de la cultura griega, México, Fondo de Cultura Económica.
MOUNK, Yascha (2018): El pueblo contra la democracia. Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla, Barcelona, Paidós (col. Estado y Sociedad).
RODRÍGUEZ FERRÁNDIZ, Raúl (2023): Desinformació i poder. Alquímies de la persuasió, Valencia, Institució Alfons el Magnànim / Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació.
RUNCIMAN, David (2019): Así termina la democracia, Barcelona, Paidós.
TORRES, Manuel R. (coord.) (2019): Desinformación. Poder y manipulación en la era digital, Granada, Comares.
WARDLE, Claire y Hossein DERAKHSHAN (2017): Information disorder. Toward an interdisciplinary framework for research and policy making, Estrasburgo, Council of Europe. Disponible en: <https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c>.
Nota preliminar
El volumen que tiene el lector en sus manos actualiza, amplía e ilustra el manuscrito que fue premiado por la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València en mayo de 2023 y publicado en valenciano en su colección Estudis Universitaris en octubre de ese año. Agradezco a la Institució el premio, y en particular a sus directores, Vicent Flor y Enric Estrela, por el cuidado exquisito que se puso en la traducción y la edición, así como por las facilidades que me dieron a la hora de recuperar los derechos para la edición en otras lenguas.
Así mismo, estoy en deuda con la colección Aldea Global, que coeditan las universidades de València, Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra y Jaume I de Castelló, cuyos responsables se interesaron por esta obra y han permitido ofrecerla al lector hispanohablante. Muy en particular quisiera expresar mi agradecimiento a Maite Simón, que ha sido una editora tan atenta, en todos los sentidos de la palabra, como minuciosa.
Este trabajo surgió en el marco de varios contratos y proyectos de investigación. El contrato FakeFreeAdmin, financiado por el Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante y dirigido por el profesor Patricio Martínez Barco (2020-2022), del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante, así como los proyectos Trivial («Recursos tecnológicos para el análisis viral inteligente a través de Procesamiento del Lenguaje Natural», PID2021-122263OB-C22, 2022-2025) y Social Trust («Análisis de la confiabilidad en medios digitales», PDC2022-133146-C22, 2022-2024), dirigidos por los profesores Patricio Martínez Barco y Estela Saquete y financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Mi colaboración en los talleres y en los materiales didácticos de la cátedra RTVE-UJI Cultura Audiovisual y Alfabetización Mediática, dirigida por el profesor Javier Marzal, me ha permitido aterrizar estos vuelos en torno a la desinformación sobre la pista tan gratificante como trepidante de la educomunicación para des-desinformar. Un agradecimiento muy especial para él, que no solo prologa este libro, sino que me animó a intentar su publicación en castellano.
No puedo menos que reconocer aquí el estímulo, el consejo o la lectura crítica de quienes, cerca de mí o desde la distancia pandémica cuando fue necesaria, inspiraron o estimularon estas líneas, o las han facilitado, enriquecido o pulido. Juancho Aguado, Rogelio Fenoll, José Ramón Giner, Anacleto Ferrer, Michael Filimowicz, Juan Gargallo, Yoan Gutiérrez, Carlos Hernández Echevarría, Tatiana Hidalgo, Jorge Hurtado, Rubén Luzón, Patricio Martínez Barco, Paloma Moreda, Josep Ramoneda, Cande Sánchez, Estela Saquete, Jesús Segarra, Teresa Sorolla y Victoria Tur.
Mari Cruz, Yago y Sara han sido un apoyo constante y han tenido una paciencia infinita que sé que no podré devolverles.
Introducción
Los hechos no penetran en el mundo donde viven nuestras creencias, y como no les dieron vida no las pueden matar: pueden estar desmintiéndolas constantemente sin debilitarlas.
Marcel PROUST
El combate a que se entregan en cada individuo el fanático y el impostor es causa de que nunca sepamos a quién dirigirnos.
Émile CIORAN
Este libro gira en torno a la relación de la desinformación con el poder. Que la información es poder ya lo sabíamos, pero ese adagio tiene que ver con el secreto: si la información fuera pública y notoria para todos, seríamos todos equipotentes (o para el caso, desempoderados todos en la misma medida: el poder es diferencia), y la información de cada uno menos la del vecino arrojaría un cero de resultado. No se puede hacer palanca desde una superficie absolutamente lisa y uniforme. Así que cuando se enuncia aquello de «información es poder» se suele aludir a informaciones «reservadas», que unos pocos pueden emplear en su propio beneficio mientras el resto estamos en la inopia.
En cambio, conjugar desinformación y poder tiene que ver con la mentira, no con el secreto. El secreto es lo que es, pero no parece (y no aparece), la mentira es lo que parece (y aparece, a veces enfáticamente) pero no es. Homero cuenta cómo Ulises ideó la estratagema del caballo, presentándolo como un regalo de despedida, para vencer la resistencia de los troyanos al sitio de su ciudad: eso es una mentira. Y Heródoto cuenta cómo Efialtes traicionó a los griegos revelando a los persas una vía segura para sortear el paso de las Termópilas y atacar: eso es una información reservada, un secreto que se revela. Diríamos que estamos en tiempos más odiseicos que efiálticos: más mentiras que secretos.
Pero esta conclusión es apresurada y maniquea: secretos y mentiras se retroalimentan, porque parece obvio que una mentira (la donación de un regalo de despedida) suele estar protegiendo un secreto (los griegos ocultos), y un secreto que se revela puede ser mentira, pero precisamente presentarlo como secreto acrecienta el interés y lo baña de una pátina de sinceridad y verosimilitud. Por seguir con el ejemplo griego-persa: Temístocles, el estratega ateniense, engañó varias veces al rey persa Jerjes, como cuenta el historiador de la propaganda Philip M. Taylor. Sabiendo que había muchos griegos que se habían pasado al ejército persa, como Efialtes, le hizo creer que eran poco de fiar y que se rebelarían o desertarían en cuanto vinieran mal dadas. Así que Jerjes tuvo que poner a parte de su ejército persa a vigilar a los presuntos traidores griegos. Esa revelación de Temístocles –todas las revelaciones parecen fruto de una lucha a brazo partido contra escrúpulos o melindres que uno vence en pro de la verdad– hizo creer a Jerjes que el propio Temístocles también desertaría, lo que era falso: luego le venció en Salamina.
A todos estos tejes y manejes se les llama desinformación, que es como un pistón movido por la acción conjunta de secretos y mentiras, así como de secretos que son mentiras y de mentiras que son secretas verdades (o falsos desmentidos): Obama no entregaba su partida de nacimiento (la mantenía en secreto) porque había nacido en Kenia y no era ciudadano estadounidense. Eso decía Trump, y era mentira. Nos presentaban a Biden como un anciano que chocheaba, y muchos medios desmintieron sus meteduras de pata como montajes de foto y vídeo de sus enemigos. Era verdad que muchos eran burdos montajes, pero también era verdad que chocheaba.
Lo característico de nuestro tiempo quizá sean las cantidades ingentes de poder que son gestionadas por agentes de desinformación, no tanto por acumuladores de información reservada. La palanca del poder no se ejerce ahora desde el desnivel entre el saber y la ignorancia. Estaríamos por decir que se ejerce desde múltiples saberes discrepantes que se presentan, contradictoriamente, como bien informados todos, pues recurren a pruebas de evidencia que parecen plegarse dócilmente casi a cualquier agenda. Estos saberes que ya no se oponen a la ignorancia, sino entre sí, ya no se ocultan o se reservan, sino que se exhiben con jactancia, mezclados en un guirigay, en un mercado persa. Algunos han llamado a esta situación «desorden informativo», pero quizá quepa hablar con mayor propiedad de «orden desinformativo»: el poder se ejerce desde la promoción positiva del ruido, el rumor, el bulo, la confusión que provoca polarización, que lleva a buscar refugio en el más radicalizado de la tribu o el clan.
Cuando todo se expone y a todo se tiene acceso de manera relativamente sencilla, cuando las interpretaciones más delirantes que uno pueda imaginar tienen su paladín (con galas de serio) en la red y siempre hay una hemeroteca digitalizada al rescate, cuando incluso los secretos mejor guardados se filtran pese a la reserva de sus custodios y los tenemos al alcance de un clic, entonces se trata de elegir la versión más acorde con nuestro pálpito, y la triunfante es la que armoniza a su compás los corazones de más gente, la recolectora industrial de pálpitos.
No es que la mercancía informativa se haya devaluado, sino que ha cambiado el criterio de valor: lo valioso ya no es que se parezca más a un estado real de cosas sobre el mundo que permita tomar decisiones y prever escenarios futuros con mayor acierto, sino que llame más la atención, se comparta, alcance con ello un efecto de realidad y se convierta en profecía autocumplida, con independencia del estado de hechos. La verdadera «información reservada» y opaca en tiempos de sobreabundancia informativa, la que se mantiene en estricto secreto, es precisamente la que no está destinada para nuestros ojos ni nuestro entendimiento, la que no podemos humanamente procesar. La del algoritmo que convierte nuestras incesantes microdecisiones ante las pantallas, por banales que sean, en perfil psicográfico y por lo tanto en recomendación de más productos del género (pero de qué género infiere la máquina que son mis búsquedas y mis querencias digitales, eso quisiera yo saber: que me den mi retrato robot dibujado y explicado, cómo soy yo para la máquina). Ese algoritmo predice ante qué contenidos, formatos o sesgos pasaré más tiempo, a cuáles otorgaré más likes o comentarios, cuáles compartiré más, qué ideas que defiendo o aborrezco me harán tilín con la perspectiva de una cita electoral o qué productos o servicios se me ofrecerán para comprarlos con más garantías de dar en la diana. En ese contexto, la veracidad o falsedad de los contenidos noticiosos es una variable que no interesa al algoritmo: lo que importa es captar la atención y mantenerla ocupada.
Todos estos cambios en la economía política de la información pueden resultar un tanto paradójicos y al tiempo decepcionantes. Casi echamos de menos el secreto inteligible que, sospechábamos, nos era ocultado y en cambio nos da repelús el secreto algorítmico que nosotros mismos alimentamos y que nos viene de vuelta en un espejo deformante. Es como si ya no hubiera una imagen del mundo real –aunque estuviera velada y hubiera que descubrirla con esfuerzo– y sí millones de imágenes especulares, una para cada uno, embellecedoras y que siempre nos dan la razón.
La decepción viene de que se diría que nuestra época es la que más recursos de transparencia ha dispuesto, la que más dispositivos de registro y difusión instantánea de información ha inventado, la que más ha hecho por poner al alcance de la mayoría el acceso a esas fuentes de evidencia y su circulación. Es más, la que más cancha nos ha dado a los ciudadanos de a pie para que contribuyamos a testificar sobre la realidad. Nunca antes había habido tantas cámaras y micrófonos dirigidos a registrar lo que sucede a nuestro alrededor, nunca antes tantos ciudadanos se habían convertido en fedatarios, en registradores de la realidad, y habían compartido esas porciones de lo que sucede en su entorno. Que todo ese vasto dispositivo de captación y de interconexión haya emborronado, mucho más que aclarado, lo que sucede es una paradoja. Que viene a ser la figura del discurso piadosa que nos excusa de mentar (pero sí hay que hacerlo) una gran desilusión.
Las promesas o las esperanzas que se despertaron con las comunicaciones digitales y las redes eran varias: permitirían a los usuarios (ciudadanos y consumidores) interactuar entre sí y con los poderes políticos y económicos. Caerían las fronteras entre emisión y recepción, entre producción y consumo, entre administradores y administrados, entre persuasores ocultos y públicos diana sometidos a impactos y cazados como conejos: los papeles se volverían reversibles y todos entraríamos por derecho a formar parte de la gran ágora donde todo se discutiría asambleariamente. Los usuarios de internet se volverían competentes, bien informados, participativos, creativos: se empoderarían (después de la era del acceso, la de la participación y el compromiso), gracias a una transparencia (digital) generalizada. La red se erigiría así en contrapoder que se opondría a los medios tradicionales y a un régimen de comunicación jerarquizado y desigual, se volvería instrumento de control sobre los poderosos y a la vez moderaría de manera homeostática los discursos, en una labor de discreta curaduría mancomunada.
Diríamos que la totalidad de los capítulos de este libro tomaron forma inspirados o alentados precisamente por el amargo regusto a desilusión que han dejado esas esperanzas, que parecen frustradas o al menos postergadas sine die. Nuestro tiempo es rico en desilusiones de este género, en particular en lo que atañe a la comunicación política. Ciertamente, algunos ya habían visto premonitoriamente todo esto y nos habían alertado, pero pensamos que eran los apocalípticos y agoreros de siempre, travestidos ahora de ciberpesimistas. Mike Godwin enunció en los noventa su ley homónima, la que afirma que «conforme una discusión online se alarga, se hace cada vez más probable que mencione una comparación con los nazis o Hitler». Por la misma época, Luciano Floridi, experto en desinformación, contraponía las grandes esperanzas a las graves amenazas que el libre flujo de la información podría depararnos: discriminar la fiable de la sesgada, tergiversada o mentirosa superaría nuestros umbrales de conocimiento, de atención, pero también de voluntad, porque optar por la mentira, a sabiendas, también tiene premio.
El libro se articula en once capítulos, más esta introducción y un epílogo. Abordamos las variantes que el fenómeno de la desinformación ha adquirido en los últimos años, sin obviar el hecho de que remite a prácticas bien conocidas, como el rumor malicioso, la sátira y la parodia informativas, la propaganda, las teorías de la conspiración o los bulos. Pero sobre todo pretendemos aclarar qué matices nuevos adopta: la posverdad como marco epistemológico y caldo de cultivo sociológico y cultural, las fake news como su brazo secular y armado, la economía de la atención como horizonte de eficacia en lo cognitivo, la polarización y la excitación de pasiones como su combustible emocional, la transparencia como llave que promete abrir de par en par la puerta de la verdad, y en realidad es un mantra con efectos sedantes e hipnóticos (la benzodiazepina de la desinformación) y la inteligencia artificial y los algoritmos como su arsenal tecnológicamente optimizado. Y todo ello aprovechando la inestimable colaboración de nuestra vanidad digital, la de todos y cada uno.
1.
Cinco paradojas
Vivimos tan dentro de ella y a su través que es como el aire que respiramos. Pero ello no debería impedirnos reconocer que la comunicación ha llegado a un grado extenuante de histerismo, de hiperventilación, de sobreexposición. No es solo el político, el periodista y la celebridad en su Twitter y en su Instagram, sino también la marca, la institución, el medio de comunicación, hasta el amigo y el pariente, y cada uno de nosotros mismos, todos con todos, parecemos sometidos siempre a la eventualidad del foco, a la declaración, a la exposición pública, de manera que debemos siempre estar alerta, en perfecto estado de revista. Como en aquel chiste en el que alguien se peinaba cuidadosamente, salía al balcón y miraba al cielo a mediodía en punto, porque sabía que a esa hora tomaba la foto aérea el Meteosat. Parecemos estar permanentemente dispuestos para la foto. Nos preparamos para ella, bien porque la compartiremos nosotros mismos, junto a nuestra compañía, nuestro gato haciendo monadas, nuestra cena, nuestro libro, nuestra peli, nuestro espacio doméstico o nuestro destino exótico posteables, nuestros padres o abuelos analógicos que acceden a prestarse a la foto o al vídeo de sus hijos y nietos a su mayor gloria digital, como gatos humanos dóciles, bien porque tenemos la conciencia cierta de que alguna cámara de otros nos captará. En todo caso, las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de los poderes públicos o privados son una broma si las comparamos con las que tomamos y hacemos circular nosotros mismos, empoderados sin filtro (ético) pero con filtros (estético-tecnológicos).
Las noticias a la vieja usanza, de interés público, se mezclan con las notificaciones de la red social de moda en cada momento, de interés del público, y a todas se las denomina news. Pero una ardilla muerta en mi jardín tiene más importancia para mí y mis contactos que los millones de muertos en una hambruna o una guerra, frase atribuida a Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook. Adam Mosseri, vicepresidente de Desarrollo de Producto de esa empresa, se preguntó en 2016 lo siguiente: si uno pudiera elegir, entre los cientos de miles de historias que suceden cada día, las diez más importantes, ¿cuáles serían? Y la respuesta fue: las del News Feed de su perfil. Por supuesto: subjetivas, personales, genuinas, exclusivas, a medida (Mosseri, 2016). Últimas noticias sobre los cercanos a mí que intercambio por últimas noticias sobre mí mismo, en un contexto amigable de afines. Las noticias se habían ido deslizando desde el cambio de siglo hacia un daily me, ese que profetizó Nicholas Negroponte en 1995 y recordó Carl R. Sunstein (2017): casi un diario impreso solo para mis ojos, solícito a mis deseos, intereses e inclinaciones. El siguiente paso era que las noticias versaran sobre mí, que me convirtiera en el centro de un universo digital en el que todo parece girar a mi alrededor, todo me atañe, todo me insta a participar y a compartir, a valorar y a opinar, tanto los productos que se me ofrecen en el escaparte electrónico como las ideas u opiniones que hacen lo mismo a unos pocos centímetros de scroll de distancia, todo ello mezclado con los post que leo en los muros de mis amigos y familiares y mis propias colaboraciones en el mío.
La hiperpersonalización de la política no es más que una subespecie o un corolario de esta hiperpersonalización en general: los políticos la suelen llevar al paroxismo porque sus electores parecen reclamarles más contundencia, y no se entendería que los partidarios participaran más en el debate público que los comisionados por las urnas para hacerlo. Pero de ahí los políticos a menudo extraen una falsa impresión: por un lado, extrapolan irracionalmente los apoyos que reciben en redes sociales a una expectativa de voto, como si Twitter fuera una herramienta demoscópica; por otro, en relación con los que les hostigan, deducen que tienen una misión que cumplir, que su concurso es irremplazable (y no contingente) para detener el avance de las posiciones del rival. El político se sobreexcita tanto como los «públicos afectivos» que le siguen o le denigran.
Frente a la bronca, las corporaciones o las marcas siguen dando las buenas noticias casi siempre, pero también de una manera más personalizada, más emocional, presentándose como unos actores más en la conversación en redes sociales, sin los fuegos fatuos de la publicidad tradicional, con su producto o su servicio desnudos ante nuestro severo escrutinio. Y, por supuesto, tenemos la revelación de nosotros mismos ante nuestros pares tanto como ante los gobiernos, los partidos y las corporaciones, ese narcisismo pornodemocrático y subido a la red, el selfie para todos y cada uno.
Todo ello diseña un escenario idóneo para representar un nuevo drama con algunos gags bufos, pero sobre todo nos interpela directamente como espectadores-actores-directores-autores (todo ello a la vez), que son los roles que, también como novedad, podemos desempeñar. Creemos que los cambios pueden expresarse en forma de paradojas, porque parecen resolver disfunciones antiguas, pero abren nuevos conflictos o frentes. Vamos a intentar formular unas cuantas de estas paradojas, y esperamos que los sucesivos capítulos del libro puedan arrojar algo de luz sobre ellas.
1)A mayor transparencia mayor desconfianza, o a mayor documedialidad,1mayor documentira.2 ¿Cómo es posible que la misma época que invoca la transparencia como gran proyector que ilumina los más recónditos espacios de lo público sea también la que ve extenderse como un fantasma la sombra de la posverdad (D’Ancona, 2019; Kakutani, 2019; Marzal-Felici, 2021; Rodríguez Ferrándiz, 2018, 2023b), de las fake news y de las conspiranoias sobre casi cualquier acontecimiento o discurso público? Dicho de otra manera, ¿cómo se explica que una época que produce ingentes cantidades de información actualizada, obtenida por lo general con rigurosos métodos científicos o con refinados cálculos estadísticos, y que también registra y comparte instantáneamente incontables documentos visuales, sonoros y audiovisuales que certifican y dan fe, sea aquella donde más profunda y generalizada es la sospecha de manipulación y de engaño?
Nuestra era ha multiplicado increíblemente los tiempos y los espacios de la interacción remota, mediada, las ocasiones y los dispositivos a través de los cuales recibimos mensajes a través de médiums (bueno, los llamamos «social media»). Nuestro Google Meet o nuestro Zoom se parecen a conversaciones en torno a una mesa, como una güija digital pero sin tocamiento, con los bustos de nuestros interlocutores hablando y gesticulando en tiempo real; el buzón de nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp, nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Twitter reciben al día tal cantidad de mensajes del más allá (textos, fotos, ilustraciones, vídeos, audios, gráficos) como en todo un año bueno podría aspirar a recibir alguien aficionado al género epistolar hace solo medio siglo, incluso aunque fuera grafómano y remitente y receptor generoso de misivas. Todo ese esfuerzo de producción y circulación documental, todas esas garantías digitales de certificación de identidades, parecen sin embargo más frágiles y más impostadas que cuando hablábamos por teléfono o enviábamos cartas. Los rostros que nos hablan y gesticulan desde un vídeo pueden técnicamente ser empastados con palabras que nunca han dicho con un realismo estremecedor (los deepfakes), las identidades pueden suplantarse o fingirse, y están sometidas eventualmente a bots maliciosos, sean automáticos o dirigidos, los seguidores y suscriptores de cuentas pueden comprarse y la notoriedad, que se somete a cuantificación en tiempo real, ser un fraude.
2)De la inteligencia colectiva a la inteligencia artificial. Cómo es posible que mancomunar la comunicación social, hacerla horizontal y reticular, situarla a ras de tierra y superar el modelo difusivo (de arriba abajo y sin capacidad de réplica) nos haya dejado paradójicamente tan desamparados ante la máquina. Cómo es posible que internet y todo el ecosistema digital interactivo en torno a él, que nos ha concedido como ningún otro la capacidad irrestricta de comunicarnos, de expresarnos, de alcanzar no solo al cercano, sino a una comunidad indeterminada de usuarios activos, de colaborar y de asociarnos de maneras inéditas, sin que las limitaciones del canal y del rango nos entorpezcan, cómo es posible, decimos, que esa libertad conquistada no lo sea solo o no lo sea tanto a mayor gloria de la comunicación, sino de la datificación (Cardoso, 2023). Es decir, que nuestras lecturas, visionados, interacciones, suscripciones, contactos, reacciones, comentarios, posts, likes, dislikes, no sean solo con segundos (nuestros destinatarios declarados, overt: amigos, seguidores, o bien la comunidad conectada en general, si es en abierto, o bien empresas, productos, servicios, que seguimos, valoramos y comentamos) sino también con terceros, quizá no covert del todo, pero sí desapercibidos en general: plataformas que no solo median sino que contabilizan y clasifican, programas y aplicaciones que no solo ofrecen utilidades sino que recaban datos y los venden a terceros (¿cuartos?), en fin, procesadores de texto, análisis de sentimientos, grafos sociales, que construirán de nosotros perfiles psicográficos y determinarán las recomendaciones, las notificaciones, la computational propaganda (Wooley y Howard, 2018) que recibiremos.
3)Del activismo al hacktivismo y de ahí al troleo y a los discursos del odio. Cómo es posible que tantas esperanzas depositadas en las comunidades digitales de interés, en el asociacionismo y el activismo, en el altruismo del open access y del software libre, en la relación horizontal, desjerarquizada, entre ciudadanos libres e iguales que cooperan, que puentean a los poderosos, a los medios de comunicación, a las administraciones, a los gestores de la cosa pública o de la privada, a los políticos, a las empresas y a los publicitarios que nos venden a unos y a otras, tantas depositadas en las filtraciones y en los facilitadores de secretos oficiales ominosos revelados a la ciudadanía, cómo es posible, decíamos, que todo ese empoderamiento haya sido dilapidado tan rápidamente, cómo las comunidades de interés han sido suplantadas por comunidades de sentimiento acantonadas y excluyentes, por burbujas de filtros donde rebotan nuestros egos digitales en ecos que no se atenúan, sino que se vuelven cada vez más estruendosos, en cascadas de polarización cada vez más radicalizadas, cómo el goteo de información clasificada de relevancia cívica se ha convertido en chorreo, en una sobreabundancia de leaks que dan pábulo a comunidades de la conspiración que sobreinterpretan, porque si algo es secreto, o apenas privado, debe de ser monstruoso lo que oculta...
4)Del post al postureo y del compartir al competir. Post, en inglés, es el poste donde se cuelga o se pega un mensaje, y de ahí el mensaje en sí: alguien se ofrece o se busca, algo se ha perdido, algo se vende o se compra, una idea se apoya o se denigra, es decir, los motivos que nos mueven a comunicarnos. Postureo tiene que ver en cambio con pose, con una actitud o una posición que se adopta, y en particular con una pretenciosa, efectista, en la que nos ponemos como contenido prioritario del mensaje, en la que posamos para la mirada del otro. Pues bien, de todas las posibilidades que tenía una nueva construcción de «lo social» a través de una comunicación horizontal, sin jerarquías de entrada, la que se ha impuesto, la de las «redes sociales», es quizá la que más promueve que el post sirva a los fines del postureo. La menos política, en el sentido más noble de la palabra (que sí existe, no lo olvidemos), y la más narcisista: informar bellamente de uno mismo. De todas las tecnologías, aplicaciones, utilidades, interfaces de la red y las redes sociales, las que han sido privilegiadas han sido las necesarias y suficientes para la autopromoción del yo. Basta pensar en los selfis como género fotográfico masivo y la socialidad viral del autorretrato.3 Otra prueba: hablando de compartir, que las redes inviten a compartir, que en ese compartir se mezcle lo privado que vivimos y la información que recibimos, todo eso no exigía que nos den datos actualizados al instante sobre cuántos y hasta quiénes le dan al like, al compartir o al comentar los posts que subimos, cuántos amigos tenemos (y cuántos tienen nuestros amigos, vecinos o compañeros de clase o de trabajo). Todo ello, que ha sido llamado las «métricas de la vanidad», frustra en cierto modo o mercadea, al menos, la posibilidad real de compartir sin esperar nada a cambio, incluso de manera anónima, en el sentido más pleno y desinteresado de la palabra. Es el individualismo competitivo lo que fomentan las redes sociales, más que la intervención en la esfera pública para abordar asuntos públicos. El compartir se vuelve un instrumento del competir, tanto como el post del postureo.
5) Y, para terminar, la privacidad asustadiza pero malbaratada. ¿Cómo es posible que declaremos tanta preocupación por lo que alguna entidad digital oculta y malintencionada puede hacer con nuestros datos, inventemos contraseñas y las cambiemos a cada tanto y exijamos confirmación de nuestras operaciones, y luego seamos tan indiligentes a la hora de cederlos cuando hay una mínima recompensa a la vista? Desde ahorrarnos introducirlos con las suficientes cautelas (ya se ocupa Facebook de rellenarlos por nosotros, y de venderlos a cambio), leer una noticia, escuchar una canción, ver unas fotos o vídeos, a acceder a una aplicación, a una base de datos, a un programa que hace esto o aquello, o que nos proporciona memes o gifs para compartir con el móvil. Nuestro dedo presiona compulsivamente aceptando cookies, pasando pantallas, como en un videojuego donde gana quien dice más de sí mismo, redirigiendo datos o autocompletándolos, en un impúdico strip póker que deja nuestro ego en cueros.
1.Documedialidad es «la unión entre la fuerza normativa de los documentos y la penetración de los medios de comunicación en la era de internet» [...] «La revolución documedial es la unión entre el poder de construcción que le es inherente a la documentalidad y el poder de difusión y movilización que se pone en marcha en el momento en el que todo receptor de informaciones puede ser un productor, o por lo menos un transmisor, de informaciones y de ideas» (Ferraris, 2019: 14 y 67).
2.Documentira es un mot-valise que adapta del francés el término documenteur, empleado por Agnès Varda en el documental del mismo título (1981), y donde incursiona, como hizo también, de otra manera más enfática, Orson Welles en F for Fake (1973), en los límites entre la ficción y el documental. Hemos tratado extensamente ese subgénero documental (el mockumentary) en Rodríguez Ferrándiz, 2018: 151-205.
3. Teníamos móviles, inmediatamente móviles con cámara, pero no había conectividad, las fotos se quedaban en el dispositivo. Luego llegaron las redes sociales en el móvil, y en ese momento a la cámara trasera, la de siempre, se añadió la delantera, porque la gente hacía virguerías delante del espejo para sacarse a sí misma (y compartirlo), y los de Apple y Samsung atendieron solícitos nuestro deseo. Luego la cámara delantera se fue refinando (hay algunos que la emplean más que la trasera) y fue incorporando grandes angulares, para que no tuviéramos que usar el engorroso palo selfi (y seguimos compartiendo). Cientos de millones de turistas viajan a ciertos lugares must go para hacerse un selfi en ellos (y compartirlo), de manera que miles de millones de fotos se parecen todas, salvo que el rostro que aparece delante de la Torre Eiffel, la de Pisa, el Ponte Vecchio, el David en la Piazza della Signoria, la Alhambra desde la plaza de San Nicolás, las cataratas del Niágara o de Iguazú, etc., cambia de foto en foto.
2.
Información y verdad
La búsqueda desinteresada de la verdad tiene una larga historia; su origen es previo a todas nuestras tradiciones teóricas y científicas, incluida la del pensamiento filosófico y político. A mi juicio, se remonta al momen to en que Homero decidió cantar las hazañas de los troyanos tanto como las de los aqueos y exaltar la gloria de Héctor, el enemigo derrotado, tanto como la gloria de Aquiles, el héroe del pueblo del poeta. Esto nunca había ocurrido hasta entonces; ninguna otra civilización, ni siquiera la más esplendorosa, había sido capaz de contemplar con los mismos ojos a amigos y enemigos, la victoria y la derrota. [...] La imparcialidad homérica resuena a lo largo de la Grecia clásica, e inspira al primer gran narrador de la verdad factual, quien se convirtió en el padre de la historia: Heródoto. Este nos dice en las primeras frases de su relato que su objetivo es evitar que «los grandes y gloriosos hechos de los griegos y los bárbaros caigan en el olvido y pierdan su gloria». Aquí está la raíz de todo lo que se denomina objetividad, esa curiosa pasión por la integridad intelectual a cualquier precio.
Hannah ARENDT
Nuestro acceso a la información se ha multiplicado exponencialmente, hasta el punto de que recordamos la situación de solo hace unas décadas como una etapa de increíble penuria, mientras que experimentamos la actual como la de una sobreabundancia inmanejable. Entonces sospechábamos que nos perdíamos lo más relevante, o nos lo ocultaban por eso mismo. Ahora debemos aprender a flotar en un océano de irrelevancia y seleccionar con cuidado el pecio más confiable al que agarrarnos, sin dejar de experimentar la misma sensación de pérdida: esta puede llegar por sustracción o por distracción. Pero si la información está ahí, en algún sitio, y sin embargo no podemos hacernos una idea cabal de lo que ocurre, entonces es que se han dinamitado los puentes, quizá siempre levadizos, pero ahora claramente movedizos o caedizos, entre información y verdad.
2.1. Deshonestidad política y deshonestidad informativa
Uno de los mayores activos políticos del expresidente Donald Trump, que contribuyó a auparle a la nominación como candidato republicano, fue su empecinamiento en afirmar que Barack Obama había nacido en realidad en Kenia, por lo que, no siendo ciudadano norteamericano, no debería haber podido presentarse a las elecciones. Esa teoría conspirativa fue llamada birtherism, y Trump se convirtió en su portavoz oficioso. Obligó a Obama a publicar su certificado de nacimiento en Hawái y luego levantó sospechas sobre el supuesto fraude documental. Decenas de periodistas «de investigación» volaron a Hawái para documentar trazas de la infancia de Obama en las islas, hablar con gente que le había conocido o había oído hablar de él, como si fuera un personaje mitológico (el Chupacabras, el Yeti) o de ficción (Robinson Crusoe, Gulliver) o hubiera llevado una oscura existencia hace cuatrocientos años (alguno de aquellos «hombres infames» glosados por Foucault). Pero era el presidente en activo de Estado Unidos.
Medios afines a Trump, entre ellos la secta conspiranoica QAnon, los foros 4chan, 8chan y Reddit y la web InfoWars difundieron, en noviembre de 2016, una teoría según la cual John Podesta, jefe de campaña de Hillary Clinton, era el cerebro de una red pedófila. De los mails privados cruzados entre cargos demócratas, interceptados por hackers rusos y publicados por WikiLeaks (las transparencias a veces engañan) se espigaban citas fuera de contexto y se interpretaban paranoicamente. En uno de los mails publicados por WikiLeaks, Tony Podesta, hermano de John, ponía a este en copia de la invitación que hacía la artista Marina Abramovic a ambos, en junio de 2015. Abramovic invitaba a una Spirit Cooking en su apartamento de Nueva York, porque quería agradecer a Tony, coleccionista de arte y amigo, que hubiese recaudado fondos para una exposición de la artista. Una de las obras de Abramovic para una galería italiana, veinte años atrás, se había titulado precisamente así, Spirit Cooking (1996). Era una exposición que luego devino libro de recetas, con un toque entre satírico y mistérico. En la instalación que montó el MoMA años después, las recetas estaban escritas con sangre sobre las paredes del museo, e incluían ingredientes bizarros, como «13.000 gramos de celos», o proponían instrucciones como «situarse en lo alto de un volcán y abrir la boca hasta que la lengua se convierta en una llama». Otra más, la que más pareció excitar a los conspiranoicos, decía «mezclar lecha materna y esperma y beberla en una noche de terremoto». Pues bien, la artista hacía mención a ese Spirit Cooking en su mail, refiriéndose a su propia cena, lo cual no significaba, obviamente, que fueran a poner las recetas en práctica en el menú (cena a la que, por otra parte, no asistió John Podesta), como si fuera una escena a medio camino entre La semilla del diablo y La matanza de Texas.
Fue a WikiLeaks (no a InfoWars, ni a Breitbart, ni a voceros de la extrema derecha americana) a quienes los hackers rusos filtraron los documentos, porque WikiLeaks resultaba una intermediación fiable para la opinión pública. Y fue WikiLeaks quien decidió cuándo revelarlos. De hecho, WikiLeaks tenía en su poder los mails de los Podesta desde julio de 2016, filtrados por el hacker ruso Guccifer 2.0. Pero no los hizo públicos hasta el 7 de octubre de ese año, solo unas horas después de que otra filtración, en este caso de The Washington Post, destapara la grabación de una conversación de Trump en 2005 abiertamente misógina, la llamada Access Hollywood tape (Yang, 2020). El esperpéntico escándalo falso de los Podesta y Hillary Clinton liderando una red pedófila vino a tapar el escándalo auténtico de Trump dando consejos al presentador del programa de televisión Access Hollywood





























