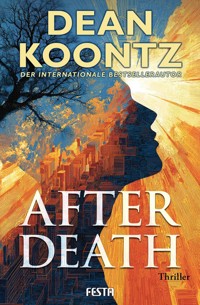Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Michael Mace, jefe de seguridad en una instalación de investigación ultrasecreta, abre los ojos en una morgue improvisada veinticuatro horas después de su muerte, rodeado de los cadáveres de todos sus compañeros de trabajo, incluyendo el de su mejor amigo, Shelby. Habiendo despertado con una habilidad extraordinaria, Michael es capaz de ser tan escurridizo como un fantasma. Se propone honrar a su difunto amigo ayudando a Nina Dozier y a su hijo, John, a quienes Shelby admiraba profundamente, a escapar del padre de John, miembro de una de las pandillas callejeras más violentas de Los Ángeles. Pero una amenaza aún mayor se avecina: el asesino más despiadado de la Agencia de Seguridad Interna, Durand Calaphas, que no se detendrá ante nada para capturar a su objetivo. Si Michael muere dos veces, no vivirá una tercera para contarlo. Solamente él puede proteger a Nina y John, y asegurar que la luz sobreviva en un mundo que se oscurece rápidamente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dean Koontz
Después de la muerte
Traducido del ingléspor Inmaculada C. Pérez Parra
ALIANZA EDITORIAL
A David y Robin Gaulke,con admiración y afecto
Manteneos, pues, firmes y no os sujetéisde nuevo al yugo de la servidumbre,
Pablo de Tarso
Uno: Michael en movimiento
UN TRABAJITO NOCTURNO
Las estrellas se han extinguido y la luna ahogada flota por debajo de la superficie de un lago translúcido de nubes.
Las ratas crían en las copas de las palmeras datileras, intrusas atormentadas por las pulgas que casi no salen de sus altos nidos y rara vez son vistas en esta ilustre comunidad, donde los maestros del arte y de la industria viven recluidos en fincas vigiladas, negadas a las alimañas.
A las tres y diez de la madrugada, mientras Michael Mace atraviesa a paso ligero el elegante barrio residencial, una rata rechoncha de larga cola se queda petrificada en mitad de su descenso por el tronco de una palmera, los ojos como aceite derramado, cubiertos por el reflejo amarillento de la luz de la farola. Michael no es una amenaza para la criatura, aunque ella decida lo contrario y se retire veloz hacia la cascada de hojas de palma desde la que se había aventurado.
A menos de dieciséis kilómetros al sur, las calles, que en otro tiempo eran igual de majestuosas que esta, ahora son tan peligrosas para las ratas como para los hombres. No se puede transitar por algunas zonas de las sucias aceras y los parques están obstaculizados por los campamentos destartalados de los drogadictos y los enfermos mentales que le dan una fama inmerecida a ese menor número de personas sobrias, cuerdas y realmente sin hogar cuyas necesidades ignoran las autoridades. Los distritos más alejados están repletos de gatos salvajes que saben dónde encontrar roedores, cucarachas y otras delicias en abundancia.
Por otro lado, esta comunidad adinerada no tolera semejantes bacanales lúgubres. En los últimos tiempos, el ayuntamiento ha incorporado agentes al departamento de policía para responder al brusco aumento de los delitos, que se desbordan hasta cruzar los límites de las jurisdicciones adyacentes, en las que los que pertenecen a la clase gobernante se precian de su propia tolerancia y de su progresismo.
Un Dodge Charger, el coche elegido por la policía de esta ciudad, dobla la esquina a media manzana de distancia. Las sombras se expanden y se mueven trazando arcos para luego contraerse cuando las farolas barren la avenida por la que antes el tráfico era frecuente a cualquier hora; ahora los carriles están desiertos. Las aceras alojan a un solo peatón.
Iluminado, Michael ni busca el refugio de la sombra ni interrumpe su paso. Tiene ante sí una tarea urgente, una tarea que quizá siga siendo urgente durante toda su estancia en la Tierra.
Pasada la medianoche, es inevitable que un hombre a pie, solo, se convierta en objeto de interés para los cuerpos de seguridad de una ciudad tan encostrada de riqueza como esta. No obstante, la sirena del techo del coche patrulla permanece apagada. El vehículo gana velocidad conforme se va acercando a Michael.
Quizá el hombre que va al volante esté distraído y somnoliento porque le falta poco para terminar su turno. O quizá haya recibido una llamada para asistir de inmediato a un compañero. A la luz del terminal del ordenador del coche y de la impresora portátil térmica, cuando el coche patrulla pasa como un rayo, el conductor parece una aparición, menos hecho que forma, la cara como un óvalo pálido, espectral y sin rasgos.
Dos manzanas más adelante, Michael llega a un distrito comercial. Se alza el ruido del motor de los camiones y de otros vehículos que no se ven y que se reflejan de forma perversa a través de las hileras de los altos edificios, de manera que parecen provenir de una misteriosa maquinaria salida de las profundidades subterráneas.
En este lado no han encendido las farolas. La ciudad obtiene la energía de una compañía eléctrica regional que, en esta época de desabastecimiento, ha restringido el uso, por un lado, a base de sanciones y, por otro, elevando los precios. En aras de suprimir los hurtos en las casas y los robos con allanamiento, la iluminación exterior queda reservada en gran medida a los barrios residenciales. En estas señoriales calles llenas de restaurantes y tiendas de alta gama que ofrecen productos de lujo, los establecimientos que en otro tiempo resplandecían desde que se ponía el sol hasta que amanecía ahora se quedan a oscuras después de la hora de cierre.
La plaga de robos con alunizaje se ha remediado en gran parte gracias a la instalación de escaparates y puertas de cristal antibalas, reforzadas con persianas ocultas de acero inoxidable que se cierran de golpe con fuerza neumática si el cristal empieza a ceder ante un ataque. Las persianas son capaces de detener hasta los vehículos que usan a modo de ariete. Cuando los clientes potenciales están todavía en la acera, se los escanea en busca de armas —pistolas, cuchillos, martillos, lo que sea—antes de que se acerquen a las puertas, que se bloquean de manera automática si se detecta alguna amenaza. Los estimados compradores habituales y los clientes no son conscientes de que se los identifica mediante programas de reconocimiento facial y que por eso los dejan entrar, librándose de la humillación de tener que dar explicaciones en caso de llevar armas de fuego para defensa propia. Gracias a estas precauciones, las tiendas con las mercancías más caras pueden sostener las apariencias del glamour atemporal y del privilegio sin riesgos.
En un callejón pavimentado con unas baldosas de limpieza sorprendente están las entradas traseras y los muelles de recepción de mercancías, que son tan seguras como una puerta de entrada a un búnker lleno de municiones y tienen esa presencia de sencilla elegancia que rara vez se encuentra en las calles laterales de los distritos comerciales. Hasta los contenedores están en buen estado, recién pintados y discretos.
En la penumbra, que poco alivia la luna velada, prefiriendo la luz, pero adaptándose bien a la oscuridad, Michael avanza hacia un edificio de ladrillo de cinco plantas situado a su derecha, con una puerta grande y una puerta de garaje de doble anchura pintada de color negro mate, sin número de calle ni nombre comercial.
Michael tiene que desbloquear una cerradura electrónica y sortear la videovigilancia del sistema de seguridad para entrar en un vestíbulo poco iluminado y cerrar la puerta sin hacer ruido. Le resulta tan nueva esta vida y los recursos de que dispone que se sigue asombrando a sí mismo.
El propietario del edificio es el bufete de abogados Woodbine, Kravitz, Benedetto & Spackman, que ocupa las cinco plantas superiores completas y tiene sesenta y un empleados. A la izquierda de Michael hay una puerta que conduce al aparcamiento subterráneo de dos plantas.
Michael empuja una puerta batiente que tiene directamente enfrente y sigue por un pasillo de la planta baja, dejando atrás las salas de archivos y los despachos de algunos miembros del personal de apoyo jurídico. Al final del pasillo vuelve a cruzar otra puerta batiente más.
La riqueza y el poder del bufete se dejan ver en la enormidad cavernosa de espacio improductivo consagrado al vestíbulo, que a esas horas tardías solo desvela una luz suave e indirecta. Suelos de granito negro. Revestimiento en tono miel de madera de mukali cortada por hilos encontrados. Un techo abovedado y festoneado con pan de oro blanco. Millones de dólares en enormes e impresionantes —y en opinión de Michael, aburridos— cuadros de Jackson Pollock que presentan marañas de color sin sentido y distraen de la lustrosa elegancia del revestimiento de madera tratado con un barniz de acabado piano.
Hay dos ascensores con puertas de acero de discreto diseño art déco. Por motivos de seguridad, solo se puede acceder a ellos si se introducen cinco dígitos en un teclado. Todas las personas que trabajan aquí tienen un código de acceso único. Durante el horario de oficina, uno de los dos recepcionistas escolta a los clientes y a los visitantes hasta los ascensores. Aunque no tiene código, Michael lo puede obtener de cualquiera que trabaje allí y utilizar un ascensor si lo desea, pero, aunque el sistema neumático de raíles fuera silencioso, el sonido pondría sobre aviso a las personas que va a visitar.
En caso de incendio, es necesaria una escalera de emergencia. Viene una detallada en los planos que están en el archivo del departamento municipal de urbanismo y a los que a Michael le ha sido fácil acceder. Los escalones están disimulados detrás del revestimiento de madera donde cuelga una obra grande de Pollock en formato vertical que representa y celebra, de manera convincente, el caos mental del alcoholismo extremo. Con el pestillo a presión que hay oculto en el marco de la pintura, Michael desbloquea la cerradura y una puerta secreta se abre de golpe.
Las escaleras en zigzag son de hormigón, no de metal, y las huellas están acolchadas con caucho acanalado para minimizar el riesgo de una querella por caída en caso de que alguien se resbale. Los apliques de la pared con luces LED, colocados a intervalos regulares, funcionan las veinticuatro horas del día, siete días a la semana.
En el descansillo de la quinta planta, Michael se queda escuchando su propio aliento, inhalando y exhalando, un sonido tan suave que lo que oye bien podría ser interno, el rítmico ondearse y aplacarse de sus pulmones. Para un observador externo, su calma podría sugerir que es un cadáver puesto en pie, aunque Michael no esté muerto.
En este lado, la puerta no está oculta y la cerradura electrónica se abre mediante un simple picaporte. Michael entra en una habitación revestida de madera de mukali. El suelo, en lugar de baldosas más baratas, es aquí de cuarcita blanca reluciente, cortada en losas de dos metros por uno. El mostrador de recepción es una maravilla de acero cepillado formando curvas, como si estuviera derretido y se desparramara, con una tapa de cuarcita de color celadón. Hay dispuestos ocho confortables sillones para acomodar a los visitantes, a quienes se hará esperar el tiempo suficiente como para dejarles bien claro que son menos importantes que el hombre cuya asesoría legal han venido buscando.
En este momento, la iluminación proviene tan solo de un par de apliques de alabastro que flanquean la puerta que hay al otro lado de la habitación.
A la izquierda, a continuación de una pared de vidrio en la que hay grabado un paisaje urbano, una sala de conferencias espera en la penumbra: veinte sillones vacíos alrededor de una larga mesa. A la derecha, las ventanas dan a calles pobres en luz y ricas en amenazas.
Michael rodea el mostrador y se dirige a la puerta disimulada que da a la oficina de Carter Woodbine, fundador de Woodbine, Kravitz, Benedetto & Spackman.
Por lo general, Woodbine programa sus citas solamente entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde. En esta ocasión, sin embargo, no va a encontrarse con clientes ordinarios, y hasta el hombre más influyente es capaz de levantarse antes del amanecer si el asunto que requiere su atención le resulta lo suficientemente provechoso.
Al igual que los espacios públicos del edificio, la oficina de Woodbine se presenta bajo el riguroso y meticuloso emparejamiento de dramatismo exagerado y buen gusto. El escritorio, de gran tamaño, es un Ruhlmann de alrededor de 1932. La lámpara que hay sobre la mesa no proviene de Office Depot, sino que lleva iluminando desde los tiempos de los antiguos estudios de Louis Comfort Tiffany; su motivo de libélulas, realizado en gran parte en vidrio dorado con insectos de un azul vívido, la convierte en un raro ejemplar y es indudable que a Woodbine le resulta atractivo porque sugiere misterio y poder, las dos capas con las que se ha sabido envolver a lo largo de su carrera.
Aunque el abogado es el dueño de una residencia de mil cuatrocientos metros cuadrados en una finca de casi una hectárea situada a media hora en coche de la oficina, mantiene también un apartamento aquí, en la quinta planta. Además de sala de estar, comedor, cocina profesional, un dormitorio, un baño y gimnasio, hay en ella una sala secreta capaz de soportar cualquier ataque. Su tercera mujer, Vanessa, de cuarenta años, veintidós menos que Woodbine, vive con él en la mansión, pero no tiene acceso a este otro apartamento, que ella supone —o finge suponer— que es de tamaño modesto y que su marido utiliza exclusivamente cuando está tan desbordado por las exigencias de la ley que no tiene tiempo siquiera para realizar ese corto trayecto hasta casa. Esto le permite a Woodbine tener una vida paralela de discreto, pero intenso, desenfreno que no se corresponde con su imagen pública.
La entrada al apartamento queda oculta por el revestimiento de la oficina, detrás de un cuadro cubista enorme y de una pretenciosidad insoportable que puede que sea de Picasso o de Braque, o puede que sea de algún barbero que les cortaba el pelo. La cerradura responde a la señal que una llave electrónica manda cuando se la acerca a un triángulo azul del cuadro; un lector de código detrás del lienzo confirma la señal y permite el paso.
Michael no tiene llave ni la necesita para desbloquear el lector de código. La puerta se abre y él penetra en un pequeño vestíbulo, avanzando desde allí hasta la sala de estar.
El sistema de seguridad del apartamento rastrea a todos los ocupantes por su huella térmica y los localiza en un plano de la planta que se muestra en una gran pantalla en la sala secreta. Así, durante una crisis, refugiado detrás del acero laminado y el hormigón, Woodbine podría permanecer al tanto de dónde encontrar a cada uno de los intrusos y de esa manera coordinarse por teléfono con las fuerzas especiales de la policía para facilitarles la labor, localizar a los culpables y asegurar las instalaciones.
Ahora Michael aparece representado por una señal roja que parpadea en la pantalla de la sala, donde en ese momento no hay nadie para verlo. También hay otras tres señales parpadeando.
Aunque Michael preferiría ser un hombre normal y corriente, es alguien único desde cualquier punto de vista, y su regreso a una vida normal y corriente es imposible. Sigue avanzando.
Los tres hombres están reunidos en la isla de la cocina, sobre la que hay apilados paquetes de billetes de cien dólares. El grosor de los paquetes sugiere que cada uno contiene diez mil dólares. Juntas, las pilas ordenadas deben ascender al menos a tres o cuatro millones. Alto y bien parecido, con el pelo blanco, Carter Woodbine viste una bata de seda azul noche sobre un pijama a juego. Sus socios, Rudy Santana y Delman Harris, que acaban de llegar de la calle, han vaciado el efectivo que llevaban en sus bolsas de deporte.
Están convencidos de que es imposible violar el sistema de seguridad del edificio sin que se dispare alguna alarma, igual que están seguros de que nadie más sabe de esta reunión.
Cuando Michael entra en la habitación, el asombro de los tres hombres es tan grande que les impide reaccionar de inmediato. Vuelven las cabezas en perfecta sincronía, con una expresión tan espantada como si hubiesen asesinado a Michael y hubiera regresado de la tumba, aunque, de hecho, para ellos sea un completo desconocido.
Harris es el primero en lograr liberarse del momento hipnótico. Saca una pistola Heckler & Koch 45 de una sobaquera que lleva bajo la americana de cuero gris. Rudy Santana lleva abierto un chaquetón vaquero negro que le llega a medio muslo y saca una pistola de la cartuchera que lleva en la cadera.
Como Michael no lleva armas en las manos y entra sonriendo, en apariencia tan seguro de sí mismo como si no estuviera en sus cabales, los matones se quedan indecisos —con la mirada feroz y los labios apretados—, aunque desconcertados al mismo tiempo, y se preguntan si acaso desenfundar las armas no ha resultado una estupidez.
—Vengo desarmado y solo. Preferiría no tener que hacerle daño a nadie. Lo único que necesito es el dinero. Dadme medio millón y os podéis quedar con el resto —dice Michael.
UNA CONVERSACIÓN EN LA COCINA
Si la definición de asesinato requiere que el acusado haya apretado el gatillo, clavado el cuchillo o blandido el machete, entonces de los tres hombres reunidos alrededor de la isla de la cocina, Rudy Santana es, con creces, el perpetrador de homicidios más prodigioso de los tres. Si el significado de asesinato se amplía para que incluya a cualquiera que financie actividades ilegales que por su naturaleza combinen rivalidades comerciales y violencia letal, entonces los laureles serían para Carter Woodbine. Durante treinta años, el abogado ha aportado el capital inicial para nuevas bandas recién escindidas de otras tradicionales organizaciones criminales y ha utilizado su influencia política para evitarle a sus socios visitas de la fiscalía. Ejerce presión política para mantener abierta la frontera sur de Estados Unidos, de modo que se facilite el transporte de estupefacientes y el tráfico de personas, lo que le asegura un suministro constante de mujeres jóvenes forzadas a trabajar en burdeles para pagar sus deudas y también de adorables niños para los hombres que deseen poseerlos.
Incluso con todas las fuentes de información de las que dispone Michael, no es capaz de atribuir un número exacto de asesinatos a cada hombre. Además, la cuenta no deja de aumentar sin cesar: por meses en el caso de Santana, por semanas para Woodbine.
Los logros de Delman Harris son más fáciles de calcular. Michael está bastante seguro de que el señor Harris ha cometido entre siete y diez asesinatos, apenas una fracción de las muertes que se les pueden imputar tanto a Woodbine como a Santana. Quizá el insignificante reguero de cadáveres que Harris ha ido dejando a su paso lo avergüence, quizá lo haga sentirse inferior a los otros dos hombres; eso explicaría por qué es él, y no Santana, quien no solo saca su pistola, sino que apunta con ella a Michael de manera temeraria, con el brazo rígido y el dedo en el gatillo, y le pregunta:
—¿Tú quién coño eres?
—No soy nadie.
—Alguien serás —discrepa Woodbine, con calma.
—No soy poli —les asegura Michael.
—No parece ser colega de nadie —dice Santana.
—Mierda —dice Harris—, parece un puto.
—Un maricón —concuerda Santana.
—Has entrado sin más —dice Woodbine.
Michael se encoge de hombros.
—Deberías ponerle una reclamación a tu empresa de seguridad.
—Este cabrón no va a salir, así sin más —promete Harris.
Santana parece perplejo.
—¿Qué dices? ¿Empresa de seguridad?
—Vale ya. Dejaos de mierdas —les dice Woodbine, recurriendo a su lengua más vernácula—. Rudy, averigua si es verdad que ha venido solo.
Rudy Santana fulmina a Michael con la mirada. Está furioso, pero aun así consigue contenerse. Sale de la cocina, a la caza.
Harris está nervioso. Quiere que Michael se fije en el cañón de su pistola y es en eso en lo que piensa. La mano del arma se le crispa un poco. Su respiración es demasiado rápida y superficial.
Woodbine mantiene la calma, no está fingiendo. Está allí parado, con las manos metidas en los bolsillos de la bata, estudiando a su inesperado huésped. No parece preocupado. Como nunca le ha pasado nada verdaderamente malo, da por sentado que no le va a pasar. Esta nueva versión de la realidad, fruto de la mayor concentración de poder de la historia, se está convirtiendo en un mundo que engendra narcisistas con unos delirios de inmortalidad como el género humano no ha visto nunca y a los que es probable que no logre sobrevivir.
La ausencia de Santana pone nervioso a Harris, como si pensara que su compañero no fuera a volver.
—Menudo imbécil… ¡mira que entrar aquí y soltarnos que le apartemos medio millón! ¿Cuánta nieve te has esnifado?
—Espérate a que vuelva Rudy —le dice Woodbine.
Pasan tres minutos en silencio. Santana regresa.
—Todo bien. El apartamento y la oficina están despejados. Los ascensores, cerrados. Si este malnacido hubiese venido con alguien más no estarían pasando el rato abajo esperando a que los invitasen.
—Cachéalo —dice Woodbine.
—Tú dame un motivo… —le advierte Santana a Michael.
—No he venido a hacerle daño a nadie —le recuerda Michael, y se somete a la búsqueda, rápida pero exhaustiva, que hace Santana para comprobar si va armado.
—Está limpio —le dice Santana a Woodbine—. Y no lleva identificación.
Michael, que se había quedado justo al lado de la puerta, avanza hacia la isla.
—Señor Harris, me quedaría más tranquilo si bajara el arma. Esos temblores suyos me están poniendo nervioso.
—Lo que te va a poner más nervioso —dice Harris— es una bala del cuarenta y cinco a quemarropa en la cara.
Woodbine le hace señas a Harris para que baje el arma.
—Esta conversación es entre tú y yo —le dice a Michael.
—Me parece lo mejor.
—¿Quién eres?
—Ya lo he dicho.
—Nadie.
—Eso es.
—Podría entintarte las manos y hacer que investigaran tus huellas.
—No te serviría de nada.
—Lo digo en serio, puedo conseguir un informe del FBI en menos de una hora. Nadie salvo el contacto que tengo allí se enteraría de que lo he pedido o de que me lo han mandado.
—Ya sé que puedes. Hay muchas cosas podridas en el sistema y tú tienes buen olfato para la putrefacción. Pero nadie tiene mis huellas.
—Tendrás un pasado.
—Borrado.
—Eso no es posible.
—A lo mejor para ti no lo es.
—Habrá fotografías y archivos que te hayas saltado.
—Ninguno.
—Podemos dejarte aquí retenido mientras los buscamos.
—Solo si me matáis.
—¿Y por qué no íbamos a hacerlo?
—Porque no os lo permitiré.
Harris murmura por lo bajo una maldición y Santana pone una mueca de burla.
Woodbine parece más entretenido que preocupado. Es un tipo sumamente confiado.
—¿Qué andas buscando?
—Ya te lo he dicho.
—Medio millón de dólares.
—Me alegra ver que el Alzheimer no te ha afectado.
—¿Y por qué iba a darte medio millón?
—Porque no puedes hacer otra cosa.
—Si no quiero que me hagas daño.
—Exacto.
—¿Te das cuenta de cómo suena lo que estás diciendo?
—¿Suena a que estoy loco?
—Completamente.
—Tú mete mi dinero en la bolsa y quédate con todo lo demás.
—¿Tu dinero?
—No estaría aquí si no me hiciese falta de verdad.
Santana y Harris están inquietos. Están deseando cometer algún pequeño acto de violencia para poder calmar sus nervios.
Woodbine saca las manos de los bolsillos de la bata y se ve que no están estropeadas de trabajar ni la piel tiene manchas de la edad. Lleva hecha la manicura, rematada con un esmalte brillante.
—¿Cómo te has enterado de la verdad? —pregunta.
—¿Sobre ti? Soy todo un mago de la investigación.
—Soy discreto. Tomo todas las precauciones posibles.
—¿Me permites que te lo explique con una metáfora? Digamos que internet es una densa jungla de información con billones de pistas con miles de millones de secretos. Y cada uno de vosotros deja un rastro, tanto si intentáis borrar vuestras huellas como si no. Y yo estoy directamente sacado de Kipling.
—Rudyard Kipling…
—Vaya, se ve que algo has aprendido en Harvard. Mira, me conozco la selva de internet mejor que Mowgli la selva de verdad. A mis ojos, vas dejando un rastro tan claro como el de una manada de elefantes.
—Déjate de metáforas. Ponme un ejemplo.
—Utilizas móviles prepago con estos dos retrasados y con otros —dice Michael, señalando a Santana y a Harris.
—Uso unos doscientos prepago al año. Los destruyo todos. Y no los compro yo mismo.
—Ya lo sé. El tío del señor Santana, don Ignacio el sacerdote, los compra para él y luego Santana te da tu parte.
Santana está echando humo.
—Mi tío es un santo, un hombre de Dios. No andes jodiendo con el tío Ignacio, trozo de mierda.
—¿Cómo sabes tú eso? —le pregunta Woodbine a Michael después de mandar callar a Santana con un gesto.
—Usáis los móviles prepago con funciones limitadas para llamaros los unos a los otros, pero además utilizáis smartphones para los mensajes de texto.
—Todos nuestros mensajes de texto están encriptados. Extremadamente encriptados.
—Sí. Lo sé. La mejor encriptación del mundo, desarrollada en Moscú, que es la que utiliza el primer ministro ruso. Ni siquiera la CIA ha logrado descifrarla aún.
—¿Pero tú sí?
—Digamos que he creado una puerta trasera en el sistema informático del equivalente ruso de la CIA y digamos también que he instalado un rootkit para poder entrar y salir y pasar inadvertido.
—¿Un rootkit?
—Es jerga de piratas informáticos, aunque en realidad yo no trabajo como ellos. No soy un pirata informático, pero quería decirlo con términos que pudieras entender.
—O sea, que nos has pinchado los teléfonos de alguna forma y te puedes saltar la encriptación para leer nuestros mensajes de texto. Así es como has sabido que íbamos a estar aquí ahora.
Michael se encoge de hombros.
—Siempre me puedes denunciar.
—Y quieres que me crea que le has dejado pruebas incriminatorias a algún amigo tuyo y que si no vuelves se las entregará a las autoridades, como en las películas.
—No, para nada. ¿De qué me iba a servir eso, teniendo en cuenta que puedes comprar a políticos, jueces, mandamases de la fiscalía y periodistas importantes?
Woodbine se queda mirándolo fijamente un buen rato.
—Me tienes asombrado —dice por fin.
—Gracias. Aunque ese no es el propósito de mi visita. —Pone delante de él la bolsa de deporte y empieza a meter paquetes de billetes de cien dólares en ella.
—Carter, pero ¿qué demonios? —dice Santana, esperando órdenes.
Harris lleva el teléfono en un bolsillo interior de la americana, Santana el suyo en el bolsillo trasero izquierdo de los vaqueros y Woodbine el suyo en uno de los bolsillos de la bata. Aunque ninguno de los dispositivos está en modo vibrador, todos empiezan a moverse con el triple de la intensidad normal. Al mismo tiempo, un lamento escalofriante emana de ellos también al triple de su volumen, una estridencia ululante que haría pensar en el alarido airado de un infame insecto monstruoso. Las baterías se sobrecalientan en un instante. Los tres hombres están tan sorprendidos que durante un momento se quedan confundidos. Santana grita «¿Qué, qué, qué…?», Harris maldice y a Woodbine se le salen las zapatillas cuando se tambalea hacia atrás, apartándose de la isla, y los tres se agarran de las ropas para conjurar la amenaza que ha aparecido en ellas. En los primeros tres segundos, mientras Rudy Santana se saca el teléfono del bolsillo de atrás, chamuscándose los dedos —«¡Mierda, mierda, mierda!»—, Michael le da un puñetazo en la cara que le rompe la nariz; Santana se cae y Michael le pisa la muñeca de la mano con la que empuña la pistola, forzando a Santana a abrir los dedos con un espasmo, lo que le permite a Michael encorvarse para agarrar la pistola por el cañón. En los siguientes tres segundos, Michael gira sobre Harris, que ha dejado la 45 sobre la isla y se retuerce frenéticamente para quitarse el abrigo, que ha empezado a echar humo; Michael le golpea con la culata de la pistola de Santana, justo con la fuerza suficiente como para dejarlo inconsciente durante unos cuantos minutos.
Carter Woodbine aprieta la espalda contra el frigorífico mientras se chupa el pulgar y el índice de la mano derecha, en los que le han salido ampollas al sacar del bolsillo el teléfono ardiente y arrojarlo al otro lado de la cocina. En mitad de la agonía de su reacción ha sacado el brazo izquierdo de la manga, así que ahora la bata abierta le cuelga del hombro derecho. Allí descalzo, con el pijama desaliñado, su aspecto impresiona tanto como el de un niño gordito al que hubiesen pillado con la mano en el bote de las galletas pasada la medianoche.
Los teléfonos humeantes se han quedado en silencio.
—No me pongáis a prueba —dice Michael después de dejar caer la pistola de Santana en la bolsa de deporte y mientras sostiene la 45 de Harris con la mano derecha.
—No soy estúpido —dice Woodbine, sacándose el pulgar y el índice húmedos de la boca.
—A falta de pruebas, te tomaré la palabra.
En el suelo, sosteniendo contra el pecho la muñeca lesionada con la mano buena, con la sangre burbujeándole en el cartílago deformado de las fosas nasales, Santana respira por la boca, mientras escupe maldiciones entre inhalación e inhalación.
Michael mete manojos de billetes en la bolsa de deporte con la mano izquierda.
—¿Cómo has hecho eso? —pregunta Woodbine.
—¿Cómo he hecho el qué?
—Ya sabes qué. Lo de los teléfonos.
—Secreto profesional.
—Te crees muy gracioso.
—Eso mismo pensó siempre mi madre, pero a mí no me lo ha parecido nunca.
—Te encontraré.
—Haz lo que quieras.
—Estás muerto.
—Ya he estado muerto antes; lo probé y no me gustó —Michael ha recogido quizá el diez por ciento del dinero que hay sobre la isla de la cocina. La bolsa ahora pesa—. Debería pegarle fuego a lo demás sabiendo cómo lo has conseguido y, lo que es peor, sabiendo lo que vas a hacer con él.
Ante la perspectiva de perderlo todo, Woodbine decide que la mejor respuesta es un silencio respetuoso.
—¿Qué le pasa a la gente como tú? —dice Michael mientras cierra la cremallera de la bolsa.
La rabia reprimida obliga a Woodbine a hablar con los dientes apretados.
—¿A qué gente te refieres?
—A esa gente que ha tenido todas las ventajas, pero se ha vuelto mala.
—No existen ni el mal ni el bien.
—Y entonces ¿qué existe?
—Las oportunidades. Las aprovechas o no.
—¿Qué nombre le dais a esa filosofía en Harvard?
—Nihilismo. Funciona. Parece que tú también te guías por ella.
—Yo solo le robo a los nihilistas. Eso no me convierte en uno.
—Conque te sientes virtuoso.
—No. Solo me convierte en una clase diferente de ladrón.
Michael retrocede para salir de la cocina con la pistola del 45 en la mano derecha y la bolsa de deporte suspendida en su mano izquierda.
Por consideración a la Heckler & Koch, Carter Woodbine tarda en seguirlo. Es probable que intente usar un teléfono fijo para hacer una llamada. No funcionará.
Michael sale del vestíbulo del apartamento a la oficina para el público de Woodbine y cierra la puerta, que queda oculta por el cuadro cubista. Lleva la firma de Picasso. Michael se queda estudiando la obra un minuto, el doble de lo que haría falta.
Cruza la habitación y está a punto de entrar en la sala de recepción cuando oye a Woodbine forcejeando con la puerta del Picasso. La cerradura electrónica está bloqueada y así se quedará hasta que Michael decida permitir que funcione de nuevo, quizá dentro de una hora o dos.
Sigue las escaleras ocultas hasta el vestíbulo de la planta baja, entra en el pasillo que lleva a la parte trasera del edificio y atraviesa una puerta que da al nivel superior del garaje de dos plantas reservado para los empleados y clientes, donde enciende las luces. El Bentley de color blanco del abogado está aparcado en el espacio más cómodo. Hay una oficina con las paredes de cristal dispuesta para el aparcacoches, que está de servicio durante las horas de oficina con el único cometido de llevar y traer los vehículos de los cuatro socios del bufete de abogados hasta la entrada delantera, para que no les haga falta molestarse sorteando el callejón. Este cubículo está protegido por una cerradura electrónica integrada en el sistema de seguridad del edificio. Michael la desbloquea sin hacer saltar la alarma, entra, localiza la llave del Bentley colgada de un gancho en un tablero y cierra la puerta tras él.
Por lo general, le gusta caminar. Los que atraviesan los días a gran velocidad, siempre encerrados en un vehículo, no ven los intrincados detalles del mundo natural o de ese otro mundo que la humanidad ha construido para sí. Cuanto menos ven, menos entienden, y más probable es que vivan en una burbuja de irrealidad.
En esta ocasión, sin embargo, tiene muchos kilómetros que recorrer y una promesa que espera cumplir antes de que amanezca.
DIEZ DÍAS ANTES: INVESTIGACIÓN SOBRE EL EMBELLECIMIENTO
La comida de la cafetería sabe peor que las raciones K del ejército, pero por lo menos el ambiente es mejor que en las calles derruidas y llenas de socavones de cualquier ciudad perdida en el culo del mundo en la que lo más probable es que la comida se vea interrumpida por un tiroteo. Teniendo en cuenta que estas instalaciones son fruto de la colaboración entre la Agencia de Seguridad Nacional y dos empresas de tecnología, cada una valorada en más de un billón de dólares, es una pena que el servicio de restauración corra a cargo del gobierno y no de la división de recursos humanos de alguna de las empresas tecnológicas, que algo más sabría sobre la nutrición y el sabor. A los empleados no les queda otra opción que almorzar allí, ya que antes de salir de las instalaciones deben someterse a una descontaminación de setenta y cinco minutos que a nadie le apetece padecer dos veces en un solo día. Llevar el almuerzo en una fiambrera está prohibido por motivos que solo conocen los burócratas que han concebido los protocolos y que trabajan en una madriguera a cuatro mil ochocientos kilómetros de distancia, donde nadie puede establecer contacto con ellos.
Michael está sentado en una mesa del rincón con su mejor amigo, Shelby Shrewsberry, quien quizá sea el único inmunólogo de Estados Unidos que también es especialista en la actividad cerebrovascular y en la barrera hematoencefálica. Mide un metro noventa y cinco, pesa ciento cinco kilos y es afroamericano. Shelby, un genio, logró su primer título de medicina cuando apenas tenía veintidós años, mientras que Michael posee una inteligencia tan solo un poquito superior a la media. Shelby toca el piano, el violín y el saxofón. Michael ha conseguido dominar la armónica. Shelby tiene cara de estrella de cine, Michael no tanto. Hace treinta y ocho años que son los mejores amigos, desde que tenían seis años y sus familias vivían en un vecindario de clase media baja en el que, por distintos motivos, los demás niños consideraban a Michael y Shelby unos empollones.
Shelby, el biólogo de más alto rango de la empresa, tiene la misma autoridad que el doctor Simon Bistoury, que ejerce de experto rey en tecnología. Bistoury es un verdadero creyente en lo que hacen aquí, en lo que recibe el nombre engañoso y absurdo de Proyecto de Investigación sobre el Embellecimiento. Shelby, sin embargo, siente un profundo escepticismo en cuanto a la sensatez y moralidad de este trabajo, un punto de vista que oculta para poder hacerlo público y hacer saltar por los aires todo el plan en caso de que sea necesario. Si lo hiciera, se arriesgaría a la ruina económica y a la cárcel, igual que Michael, a quien Shelby se ha traído a la empresa para que ocupe el puesto de jefe de su equipo de seguridad. En esta época, en la que los frutos de la corrupción y la búsqueda del poder a toda costa parecen motivar a demasiada de la gente que ocupa los más altos escalafones de la sociedad, Shelby y Michael no resultan menos marginales que cuando eran niños; la mayoría de los que forman parte de la élite dirigente actual los desestimarían por necios si supieran los principios que los guían.
Nunca hablan de su calidad de delatores en potencia; por el momento, allí en la cafetería, están hablando del anhelo romántico que siente Shelby por una mujer, Nina, a quien ha visto solo tres veces y a quien todavía no le ha pedido salir. Se ha encontrado con esta joya porque ella ejerce de contable, a cargo de las nóminas y los impuestos de su primo Carl, que es propietario de tres lavanderías. A Shelby le ha cautivado no solo su aspecto, sino también su inteligencia, su agudeza y su diligencia.
—Entonces —dice Michael—, en vez de pedirle salir… la vas a contratar como contable. No estoy seguro de si es más ingenioso que estúpido, o más estúpido que ingenioso, o si directamente es cero ingenioso.
Shelby tiene la costumbre inconsciente de poner los ojos en blanco para reconocer sus errores y carencias.
—Sí, bueno, nunca he manejado bien el rechazo. Me hago una bola y me quedo chupándome el pulgar.
—Eres alto, moreno, guapo, triunfador, divertido y tienes fama de inteligente. Ninguna mujer te va a rechazar.
—Me rechazaron muchas veces antes de que conociera a Tanya y me casara con ella.
—En aquella época solo eras alto, moreno, guapo, divertido y con fama de inteligente. No habías triunfado todavía.
—Era demasiado alto, ancho como un camión, con las manos grandes como un estrangulador a sueldo y tenía tendencia a andar por ahí frunciendo el ceño. Y sigo siendo todas esas cosas.
—Tú sonríe, que se te ilumina la cara, adorable como un gatito.
Shelby pone los ojos tan en blanco como si fuera una de esas muñecas de adorno cuyos ojos se mueven.
—Es que es eso. Cuando estoy con Nina, me preocupo tanto por causarle buena impresión que me olvido de sonreír. Estoy tan nervioso y serio que mi aspecto da miedo.
Apartando su plato, en el que todavía quedan una tostada de pan integral con ternera ahumada y bechamel a medio comer, unas zanahorias y ensalada de remolacha, Michael mueve la cabeza de un lado a otro.
—Es un misterio cómo te las has arreglado para tener dos hijos con Tanya.
—Tanya no solo era guapísima. Tenía una perspicacia asombrosa. Dos minutos después de encontrarnos ya me conocía mejor que yo a mí mismo.
—A lo mejor esta Nina también te conoce mejor de lo que crees y sabe perfectamente que eres un príncipe entre los hombres.
Shelby se traga un bocado de ensalada de remolacha y hace un mohín. Baja la ensalada con té helado y hace otro mohín.
—¿No te parece que eso sería tener más suerte de la que debería esperar ningún hombre, conocer a dos mujeres que entienden a la perfección quién es él en el fondo de su corazón?
—¿En serio hay estranguladores a sueldo? —dice Michael, después de fingir que se lo está pensando.
—En este mundo nuestro, cada vez más oscuro, ¿por qué no iba a haberlos?
—¿Usan sus propias manos o un cable de alambre?
—Las manos, alambre, cuerda, bufandas, trozos de tubos de goma… Tienen que ir cambiando, si no el trabajo se les vuelve aburrido. Otra cosa es la diferencia de edad. Yo tengo cuarenta y cuatro y Nina treinta.
—Humbert Humbert babeando por Lolita. Mi deber como ciudadano debería ser detenerte.
—A ti a lo mejor te hace gracia, pero es un asunto importante. Cuando Nina tenga sesenta y cinco, yo tendré setenta y nueve.
—Sí, tienes razón. Y cuando ella tenga ciento diez, tú tendrás ciento veinticuatro. Ten cuidado, que se te van a poner los ojos tan en blanco que se te van a salir de la cabeza.
Shelby le da otro sorbo al té helado.
—Creo que los que fabrican esta cosa también hacen el brebaje ese que hay que tomarse antes de una colonoscopia.
—¿Sabes lo que creo yo? Que aunque hace ya ocho años que el cáncer se llevó a Tanya, a ti te parece que ir en serio con Nina sería como engañar a Tanya.
—No, no, no es nada de eso.
—Traicionarla.
—No puedes traicionar a alguien que ha muerto.
—Deshonrar su memoria.
Shelby suspira.
—Eres implacable. Habrías sido un excelente fiscal en la Inquisición española.
—Tus hijos son mayores y echas de menos tenerlos en casa.
—¿Y eso qué tiene que ver?
—Vives solo. No eres de esa clase de tíos que saben vivir solos. Ahora mismo, eres un estilita solitario, melancólico y patético. Podrías ser feliz si te permitieras llamar a Nina.
—«Estilita». ¿Has estado leyendo otra cosa que no sean tus tebeos de siempre?
—Me has contado que su hijo era especial.
El ceño fruncido de Shelby se suaviza y se convierte en un gesto dulce.
—John. Es un buen chico. Es de esos niños que son la esperanza del mundo.
—Así que, si Nina sale contigo y si le falta el juicio suficiente como para enamorarse de ti, y si después resulta ser lo bastante tonta como para casarse contigo, no tendrás solo una mujer, sino una pequeña familia, un nuevo hijo adoptivo a quien aconsejar e inspirar y volverlo tan neurótico como tú.
Shelby suspira.
—Es un sueño que merece la pena tener, ¿no?
—Pues convierte el sueño en realidad.
—Me parece que a lo mejor lo hago.
—No pienses, hazlo sin más. Nadie sabe cuánto tiempo le queda, amigo. La semana que viene podríamos estar muertos. El destino no favorece a nadie, y menos a un estrangulador en potencia, demasiado alto, ancho como un camión y con el ceño fruncido como tú.
—¿Qué está haciendo aquí nuestro doctor SOB? —masculla Shelby, mirando por encima de Michael hacia la entrada de la cafetería.
Se trata del doctor Simon O. Bistoury, el codirector del proyecto: experto en tecnología y tocapelotas de primera. El noventa y cinco por ciento de las veces hace que le suban el almuerzo a su oficina. En las raras ocasiones en las que aparece por allí no es por la comida, sino por la oportunidad de lamentarse con alguien, con quien sea, sobre lo que sea que lo lleve por la calle de la amargura en ese momento. Simon Bistoury no es un hombre feliz.
Michael da un golpecito en la bandeja del almuerzo de Shelby.
—Date prisa y termina.
—Quiero postre. No voy a renunciar al postre, aunque eso signifique tener que escuchar a Simon. El postre es lo único que merece la pena comerse en este sitio.
—Es probable que esté cabreado porque se ha enterado de que los perros robots asesinos han logrado algún éxito importante.
Aunque Bistoury cree en el trabajo que están haciendo, piensa que les hacen falta cinco años más para tener éxito. El puesto que de verdad desearía ocupar es el de director de proyecto en unas instalaciones que hay al norte de San Diego, en las que se están gastando muchos miles de millones para crear soldados robots de cuatro patas con IA y una potencia de fuego significativa, basados en la estructura esquelética y en la columna vertebral, extremadamente flexible, de los perros. No parecen perros: parecen algo salido del infierno. Nadie querría acariciarlos. No obstante, Bistoury está convencido de que se podrían diseñar, producir y dejar listos para el combate mucho antes de que haya posibilidades de que se haga algún avance aquí, en la Investigación sobre el Embellecimiento. El doctor Bistoury es un científico, pero está más interesado en el éxito que en la ciencia. En el éxito y la gloria.
—Maldita sea —dice Shelby—, se ha pedido un café y está viniendo para acá.
Michael suspira.
—¿No acabo de decirte que nadie sabe cuánto tiempo le queda?
Simon Bistoury llega y los mira desde arriba, mientras los ojos le echan chispas.
—Los bastardos de Encinitas la han sacado del estadio.
—Yo es que no sigo el béisbol —dice Shelby.
—Tienen a sus robots con forma de perro. Con IA autónoma limitada o por control remoto, capaz de acción integrada en el modo autónomo.
—Y yo tengo un amigo cuyo perro puede meterse tres pelotas de tenis en la boca al mismo tiempo —dice Michael.
—Su presupuesto es el doble que el nuestro. ¿Qué se supone que vamos a poder hacer nosotros con dos mil cochinos millones al año?
LA CASA AZUL
Incluso a esta hora, cuando los demonios del mundo real se acaban de ir a dormir hace un rato y los únicos que andan preparándose para el bendito trabajo son las personas trabajadoras y honradas, Michael no puede dejar aparcado el Bentley de Carter Woodbine delante de la casa de Nina Dozier: eso la haría incluso más interesante de lo que ya es, si cabe, para los pandilleros que llevan un tiempo acosándola.
Michael deja el coche en el aparcamiento de la consulta de un dentista, donde chocan el mayor desorden del barrio de Nina y el menor desorden del vecindario colindante. Por el camino se había parado a apartar cien mil dólares del medio millón que llevaba y había ocultado los diez paquetes en el hueco para la rueda de repuesto del maletero del coche. Ahora se coloca la correa de la bolsa de deporte sobre el hombro derecho, mete la mano en la abertura superior de la bolsa, empuña relajadamente la pistola de Santana y se dispone a caminar ocho manzanas.
Aunque es una zona plagada de delincuencia, Michael no cree que sea inevitable o probable siquiera encontrarse con algún problema. A pesar de todos sus peligros, este barrio no es una sucursal del infierno. No obstante, no hay vecindario realmente seguro en estos tiempos, y a cualquier chaval callejero que tenga viva la imaginación le podría interesar una bolsa de deporte tanto como el brillo de un Rolex de oro macizo.
Se trata de un barrio residencial donde en plena época de escasez todavía está permitida la valiosa iluminación; sin embargo, las farolas son viejas y su luz insuficiente: las esferas lechosas de la parte superior de varias de ellas se han roto a disparos o a pedradas. Los árboles de las calles son casi tan viejos como la ciudad misma, y hace décadas que no los mantienen de manera adecuada; a través del intrincado techado de ramas, el brillo velado de la luna, al oeste, se reduce a un punteado de luz gris sobre la acera, por lo demás sumida en la oscuridad.
Cuando algún vehículo que se aproxima desde atrás ralentiza la marcha, Michael se tensa esperando que se detenga, que se produzca una confrontación. Todos circulan hacia el este, hacia un resplandor ceniciento que se levanta a lo largo del borde oriental del mundo, como si el continente perdido de la Atlántida estuviese emergiendo lentamente en el mar de la noche.
La mayoría de las casas son bungalós de estuco o de listones de madera en parcelas pequeñas. Algunas se mantienen en un orgulloso buen estado. Otras tantas se desmoronan, camino de la ruina, con el césped que lleva mucho tiempo sin cuidar. Tal vez el diez por ciento están abandonadas. Esta zona es territorio de los Vig, una banda tan peligrosa como los Bloods o los Crips; su nombre es una abreviación de «vigoroso», para dar a entender que tienen empuje, fortaleza y fuerza.
El bungaló de Nina Dozier está en buen estado; parece no tener color en estos últimos minutos de oscuridad, aunque a la luz del día es de color azul pálido con las molduras blancas. Dos dormitorios pequeños, un baño, un salón que también sirve como oficina casera y una cocina con zona de comedor. Puede que unos sesenta y cinco metros cuadrados en total. La casa perteneció a su madre y su padre. La heredó, junto con la hipoteca, cuando los atropellaron y mataron en un paso de cebra mientras volvían del mercado con las bolsas de la compra.
El conductor que se dio a la fuga, al que más tarde atraparon, era un colgado de la metanfetamina con una larga lista de antecedentes, y hacía poco que había salido bajo fianza después de haber sido acusado de robar coches. Aquel día iba conduciendo un Lincoln Aviator robado que destrozó entonces, sin sufrir ninguna lesión.
Dado que el hijo de Nina estará durmiendo a esta hora, Michael rodea el bungaló para entrar por detrás, como habían acordado. Nina está sentada ante la mesa de la cocina con una taza de café, delgada y con aspecto saludable; es una de esas mujeres que parecen demasiado pequeñas para soportar las tormentas de este mundo, pero ella las atraviesa todas sin doblegarse, una madona de caoba.
Michael da un golpecito suave en uno de los cuatro paneles de la mitad superior de la puerta y Nina levanta la vista. A pesar de las pruebas que Michael le había proporcionado, está claro que le asombra que haya aparecido, tal como prometió. Su sorpresa no va acompañada de alivio; está acostumbrada a que la gente y el destino la decepcionen justo cuando sus expectativas son más altas.
Nina corre los dos cerrojos de seguridad y abre la puerta. Michael entra en esa casa humilde, en la que vive la esperanza del mundo.
UN PUENTE SOBRE AGUAS TURBULENTAS
Nina llena de café una pesada taza de porcelana blanca para Michael, rellena la suya y se sienta a la mesa frente a él. Necesita la cafeína, ya que no ha dormido nada esa noche. De hecho, desde que Michael la visitó antes de ayer ha estado tan expectante que le ha resultado difícil concentrarse en su trabajo ni hacer nada más.
Con treinta años, después de pagarse la universidad, lleva seis años ejerciendo como contable titulada. Sus clientes son los propietarios de los pequeños negocios del barrio. Nina les lleva los libros de contabilidad, les prepara las declaraciones de impuestos y revisa que cumplan con las leyes estatales relativas a los empleados. Ninguno se está haciendo rico y tampoco ella, aunque considera un logro, casi un triunfo, poder mantenerse, sacar adelante a su hijo e ir aumentando sus ahorros de modo que, con el tiempo, pueda darle al niño la oportunidad de tener una vida mejor que la que se ha labrado ella. En este mundo duro y cada vez más oscuro, está orgullosa de lo que ha conseguido y agradecida porque es más sensata de lo que fue en otra época y no necesita depender de nadie.
Cuando tenía dieciséis años cometió un tremendo error de juicio. Se llamaba Aleem Sutter. Era un seductor con carisma, un mentiroso capaz de hacer creer a cualquier muchacha que era sincero hasta la médula. La dejó embarazada y luego se largó. Todo el mundo le decía a Nina que no debía seguir adelante con el embarazo, pero ella lo hizo de todos modos. Esperaba que cuando Aleem se enterase de que tenía un hijo le ayudaría a mantenerlo. Eso no pasó. Sin embargo, casi desde el día que nació el bebé, aunque debería de haber sido una carga, fue una alegría: nunca quisquilloso, siempre sonriente, curioso e inquisitivo desde el principio, aprendía rápido, y más cada año. Tiene ahora trece, buen corazón, es digno de confianza y honrado… todo lo que su padre no fue nunca y seguía sin ser. Como cualquier madre, Nina cree que su hijo es especial, aunque no se hubiera imaginado nunca que un día un desconocido, un extraño que la asombraría con sus extraordinarios poderes, acabaría llamando a su puerta para decirle que Shelby Shrewsberry albergaba la creencia de que un chico como John podía ser la última esperanza del mundo. Pero entonces apareció Michael. Durante trece años, Nina se ha desvivido por su hijo, y ahora con más amor y esperanza que nunca, a pesar de que hay riesgos, peligros.
Las habilidades que le ha demostrado Michael parecen mágicas, pero Nina entiende que esos dones provienen de una extraña confluencia entre la ciencia y la más loca de las suertes. La probabilidad de que algo tan maravilloso floreciera de entre el horror y la tragedia es incalculable. A Nina le parece un milagro, pero a Michael no. Él insiste en que no es ni un mesías ni un redentor ungido, que es tan solo un tipo que estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado cuando, en mitad de la catástrofe, hubo algo que salió bien. Reconoce la naturaleza corruptora del poder y también que hace falta humildad para evitar convertirse en un monstruo más del lado de aquellos que condenarían a la mayor parte de la humanidad a la esclavitud.
De la bolsa de deporte que ha dejado en el suelo, junto a su silla, retira un fajo de billetes de cien dólares sujetos con una goma y lo pone sobre la mesa.
—Tal y como te prometí. Este es uno de cuarenta.
Aunque Nina cree en él, duda si tocar lo que le ofrece. Como John está durmiendo en una habitación de la parte delantera de la casa habla bajito, igual que Michael.
—¿De dónde has sacado todo esto?
—Se lo he quitado a unos hombres malos.
—¿Cómo de malos?
—Drogas y tráfico de personas.
—Dinero sucio —dice Nina.
—El uso que le habrían dado solo lo habría vuelto más sucio. Tú lo usarás bien. Lo dejarás limpio otra vez.
—Tanto…
—Tal vez me haga falta un año o más para entender cómo usar mejor este loco poder mío antes de que me atreva a hacer lo que hace falta hacer. Pero durante ese tiempo, por Shelby, quiero asegurarme de que John y tú estáis bien. Era mi mejor amigo. Se lo debo. No puedo hacer nada más por él.
Michael quiere que Nina venda la casa y se mude a otro sitio en el que los tiroteos desde los coches sean raros, en el que los pandilleros no gobiernen las calles. Donde no puedan encontrarlos a John y a ella, donde estén a salvo.
Hace un mes, Aleem Sutter volvió a la vida de Nina. Ahora Aleem es el jefe de los Vigs del condado. El que un hijo suyo, que tiene edad para estar en una banda, lleve una vida honrada es toda una vergüenza para él, algo que hace creer a sus compinches que Aleem se anda doblegando ante la voluntad de una mujer. Así que ahora anda husmeando por las fronteras de sus vidas, recelando a Nina, pero se está volviendo cada vez más atrevido.
—Si renuncio a la contabilidad, ¿cómo digo que he ganado ese dinero?
—Deja de usar la tarjeta de crédito: cuando pagas en efectivo, la riqueza se vuelve invisible.
—Algunas cosas solo se pueden pagar con un cheque o algo así.
—Ve depositando cada mes en tu cuenta el efectivo que necesites.
—En Hacienda se olerán la discrepancia tarde o temprano.
—No vas a tener que volver a preocuparte por Hacienda nunca más.
—Eso sí que sería un sueño precioso.
—He dejado configurados los registros computerizados de Hacienda de modo que aparezca que pagas trimestralmente y que presentas la declaración todos los años, pero no volverás a pagar nunca más.
—¿Y qué les digo cuando me hagan una inspección?
—Lo he configurado para que no lo hagan nunca.
—Lo has configurado…
—Ya has visto lo que soy capaz de hacer.
—Sí, vale, pero… Dios santo.
—He codificado tu archivo de Hacienda para que rechace las auditorías de forma automática.
—Pero ¿cómo es eso posible?
—Unos cuantos cientos de personas del gobierno son tan poderosas que se han eximido de las auditorías. Y yo te he metido entre ellas.
—¿Cómo pueden salirse con la suya?
—Se trata de un secreto muy bien guardado. Además, quienes les dicen que no pueden hacer algo acaban topándose con graves desgracias.
—Corrupción por todas partes.
—Estamos jugando a su mismo juego, pero solo para poder llevarlos ante la justicia.
Nina se queda mirando su taza. Los ojos reflejados en el oscuro brebaje se hinchan y se encogen de manera extraña con el movimiento del líquido, como si alguna fuerza que hablara solo mediante símbolos e insinuaciones le estuviera advirtiendo de que lo que hace acabará por deformarle la imaginación y el alma.
—Aleem ha ido a ver a un abogado —dice Michael.
—¿Qué quieres decir?
—Puedo acceder al registro del GPS de su Cadillac Escalade. Ayer, Aleem aparcó durante cuarenta y siete minutos en el edificio que ocupa Bucklin & Aimes, un bufete de abogados que defiende con vehemencia a pandilleros como él. Hoy tiene otra cita allí.
—¿Y tiene eso algo que ver conmigo?
—El señor Bucklin mete las notas que toma en las reuniones en su portátil. En este caso no voy a respetar el secreto profesional entre abogado y cliente: he estado fisgoneando. Aleem estaba allí para preguntar sobre qué derechos de paternidad tiene sobre John.
A Nina se le acelera el corazón.
—¿Derechos? Ninguno. No tiene ningún derecho. ¿Alguna vez me ha dado siquiera una sola moneda? ¿Le ha traído a John algún regalo por su cumpleaños? Ninguno. Ni siquiera ha hablado nunca con el niño.
—No es tan sencillo: la ley no siempre va en línea recta del punto A al punto B. De hecho, suele seguir una ruta larga y retorcida.
Nina tiene la boca seca. Se la humedece con café. El borde de la taza le repiquetea contra los dientes un momento.
—Cuando John va al colegio privado, yo lo llevo y lo traigo de Saint Anthony, no lo pierdo de vista. Pero no me parecería bien convertirlo en un prisionero. Sale a jugar a la pelota con sus amigos, va a cualquier lado… me preocupa que Aleem se lo lleve, pero no se me había ocurrido pensar en abogados —dice Nina.
—En última instancia, dudo que Aleem tenga bastante paciencia para recurrir a la ley. Tienes razón al preocuparte por si secuestra a John.
—Ando dando vueltas desde que viniste la primera vez.
—Si fuera a juicio, ¿sabes cuánto tardaría la ley en resolver la situación a tu favor?
—Demasiado tiempo. Y si Aleem se lleva a John, lo negará. Aleem lo esconderá y fingirá no saber nada.
—¿Y tú? ¿Qué pasaría contigo?
Los ojos de Nina se encuentran con los de Michael. Nina ve amabilidad en ellos. O es lo que quiere ver. Desde la muerte de sus padres ha habido poca amabilidad en su vida.
—Aleem no me dará la oportunidad de que recupere a John. Lo hará parecer de manera que dirán que soy una adicta cuando me encuentren tiesa de una sobredosis. Sé que tengo que alejarme de él, pero…
La voz de Michael se suaviza hasta convertirse en un susurro compasivo.
—Es difícil abandonar una vida que funciona.
—Estaba funcionando. Ahora… no sé.
—Entiendo más de lo que crees, Nina. Estás pensando que Aleem quiere a tu hijo y que yo quiero a tu hijo y que es la misma cosa.
—¿Lo es?
—Él quiere convertir al niño en un pandillero. Yo quiero verlo desarrollar todo su potencial. Y quiero que esté siempre contigo.
—Parece todo sacado de La dimensión desconocida. Hacer esto es una mierda muy grande.
—Enorme —concuerda Michael.
—Pero no dejo de pensar en que me has contado la verdad sobre de dónde proviene el dinero. Que no lo has conseguido limpiamente.
—No miento nunca. No desde que morí. Antes, mentía a veces. Pero desde entonces no.
—¿Eres tú mi puente? ¿Mi puente sobre aguas turbulentas?
—Lo seré si me lo permites.
—Por Shelby Shrewsberry.
—Sí. Y por tu hijo.
—Ojalá Shelby me hubiese dicho lo que sentía. Parecía… parecía ser un hombre muy bueno.
—Era lo más parecido que he conocido a un santo. No solo era mi mejor amigo… quizá fuera el único.
—No es que en mi camino se hayan cruzado hombres buenos, por lo general.
—Pues toma este nuevo camino. Quizá eso suponga la diferencia.
EL NIÑO
El cielo está nublado y la luz de la mañana es sombría, pero después de la decisión de Nina, la cocina se ha llenado de un espíritu de tranquila esperanza, como si lo que hubiera empezado aquí fuera la redención de un mundo que está roto… y ese sería exactamente el caso si las intenciones de Michael se cumpliesen.