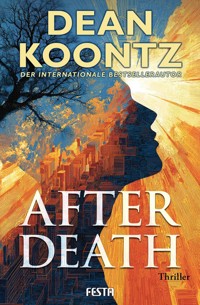Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Pronto, nadie en la Tierra tendrá ningún lugar donde esconderse. Una novela sobre miedos conocidos y desconocidos de Dean Koontz, el maestro del suspense. Después de una pérdida irreparable, Katie se retira a una casa de piedra fortificada en la isla Jacob's Ladder, donde encuentra refugio en su pintura. Entonces descubre que la isla vecina de Ringrock alberga un secreto: una instalación de investigación ultrasecreta. Y dos agentes del gobierno llegan a Jacob's Ladder en busca de alguien, o algo, que se niegan a nombrar. Un aire de amenaza rodea a estos hombres, pero se avecina una amenaza infinitamente mayor, tan extraña que incluso los animales de la isla se alarman. Katie pronto emprende una batalla épica y aterradora contra un enemigo misterioso. Y entonces descubre que no está sola, después de todo: una niña valiente aparece en medio de la tempestad. Mientras ambas luchan a través de un paisaje oscuro y extraño, sobre ellas se cierne un terror omnipresente que podría provocar el fin del mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dean Koontz
La casa del fin del mundo
Traducido del ingléspor Rocío Gómez de los Riscos
ALIANZA EDITORIAL
Para Gerda. Por nuestros cincuenta y seis añosde casados: ¡la mitad del camino!
Uno: Sola
LA ÚLTIMA LUZ DEL DÍA
Katie vive sola en la isla. Vive más por los muertos que por ella misma.
Es un día más de abril, un martes marcado por el aislamiento y por una serenidad conseguida a duras penas, hasta que deja de serlo.
Su casita de piedra es un edificio robusto construido en la década de 1940. Aparte del baño, la vivienda cuenta con cocina, una habitación, salón, armería y sótano.
Está situada en una loma, rodeada de campo por los cuatro costados; más allá de tres de ellos se extiende el bosque. La entrada principal mira hacia una pendiente que lleva a una playa de guijarros, el embarcadero, el cobertizo para botes y aguas abiertas.
Su dominio es un refugio tranquilo. Lleva meses sin oír ninguna voz humana aparte de la suya, y ella rara vez habla en alto.
No tiene ni televisión, ni radio, ni internet, pero atesora siete reproductores de CD con sendos cargadores para seis discos, los cuales ya no se fabrican. Oye música durante varias horas al día, siempre clásica: Mozart, Beethoven, Brahms, Chopin, Haydn, Liszt…
No le interesan ni el pop ni los clásicos estadounidenses. Por muy bonita que sea la voz, las letras le duelen, pues le recuerdan todo lo que ha perdido y lo que ha dejado atrás.
Ahora que ha encontrado la paz en el aislamiento, no va a arriesgarse a perderla.
En la ladera hay un tramo de escaleras de hormigón con una barandilla de hierro que lleva a la playa. Mientras baja, una paloma bravía la espera al final, posada en el poste.
Es como si el ave supiera en qué momento va a bajar a pasear por la orilla o a hacer cualquier otra cosa. No la teme y nunca alza el vuelo cuando se acerca; más bien parece tener curiosidad.
Katie se pregunta si habrá dejado de oler a civilización hasta el punto de que las criaturas de la isla ya la consideran una más y no un intruso ni un depredador.
Dentro de no mucho, más de un millar de garzas azuladas emigrarán a una colonia que hay en otra isla bastante más al norte de su retiro. Cuando termine la época de cría, alguna acechará de vez en cuando los bajíos de esta costa en busca de sustento, cual precioso descendiente del periodo jurásico.
En el cobertizo hay amarrado un yate de seis metros de motor intrafueraborda con timonera que ofrece autonomía y velocidad. Lo coge dos o tres veces al mes; sale a navegar sin rumbo y vuelve.
Cuando hace falta, y solo en ese caso, se acerca a tierra firme para hacerle el mantenimiento al barco en el puerto deportivo más cercano. Lleva cinco meses sin pisar el pueblo, desde que estuvo en el dentista.
Tiene un Range Rover aparcado en una plaza de garaje de alquiler. Paga a un vecino para que se lo mueva dos veces al mes y se lo deje a punto para cuando ella quiera usarlo. No tiene interés en ir a ningún sitio, pero la experiencia le ha enseñado que debe estar preparada para cualquier tipo de contingencia.
Hoy en día, incluso las islas de este rincón remoto del archipiélago gozan de servicio de telefonía móvil. Ella rara vez llama por teléfono. Solo manda mensajes de texto al servicio marítimo de Hockenberry.
Desde allí le envían comida, tanques de propano y otros artículos dos veces al mes. Con mucho gusto le subirían las cosas a casa por las escaleras, pero ella siempre rechaza la oferta, igual que hoy.
Tiene treinta y seis años y está en muy buena forma física. No necesita ayuda. Además, prefiere no relacionarse con nadie y ellos tienen la llave del cobertizo.
Está hecho con la misma piedra que la vivienda. En el lateral que toca tierra hay un habitáculo independiente insonorizado que alberga el generador de propano, el cual provee de electricidad a la vivienda y a la bomba que saca el agua del pozo.
El yate está en la parte de abajo, en el habitáculo delantero, amarrado a las cornamusas del atracadero flotante y protegido por defensas de caucho. Las corrientes suaves que se cuelan por debajo de la puerta enrollable lo bambolean imperceptiblemente.
Hay una pasarela que sube desde el atracadero hasta una zona de almacenamiento que está al mismo nivel que el embarcadero. Dentro hay, entre otras cosas, un frigorífico; ahí le guarda el repartidor los productos perecederos. Los demás están en cajas de cartón robustas al lado de la nevera.
Cuando necesita propano, le dejan los tanques en el cuarto del generador, así como latas de once litros de combustible para el barco.
Ahora mismo, Katie está asegurando las cajas con cintas a una plataforma con ruedas especial para salvar los escalones fácilmente antes de arrastrarla hasta la casa. Tiene que hacer dos viajes para transportar el pedido entero.
Luego deja la plataforma de vuelta en el nivel superior del cobertizo, cierra la puerta y se queda en el embarcadero observando ese mundo suyo bajo durante los noventa minutos de luz que quedan.
El cielo está casi todo azul, excepto por una filigrana de nubes blancas que lo decora a voleo; parecen una tira de encaje deshilachada. El sol se aleja un poco hacia el oeste, y esos arabescos y volutas se tornan dorados bajo su luz oblicua.
Décadas atrás, el agua estaba turbia. La aclararon introduciendo mejillones cebra, los cuales se alimentan de algas. A unos veinticinco metros o más de profundidad se distinguen el fondo rocoso y varias embarcaciones naufragadas.
Aquí donde está Katie, al final del archipiélago, si mira hacia el sudsudoeste solo ve dos islas más. Cuando adquirió esta propiedad (que tiene casi un kilómetro de largo por algo menos de ancho), su lejanía se ajustaba tanto a su estado de ánimo como a su bolsillo.
En 1946, cuando se mudó la primera persona que vivió aquí, un veterano de la Segunda Guerra Mundial joven, la isla no tenía nombre y él tampoco se lo puso. El segundo dueño, Tanner Walsh, poeta, novelista y místico, la llamó la Escalera de Jacob en referencia al profeta del Antiguo Testamento, quien afirmó que había visto una escalera que llevaba al cielo.
Durante su primera semana allí, presa del resentimiento y la rabia, para ella su nuevo hogar era la isla del Último Peldaño. Por aquel entonces, ascender al cielo parecía una tarea larga, ardua e imposible, y obtener la gracia, siempre inalcanzable.
Oak Haven, la isla más pequeña de las dos más próximas, está a media milla hacia el este, más cerca del continente. Ocupa un tercio del tamaño de su santuario y hay una casa muy grande de estilo Cape Cod con tablones de madera y un porche blanco maravilloso.
Desconoce cómo se llaman los habitantes y no tiene ningún interés en averiguarlo.
La otra cosa que interrumpe la extensión de agua se yergue a dos millas al sudsudoeste de donde se encuentra Katie. Mide el cuádruple de largo que su propiedad y quizás el doble de ancho.
Entre el continente y esta última isla, la más apartada, hay tráfico de embarcaciones y helicópteros (algunos son bimotores grandes), unas veces con más frecuencia que otras. Hay un muelle de piedra enorme muy largo con un puerto de aguas profundas; durante sus excursiones, Katie ha visto alguna vez la dársena llena de trabajadores ajetreados descargando barcos.
En el centro de ese lugar hay una especie de recinto, pero no se ve. La isla está rodeada por un pinar muy denso que hace las veces de empalizada con agujas ante las miradas curiosas.
Esta isla es Ringrock y se llama así por la formación rocosa sobre la que se sustenta, una columna enorme. Ni siquiera los repartidores de Hockenberry saben mucho más de ese sitio; nunca van allí.
Si los helicópteros tuvieran algún distintivo de las fuerzas armadas, sería prueba suficiente de que es un recinto militar. Más allá de la matrícula en la popa del fuselaje y de otra cifra más corta que se ve en la cubierta del motor, es imposible identificar las aeronaves. Lo mismo pasa con las embarcaciones que van allí.
La semana que Katie visitó la Escalera de Jacob e hizo una oferta, Ringrock, allá a lo lejos, estaba pasando por un periodo de relativa calma. Ella no le dio importancia.
Gunner Lindblom, el agente inmobiliario, le dio a entender que era un centro de investigación de la Agencia de Protección Ambiental.
Le pareció inofensivo.
Resultó ser un rumor.
A lo mejor algunos residentes de los cientos de islas que hay al noreste de la suya o de las zonas costeras sí saben qué es ese recinto que ocupa el último islote de la cadena. No obstante, Katie nunca se junta con los insulares y rara vez lo hace con los continentales, pero, cuando se relaciona con los últimos, nunca cotillea.
Si pregunta sobre los demás, no le cabe duda de que querrán saber cosas de ella. Cuando habla de su pasado, se corta con sus recuerdos afilados; después de haber conseguido dejar de sangrar, no está dispuesta a reabrir las heridas.
Ella espera que esa isla misteriosa no sea más que un retiro para empresarios mandamases o cualquier otra cosa relacionada con la empresa privada. No le da miedo la gente que se mueve por el lucro. Con contadas excepciones, su máxima aspiración es enriquecerse dando servicio a sus clientes, no machacándolos.
Sería más problemático que el recinto estuviera auspiciado por la Agencia de Protección Ambiental, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA o cualquier otra organización federal anónima encubierta.
Katie recela de la autoridad. No se fía de la gente que prefiere el poder al dinero o que busca obtener lo segundo ejerciendo lo primero en vez de trabajando.
No es que sea survivalista, pero tiene intención de sobrevivir. Tampoco es preparacionista, pero está preparada.
No cree que esté viviendo en el fin de los tiempos, aunque de vez en cuando se lo pregunta.
El aislamiento es una barrera contra el miedo y la desesperanza. Lo único que necesita para curarse, si es que eso es posible, es naturaleza, calma y tiempo para reflexionar.
Después de veintiséis meses viviendo en la Escalera de Jacob, ya casi no tiene miedo y la desesperanza se ha tornado poco a poco en una amargura arraigada. No es feliz, pero tampoco infeliz; se regodea en su aguante.
Se dispone a dar la vuelta para volver a casa y tomarse un vino mientras prepara la cena cuando Ringrock empieza a bullir de actividad. Se sobresalta, gira hacia el ruido y entrecierra los ojos por la luz vespertina del sol.
Como si se tratara del complejo mecanismo de un reloj suizo al dar la hora, dos helicópteros se alzan de repente desde el centro de la isla (el primero es biplaza y el otro parece que tiene cuatro asientos) y una flotilla de lanchas de carreras de fibra de vidrio se aleja del muelle. Son barcos de líneas depuradas que van a ras del agua; le parece que son seis. El chirrido de las turbinas, el estruendo de las hélices cortando el aire y el rugido de los motores fueraborda rebotan en la superficie como piedras haciendo cabrillas.
Un aparato se dirige al sur y el otro hacia el norte. Sobrevuelan el terreno de derecha a izquierda y viceversa; parece que están buscando algo en Ringrock. El sol se desliza como oro fundido por la cabina de cristal de la aeronave que va en su dirección. Dos de las lanchas de carreras bordean la costa hacia el noreste, mientras que otras dos aceleran hacia el sudoeste; el par restante peina el muelle de arriba abajo: están patrullando el perímetro.
Ringrock no es una cárcel. Si fuera un centro penitenciario, Gunner Lindblom y los vecinos lo sabrían; sería a la vez un importante generador de empleo y objeto de preocupación.
Lo más probable es que lo que está presenciando no sea una fuga, sino una invasión. Si el recinto alberga un operativo de alta seguridad, los vigilantes reaccionarían así en caso de una brecha en la alambrada eléctrica.
Lo que sea que esté pasando no es de su incumbencia. Katie se ha aislado de la compañía de desconocidos y es muy consciente de lo peligroso que sería llamar la atención metiéndose en asuntos ajenos.
No tiene familia en el mundo exterior. Están todos muertos.
Cobrar el seguro de vida y vender dos casas contribuyeron de manera significativa a que pudiera comprarse esta isla remota e infravalorada. Aún le quedan fondos de sobra para mantenerse durante más tiempo del que espera vivir.
Los investigadores de Ringrock siguen alterando el día con su actividad frenética cuando Katie se va del embarcadero.
La paloma bravía ya no está en el poste del final de las escaleras.
Según sube, ve un cuervo en la caperuza de la chimenea. Está mirando hacia el este; parece un centinela encargado de darle la bienvenida a la noche, la cual, allá a lo lejos, se arrastra por la Tierra mientras esta gira.
UNA PEQUEÑA FORTALEZA
Joe Smith, el veterano de guerra y primer dueño de la casa, fue quien supervisó la construcción en 1946; se le daba muy bien la carpintería y él mismo se encargó del interiorismo con mucho mimo. Las vigas del techo, las tablillas superpuestas entre medias y el revestimiento (de una madera de pino con nudos barnizada que te envuelve en una calidez dorada) son una obra maestra del diseño y la carpintería ajena al alabeado y el desgaste tanto de las tormentas como del paso del tiempo.
Además, fabricó casi todo el mobiliario en pino o roble, el cual también se conserva todavía. Tanner Walsh, el segundo dueño, se limitó a retapizarlo a su gusto y Katie ha hecho lo mismo.
Las chimeneas de piedra de la cocina y el salón bastan para caldear la casa entera. Walsh prefirió quitarse de líos quemando madera y puso calefactores en las cuatro estancias, y ella los ha renovado.
Ha cambiado las alfombras persas de imitación por unas de estilo navajo hechas por una tejedora con un talento especial para crear diseños tradicionales, con variaciones más sutiles y bastante bonitas.
La puerta de la entrada (la única que hay) es de roble y está acorazada. Casi ocho centímetros de grosor.
Las ventanas abatibles son más pequeñas de lo que le gustaría y se abren hacia dentro. Mantiene a raya a mosquitos y moscas con unas mosquiteras, pero también hay sendas barras de hierro, una vertical y otra horizontal, bien asentadas en marcos de hormigón.
En la década de 1940, la tasa de criminalidad del país era baja. Si bien podría pasar que algunos ladrones acuáticos insensatos se fijaran en las casas que hay en estos cientos de islas agrupadas en la cabecera del archipiélago, esta región remota vive ajena al delito incluso hoy en día.
Durante el año previo a su muerte, Tanner Walsh estuvo investigando a Joe Smith y dejó constancia de sus impresiones sobre la casa y la isla. Este escritor místico pensaba que la intención de Joe era formar una cruz con las barras y tenía la convicción de que casi cualquier aspecto del edificio estaba cargado de simbolismo.
Katie cree que su razón de ser no es tan espiritual. Por un lado, poner dos barras de hierro cruzadas es la forma más barata y sencilla de evitar que alguien entre por una ventana.
Por otro, en 1945, Joe Smith era parte de la unidad que liberó a los prisioneros de Dachau. Las cosas que vio este chico de campo del norte del estado de Nueva York lo dejaron tocado de por vida; por eso se fue a vivir solo, apartado de sus semejantes. Treinta vagones repletos de cadáveres en descomposición. Una «sala de desollado» donde les arrancaban la piel con cuidado a los prisioneros recién asesinados para hacer «pantallas de lámpara de calidad». Una cámara de descompresión donde hacían experimentos sobre los efectos de la altitud con sujetos que acababan volviéndose locos y con los pulmones reventados. Todo ello en nombre del pueblo, según insistían las autoridades, para conseguir una sociedad más justa. La justicia nunca sobra en Utopía.
Para Katie, este sitio es la casa del fin del mundo, de su mundo.
UNA OBRA DE ARTE
Al principio, los muros gruesos de piedra impedían que el follón constante de Ringrock perturbara la calma de la casa.
Katie se sirve un buen cabernet sauvignon, pero no se pone a preparar la cena de inmediato, sino que se va con el vino a la armería.
Usa esa palabra para engañarse a sí misma. En una esquina descansan una escopeta de calibre 12 con empuñadura y un AR-15 que la gente que no sabe de armas suele llamar fusil de asalto. Los dos están descargados. También tiene una reserva sustancial de munición para ambas.
No obstante, la mayoría de la estancia está equipada con una mesa de dibujo amplia, un taburete regulable, un atril, armarios llenos de material de arte y un sillón en el que a veces se apoltrona para contemplar la obra en la que esté trabajando en ese momento.
Amén de los tres miedos cervales (dolor atroz, discapacidad y muerte), todo el mundo necesita al menos un motivo por el que vivir, una tarea inspiradora. Para Katie, el arte ha sido una de sus razones de ser desde la adolescencia. Desde que vive en la isla, se ha convertido en su única inspiración.
Rondaba la veintena cuando empezó a florecer su carrera. A los veintidós años ya tenía representación en galerías importantes. Sus cuadros cada vez se vendían por más dinero.
Hoy en día solo crea para ella, porque no hacerlo es como morir por dentro. No tiene intención de volver al mercado del arte. Destruye más obras de las que conserva. No ha colgado ninguna en las paredes de esta casa.
Pinta para rebelarse contra el impresionismo abstracto y todas esas escuelas modernistas y posmodernistas desalmadas. Su estilo característico es el hiperrealismo, con el que intenta captar lo mismo que la fotografía y mucho más: lo que la mente sabe de una escena que en sí misma no revela nada; lo que siente el corazón por el sujeto que tiene delante; el pasado que perdura en el presente y el futuro que acecha sin mostrarse; el significado de cualquier momento sobre la faz de la Tierra, si es que lo tiene.
Ahora, vino en mano, se planta delante del lienzo que descansa sobre el atril, su trabajo en curso. Mide un metro veinte de ancho y noventa centímetros de alto. El tema es muy mundanal. Son tres escaparates de un centro comercial a pie de calle que cuenta con siete establecimientos: un local de manicura, una heladería y una pizzería de barrio.
Para el ojo ajeno, el cuadro está terminado: es una obra fotorrealista con la misma profundidad que un trampantojo. Para Katie, falta algo; mañana empezará la parte complicada del trabajo.
La mayoría de los artistas tacharían su estudio de inadecuado. Insistirían en la necesidad de tener ventanas más grandes, una buena luz del norte.
Ella no necesita nada aparte de lo que ya tiene. Con esta vida menguada que lleva, se conforma con pintar con luz artificial. Últimamente, hay veces en que las mejores obras las hace entre las sombras, sin ninguna luz más allá de la que ella focaliza en el lienzo.
Casi se le sale el vino de la copa cuando se sobresalta al oír una explosión a lo lejos; suena amortiguada, pero las ventanas traquetean y las vigas del techo rechinan.
CARGAS DE PROFUNDIDAD
Por mera curiosidad, quizás acrecentada por su estado de paranoia permanente a raíz de su vida continental, a Katie le llama la atención cuando el tráfico marítimo es inusual. Tiene unos prismáticos muy potentes en una mesita del salón. Los coge y sale fuera. Nada más abrir la puerta, otra explosión amortiguada sacude la tarde.
Sale corriendo, para en el borde del promontorio que domina la costa y se lleva los prismáticos a los ojos. Las lanchas fueraborda se han retirado.
Katie no sabe (o no recuerda) tanto como debería de los helicópteros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. La aeronave que está patrullando el agua a varios cientos de metros de Ringrock es más grande que las dos que han estado oteando la isla de arriba abajo y de izquierda a derecha hace no mucho. Se asemeja a los Sea Horse o a los Sea Stallion. Al igual que los dos de antes, no tiene ningún distintivo, cosa obligatoria en cualquier artefacto militar. Pocas empresas privadas usan aeronaves de ala giratoria con tanta potencia y capacidad de carga.
A diferencia de los pequeños, este actúa con violencia, lo cual no tiene sentido en este sitio ni a estas horas. Mientras sobrevuela, varios tripulantes se deshacen de un barril de la mitad del tamaño de uno de petróleo lanzándolo por la rampa de carga trasera. Cae en picado treinta metros antes de tocar agua y hundirse; luego el aparato avanza. Al detonar hace un ruido amortiguado, aunque es tan potente que ha debido de tener lugar a una o dos brazas de distancia. La superficie del lago se hincha como si estuviera emergiendo un leviatán. El agua bulle. Un géiser fugaz sale disparado hacia lo alto y luego se desvanece. Tiran otra carga de profundidad.
Katie, aturdida, baja los prismáticos; las olas suaves de la primera explosión bañan los pilotes del embarcadero y lamen la orilla de guijarros.
Le cuesta explicar qué es lo que está presenciando. ¿Contra qué están atacando? Es imposible que un submarino se adentre en este sistema de lagos de agua dulce. Además, no se ha declarado ninguna guerra; no es nada probable que esto sea una batalla naval. Tampoco es el mejor lugar para ese tipo de maniobras.
Parece que la cuarta detonación da por satisfecho el mandato que ha dado lugar a esta insensatez. El Sea Horse (o lo que sea) da media vuelta y vuelve a Ringrock sin expulsar nada más.
Uno de los dos aparatos de antes, el más grande, reaparece a la altura del extremo noreste de la isla; es una especie de helicóptero ejecutivo más propio del mundo empresarial. Lo mira de cerca con los prismáticos y ve que van el piloto, el copiloto y dos pasajeros en la parte de atrás. Desde tan lejos son meras figuras, siluetas, así que no es capaz de distinguir si llevan uniforme.
El piloto sigue el rastro del aparato que ha lanzado los explosivos y empieza a peinar esa extensión de agua de izquierda a derecha y de arriba abajo, casi igual que como ha hecho antes con parte de la isla de Ringrock.
Acaba de ver que en la panza del fuselaje sobresale una especie de instrumento que antes no era visible. Katie no puede más que suponer que se trata de varios sensores para comprobar si las cargas de profundidad han alcanzado los objetivos.
Puesto que no es posible que sea un submarino ruso o chino ni una nave dirigida por el capitán Nemo invocada por la imaginación de Julio Verne, a lo mejor están buscando buzos muertos.
¿Quién ha hecho qué? ¿Ha burlado alguien la seguridad de la isla? ¿Se han escapado con material confidencial o con pruebas de delitos graves?
A lo mejor es una secuencia de una película de James Bond. Le cuesta creer que este archipiélago aletargado sea escenario de melodramas glamurosos de ese estilo.
Es más, si de verdad hubiera buzos, sería desproporcionado responder a su incursión con fuerza letal, encima empleando tal cantidad de material altamente explosivo; de hecho, es de una violencia fuera de toda lógica. La ley exige que haya una detención, una acusación y un juicio. Si el recinto de Ringrock es un operativo del Gobierno o de una empresa privada, en ningún caso estaría dispuesto el mando a poner en peligro su libertad exponiéndose a cargos por un uso excesivo de la fuerza resultante en homicidio involuntario o asesinato.
Los ecologistas indignados, que podrían haber presenciado las explosiones desde alguna embarcación o desde el continente, bastan para disuadir a las autoridades de Ringrock de hacer lo que parece que han hecho.
A pesar de lo que ha visto Katie, no es posible que sea lo que parece. Le falta información esencial para dar con una explicación lógica y razonable.
El único helicóptero que queda sobrevuela de izquierda a derecha y viceversa una extensión de agua cuya profundidad supera los noventa metros.
A medida que el cielo vespertino se oscurece poco a poco, el reflejo azul sobre el enorme lago va desapareciendo. A los pies de Katie, lenguas de agua gris lamen las piedras de la orilla, lisas como el granito de las lápidas por las caricias húmedas recibidas durante siglos.
La filigrana de nubes, ahora dorada, embellece el cielo cual adornos elaborados con alambre de joyero.
No sabe si es por causas atmosféricas o por qué, pero el estruendo del ala giratoria del helicóptero va y viene, de forma que a veces se hace un silencio inquietante y parece que la nave está suspendida en el aire con el motor apagado, flotando, como si fuera producto de su imaginación.
Ese momento de extrañeza le infunde una sensación de exposición y vulnerabilidad, incluso de que la están vigilando.
No le cabe duda de que la gente que trabaja (o vive y trabaja) en Ringrock también tiene prismáticos. Sin embargo, teniendo en cuenta el atrevimiento y el ruido con los que han obrado, no debería preocuparles que ella sienta curiosidad.
No obstante, Katie vuelve a casa y cierra con llave, donde la espera la copa de vino a medio beber.
No necesita saber qué están haciendo. Pertenecen a ese mundo que ella evita y al que nunca volverá. Ella tiene su propio mundo. El único sitio en el que puede vivir si quiere cumplir la promesa que hizo.
PREPARAR LA CAMA
Katie elige un libro para entretenerse mientras cena, lo deja en la mesa de la cocina y se dirige a la habitación; allí, retira la colcha y la acomoda en el tablero que hay a los pies de la cama.
Todos los días por la mañana, ahueca los cojines y estira la ropa de cama, y lo deja todo liso, como si quisiera evitarse la vergüenza de que alguien viera las sábanas y las mantas desaliñadas.
No ha tenido ninguna visita desde que se mudó aquí. No importa. Hay que mantener el nivel. Seguir la rutina. El desorden puede derivar en dejadez o algo peor.
Ahora mismo, su salud mental depende de mantener la casa igual que la anterior: como si todavía importara. Como si alguien a quien ella da por perdido fuera a aparecer milagrosamente en el umbral de la puerta. Tiene que estar preparada hasta para lo imposible. Sin preparación no hay esperanza.
Justo cuando retira la sábana encimera y la manta, se le pasa por la cabeza una idea perturbadora sobre Ringrock. Ellos sabían que podía ocurrir lo que ha pasado. Ya estaban preparados, hasta el punto de tener a mano cargas de profundidad.
Su preparación es una forma de defender su cordura, pero la de ellos viene a decir que están involucrados en una iniciativa tan peligrosa como demencial.
EL ARTISTA ES UN MATEMÁTICO QUE CONOCE LAS FÓRMULAS DEL ALMA
A Katie le quedan tres semanas para cumplir trece años; ha llegado antes del colegio porque han cancelado las dos últimas clases de la jornada debido a un problema con el sistema de calefacción. Está sola en casa.
Como de costumbre, ha terminado los deberes en media hora. Está sentada en la mesa de la cocina y tiene delante un atril con su bloc de dibujo; está intentando perfeccionar su destreza con el lapicero.
No es fácil representar agua en calma, porque hace de espejo y refleja el cielo, los árboles, los edificios y la gente. Esas imágenes invertidas plantean problemas de perspectiva muy complejos.
Se puede plasmar con pinceladas horizontales suaves; así el artista tiene justificación para la pequeña distorsión de las imágenes reflejadas.
Otra técnica sutil consiste en dibujar los reflejos usando solo líneas verticales y luego borrar en horizontal ciertas zonas estratégicas para dar esa sensación de calma en la superficie de un estanque.
Katie está bregando con el segundo enfoque mientras el grifo gotea de fondo sin parar; es exasperante. Las gotas resuenan al caer sobre el fregadero de acero inoxidable: ploc, ploc, ploc.
Se planta delante de él y analiza el problema. Pone la mano debajo de la boca. Una gota caliente aterriza en la palma.
—Te vas a enterar —le dice al grifo; es lo que le soltó una niña muy mala del colegio hace un par de semanas.
Las separó un profesor, el señor Conklin, así que quedaron empatadas. «Katie, me dejas de piedra», le dijo. Ella no se había peleado nunca, pero él no se refería a eso. La otra le sacaba dos años y era más grande, además de la niña más cabrona del instituto, pero Katie iba ganando; eso fue lo que sorprendió a Conklin.
Ahora se dirige al garaje, donde su padre tiene un banco de trabajo y armarios de herramientas. Recopila lo que cree que necesita.
El hombre es un manitas en casa. Lo ha visto arreglar cosas alguna vez, pero no es lo habitual.
Se está guiando por…, bueno, por la intuición.
Cierra la llave de paso que hay debajo del fregadero. Luego abre un grifo para comprobar que lo ha hecho bien. La boca expulsa unas gotas y para.
Quita el mando. Afloja la contratuerca del vástago con una llave inglesa. Luego termina de desenroscarla a mano y la deja a un lado.
El vástago está muy encajado en el grifo. Lo menea un poco y tira con fuerza para sacarlo.
Si tuviera once años, puede que en este punto se hubiera desanimado. Pero va a cumplir trece dentro de poco.
Extrae el tornillo que afianza la maltrecha junta de goma con un destornillador. La saca haciendo palanca.
Luego inserta la nueva en el vástago asegurándose de que el lado biselado mira hacia el asiento del grifo. No conoce los términos vástago ni asiento, pero no le hace falta. Intuye cómo debe funcionar.
Afianza la junta con el tornillo y aprieta hasta comprimirla un poco. El vástago encaja de nuevo en el grifo. Aprieta la contratuerca con la llave inglesa. Vuelve a colocar el mando. Se agacha y abre la llave de paso. Funciona.
Después de guardar las herramientas en su sitio, se sienta de nuevo en la mesa de la cocina y retoma la tarea de representar agua en calma con lápices de grafito. El grifo ha dejado de gotear, así que ya no se distrae.
Durante la cena, su madre sonríe a su padre y le dice:
—Por cierto, gracias por arreglar el grifo de una vez.
Él contesta que no ha tenido tiempo aún y entonces Katie confiesa que ha sido ella. Su madre se sorprende, claro.
Sin embargo, su padre no.
—Es artista —repone.
—Sí —contesta su madre—, pero no fontanera.
Ante esta respuesta, él se pone filosófico, cosa que suele hacer; por suerte, no tan a menudo como para dar vergüenza ajena.
—La música y las matemáticas están estrechamente relacionadas, ya lo sabes. De hecho, la música es una forma de matemáticas y muchos músicos tienen un talento natural para la trigonometría y esas cosas.
—Creo que las clases de piano son un suplicio y demuestran que nuestra niña no es música —dice la madre, estirando el brazo para darle una palmadita a Katie en la mano e indicarle que no lo dice con afán de criticar ni de menospreciar.
—Ni falta que hace —repone el padre—. Ya tiene un talento extraordinario para las artes plásticas. Lo que quiero decir es que para mí es evidente que un buen artista, ya sea músico, pintor, escultor o maestro de la prosa, lleva dentro un matemático, un carpintero, un albañil, un ingeniero… Un buen artista sabe por intuición cómo está construido el mundo, cómo funciona y cómo encaja la gente en él. Por eso tienen la capacidad de crear belleza, porque saben descifrar las cosas. El artista es un matemático que conoce las fórmulas del alma. «La belleza es verdad y la verdad belleza».
La madre suspira y dice:
—La próxima vez que muera el aire acondicionado, llamo a Andrew Wyeth.
—Me parece genial e indiscutible, pero me temo que está muerto.
—¿Cómo se llama la cosa esa donde se mete la junta? —pregunta Katie.
—Vástago —responde el padre.
—O sea que, si me aprendo el nombre de esos chismes, dibujaré mejor el agua en calma.
Con el paso de los años, le coge el gusto a aprender a arreglar cosas estropeadas. Sin embargo, algunas no tienen arreglo. Cuando llegue un punto en que sea tan manitas que se valga por sí misma, se preguntará si nació predestinada a vivir sola en la Escalera de Jacob.
ESTORES
Esa mañana, Katie había horneado seis pechugas de pollo. Metió cinco en sendas bolsas de plástico, las cerró al vacío con su envasadora FoodSaver y las puso en el congelador.
Ahora está cortando la sexta en dados, picando espárragos y laminando varios champiñones. Hay tirabeques descongelándose sobre un trozo de papel de cocina. Lo pone todo en un bol, añade aceite de oliva y lo sazona. Tiene arroz a la mantequilla con pasas de sobre hirviendo en un cazo.
Más allá de las ventanas con barrotes cruciformes, una luz naranja tostado se consume.
Se sirve otro vino, cierra la botella con el tapón de corcho, va al pasillo copa en mano, abre la puerta y sale.
En el lado este, el cielo tiene un color zafiro tirando a negro. En el oeste se ha tornado naranja sanguina durante el lapso previo a esta visita al crepúsculo.
Con el anochecer, aquí abajo se ha instalado la quietud, pero arriba un viento de altura ha difuminado las nubes de encaje. Ya no parecen una filigrana, sino una mancha oscura de alguna sustancia orgánica desagradable.
No hay helicópteros en el cielo. Los barcos que surcan el lago, si es que los hay, van sin luces de navegación.
Ringrock es una extravagancia fulgorosa, un reino de haces de luz y balizas. Brilla diez veces más que cualquier otra noche. Jamás habría pensado que esa isla estuviera tan profusamente electrificada.
Katie está plantada justo delante de la puerta, entre perpleja y un poco inquieta. Es como si hubieran encendido todas las luces para ver mejor todos los rincones y debajo de las camas.
De nada vale especular. Y, aunque tiene poco que perder, valora lo que posee. No va a ponerlo en peligro sucumbiendo a la curiosidad. Hoy en día, en Estados Unidos, quienes dictan las normas perciben la indagación como intromisión. Llaman a los curiosos entrometidos; no les dispensan ningún respeto y sí poca clemencia.
Entra en casa y cierra con llave la puerta gruesa de roble.
Va a todas las habitaciones y baja los estores plisados. No lo hace movida por el espectáculo de Ringrock. Tiene por costumbre vetar la noche todos los días sobre esa hora.
Lleva más de dos años viviendo aquí y, que Katie sepa, nadie ha osado penetrar en la isla sin invitación. No ha visto nunca ninguna cara en las ventanas. Durante sus innumerables paseos por estas cincuenta hectáreas de terreno, jamás se ha topado con una huella que no fuera suya.
Intuye que el ritual de los estores tiene más de simbólico que de pragmático. De forma inconsciente, está bloqueando algo más que la curiosidad de posibles intrusos. Lo que tiene que averiguar es el qué.
CENA CON DAPHNE
La cocina tiene una zona de comedor con una mesa y cuatro sillas. El mobiliario lo hizo Joe Smith cuando volvió de la guerra; es bonito y robusto.
Katie suele comer siempre en la misma silla, la que tiene el respaldo pegado a la pared; así ve al completo esta estancia tan acogedora.
Joe no se casó nunca y vivió solo toda su vida. Aunque no necesitaba cuatro sillas, fabricó las otras tres quizás como una señal de esperanza.
A veces se pregunta si a lo mejor él previó que, tres cuartos de siglo después, ella habitaría allí y necesitaría el conjunto de comedor completo.
Normalmente pone música mientras cena, pero en esta ocasión no recurre a sus CD. Si esa noche se oyera algún ruido, le costaría oírlo con Mozart o Beethoven de fondo.
Siempre lee durante la cena. Usa una piedrecita gris azulado que encontró en la orilla para mantener la página de la izquierda en su sitio y que no se vaya hacia la derecha.
Aunque ya se ha leído varias veces las obras completas de Dickens y Dostoyevski, las leería de nuevo. Jane Austen, Balzac, Joseph Conrad. No soporta la petulancia ni esa intensidad tan absurda que desprenden los prejuicios de James Joyce. Su aversión a los nihilistas limita más si cabe su lista de lectura.
Para esta noche ha elegido algo más ligero, un relato corto de Daphne du Maurier, The Split Second. Ante todo, la autora cuenta historias, pero su obra tiene más profundidad de la que le han reconocido quienes se creen con derecho a definir el arte.
Du Maurier se compadece de la gente que sufre, pero evita el sentimentalismo. Sus relatos son oscuros, pero nunca caen en la espiral nihilista. Ella sabe que la lástima real es noble y exigente, pero la ternura es una expresión vana que se permiten quienes quieren sentirse bien consigo mismos sin tener que molestarse en hacer algo al respecto.
En los últimos años esa distinción ha cobrado importancia para Katie.
Ya ha terminado de cenar y va más o menos por la mitad del relato cuando, mientras se piensa si tomarse un tercer vino (algo inusual), un zumbido agudo interrumpe la calma; parece un enjambre enorme de avispas cabreadas. No viene de la cocina.
Echa un vistazo a la ventana tapada, luego a la otra y se levanta de la silla; cada vez se oye más fuerte. Se acerca al centro de la estancia y se da cuenta de que el sonido que proviene de fuera también se oye por la chimenea.
Se queda ahí escuchando, analizando en vano, y luego va hacia el cajón de los cubiertos, al lado de la placa de cocina. Dentro, aparte de varios cuchillos con fines culinarios, hay una Glock de 9 milímetros. Esconde ahí la pistola, junto con otra en la habitación, por si se desata una crisis de repente y no le da tiempo a ir a la armería del estudio. Es la primera vez que la coge para otra cosa que no sea hacer prácticas de tiro o limpiarla.
En el cajón también hay una linterna táctica de cuarenta y cinco centímetros de largo. La coge también.
Al llegar a la puerta el sonido se oye mucho más alto. Sí que es un zumbido, pero es a la par sutil como un tajo con un folio y penetrante como un picahielo.
Quita el cerrojo superior, luego el inferior y vacila un segundo antes de abrir la puerta.
RASTREADORES
Katie prefiere coger la pistola con ambas manos. Sin embargo, aún no ha salido la luna y la locura del espectáculo de luces de Ringrock está a dos millas de allí, así que su isla está sumida en una oscuridad casi cegadora y necesita la linterna táctica.
Está segura de que puede usar la Glock con una sola mano. Hace pesas para fortalecer huesos y músculos con el fin de lidiar con el retroceso, y ejercita las manos con una pelota de goma dura para mejorar el agarre.
No se le echa nada encima. Hace un barrido con la luz y comprueba que no hay nadie acechándola. La acción está en el cielo.
La potente linterna muestra un extraño enjambre mecánico en movimiento. Ruedas. Amortiguadores. Configuraciones cuatripartitas con alas giratorias. Estabilizadores. Antenas. Algo que parecen cámaras térmicas buscando rastros. Algo que seguro que son los receptores de los sensores que sondean en busca de algo más que aviones enemigos a la vista.
—Drones —dice ella, aunque no ha visto nunca unos como esos. Están a una altura de entre seis y nueve metros de su casa y se dirigen despacio hacia el noreste. Ni siquiera con el revoloteo de la linterna consigue estimar su tamaño, pero tienen pinta de ser grandes: no menos de metro y medio de diámetro, puede que hasta dos.
Se mueven en paralelo, como una falange. Ni siquiera restringiendo el haz de luz para ampliar el alcance de la linterna táctica logra comprobar lo que ya sospecha: los aparatos están colocados en intervalos a lo ancho de la isla, unos treinta o cuarenta; de ahí el volumen del ruido. Mientras sobrevuelan el terreno, van ganando altitud para esquivar los árboles.
Katie se sorprende corriendo para ponerse a la altura de los drones, pues se siente dominada por el impulso de derribar uno. Tanto el tamaño y la complejidad de los aparatos como la cantidad en sí parecen dar fe de que en Ringrock se está llevando a cabo un proyecto insólito. Y es evidente que un miembro del equipo o un intruso han robado algo de vital importancia; algo para lo que no bastaba con hackear los ordenadores. Necesitan encontrar al ladrón urgentemente y creen que ha podido llegar hasta la Escalera de Jacob, su isla, su hogar. Se siente violada. Parece que la han puesto en peligro. Y si son unos hijos de puta temerarios y mentirosos, como tanta gente hoy en día, negarán haber hecho nada y ocultarán la verdad a toda costa. Si consigue capturar un dron, tendrá una prueba.
Ojalá tuviera su escopeta del 12. Un par de ráfagas de postas y seguro que alguno acaba estampado contra el suelo.
Adelanta a la falange, suelta la linterna táctica y coge la Glock con ambas manos. Planta un pie delante y el otro detrás, formando una especie de triángulo isósceles, y afianza los brazos. El dron más cercano, al igual que los demás, no tiene luces de navegación, pero ella distingue la forma geométrica gris en el cielo negro. Espera a que el aparato esté sobre ella, descerraja un tiro, luego otro y se piensa si disparar un tercero.
La probabilidad de que el recinto de Ringrock esté gestionado por el Gobierno, ya sea a través del Ejército o en colaboración con una empresa privada, es como mínimo de 50-50, más bien 80-20. El sistema judicial actual no le ha brindado justicia de ningún tipo a Katie. Habida cuenta de que los federales tienen los bolsillos más llenos que nadie, si dispara contra un dron del Gobierno valorado en un millón de dólares y acaba en un tribunal, las posibilidades de que gane son escasas. Se expone a perderlo todo, incluso la isla y, durante un tiempo, la libertad.
Si eso llegara a pasar, no podría cumplir su promesa. Y esa es la única razón por la que se levanta por las mañanas y sigue lidiando con el día a día. La promesa es lo único que le importa.
Baja la pistola con frustración. Se queda mirando la formación perfecta de drones, que van desapareciendo poco a poco rumbo noreste. El gris se va perdiendo con cada metro que avanzan y los aparatos acaban disueltos en la negrura. Los motores y los rotores siguen desdeñando la noche, pero ahora la fuente del sonido no se ve, como si fueran espíritus desesperados que viven en el bosque y no saben cómo salir de este mundo, donde los cuerpos que habitaron antaño hace tiempo que se desintegraron.
Una brisilla fresca surge del agua negra. Huele a cieno, a creosota y a algo más que no reconoce.
Coge la linterna táctica del suelo y se dirige a casa. Para a medio camino, se da la vuelta y enfoca el campo con el haz de luz. Parecía que los drones habían peinado el terreno satisfactoriamente, pero Katie percibe… una presencia. A pesar de esa sensación, no hay nada.
Al sudsudoeste, Ringrock sigue refulgiendo cual feria en pleno carnaval.
EL MÍSTICO
Katie lava los platos y los utensilios de la cena, y los guarda.
El coro insectil de drones ha amainado, pero ella sigue desconcertada, como cuando estás soñando y percibes un sonido distante que parece un mero zumbido en los oídos, pero que en realidad es un aviso de que el sueño está mutando en pesadilla.
La puerta de la despensa está abierta. Se fija en un calendario que hay en la cara interna. Ya ha pasado la Pascua. También la judía. Las fechas encuadradas vaticinan semanas tranquilas, sin ningún acontecimiento señalado más allá de una luna llena dentro de un par de días.
Ya no está tan segura de ese pronóstico favorable. Llevaba dos meses viviendo en la isla cuando empezó a creer que quizás ya estuviera fuera del alcance del mal. Se ha sentido resguardada durante dos años. Los sucesos de hoy han alterado su sensación de seguridad; cierra la puerta de la despensa.
Dichos acontecimientos han removido ese miedo que tanto tiempo lleva sedimentado. Peor aún: lo han atizado. Ella siempre intenta evitar la rabia; no hace sino provocar la autodestrucción de los individuos y la ruina de países enteros.
Se plantea usar el móvil para algo más que hacer sus pedidos al servicio marítimo de Hockenberry. Podría llamar al sheriff del condado o a la guardia lacustre. No para presentar una queja. No quiere llamar demasiado la atención. Podría hacerse pasar por una ciudadana preocupada que expresa su esperanza de que todo ese jaleo de Ringrock (las explosiones y el cielo lleno de drones) no signifique que hay gente herida allí. A lo mejor así se entera de algo que la ayude a tranquilizarse y a dormir del tirón.
No. Llamar es más arriesgado y menos eficaz que tomarse una tercera copa de vino, cosa que rara vez se permite.
Mientras se sirve el cabernet, se acuerda de las grabaciones de Tanner Walsh. Hace tiempo escuchó una cosa en una de ellas que de repente viene a cuento.
Como Walsh vivía enajenado de sus familiares, le dejó todo su patrimonio a una dudosa organización benéfica que se dedicaba a ofrecer defensa jurídica a personas necesitadas que al parecer habían sido acusadas erróneamente de maltratar a ancianos. Como plasmaban dichas grabaciones, el odio que sentía hacia sus propios padres era tal que a lo mejor le habría gustado que vivieran muchos años para que dependieran de él, lo que le habría dado la oportunidad de maltratarlos. Su afinidad por casos de ese estilo habría abarcado incluso a gente acusada de usar el método de Lizzie Borden para resolver conflictos familiares.
Los directores de la fundación benéfica se interesaron por las cuentas bancarias de su benefactor y por las ganancias derivadas de la venta de la isla y del barco de Walsh. No así por enviar a alguien que se deshiciera de su ropa y sus efectos personales. Entre ellos ciento seis cintas de casete donde grabó de todo, desde sus observaciones sobre la ecología de la isla hasta sus reflexiones sobre temas como la reencarnación, los fenómenos paranormales, los viajes astrales y la combustión espontánea en humanos.
Katie escuchó varias durante sus primeras semanas aquí, pero su interés fue decayendo. Walsh era más crédulo que un crío, pero sin el encanto de la inocencia. Testarudo. Engreído. No es buena compañía ni aunque baste con apretar un botón para callarlo.
Si no se ha deshecho de las grabaciones es porque, por muy estúpido que parezca Walsh, se siente conmovida por esa vulnerabilidad que subyace a la pomposidad. Era tan humano como ella. Tirar más de cien horas de reflexiones sobre sus creencias y el significado de la vida… En fin, sería prácticamente como echar por la borda toda su existencia. Es muy consciente de lo poco que valoran algunos las vidas ajenas hoy en día.
Guarda los microcasetes en cuatro cajas de zapatos que están en la balda de arriba del armario de la entrada. Se las lleva a la cocina y las deja en la mesa.
Walsh las etiquetó todas por temática. Las dividió en cuatro categorías, una por caja: «Mi vida en la Escalera de Jacob», «Fauna y flora insular», «Literatura» y «Fenómenos paranormales».
Entre otras cosas, Tanner Walsh había sido novelista, y muy afortunado. El presentador de un programa de tertulias de la tele eligió su primer trabajo, Orquídeas de invierno, para la sesión inicial de su cacareado club de lectura. Los ejemplares en tapa dura volaron de las estanterías: tres millones. Vendió los derechos cinematográficos en una subasta frenética. El libro se tradujo a cuarenta idiomas. Se dice que Orquídeas le reportó más de veinte millones de dólares.
Se pasó dos años alternando con literatos y con la élite hollywoodiense, subido a escenarios opinando de todo, desde poesía posmoderna hasta política, y dejándose ver en fiestas deslumbrantes de aquí y Europa. Luego adquirió esta isla y anunció que tenía intención de dedicarse exclusivamente a su arte durante un año.
En la primera cinta de la caja «Literatura», Walsh está solo en esa misma cocina hablando para la posteridad de la «gran novela americana» que iba a componer en breve. Es la única grabación de esta categoría que Katie ha tenido el valor de escuchar de principio a fin, cosa que hizo en un estado de fascinación malsana.
Su segunda novela duró una semana en la lista de superventas, se vendieron cuarenta mil ejemplares y recibió malas reseñas. La tercera no llegó a la lista, se vendieron quince mil ejemplares y la crítica se ensañó con ella. Para la cuarta no encontró editorial.
Compró la isla para convertirla en su retiro de artista, pero con el tiempo se transformó en un refugio contra la burla y la humillación. Rara vez salió de allí después de la lamentable acogida que tuvo el tercer libro.
Katie recuerda que ese casete está en la caja «Flora y fauna insular». Echa un vistazo a las etiquetas y se decanta por uno titulado «Observaciones sobre el lago».
La minigrabadora está en esa caja, pero no tiene pilas. Coge dos de tipo AA de un cajón de la cocina y el aparato, ahora recargado, responde con solvencia.
Escucha la descripción de Walsh de un barco que ha visto pasar por delante de la isla de Oak Haven; le parecen denostables las habilidades náuticas del piloto. Adelanta la grabación, atiende, le da la vuelta al casete, escucha un pasaje pseudopoético acerca del juego de luces matutino sobre la superficie del lago, avanza, sigue avanzando, escucha y retrocede hasta dar con eso que ha recordado.
Walsh no suena tan pomposo como otras veces. De hecho, se percibe cierta aflicción en la voz, como si estuviera empezando a darse cuenta de que esa percepción tan arraigada que tiene del mundo está equivocada. Me pregunto si acaso la Escalera de Jacob me ha convertido en un místico. Reencarnación, desdoblamiento, posesión… Veo cierta virtud y relevancia en todo esto. Debe de ser por el aislamiento. Si bien es preferible a la cultura corrompida del cenagal literario de Nueva York, no deja de ser aislamiento, y la mente llena el vacío con cosas que antaño parecían extravagantes. Y qué raro es vivir rodeado de agua, igual que cuando la oleada de injusticia ahogó mis esperanzas y ambiciones. Anoche tuve un sueño sin parangón. Era tan real… Convincente. Muy inquietante. Soñé que era sonámbulo. Atravesé esa puerta de roble macizo como si fuera un fantasma y terminé en el embarcadero contemplando Ringrock. No se veía el resplandor de las luces tenues que suele haber por la noche. A lo lejos, la isla parecía desierta. No, mucho peor. En el sueño creía que estaba en el inframundo, que el agua que veía era el río Estigia y que Caronte, el barquero, estaba a punto de llegar para trasladarme a la tierra de la oscuridad eterna. Pero no me dio miedo. Noté que alguien me llamaba y me tranquilizaba, pero no con palabras. ¿Cómo lo explico? Noté que me buscaban; no como nos busca la muerte, con su guadaña ensangrentada y su sonrisa ósea. Sino como si me necesitaran. Más que necesitarme, como si me apreciaran. En el sueño di un paso y me vi de pie sobre el agua. Empecé a caminar hacia Ringrock como si fuera el mismo Jesucristo. Noté el agua fría en la planta de los pies, que ondulaba ligeramente aun aguantando mi peso. Sentí una especie de alegría trémula abriéndose paso dentro de mí, poco a poco, pero también un miedo silencioso, y dije en alto: «Esa es la tierra de los muertos. No estoy listo para morir». Entonces, sin que mediara palabra ninguna, supe que en Ringrock había alguien que se suponía que estaba muerto, pero que en realidad no lo estaba, y que, si recorría esas dos millas de agua que me separaban de la isla, algo podría hacer por él, algo que le diera a mi vida más sentido que nunca. Empecé a acelerar el paso; estaba muy emocionado, lleno de regocijo; entonces me acordé de que, de pequeño, con solo cinco años, mi padre intentó enseñarme a nadar tirándome a una charca muy profunda desde la orilla. Recuerdo que se metía en el agua, me sacaba a rastras medio ahogado y luego volvía a tirarme una y otra vez. El sueño de Ringrock pasó a ser una pesadilla sobre la charca y mi padre. Me desperté aterrado, revolviéndome entre las sábanas, como si la ropa de cama fueran los brazos del cabrón malnacido de mi padre.
Walsh sonaba alterado, casi sin aliento. Se tomó un momento para recomponerse antes de proseguir.
Esta mañana no encontraba las pantuflas. Es raro que no las encontrara donde suelen estar todas las mañanas, al lado de la cama. No me acordaba de dónde las había dejado. Me he vestido, he preparado una cafetera bien cargada de café jamaicano y me lo he servido en mi jarra alemana con tapa preferida, que mantiene el calor igual de bien que conserva fría la cerveza. Tenía intención de acercarme al agua y sentarme en la silla del embarcadero para estimular la generación de ondas alfa con la maravillosa calma del lago, antes de ponerme a trabajar en el libro con el que voy a demostrar lo mucho que se equivocaron los críticos conmigo, su falta de criterio. Me di cuenta de que el cerrojo de la puerta no estaba echado. Aunque llevo años en la Escalera de Jacob y nunca ha pasado nada, todas las noches cierro la puerta. No se me ha olvidado. No estoy tan viejo. Sin embargo, primero las pantuflas y ahora el cerrojo. No es que me preocupara, pero sí estaba desconcertado mientras me acercaba al embarcadero… Madre mía, ahí estaban las pantuflas, una al lado de la otra, como si me las hubiera quitado ahí. Como si de verdad me hubiera planteado caminar sobre el agua. Me senté en la silla y, mientras me tomaba el café, miré fijamente las zapatillas, el agua y Ringrock, preguntándome si acaso había representado el sueño mientras lo soñaba. ¿De verdad era sonámbulo? Empecé a inquietarme más. Soy una persona con un autocontrol sin igual, más estable que un giroscopio. No soy de esos que deambulan en estado de fuga. Estaba bastante alterado y, por fin, me quité los zapatos y los calcetines para inspeccionarme los pies. Yo siempre me ducho antes de acostarme para no demorarme por la mañana: el impulso creativo es un maestro muy exigente. Debería haber tenido las plantas limpias, pero estaban bastante sucias, como si de verdad hubiera ido al embarcadero profundamente dormido, hubiera dejado allí las pantuflas y hubiera vuelto a casa descalzo. Me quedé helado cuando me percaté. He sido incapaz de trabajar en la novela hoy. Cuantas más vueltas le doy, más pienso que esta experiencia tan extraña va más allá de ser un sueño, de ser sonámbulo. Es como si un ente de un reino superior se hubiera dirigido a mí; como si, en cierto modo, me hubiera elegido para desempeñar un papel especial. Lo cual no me sorprendería. Pero ¿qué papel?
Se ha terminado. La grabadora se apaga sola.
Katie la enciende de nuevo y rebobina hasta un poco antes del pasaje que acaba de escuchar. Walsh normalmente empieza mencionando la fecha en la que deja constancia de su sabiduría. Eso ha hecho en este caso. Lo grabó cuatro meses antes de que Katie comprara la isla.
Si la memoria no le falla, Tanner Walsh murió ese mes.
UN MENSAJE DE LOS MUERTOS
La primera vez que Katie escuchó el relato de Tanner Walsh sobre su sonambulismo, hacía más de dos años, ella pensó sin más que aquel hombre estaba amargado, quizás un poco trastornado también, por haber pasado de ser una celebridad a ser un cero a la izquierda, todo ello exacerbado por los años de aislamiento, y que por eso tendía a dramatizar. Ahora, después de lo que ha pasado en Ringrock y de la flota de drones, la cual ha debido de salir de allí, se siente más identificada que nunca con sus palabras.
Supone que debe de haber una continuación. Seguro que Walsh siguió cavilando sobre este hecho que hizo que se sintiera «elegido para desempeñar un papel especial». Rebusca entre los casetes y encuentra uno cuya etiqueta dice «Sueños».
La entrada de la nueva cinta la hizo dos días después de la última grabación del casete anterior, por la mañana. Tras una noche sin incidentes, la siguiente Walsh soñó otra vez que lo reclamaban en Ringrock, alguien que «se suponía que estaba muerto, pero que en realidad no lo estaba». Había estado caminando dormido de nuevo, esta vez descalzo desde el principio.
He soñado que de repente era de noche y estaba suspendido sobre la casa; luego he pasado planeando sobre el bosque, usando los brazos para ladearme y girar, en estado de éxtasis, como cuando los chavales sueñan con volar. Huelga decir que hacía décadas que no disfrutaba de un sueño tan estimulante. He acabado de pie en el aire, a doce metros o más de la casa, mirando hacia Ringrock. Al igual que la otra vez, he sentido que hay alguien en esa isla que me necesita y me comprende, alguien que reconoce mi valor como no lo ha hecho nunca nadie. Me ha llamado sin hablar. Sin que nadie me lo dijera, he sabido que, si acudía en su ayuda, conservaría el don de volar para siempre y recuperaría el estatus y el reconocimiento que nunca debería haber perdido. Me he impulsado hasta el suelo, delante de la casa. Me habían concedido aquel poder solo a modo de muestra. Para ganármelo tenía que llegar a Ringrock por mis propios medios. No tengo palabras para expresar lo emotivo que ha sido este sueño; he sentido que me buscaban, que me apreciaban y