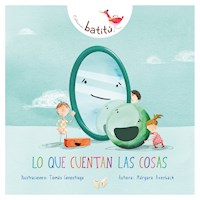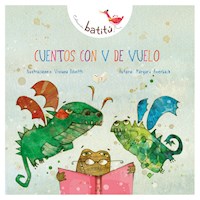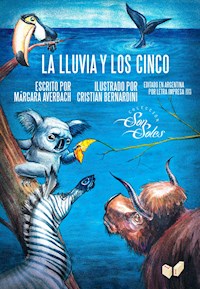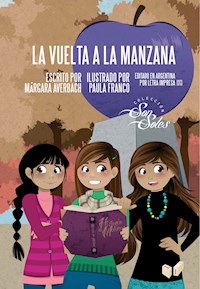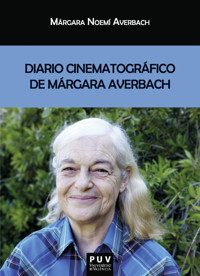
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans
- Sprache: Spanisch
A partir de algunas de las reseñas de películas y series publicadas por la autora en Facebook entre 2015 y 2022, se plantean, entre muchas otras cuestiones, las siguientes preguntas: ¿en qué sentido son diferentes las reseñas que se publican en diarios y revistas de las que aparecen en redes sociales como Facebook?; ¿qué razones llevan a escribirlas o dejar de hacerlo?; ¿qué relaciones se establecen con el momento y el entorno en que aparecen (por ejemplo, la pandemia), y con los lectores y las lectoras?; ¿son sus respuestas mucho más directas que las que se reciben cuando se publica una reseña en diarios o revistas?; ¿qué cambios impone en el género "reseña" la relativa brevedad de los textos en Facebook?; ¿qué idea proyecta o explicita quien los escribe sobre la entidad "reseña"? Mediante esta recopilación se intenta pensar estos y otros problemas desde un punto de vista práctico, emocional y, a veces, también teórico, desde los conocimientos y las preferencias personales de Márgara Averbach, una de las estudiosas más importantes de la literatura y el cine norteamericanos contemporáneos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1162
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIARIO CINEMATOGRÁFICODE MÁRGARA AVERBACH
BIBLIOTECA JAVIER COY D’ESTUDIS NORD-AMERICANS
http://puv.uv.es/biblioteca-javier-coy-destudis-nord-americans.html
DIRECTORA
Carme Manuel(Universitat de València)
DIARIO CINEMATOGRÁFICODE MÁRGARA AVERBACH
Márgara Averbach
Diario cinematográfico de Márgara Averbach
©Márgara Averbach
Reservados todos los derechos
Prohibida su reproducción total o parcial
ISBN: 978-84-1118-507-3 (papel)
ISBN: 978-84-1118-508-0 (ePub)
ISBN: 978-84-1118-509-7 (PDF)
Depósito legal: V-393-2025
Imagen de la cubierta: Odino Ciai
Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
Publicacions de la Universitat de València
http://puv.uv.es
Impreso en España
A mis hijos, Tamara, Selva y Dante y a mis nietos Gali y Vigo,
que andan con comodidad por el mundo de las redes,
ese mundo extraño en el que yo camino con miedo,
como por una ciudad desconocida
Índice
Introducción
PELÍCULAS
Introducción
Comentarios
MINISERIES Y SERIES
Introducción
Comentarios (miniseries)
Comentarios (series)
Epílogo: breves conclusiones generales
INTRODUCCIÓN GENERAL
La idea de comentar películas y series en Facebook —la red social que más frecuento, la que me resulta más cómoda, tal vez por la edad—se me fue transformando de a poco en costumbre, por lo menos desde 2015/16. Antes de eso, lo hacía muy de vez en cuando o no lo hacía y mantenía en privado una lista de películas vistas con una calificación (de 1 a 10) y los datos importantes (director, actores, nacionalidad, año; confieso que sigo con esa lista, a la que agregué las series). En esos años, se me hizo hábito comentar lo que veía en Facebook, excepto cuando lo que veía me parecía demasiado intrascendente. Dos, tres años después, en 2018, decidí coleccionar los comentarios, primero en mi blog y después en un archivo privado en Word con el título de “Críticas de cine y series”.
Tengo que decir que tal vez “crítica” no sea la palabra correcta. Yo escribo críticas literarias en diarios desde hace décadas (acababa de recibirme en Letras cuando empecé a hacerlo en el suplemento Cultura de La opinión matutina; después, pasé a Cultura y nación de Clarín y de ahí a Radar de Página 12 y al suplemento Ideas de La Nación). Hace algún tiempo, organicé un libro con las mejores notas de ese tipo y lo llamé Leer antes, crítica literaria en suplementos culturales1. En ese libro, reflexiono también sobre el género “crítica literaria” además de la forma en que, cuando armé el libro, me vi obligada a pensar una forma de organizar, dividir y presentar las críticas para ese formato. Y hay diferencias: una “crítica” en la prensa impresa se publica en soledad, como artículo independiente; armar una colección de esas críticas exige un orden.
Después de pensarlo de nuevo, creo que las decisiones que tomé entonces no me sirven ahora. Esa es la primera reflexión importante en este caso: es imposible pensar la recopilación de la misma manera: hay demasiadas diferencias entre estos textos breves y las críticas en un suplemento o revista. Hay puntos en común, por supuesto (empezando por el hecho de que ambos implican la evaluación de un producto cultural), pero la crítica en redes y la crítica escrita en medios impresos son muy diferentes como tipos de texto.
La crítica en suplementos se dirige a los lectores del medio en que se publica. Se escribe con tiempo, en mi caso con varias correcciones (dos por lo menos) y es el medio el que decide cuándo llevarlo a imprenta: a veces aparecen varias semanas después de la entrega. Generalmente, no se explícita el momento de la escritura ni se describe el contexto del crítico en el momento; incluso, muchas veces, las normas de redacción de los medios rechazan el uso de la primera persona (regla con la que no estoy de acuerdo y que rompí varias veces, pero esa es otra historia).
En cambio, las críticas en una red como Facebook, aunque sean “textos escritos”, están más cerca del lenguaje oral. Forman parte de una conversación con un público que, a veces, contesta en un tiempo relativamente breve. Son o podrían ser el comienzo de una “charla” o un debate. Por lo tanto, por lo menos en mi caso, contienen referencias muy directas a mis propias circunstancias y a las de otras personas a quienes conozco personalmente: por ejemplo, a mi familia, a mis actividades el día en que vi la serie o la película que comento, a las conversaciones que tuve con quienes la vieron conmigo, etc. Esa calidad dialógica también explica el uso de una lengua más coloquial, una preferencia por textos mucho más breves, y en general la presencia (explícita o implícita) de una segunda persona singular o plural a la que se da explicaciones, se pide disculpas, se llama a debatir y más. En cuanto a las correcciones, la única verdadera en este caso es la que hice para el libro (tratando de conservar una fidelidad al texto original). Esa corrección implica reconocer el cambio profundo que se ejerce sobre las críticas al convertirlas en libro, cambio que las acerca mucho más a lo escrito y que no existe cuando se hace una recopilación de críticas publicadas en diarios y revistas.
Algunas conclusiones sobre las diferencias entre las reseñas en los medios impresos y las reseñas en Facebook
En general, las críticas en Facebook son más cortas, como casi todos los textos de las redes sociales. Es posible que siendo esencialmente visuales, las redes busquen que la palabra escrita ocupe poco espacio/tiempo para que el usuario se concentre en las imágenes y pueda siga adelante hacia otro posteo. En Facebook, el largo de los textos varía mucho y por eso me gusta esa red en especial (a diferencia de X Twitter): yo hago algunas críticas cortas, de un solo párrafo y otras, muchísimo más extensas pero nunca de 6000 caracteres como en algunos suplementos. Claro que, en los medios, en cambio, yo no elijo el largo del texto; eso lo fija el medio en cantidad de caracteres y no cambia con la reacción frente a la obra leída ni con ninguna otra decisión del autor o autora. Ahora que estoy escribiendo en dos medios, con reglas diferentes, escribo dos tamaños de reseñas según de cuál se trate. En Facebook, en cambio, la longitud es relativamente más libre dentro de la brevedad general. En mi caso, hubo series, películas y hasta escenas particulares que pedían mucho más palabras que otras y siempre me di el gusto de escribirlas, tanto para rechazar una serie o película como para aplaudirla.
Otra diferencia (para mí muy interesante) es que, en Facebook, una crítica puede continuarse al día siguiente por distintas razones: por ejemplo porque alguien contestó con un rechazo o una aceptación de las opiniones; porque a quien escribe se le ocurrieron otras cosas importantes; porque leyó algo y necesita incorporar esos conceptos a lo ya dicho. En cambio, las reseñas en medios no aceptan segundas partes (salvo en casos muy excepcionales: un debate con otro crítico que el diario/la revista quieren continuar publicando; no es algo muy frecuente: a mí me sucedió solo una vez en mis más de treinta años como crítica de libros).
No, en cuanto lo pensé un poco, me di cuenta de que no era lógico organizar los textos de la misma forma en que lo hice en Leer antes (donde me decidí por una división relacionada con la nacionalidad de los autores, el género literario y, finalmente, la conmoción que me causaron algunos libros). En este caso, necesitaba una estructura general diferente y confieso que tardé en encontrarla. Tal vez fue lo más complejo de resolver en cuanto a la estructura del libro.
Hice una primera división por tipo: películas, series, miniseries (no me gusta la nueva etiqueta, “serie limitada” así que sigo usando la anterior) porque creo que esos tres tipos de narración audiovisual buscan efectos distintos y por lo tanto, producen sensaciones (y reseñas) diferentes. Hasta ahí, todo bien. Lo que me resultaba difícil de resolver era cómo ordenar los textos en el interior de cada una de esas partes. En algún momento, pensé en tener en cuenta géneros como “policial”, “de época”, etc, pero cuando releí los textos, entendí que ese orden iba a invisibilizar los lazos más interesantes que existen entre las diversas reseñas: las reseñas de este tipo forman parte de una red, una charla y se relacionan unas con otras. La relectura de las reseñas me demostró que lo importante para el género “reseña en Facebook” (llamémoslo así) es mostrar las huellas de esos diálogos, que son casi imposibles en los medios (excepto a través de las cartas de lectores). En las reseñas en redes, hay conversaciones con otros usuarios de la red y Facebook alienta ese intercambio. Para que esos diálogos se hagan visibles, es indispensable una presentación cronológica2. Por eso, dentro de cada género, elegí ir año por año, empezando por las primeras críticas que guardé (hice anteriores que perdí, tal vez sería interesante recuperarlas porque era un tiempo en que yo no comentaba siempre como hice después de 2014). El orden cronológico ayuda también a rastrear las costumbres de los espectadores de mi edad —actualmente más de cincuenta y cinco, sesenta años— entre 2015 y 2022/23.
Solamente una mirada cronólogica puede mostrar la forma en que se nos fueron imponiendo las plataformas y fuimos abandonando el cable; o cómo crecieron las plataformas en detrimento del cine en salas (aunque nosotros seguimos yendo al cine cada vez que podemos, excepto en la pandemia, cuando eso era imposible). El hecho de que actualmente accedamos a lo audiovisual a través de tantas herramientas diferentes implica que, en una buena crítica, tenemos que especificar dónde vimos cada serie, cada película, y que, a veces, evaluamos esos soportes junto con los productos que miramos (por eso es que, hay casos en los que quienes comentan la crítica, preguntan “¿dónde la viste?”). Hace unos años, no hacía falta aclarar que una película se veía el cine; ahora, en Facebook, yo sé que si no lo digo explícitamente, hay preguntas y protestas.
La presentación cronólogica muestra también la forma en que la idea de hacer reseñas de este tipo se me fue convirtiendo en costumbre primero y después casi en una especie de plan hermoso y casi obligatorio para mí: desde 2015 en adelante, escribo cada vez más mis reseñas. Y en este punto, necesito aclarar algo que tal vez no se transmite con facilidad en una colección como esta —en la que no incluyo comentarios de otros usuarios de la red—: la razón por la que creo que escribí reseñas cada vez con mayor frecuencia es la respuesta que tienen, una respuesta despareja, por supuesto, pero muy interesante, y cada vez más frecuente.
Para explicar en profundidad por qué eso me fue llevando a comentar más, tengo que aclarar ciertas características de mi uso personal de la red. No soy buena para la tecnología, no navego en Internet, me ofendo cuando los programas cambian apenas consigo aprender a usarlos y por eso, odio las nuevas ediciones de las herramientas que uso (el Word, por ejemplo), no utilizo las nuevas redes y confieso que me resistí mucho a Facebook. Pero tengo que aclarar que esa red en particular me ha servido mucho, no solo en cuanto a contactos personales sino también para el trabajo. Tengo casi el máximo de “amigos” (el uso de esa palabra en este contexto me hace bastante ruido, sobre todo porque la gran mayoría de los nombres de mi lista son personas que no tienen relación directa conmigo y que no conozco realmente: muchos de los que me piden amistad lo hacen porque me conocen como escritora, crítica o profesora). Mi política es aceptar a todos los que parezcan interesados en literatura, lectura, traducción literaria. Los elimino si más adelante demuestran que están ahí para alguna otra cosa. Fue Facebook el que me permitió armar mis cursos privados de literatura de los Estados Unidos, muy importantes para mí desde que me jubilé sin ganas de hacerlo. En ese contexto, las charlas que se producen a raíz de mis comentarios sobre películas, miniseries y son capaces de conmoverme y supongo que también fue ese placer el que me llevó a reseñar lo que veo cada vez con más frecuencia.
Mis reseñas están escritas en primera persona y, ahí también, hay una enorme diferencia con las críticas en los diarios. Las redes me dejan afirmar mi opinión como lo que es, absolutamente mía. La primera persona siempre me pareció necesaria también en los medios pero en los medios, los “manuales de estilo” exigen evitar el “yo” explícito. Yo siempre estuve en contra de esa ausencia obligada porque creo que toda crítica (sea de libros, películas o series) se hace desde una primera persona muy evidente, es decir, desde un punto de vista, una formación, una base de pensamiento y un gusto muy individuales, que tendrían que ser explícitos. En cambio, en las críticas de Facebook no hay “manual de estilo”. En mi caso, yo uso la primera persona para reafirmar a nivel sintáctico que lo que digo solo responde a mi opinión personal, muchas veces bien fundamentada pero personal de todos modos. Y hay en casos en los que hablo de mis razones para opinar así: preferencias, formación académica, circunstancias, gustos. Como ya sabemos, toda primera persona supone una segunda, y en este caso, es una segunda plural, algo así como un “ustedes que me leen en Facebook”. En esta colección, el diálogo yo/ustedes es explícito. Otra vez, no. Pero siempre está presente.
Por otra parte, las publicaciones de Facebook se dirigen a varias “segundas personas”, ya que se comunican también con otras publicaciones del mismo autor o autora y/o de otros/otras y no solo para proponer comparaciones de series o películas o libros, sino también para debatir, refutar, atacar o defender una opinión y, en algunos casos, relacionarla directamente con la vida en el mundo fuera de las redes. Son esas charlas las que hicieron que uno de los temas que toco con mayor frecuencia en los comentarios de películas o series sea el de los “gustos”. Cuando armaba el libro, se me ocurrió que tal vez ese punto me interesa porque, como profesora de literatura, me dediqué siempre a textos que no aparecen en el canon académico (específicamente, en mi caso, los autores amerindios y afroestadounidenses de los Estados Unidos) y eso implicó que recibiera críticas y ataques de los defensores del canon y que, cuando me jubilé, mi cátedra, centrada en esos temas, desapareciera de la carrera de Letras, sin que hubiera otra para ocupar el espacio que mis profesores y yo dejamos vacío. En mi experiencia (y la de muchos académicos que se dedican a autores y autoras menos conocidos y a la literatura de mujeres), los gustos que no apoyan el material más “aceptado” por la academia, sufren rechazo y hasta desprecio frente a quienes los sostienen. Y agrego que eso sucede no solo en el campo de las artes sino también en cuanto a las opiniones sobre comida, bebida, ropa, maquillaje. Personalmente, ese tema me marcó desde la adolescencia, cuando, en tiempos de minifalda, me gustaban las polleras muy largas, estilo “hippie”.
Tal vez esa marca, ese mal recuerdo (“¿por qué te vestís así?”, “¿no tenés nada mejor que ponerte?”) tengan mucho que ver con mi tendencia a prestar atención al tema “gustos”. A veces, me doy cuenta de que, cuando saco el tema en un comentario, estoy defendiéndome antes de tiempo contra los comentarios que seguramente van a aparecer más tarde. Trato ese tema también en las reseñas en suplementos pero lo hago de maneras menos menos explícitamente; en Facebook, donde escribo en mi propio muro, sin reglas externas, soy bastante más directa.
Como ya se dijo, otra de las características de este tipo de publicaciones en redes es que se puede volver varias veces a la misma serie o película. En el caso de las series, a veces las comento cuando termino de ver una temporada y a veces, en cambio, hablo de capítulos determinados, cosa que sería completamente imposible en los medios. Hay series y miniseries a las que dedico mucho espacio, ya sea porque me entusiasman o porque me desilusionan y también como parte de la reacción frente al comentario de un “amigo” (algunos ejemplos posibles son Game of Thrones, Lovecraft Country, The Wire).
En el armado del libro, comprobé que, a diferencia de lo que pasa con las series, no suelo hacer segundos posteos o comentarios sobre películas, tal vez porque no las veo por segunda vez (salvo poquísimas excepciones). Sin embargo, el hecho de que las publicaciones no tengan un largo determinado hace que haya dedicado mucho más texto a algunos títulos que a otros. Algunas de las publicaciones de la sección de películas llaman la atención por el largo y ahora que vuelvo a leerlas, me doy cuenta de que las reseñas largas señalan películas que me marcaron, de alguna forma. Por ejemplo: The Revenant, Paterson, Joker, The Trial of the Chicago 7, Hell or High Water, Yesterday. En toda la colección, solamente hay un caso en que haya dedicado varias publicaciones a una sola película (que, además, cosa excepcional, vi más de una vez): News of the World, un western reciente con Tom Hanks. Sé por qué lo hice: la película tenía mucho que decir sobre temas esenciales para entender los mitos básicos de la sociedad de los Estados Unidos, país cuya literatura estudio como académica: el racismo, el machismo, la soledad, los personajes antisociales, la violencia, la colonización, el genocidio de las tribus amerindias y el género western.
Además de quienes leen los comentarios, hay un interlocutor más de estas reseñas: suelo debatir con los comentaristas de cine y series de los suplementos de los diarios. Escribí críticas de cine solamente en un brevísimo período para la revista Alfonsina3. Soy lectora consuetudinaria de las críticas de cine en la prensa impresa. Con el tiempo, aprendí a reconocer a los críticos que coinciden conmigo en gustos y opiniones, y también a los que no: por eso, sé cuándo seguir los consejos de unos y otros. Y también sé con quiénes tengo disidencias no solo en cuanto a gustos y juicios sino en cuanto a la concepción de “comentario” o “reseña”.
Mi primera regla cuando escribo un comentario, tanto de un libro como de una serie o una película es no contar jamás el argumento. Desde mi punto de vista, salvo excepciones, contar el argumento es un error. Por eso casi no hay argumento en mis reseñas de Facebook ni en las que publico sobre libros en los diarios: siempre cuento solo lo indispensable para hacer la crítica, siempre lo menos posible. Por supuesto, no es que no aparezcan algunos detalles del argumento en mis reseñas (casi siempre escenas específicas, que necesito describir para reflexionar sobre ellas) pero jamás desarrollo una narración de lo que pasa en general. Para mí, un comentario o crítica de cualquier tipo de producto cultural es o tendría que ser una guía para los que van a relacionarse con ese producto —leer la novela; ver la película o la serie—. Salvo excepciones (se me ocurre en este momento la película Memento4), el argumento es una parte bastante transparente de la estructura. Los espectadores no necesitan ayuda para eso. En estas publicaciones breves, no cuento la historia y quiero dejar bien en claro que no es solamente por miedo a “espoilear”, como se dice actualmente, sino sobre todo porque, si se cree, como yo, que la reseña es un “leer/ver antes” que se presenta como una guía para quienes ver/leer más adelante, el argumento sobra.
Muchas veces, los comentarios de la prensa escrita exponen el argumento casi completo o por lo menos describen con cuidado el comienzo de la acción. No estoy diciendo que no haya que dar alguna pista, pero sí que, desde mi punto de vista, el crítico tiene que dar pistas de lectura, y el argumento no es una de ellas. Lo son, en cambio, ideas sobre el montaje, el planteo de los diálogos, la forma en que coexisten los personajes, el uso de los colores, la innovación en ciertas formas, las actuaciones.
En esta introducción, no me parece necesario explicar demasiado las características que diferencian a las películas de las series y miniseries pero sí echar un vistazo a ciertas características que tienen mucho peso en la recepción, la forma en que llegan los productos audiovisuales al espectador/a. Por ejemplo, en el cine, la película se ve de una sola vez (más todavía en los últimos tiempos, ya que ya existen los “intermedios” aunque la película dure tres horas y, hay que decirlo, en estos años, los espectadores se han acostumbrado a ver películas de tres o más horas sin interrupciones, porque ha cambiado enormemente el “horizonte de expectativas”, como lo llama Gombrich5). Esta visión en una “sola sentada” es normal en el cine pero la situación cambia mucho en el caso de las plataformas. Por ejemplo, yo no consigo verlas de una sola vez, salvo excepciones. Y mi caso no es excepcional. Mirar a lo largo de varios días es todavía más común en el caso de las series y miniseries y, en mi experiencia, la idea de la “maratón” tiene que ver con las generaciones mucho más jóvenes que la mía. En casa, las vemos de a uno o dos capítulos por noche y, a veces, capítulo a capítulo una vez por semana (ya sea en los canales de cable o en las plataformas). Esa diferencia es importante para el uso de ciertos recursos: por ejemplo, es frecuente la repetición de ciertas escenas, o la revisión de ciertos momentos en los diálogos para ayudar al espectador a recordar, y el argumento se organiza para dejar la tensión planteada al final de cada capítulo (recuerdo, por ejemplo, Dead to Me, donde ese era un rasgo esencial y por lo menos en la primera temporada se repetía en cada uno de los casos) o la recapitulación seleccionada de los hechos anteriores antes de la nueva entrega (digamos, en Game of Thrones).
La separación entre “miniseries” y “series” es más debatible, más difícil de definir. Supongo que habrá quienes creen que no hay demasiada. Desde mi punto de vista, hay una diferencia grande en cuanto a la forma en que los dos formatos juegan con el tiempo. Es cierto que hay series que empiezan como tales y luego, como nunca continúan en una segunda temporada, se transforman en miniseries (sucedió por ejemplo con 7 Seconds, una de mis favoritas de Netflix, que ahora aparece como “serie limitada”).
Las miniseries tienen una historia única que contar; las series siempre tienen una más larga que se continúa de una temporada a la siguiente, aunque cierre ciertos hilos cada año, cada temporada o cada capítulo. En general, el mejor ejemplo es de las series policiales, que van cambiando de caso pero repiten los mismos personajes, la misma estética, el mismo tono salvo en muy pocas oportunidades (recuerdo sobre todo a True Detective). Por eso, en general (hay excepciones), las miniseries tienen mejor cohesión argumental que las series.
Por supuesto, hay espectadores que aprecian un tipo de formato y espectadores que prefieren el otro. Y por eso, sobre todo, creo que tiene sentido una división de los comentarios en esos dos tipos de productos.
Y además de los comentarios de las películas en particular, cada tanto, hay algunos que llevan como título la palabra “General”. Se refieren casi siempre a las plataformas en sí mismas, los premios (por ejemplo, los Oscar), ciertas características de los géneros cinematográficos. Muchas veces, aparecen como respuesta a los de otros usuarios de Facebook, a lecturas en los diarios o a algún debate del momento en el mundo de las redes. Los publico en el mismo entramado cronológico porque funcionan como pilares, o puntos de apoyo en el tema de lo que es el cine como concepto o los “gustos” y, ahora que los releo, me da la impresión de que sostienen a las reseñas/críticas más específicas.
Como “coda” de esta introducción, creo que es interesante hablar de la relectura y corrección del libro por última vez antes de la publicación, lo cual me lleva a releer, uno poruno, mis comentarios. Esa revisión trajo ideas pertinentes sobre el paso del material desde la web (cuando el material es efímero) al formato de libro.
Los comentarios de Charlas están escritos casi inmediatamente después de ver la serie o la película de la que habla cada uno de ellos. La corrección antes de la publicación en formato de libro no se hizo para cambiar conceptos ni ideas, solo para corregir errores de expresión y eliminar repeticiones de algunos comentarios. La relectura, entonces, se dio varios meses después de cerrar el libro, en 2024. El paso del tiempo hace que volver a los comentarios deje en evidencia el problema del olvido. Antes de analizarlo, sería bueno aclarar que yo tengo mala memoria desde muy chica, cosa que hay que entender como un rasgo individual.
Me olvidaba de las tablas de multiplicar constantemente y es el día de hoy que no las recuerdo del todo. Pero lo que importa en este caso es mi tendencia a olvidar relatos (estén expresados en libros películas, series u obras de teatro). Yo siempre fui muy lectora y siempre fui al cine. Empecé a llevar un registro de las películas que veía desde los quince años más o menos (no así de los libros). Sé que hubo libros que leí con enorme entusiasmo, libros que me marcaron y que, años después, no recordaba, a pesar de dedicarme a la literatura. En muchos casos, olvidé el argumento, los nombres de los personajes, los detalles. Lo único que me quedó es un recuerdo indeleble de la emoción que me produjo cada película, cada libro, sobre todo cuando esa emoción fue muy positiva o muy negativa. Como si, para mí, la emoción y no la trama fuera lo verdaderamente “inolvidable”.
Para mi sorpresa, muchos de los comentarios que releí hablan de películas y series de los cuales no me quedó absolutamente nada, incluso cuando es evidente por el comentario que fue un título que en su momento disfruté mucho. Alguna vez, hasta apelo a la palabra “inolvidable”. En estos días, lo que comprobé fue que hay casos en los que me emocioné con una película o una serie, prometí por escrito volverlas a ver y no lo hice. Ahora que releo estos apuntes, me doy cuenta de que no sabría decir absolutamente nada sobre ellas excepto que es evidente que me deslumbraron.
Ese descubrimiento hace que yo rescate profundamente la inmediatez de la web, el valor de las palabras escritas, por las cuales hoy sé que, cuando escribí el comentario, esa película o esa serie me sacudieron profundamente. Así, cuando releo, recupero sobre todo la impresión que causaron. Cuando escribía estos comentarios en las redes, la idea era recomendar lo que me gustó y advertir contra de lo que me pareció malo o irrelevante. Una suerte de “Ver antes”, semejante al Leer antes del que hablo en el libro con mis comentarios de libros en los diaros6. Pero ahora que releo el libro completo, siento que también me recomiendo a mí misma ciertas series o películas. Y estoy aceptando esa recomendación: desde la última corrección, estoy cumpliendo con la promesa de volver a ver que me hice alguna vez y que no cumplí nunca.
PELÍCULAS
INTRODUCCIÓN
Las personas de mi generación (tengo alrededor de 65 años) vivimos muchos cambios en la forma en que consumimos cine y creo que la presentación cronológica de las reseñas lo deja muy en claro. Por supuesto, no debería generalizar demasiado (conozco personas de mi generación que cambiaron muy poco) así que tal vez, debería decir que lo que deja en claro la presentación cronológica es la forma en que cambió mi forma de ver cine. Yo y mi compañero somos amantes del cine. Es nuestro consumo cultural principal. Como pareja, no fuimos nunca de ir al teatro o a escuchar música en vivo y (mucho menos) espectáculos deportivos, desfiles de Carnaval o circos. Nuestra salida siempre fue el cine.
Hasta hace muy poco, por lo menos hasta la pandemia de 2020, para mí, “ver una película” era ir a las salas. Ya no es tan así pero todavía hoy, me emociona mucho más sentarme frente a la pantalla grande que ver cualquier cosa en el cable o en una plataforma. Durante años, para mí, “ir al cine” era ir a Capital (viví siempre en Lomas de Zamora al sur del Conurbano; en mi infancia y adolescencia, había pocos cines en la zona Sur y, sobre todo, no pasaban las películas que mis padres querían que viéramos yo y mi hermano, y después, las que yo quería ver en la adolescencia): íbamos primero al Cine Los Ángeles en Callao y Corrientes a ver las de Walt Disney; después, a los cines de Lavalle o Corrientes. Cuando mis hijos crecieron, en cambio, los llevábamos a los multicines de Adrogué y Temperley y es lo que hacemos actualmente a menos que no podamos encontrar una función subtitulada.
Para cuando empecé a hacer comentarios en Facebook, las cosas habían empezado a cambiar pero en general, seguíamos viendo todo lo que podíamos en las salas, nosotros dos o con amigos. Las plataformas y canales de cable eran para las series y miniseries. Creo que el cambio fue la pandemia de 2020, cuando el cine desapareció de las posibilidades y nos fuimos acostumbrando al cable y después, a las plataformas. Actualmente, casi no vemos el cable y tenemos varias plataformas para ir explorando.
Creo que es esa multiplicidad de posibilidades la que hace que yo trate de acordarme de aclarar dónde vi cada película. Miramos cine o series casi todas las noches y vamos a las salas dos veces por mes, a veces menos, pero yo sigo pensando que no es lo mismo ver ese tipo de historias en pantalla chica que en el cine. Cuando se ven series, no hay opción, de modo que lo que cambió es la fuente de la transmisión: pasamos de televisión abierta a cable a plataformas. Tanto mi compañero como yo veíamos algunas series en la televisión de aire en la infancia, adolescencia y primera juventud. En mi caso, yo veía muy poco cine así porque siempre me gustó verlas con subtítulos y los canales abiertos no pasaban películas en ese formato.
Esa diferencia entre películas y series tiene sentido desde un punto de vista histórico: las series nacieron y crecieron en la pantalla chica (excepto por las series de películas, como las de James Bond, pero esas eran “series” en las que cada historia cerraba por sí misma siempre y no se continuaba en la película siguiente salvo por el reparto principal y ni siquiera eso; yo nunca fui a ver ese tipo de películas de chica y nos las veo ahora, excepto alguna que otra —me surgen, entre otras, El planeta de los simios y Pantera Negra—; los hombres de la familia siguen las narraciones sobre James Bond; yo no).
Durante la pandemia, tal vez porque me angustiaba mucho el encierro, pensé mucho en las razones que nos llevan a amar el cine cuando lo vemos en una sala. Por supuesto, hay razones físicas: el tamaño de la pantalla y la buena calidad del sonido, por ejemplo. También se ha estudiado bastante el peso del silencio y la oscuridad en la sensación de inmersión que tienen los espectadores de cine (hablo de los tiempos anteriores al 3D). No hay duda de que eso tiene importancia. Seguramente es por eso que yo, que me niego a ver escenas con demasiada tensión en el cine, puedo llegar a intentarlo en casa, donde es posible fijar la vista en otra parte, levantarse, salir de la habitación, ponerse a leer, tener la luz encendida. Al respecto, recuerdo claramente las dos veces que me fui a la Capital cruzando el Riachuelo y vi dos películas distintas en dos cines distintos, una detrás de la otra, como actualmente se ven capítulos de una serie en maratón. Pero fue una única vez. Yo no suelo hacerlo: no soy de ir a Festivales donde sé que es una conducta común. Ese día yo me sentía en un momento muy duro de la vida y para mí, era imperativo para mí “salir del mundo”, tratar de olvidarme de todopor un rato. Para eso iba a las salas: a buscar la inmersión completa y obligatoria para escapar del dolor emocional, del miedo, de la tristeza, de la falta de esperanza.
Por otra parte, para mí, por recuerdos, por edad, porque lo seguimos haciendo y es un rito repetido desde la infancia, ir al cine (a las salas) vale también por lo que hacemos antes y después del momento en que nos sentamos en la platea: el viaje, el encuentro con amigos si lo hay, la espera, la cena o el café más tarde. Sea corto o largo, para mí, el viaje es agradable; es un viaje hacia el placer y en ese sentido, no se parece en nada con ir al trabajo cuando el trabajo agota y no tiene que ver con el gozo. En algún lugar, el viaje (que para nosotros es largo, salvo que nos quedemos por el Conurbano Sur) es parte del plan y también da valor a la película: significa que estamos dispuestos a ir a buscarla un poco más lejos, fuera de casa. La anticipación viaja con nosotros y, a la vuelta, la alegría cuando nos gustó lo que vimos, la rabia cuando fue un desastre o nos aburrimos. Ese cambio de espacio implica también salir de lo propio, ir al encuentro de la historia. En mi caso, además, tengo más paciencia en el cine que en el teatro: creo que fueron menos de diez o veinte las veces en que me levanté en medio de una película para irme, incluso cuando no me gustaba lo que veía. En casa, frente a la televisión, cuando me queda claro que, desde mi punto de vista, la película no vale la pena, la dejo y ese “dejar”es más sencillo porque se puede reemplazar la película por otra en otro canal, otra plataforma. La oferta infinita produce comportamientos diferentes.
Tal vez porque la crítica no se ha dedicado todavía a describir series con la misma asiduidad con que comenta películas (aunque actualmente se hace cada vez más), cuando comento una película suelo hacer referencias directas a las diferencias de opinión entre las opiniones de los críticos y las mías, sobre todo los críticos de los diarios (no suelo discutir con los críticos de radio, otro medio al que le presto atención). Ese debate tiene una rutina temporal: yo leo las críticas antes de ir a ver las películas; las recuerdo y me interesa dejar sentada mi propia opinión y debatir lo que dicen los críticos.
Pero esa necesidad de abrir el debate no tiene nada que ver con la idea de que alguno de los críticos me lea en Facebook. Creo que ni siquiera me gustaría que pasara tal cosa: no soy buena para los debates abiertos y trato de evitarlos. Creo que mi actitud se relaciona con la idea que tengo del trabajo después de más de treinta años como crítica literaria en medios. A diferencia de algunos, que plantean el trabajo del “crítico/crítica” desde una especie de idea de “verdad” (tal o cual película es buena o es mala y no hay duda alguna al respecto), yo sostengo que el “gusto”, la historia personal del crítico, sus contactos anteriores con el cine, los libros o cualquier tipo de arte tienen mucho peso en las opiniones y deben explicitarse. Por eso, si puedo, explico con claridad desde dónde digo lo que digo. El mejor ejemplo es el de los géneros: una película de terror puede ser muy buena como arte pero, casi con seguridad, a mí me va a parecer intolerable. Yo evito ese género con mucho cuidado. No siento placer por la sensación de miedo y creo que es imperativo que explique por qué, dado mi odio al género, acepto y disfruto películas y series como las del director Jordan Peele que hace del terror una metáfora de la discriminación o el odio contra un grupo por razones de “raza”, religión, género, edad. Esa explicación forma parte de mi crítica porque sirve para relativizarla, convertirla en lo que es: una “opinión” que los lectores pueden aceptar o no, una guía que solo sirve si se entiende desde dónde se construye.
Como ya dije, otra de las características de mis críticas en Facebook es la presencia constante de los lectores. Para mí, esas críticas son parte del rito de la película y las hago en un lenguaje más coloquial que el que usaría en un diario, además de agregar detalles personales como el lugar en el que la vimos, con quiénes fuimos, el ánimo que teníamos e incluso, en algunos casos, lo que pasó antes y después. Como en estas notas no estoy condicionada por exigencias institucionales (las de un diario, las de la academia, en mi caso), dejo en claro que creo que, a veces, el hambre, el frío, la alegría, la tristeza del momento cambian la opinión del espectador o espectadora. En algunas oportunidades, eso me sirve para relacionar cine y vida, mi vida en particular.
Por supuesto, entre esos temas, yo vuelvo mucho a los que me interesan personalmente: la cuestión política (todo es político, de eso estoy totalmente segura), la discriminación, las inversiones de poder (es decir, los actos de resistencia contra el poder) y, por supuesto, los recursos artísticos del cine —iluminación, montaje, tomas, diálogos, uso simbólico del color o del blanco y negro. A veces, tengo mucho que decir sobre una película aunque no me haya entusiasmado (un buen ejemplo es The Hateful Eight de Tarantino, que tiene un comentario muy, muy largo a pesar de que no me convenció del todo). Algunas películas me gustan y me impresionan más por la temática, la ambientación, la propuesta política, entre otros detalles, y cuando la película roza temas que tienen que ver conmigo (como académica, como mujer, como persona), hay casos en los que vuelvo una y otra vez a comentarlas (The Revenant es un buen ejemplo).
La revisión y el armado del libro me llevó a verme en un espejo extendido en el tiempo, un espejo que se parece más a una película que a una foto. Hubo casos en los que me sorprendieron mis propias opiniones. Y como en Facebook, los lectores cambian constantemente, suelo aclarar puntos de los que ya hablé. Algunas reflexiones sobre esas repeticiones. En general, un tema que repito es mi crítica al hecho de que los cines del sudoeste del Conurbano (donde vivo) eligen copias dobladas, que nosotros rechazamos. Es por esa costumbre que vamos a ver las películas a Capital. Nos negamos a ver películas dobladas (excepto en el caso de los dibujos animados, que de todos modos, yo suelo volver a ver en plataformas para poder disfrutar el idioma original) y yo trato de explicar las razones pero no sé si lo hice con profundidad. Por eso, lo repito en esta introducción.
El doblaje hace dos cosas que me desagradan: una, cambia las voces de los actores y actrices originales por otras; dos, hace que lo que pasa en pantalla nos parezca cercano cuando está lejos de nosotros en cuanto a cultura y geografía. Como me hizo notar una vez una investigadora de cine en un congreso sobre los Estados Unidos, el doblaje nos vende la cultura de un lugar lejano (por ejemplo, la estadounidense) como si fuera nuestra…, borra la diversidad cultural, nos borra, nos impone otra manera de leer el mundo y nos hace creer que es la nuestra. A mí, eso me parece grave. Me interesa escuchar el original aunque sea un lenguaje que desconozco, como el gaélico, las lenguas africanas y asiáticas y las de los nativos de Australia y Nueva Zelanda.
Mi protesta repetida al respecto tiene que ver con el hecho de que se ha impuesto que, al Norte del Conurbano, las películas van subtituladas pero, al Sur, llegan dobladas, como si en el Sur (o el Oeste) no supiéramos leer o algo por el estilo. Supongo que mi reacción repetida también tiene que ver con una rivalidad geográfica que yo —que viví toda la vida en Lomas de Zamora/Banfield— sigo sintiendo incluso hoy: suele haber cierto desprecio hacia el Sur en la Capital y el Norte bonaerense. Por eso, puede decirse que protesto casi sistemáticamente cada vez que terminamos recorriendo toda la General Paz o cruzando la ciudad de un lado a otro para ver lo que queremos en el idioma original.
Una de las sorpresas que me dejó la relectura de los comentarios mientras preparaba el libro fue el descubrimiento de que no tengo el menor recuerdo de varias películas que comenté con entusiasmo en su momento. Lo que me parece raro es que, según el comentario, eran películas que tocaban temas de mi interés. En algunos casos, el recuerdo es parcial: no consigo rememorar la historia pero sí que la historia me había gustado mucho. En otros, se me borraron de la mente por completo. Conozco mi mala memoria pero no creía que pudiera olvidarme así de películas que me entusiasmaron.
En cuanto a mi regla de no contar el argumento, encuentro muy pocas excepciones, apenas unas pocas películas que pedían un desarrollo un poco mayor de “lo que pasa”. Recuerdo especialmente dos que no eran originales desde lo técnico y lo artístico pero acercaban al público historias impresionantes y bastante desconocidas como The Free State of John y The Girl King. En esos casos, conté bastante porque lo que se narra en esas películas es más importante que la forma en que está narrado. Conclusión evidente: como siempre en un discurso sobre otro producto artístico, la forma y las características del comentario deben depender de lo que se comenta.
No suelo hablar de otras películas en los comentarios, por lo menos no sistemáticamente pero, a veces, menciono otras del mismo director o directora, sobre todo si lo que vi pertenece a una serie, como en el caso de las tres de Linklater, Antes del amanecer, Antes del atardecer, Antes de la medianoche; o si me parece útil comparar una película del mismo autor con otras, como me pasa frecuentemente en el caso de Wes Anderson y Jarmusch.
Otros temas y aclaraciones que se repiten en esta sección del libro:
-Casi siempre tengo una mirada política sobre lo que veo excepto cuando la película es pura superficie (como Tren bala); en ese caso, como todo es político, lo hago notar como otra forma de hacer política, una forma que la niega.
-Soy traductora literaria así que tengo un interés particular en las traducciones de los títulos, sobre todo cuando se apartan del original. A veces, si la versión me parece realmente mala, aporto una traducción propia. Como corresponde, suelo explicar que el título es una “instrucción de lectura”7 y que sería importante que fuera exactamente la instrucción que pensaron el/la guionista, el/la director/a. Esos cambios, que yo considero erróneos, son consecuencia del peso del departamento de “marketing” en la decisión final sobre el título. Lo sé porque muchas veces, en las editoriales, pasa lo mismo con los títulos de los libros que publiqué como escritora o con los de las traducciones literarias.
Un detalle más: no hay duda de que tanto en este libro como en el Facebook, las críticas a películas son más antiguas que las que hago sobre series y miniseries aunque las últimas van aumentando en número a medida que pasa el tiempo. Eso tiene lógica: ver una serie lleva más tiempo y muchas veces, yo hago un solo comentario de todos capítulos, o como mucho dos. Al contrario, suelo comentar todas las películas que veo (salvo excepciones). Las series son algo más nuevo para mí y empecé a comentarlas hace relativamente poco, cuando se fue imponiendo primero el cable y después, las plataformas.
El comentario de una película suele tener un solo posteo pero hay casos en que la necesidad de analizarla me hace volver a ella: me pasó, entre muchos otros ejemplos, con Duna y Sea Monster. Las razones por las que vuelvo no están relacionadas siempre con la calidad de la película (por ejemplo, Duna I no me gustó demasiado) sino con el recuerdo de una escena a la que no presté atención en el primer posteo y que quiero destacar por alguna razón, o con el hecho de que vuelvo a verla poco después en una plataforma y descubro detalles nuevos o algo que creo importante aclarar.
Por otra parte, creo que gran parte de lo que puede leerse como repetición en estos posteos está íntimamente relacionado con la naturaleza efímera de lo que se escribe o se graba en cualquiera de las redes sociales. Salvo cuando se hace un libro como este, todo pasa con rapidez y, a los pocos días, hasta es difícil recuperar los comentarios anteriores. En mi caso, cuando la crítica se convierte en costumbre, una costumbre placentera, claro está, la calidad de efímero de lo que se escribe lleva, creo yo, a análisis cada vez más cuidadosos y responsables (como hay respuesta, yo siento que tengo que tratar de expresar lo que pienso con claridad; como tengo intercambios con los lectores, no quiero escribir sin pensarlo un poco). Y al mismo tiempo, el texto es corto y rápido y está íntimamente relacionado con sensaciones personales inmediatas, y muchas veces con el contexto político, social y de noticias. Esas relaciones hacen de estas “lecturas” algo muy diferente de las críticas en los medios escritos, más largas, menos coloquiales y más corregidas.
Aquí, repito los posteos casi exactamente como los escribí en las redes con una excepción: las notas al pie, para mí importantes en un libro académico como este.
COMENTARIOS
2015
Doce años de esclavitud8. Bueno, finalmente vi Doce años de esclavitud. En el cable, por supuesto. No pensaba ir a verla al cine. Me indignó tanto como me fascinó Django Unchained, la de Tarantino9 cuando la vi. Aquí, no comento la relación de la película con el libro en el que se basó, una “slave narrative” de un negro libre, secuestrado en el Norte, algo parecido a lo que se hace hoy en los negocios de la “trata de blancas” porque no leí esa “memoria de esclavos”. La película está bien trabajada. La rompen Benedict Cumberbatch (que me encanta, siempre) como “amo bueno” y Fassbender (otra maravilla) como “amo malo”. Pero la historia en sí misma es indignante: primero, hay todo un desarrollo de la docilidad como una manera de sobrevivir dentro de la Institución (la esclavitud). Es decir, una mirada que considera a los esclavos como no rebeldes, no organizados y que se parece peligrosamente a la visión de la esclavitud que según Howard Zinn10 y otros es la “oficial” en los Estados Unidos…, la que siempre se quiso imponer en películas como Lo que el viento se llevó11.
El protagonista se defiende solo individualmente, y hasta repite una y otra vez la idea de que está “aquí injustamente” (porque era un negro libre). O sea: ¿los demás están ahí legalmente, y es justo que estén, porque siempre fueron esclavos? Lo único que tengo que hacer, piensa el protagonista, es demostrarlo y cuando lo demuestre, recupero la libertad… La única protesta contra la “Justicia” está en los carteles del final, donde se dice que aunque el protagonista (sorry, no me acuerdo los nombres) quería meter en la cárcel a sus secuestradores, la “justicia” no lo permitió. ¡¡Y que ayudó al Tren Subterráneo!! Guau… Esa es la única mención de los muchos actos de resistencias de los esclavos, borrados en la película como en la mayor parte de la prensa de esos tiempos.
No hay ninguna otra cosa al respecto. Alguna charla con alguna mujer que elige el llanto como resistencia y, por supuesto, consigue que la vendan… La historia de Patsy, la torturada “preferida” del “amo malo” es terrible, y es una historia que se repite mucho las “slave narratives” que leí… Pero la película no cuenta nada de ella. ¿Así va a seguir viviendo? ¿No habría sido mejor matarla, como ella le pide? En fin…, no es así como se cuenta la esclavitud. No. Esta es la historia oficial de la llamada “Institución Sureña”, presentada como desde un punto de vista negro… No me sorprende que haya ganado el Oscar. Para nada. Y lo digo irónicamente.
Se levanta el viento12(The Wind Rises). En general, soy fanática de Miyazaki excepto por Porco Rosso13, que no me gustó nada. Con esta, bueno, la sensación intermedia. Puede haber cuestiones de gusto, seguro que las hay (prefiero la fantasía al realismo, esa soy yo), pero también creo que el guion es confuso, tiene problemas de saltos de tiempo que no se entienden y que, para peor, que no parecen intencionales… Tal vez también haya cuestiones de la historia de Japón que no conozco y que por ahí me impidieron disfrutarla del todo. Como sea: sigo pensando que las grandes de él son Princesa Mononoke, Nausicaa, El castillo vagabundo, Chihiro, y en otro nivel, para más chicos, Mi vecino Totoro y Ponyo… Esta me dejó fría. Me conmovió, eso sí, el terremoto (el dibujo es impresionante, inolvidable), los momentos en que Miyazaki dibuja el “ser ingeniero”, esa magia del momento en que las cosas funcionan, ese instante en que el ingeniero consigue hacer lo que él/ella quería con ellas. Ser capaz de dibujar eso me parece impresionante. También lo sentí con algún momento de encuentro entre la “chica” y el “chico”. Pero en general, no, no me gustó mucho. Quizá el tema de los aviones no sea lo mío. No cuando lo toca Miyazaki.
Intensa-mente14. Pertenezco a los infinitos fanáticos de Pixar pero, dentro de ese grupo, soy rara. Las Toy Story no me gustaron mucho. Mis favoritas son: Bichos (inolvidable), Up (otra maravilla), Wall-E (fabulosa) y por ahí me olvido de alguna. Esta que vi ayer está en el segundo nivel, con Monsters Inc. (la primera). Pero me gustó. Creí que iba a parecerme tonta (la premisa de ver cómo se mueven las emociones dentro de una cabeza me parecía… obvia, demasiado visitada) pero nada que ver. La encontré inteligente en lo psicológico, muy pero muy surrealista en lo visual (y eso me encantó), muy tensa en la acción porque en realidad es un viaje de aventuras… Y a pesar de la previsibilidad de la cuestión “familia” (demasiado nuclear para mi gusto, yo hubiera agregado abuelos, tíos, amigos, etc), muy reflexiva en su rechazo del individualismo a ultranza… Me divertí mucho. Ya la veré en algún momento en inglés, cuando llegue al cable.
The Rewrite15. Este fin de semana (y eso que todavía no terminó), todo salió bien. Finalmente fui a ver The Rewrite (mal traducida, con gerundio, puaaaajjjj como Escribiendo de amor) con Hugh Grant. Me gustó enormemente, buenos diálogos, mucha cita de películas y novelas, mucho sobre enseñanza y diferentes versiones de la relación profesor/alumno pero sin pedantería, sin intelectualismo insoportable, sin demasiada seriedad. Haber ido sola y que al mismo tiempo Odi viera otra cosa en otra sala fue rarísimo pero es lo que tienen de bueno los cines múltiples (en ese sentido, los amo). A mí me encantan las comedias “de amor”…, me hacen sentir bien y cuando son inteligentes como esta, las disfruto mucho… Me reí, extrañé a Odi y me alegré de haberla visto aunque para eso tuviera que irme a la otra punta del mundo (suele pasar que el Norte tenga mejores películas que el Sur que amo). Si digo “No sé por qué” es irónico, claro. Claro que se sabe por qué: se llama “prejuicio”. Parece que el Sur no sabe ver buen cine.
Shawn, the Sheep16. Ayer, cine por fin, después de dos semanas de abstinencia… Para mí es raro ir un sábado pero el viernes yo estaba de viaje. Fuimos a ver Shawn el cordero, de los genios esos que hicieron Pollitos en fuga (y Wallace y Grommit pero esa me gusta mucho menos). Algo que se puede decir en general: es evidente que les interesan los lugares de encierro, la protesta contra las instituciones totales. Siempre hay campos de concentración y autoritarismo en sus películas y eso las hace todavía más interesantes. Esta es increíble y como no hablan ningún idioma (una vez se escucha un “Yes” pero el resto es puro ruidito expresivo y dibujo), ni siquiera tuve que aguantar el doblaje. Es deliciosa en todo, en todo, hasta en los detalles más nimios (los fondos de las escenas principales están todos pensados elemento por elemento, y los personajes secundarios son perfectos, por ejemplo, el patovica del actor o famoso que anda por ahí cortándose el pelo)… Me hizo mucho bien verla. Y, para los no chicos (porque está pensada para chicos, claro), está llena de citas cinematográficas, desde Cabo de miedo (casi me muero de risa con eso) hasta miles de películas de cárcel y persecución, pasando por alguna otra en la que la cita era clarísima y que ahora no recuerdo. Guiños para quienes somos, claramente, adultos (las películas que recordamos hablan de nuestra edad, siempre). Seguramente no es para quienes no aman las de dibujos animados o tomas cuadro a cuadro, pero realmente, de lo mejor que vi en un tiempo.
Hotel Transilvania 217. Bueno, anoche, como no había nada que quisiéramos ver, nos fuimos a ver Hotel Transilvania 2. A la gente de Página le había encantado y después de verla, entiendo por qué. Veamos: me divertí mucho porque me dejé ir y porque era de dibujos animados (siempre me gustaron las buenas). El doblaje es de CUARTA porque ni siquiera es neutro; es muy, muy mexicano, creo. Insoportable. En inglés me hubiera gustado más. Aclaremos: a mí no me gusta nada pero nada de nada la comedia tipo torta de crema…, como no me gustan los payasos ni los clowns. Me duelen, me hacen sufrir, no me caen en gracia. Obviamente, a los de Página sí. Pero cuando ese tipo de humor se hace en dibujo animado, la cosa cambia: consigo sentirlo como “humor”, sobre todo si las ideas que se transmiten son de las buenas, por ejemplo: aceptación de los diferentes, monstruos tan queribles como los “humanos” (que no son tan humanos, claro) y algún chiste realmente divertido de tanto en tanto y alguno “políticamente correcto”, de esos que sí me gustan (a Página, en general no, pero acá hicieron la excepción). O sea: me divertí. ¿8? No way. Para mí, un 6… Mi compañero se durmió de a ratos. No lo enganchó para nada.
The Big Country18. Vi en el cable, The big country de William Wyler con Gregory Peck (que físicamente no es lo mío, no sé por qué, pero es un gran actor). Me encantó. Me hizo gracias la idea de dar vuelta la cosa del western y hacer que un hombre del Este descubra que es más valiente que los del Oeste (pero de otra forma). Y la película está bien hecha. Tiene una pelea completamente inolvidable a puños en silencio total, en medio de la nada texana. Algunas tomas…, no sé. Muy Wyler. Y para mí —siempre muy contra las guerra y muy amante de los westerns—, esta es más disfrutable que otras que analicé alguna vez de ese director.
Hombre irracional19. Ayer. Woody Allen, la cita anual. Y por una vez, no. No me gustó (bah, van una cantidad de Allen que no me vuelven loca, pero en general lo disfruto mucho y amé películas que otros despreciaron, como Vicky Cristina Barcelona20). Esta no me gustó nada. Creo que, en general, no me gusta el tono “serio” de Allen, creo que cuando lo hace, se niega a sí mismo. No me gustaron Interiores21 ni El sueño de Cassandra22. Esta tampoco. Es una cuestión de gustos por un lado. Por otro, hay errores de guion, para mí un enorme, enorme error de punto de vista que no entiendo cómo puede habérsele pasado. Ahí, renuncié del todo. Pero ya antes, había algo cansino, no convencido en lo que decía la película. Allen ya habló de estos temas antes y mucho mejor. Me refiero específicamente a la idea de que la filosofía es “masturbación verbal”. De eso me acuerdo, quizás porque lo sentí desde siempre…, por lo menos como me la enseñaron a mí en Filo en tiempos de dictadura (perdón los que la aman, lo entiendo; pero a mí ese chiste me hizo mucha gracia). Recomendación: no vayan. La verdad es que me dejó de una pieza aburrirme (no es mi experiencia con Allen) pero así fue.
Jimmy Picard23. Ayer, en el cable, tropecé con una película que se llama Jimmy Picard, con Benicio del Toro y un francés…, bastante nueva. Me pareció realmente interesante y se supone que es sobre una historia real: un soldado pies negros de la Segunda Guerra, en el 45. Tiene terribles dolores de cabeza…, y va a parar a un Hospital de Veteranos en Topeka, donde (según la peli, claro) tienen el buen tino de darse cuenta de que si no es algo físico, es psicológico. Y hasta dicen: “Para nosotros es psicótico, pero no sabemos…, tal vez es porque es indio y nosotros no”, algo por el estilo (esto es un resumen). Rarísimo que se dijera algo así en ese momento del siglo XX. Finalmente terminan haciéndole una terapia psicológica con alguien que sabe algo de las culturas amerindias… Aparecen, entonces, las dos medicinas (la occidental, la amerindia) en una visión un tanto rosadita, pero ahí están. Las razones de unos y otros, y la forma en que el hombre se va conociendo a sí mismo (con un orgullo que lo marca y lo hace muy querible: “Me llamo Jim, no Jefe”, le dice a un enfermero que lo insulta con ese nombre aplicado como un estereotipo a los amerindios) y entiende que su rabia es inmensa y es contra todo lo que le hace la sociedad a su pueblo…, todo eso es realmente interesantísimo. Si la encuentran, se las recomiendo.
Puente de espías24. A ver: ayer, fuimos a ver Puente de espías (de Spielberg) al cine. No había nada que nos entusiasmara y bueno…, entre una francesa y una estadounidense, yo me quedo siempre con la de Estados Unidos, por gusto personal, por ritmo, porque conozco mucho mejor esa cultura, porque eso es lo que estudio. Aunque sean malas, las estadounidenses me dicen mucho, y sé que las interpreto mejor que a las otras, las entiendo en lo cultural. Sin duda me dan mayor placer.
Como sea, fue una sorpresa: me gustó mucho más de lo que esperaba. No es el gran peliculón pero el guion de los Cohen es excelente y las actuaciones, sobre todo la del inglés que hace de espía ruso, maravillosas. Todo —la ambientación, las tomas, el hecho de que toda la primera parte de la película no haya ni un compás de música— es hermoso, un disfrute completo. Claro que es la misma historia de siempre: el sistema de los Estados Unidos es justo y bueno y hay que hacerlo funcionar incluso con espías rusos (en medio de la Guerra Fría), incluso con pornógrafos (decía esa otra película, que me gustó más que esta, Larry Flynt25