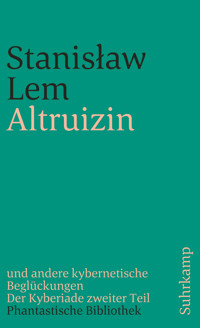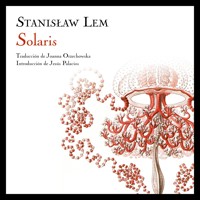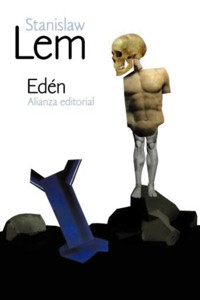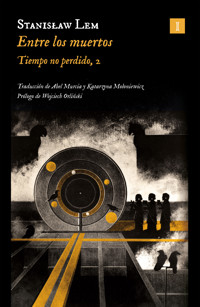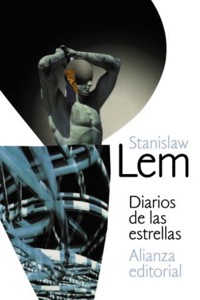
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Lem
- Sprache: Spanisch
Dividida en una primera parte de «Viajes» y una segunda de «Memorias», Diarios de las estrellas narra las sorprendentes peripecias del viajero estelar Ijon Tichy (también protagonista de Congreso de futurología) por otros mundos y civilizaciones. Con un enorme sentido del humor y un sutil dominio de la sátira, Stanislaw Lem hace una lúcida radiografía del antropocentrismo que domina nuestra sociedad. La ironía y sutileza que despliega sobre los más trascendentales temas filosóficos y los comportamientos y contradicciones del ser humano hacen de esta obra una de las más destacadas de este maestro de la ciencia ficción. www.lem.pl
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 765
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stanislaw Lem
Diarios de las estrellas
Índice
Introducción
Introducción a la edición ampliada
Viajes de Ijon Tichy
Viaje séptimo
Viaje octavo
Viaje undécimo
Viaje duodécimo
Viaje decimotercero
Viaje decimocuarto
Viaje decimoctavo
Viaje vigésimo
Viaje vigésimo primero
Viaje vigésimo segundo
Viaje vigésimo tercero
Viaje vigésimo cuarto
Viaje vigésimo quinto
Viaje vigésimo octavo
Memorias de Ijon Tichy
Uno
Dos
Tres
Cuatro
5. Tragedia lavadoriana
6. El sanatorio del doctor Vliperdius
7. El doctor Diágoras
Salvemos el Cosmos
Créditos
Introducción
La presente edición de los escritos de Ijon Tichy, aun sin ser completa ni crítica, constituye un paso adelante, comparada con las anteriores. Se logró ampliarla añadiéndole los textos de dos viajes hasta ahora desconocidos, el octavo y el vigésimo octavo1. Este último ofrece detalles nuevos, referentes a la biografía de Tichy y la de su familia, interesantes no sólo para los historiadores, sino también para los físicos, ya que confirman la idea, intuida por mí desde hace mucho tiempo, de la dependencia del grado de parentesco familiar con respecto a la velocidad2.
En cuanto al viaje octavo, un grupo de tichólogos-psicoanalistas verificó –inmediatamente antes de entregar esta edición a la imprenta– todos los hechos que ocurrieron en los sueños de I. Tichy3. El lector interesado encontrará en un trabajo del doctor Hopfstosser la bibliografía al propósito, que pone de manifiesto las influencias de los sueños de otros personajes tales como Isaac Newton y los Borgia sobre los de Tichy, y viceversa.
En cambio, el tomo que presentamos no incluye el viaje veintiséis, que se debe considerar definitivamente como apócrifo. Lo demostró el grupo de colaboradores científicos de nuestro instituto, con la ayuda de un análisis electrónico comparativo de los textos4. Tal vez venga al caso añadir aquí que yo personalmente llevaba tiempo juzgando el llamado «Viaje veintiséis» como apócrifo, a causa de unas inexactitudes del texto, las que conciernen a los Odolos (y no Odoles como erróneamente figuran), entre otras, a la Meopsera, Mucocos y el género de los Lentazos (Phlegmus invariabilis hopfstosseri).
La primera parte de esta edición presenta los viajes según la numeración original del autor; la segunda, escritos circunstanciales y varios, así como los recuerdos de aquél.
Hace algún tiempo, aparecieron unas voces que ponían en duda la paternidad de Tichy sobre su obra. Una parte de la prensa sostenía que éste fue ayudado por alguien; la otra, más extremista, llegó a afirmar que Ijon Tichy nunca existió y que su obra había sido creada por un dispositivo llamado «Lem». Hubo, incluso, quien quiso convencer al público de que «Lem» era un hombre. Sin embargo, cualquier persona enterada, aun superficialmente, de la historia cosmonáutica sabe que LEM es la sigla del nombre Lunar Excursion Module, o sea, de un módulo de exploración lunar construido en Estados Unidos dentro del programa del «Proyecto Apolo» (el primer alunizaje). Ijon Tichy no necesita defensa, ni como autor ni como viajero. A pesar de ello, deseo, aprovechando la ocasión, demostrar la aberración de aquellos rumores. De uno de ellos en particular: es cierto que LEM estaba provisto de un pequeño cerebro (electrónico), pero éste servía únicamente para los fines de la navegación, muy específicos, y no hubiera podido escribir ni una sola frase sensata. No se sabe nada de ningún otro LEM. No lo mencionan ni los catálogos de grandes máquinas electrónicas (véase, por ejemplo, Nortronics, Nueva York, 1966-1969), ni la Gran Enciclopedia Cósmica (Londres, 1979). Ya es hora, pues, de que dichas opiniones, molestas por su falta de seriedad, dejen de perturbar la actividad de los tichólogos, que tantos esfuerzos han de dedicar todavía a la preparación, emprendida hace años, de Opera Omnia de I. Tichy.
Profesor A. S. TARANTOGA
Cátedra de Astrozoología Comparativa de la Universidad de Fomalhaut por el Comité de Redacción de la Edición de Obras Completas de Ijon Tichy y por el Consejo Científico del Instituto Tichológico, juntamente con la redacción de la revista trimestral Tichiana
1 E. M. Sianko, Forro del cajón izquierdo del escritorio de I. Tichy con el manuscrito de sus trabajos no publicados, tomo XVI de la serie Tichiana, pp. 1.193 y siguientes.
2 O. J. Burberrys, Kinship as velocity function in family travels, tomo XVII de la serie Tichiana, pp. 232 y siguientes.
3 Dr. S. Hopfstosser, Das epistemologisch Unbestrittbare in einem Traume von Ijon Tichy, ed. esp. de la serie Tichiana, tomo VI, pp. 67 y siguientes.
4 Dr. S. Hopfstosser, Das epistemologisch Unbestrittbare in einem Traume von Ijon Tichy, ed. esp. de la serie Tichiana, tomo VI, pp. 67 y siguientes.
Introducción a la edición ampliada
Con alegría y emoción, entregamos al lector la nueva edición de los escritos de Ijon Tichy, ya que trae, además de los textos de tres viajes hasta ahora desconocidos (el dieciocho, el veinte y el veintiuno), la aclaración de ciertos enigmas sumamente difíciles de interpretar incluso para los más celebres y reconocidos expertos en tichología.
En cuanto a los dibujos originales, el autor se negó durante mucho tiempo a entregárnoslos, arguyendo que esbozaba los ejemplares estelares y planetarios a modo de garabatos o para su colección privada únicamente, y que no poseían valor artístico ni documental alguno, ya que siempre los hacía con prisas. Pero, aun cuando fueran unos pegotes sin ningún valor estético (no todos los críticos opinan así), su carácter auxiliar para la lectura de los textos, difíciles y oscuros en algunos pasajes, es innegable.
En segundo lugar, los nuevos textos de viajes aportan un gran apaciguamiento al intelecto, deseoso de una respuesta definitiva a la más antigua de las preguntas que el ser humano hace al mundo y a sí mismo, puesto que nos informan de quién y por qué hizo el Cosmos tal como está, de las ciencias naturales y la historia universal, de la razón, el ser y otras cosas no menos importantes. ¿No es una grata sorpresa la noticia de que nuestro insigne Autor tomó parte en esos trabajos creativos, que su colaboración fue relevante y, en ciertos casos, definitiva? Sabiéndolo, se comprende mejor la modestia con la cual defendía el cajón que contenía sus manuscritos, así como la satisfacción de los que pudieron vencer finalmente la resistencia de Tichy. Gracias también a la presente edición, se aclaran los motivos que ocasionaron lagunas en la numeración de los viajes estelares. Habiéndola estudiado, el lector comprenderá por qué no hubo nunca una Primera Expedición de I. Tichy y, más todavía, por qué no pudo haberla. Si lee con la debida atención, verá que el viaje que lleva el número veintiuno es al mismo tiempo el decimonoveno. Por otra parte, el Autor mismo dificulta este entendimiento, ya que suprimió unas decenas de líneas finales del documento. ¿Por qué lo hizo? Intervinieron en esto otra vez las razones de su modestia inquebrantable. No puedo romper el sello del silencio puesto sobre mi boca, pero se me ha dado permiso de levantar, por lo menos un poquito, el telón del secreto. I. Tichy, al ver el resultado de sus proyectos de corrección de la prehistoria y la historia, hizo algo, mientras ocupaba el cargo de director del Instituto Temporal, que impidió el descubrimiento de la Teoría de Vehículos y Transporte en el tiempo. Dado que, por una orden suya, dicho descubrimiento fue ocultado, desaparecieron el programa de Corrección Telecrónica de la Historia, el Instituto Temporal y, desgraciadamente, el mismo I. Tichy, su director. El dolor de esta pérdida sólo se mitiga un poco si pensamos que, gracias a ella, ya no tenemos que temer sorpresas desagradables, por lo menos por parte del pasado e, igualmente, por el sorprendente hecho de que Tichy, muerto en circunstancias trágicas, continúa viviendo, a pesar de no haber resucitado (ni mucho menos). Admitiendo que este detalle puede parecer extraño, indicamos al lector las fuentes adecuadas que se lo podrán aclarar, o sea, el «Viaje veinte» y el «Viaje veintiuno».
Al terminar, quiero anunciar la creación, dentro de nuestra Unión, de una célula especial futurológica, que, conforme con el espíritu de la época, trabajará, apoyándose en el método de las llamadas prognosis autorrealizables, sobre aquellas expediciones estelares de I. Tichy que él no emprendió, ni piensa emprender.
Profesor A. S. Tarantoga por los Institutos Reunidos de Tichología, Tichografía y Tichonómica Descriptiva, Comparativa y Prognóstica
Viajes de Ijon Tichy
Viaje séptimo
Cuando el lunes, día 2 de abril, estaba cruzando el espacio en las cercanías de Betelgeuse, un meteorito no mayor que una semilla de habichuela perforó el blindaje e hizo añicos el regulador de la dirección y una parte de los timones, lo que privó al cohete de la capacidad de maniobra. Me puse la escafandra, salí fuera e intenté reparar el dispositivo; sin embargo, pronto me convencí de que para atornillar el timón de reserva, que, previsor, llevaba conmigo, necesitaba la ayuda de otra persona. Los constructores proyectaron el cohete con tan poco tino, que alguien tenía que sostener con una llave la cabeza del tornillo, mientras otro apretaba la tuerca. Al principio, no me lo tomé demasiado en serio y perdí varias horas en vanos intentos por aguantar una de las dos llaves con los pies y, con la otra en mano, apretar el tornillo del otro lado. Se me pasó la hora de la comida, pero mis esfuerzos no dieron resultado. Cuando ya, casi casi, estaba logrando mi propósito, la llave se me escapó de debajo del pie y voló por el espacio cósmico. Así pues, no solamente no arreglé nada, sino que perdí una herramienta valiosa, que se alejaba ante mi vista y se iba achicando sobre el fondo de estrellas.
Un tiempo después, la llave volvió siguiendo una elipse alargada, pero, aun convertida en un satélite de mi cohete, no se le acercaba lo bastante como para que yo pudiera recuperarla. Regresé, pues, al interior de mi cohete y me dispuse a tomar una cena frugal, reflexionando sobre los medios de resolver esa situación absurda. Mientras tanto, la nave volaba a velocidad creciente que no podía regular por culpa de aquel maldito meteorito. A pesar de que en la línea de mi travesía no se encontraba ningún cuerpo celeste, había que poner fin a ese viaje a ciegas. Dominé durante un buen rato mi nerviosismo, pero, cuando al empezar a lavar los platos constaté que la pila atómica, sobrecalentada por el gran trabajo que debía realizar, me había estropeado el mejor trozo de filete de ternera que había guardado en la nevera para el domingo, perdí los estribos y, profiriendo las más terribles palabrotas, estrellé contra el suelo una parte del servicio de mesa. Reconozco que mi acto no fue muy sensato, pero me alivió mucho. Por si fuera poco, la ternera que había tirado por la borda no quería alejarse del cohete y daba vueltas alrededor de él, convertida en su segundo satélite artificial, con lo que provocaba regularmente, cada once minutos y cuatro segundos, un corto eclipse solar. Para calmar mis nervios, me dediqué a calcular los elementos de su movimiento y las perturbaciones de la órbita provocadas por las interferencias de la de la llave perdida. El resultado obtenido al cabo de varias horas de trabajo me reveló que, durante los próximos seis millones de años, la ternera precedería a la llave circundando el cohete por una órbita circular, para después adelantarse a la nave. Al fin, ya cansado, me acosté. A media noche tuve la sensación de que alguien me sacudía el hombro. Abrí los ojos y vi a un hombre inclinado sobre mi cama. Su cara no me resultó desconocida, pero no tenía ni idea de quién era.
–Levántate –dijo– y coge las llaves; vamos arriba para atornillar el timón...
–En primer lugar, no nos conocemos tanto como para que me tutee –repliqué–, y además, sé que usted no es de aquí. Éste es ya el segundo año que voy solo en el cohete, ya que estoy volando desde la Tierra a la constelación de Aries. Por lo tanto, no es usted más que un personaje de mi sueño.
Pero él seguía sacudiéndome e insistiendo en que fuera a buscar las herramientas.
–Tonterías –le espeté, empezando a enfadarme, porque temía que este altercado me despertara y sé por experiencia cuánto cuesta volver a dormirse después de un despertar de esta clase–. No pienso ir a ninguna parte, porque de nada serviría. Un tornillo apretado en sueños no resuelve una situación que existe cuando uno está despierto. Haga el favor de no molestarme y de esfumarse o marcharse del modo que usted prefiera. Si no, puedo despertarme.
–¡Pero si no estás durmiendo, palabra de honor! –exclamó la testaruda aparición–. ¿No me reconoces? ¡Mira aquí!
Me indicó con un dedo dos verrugas del tamaño de una fresa silvestre que tenía en la mejilla izquierda. Por reflejo, puse la mano en mi cara, porque yo justamente tengo en ese sitio dos verrugas idénticas a las suyas. En ese mismo momento, me di cuenta de por qué el personaje del sueño me recordaba a alguien conocido: se parecía a mí como se parecen dos gotas de agua.
–¡Déjame! –voceé cerrando los ojos para continuar mi sueño–. Si eres yo, no tengo por qué tratarte de usted, pero al mismo tiempo es la mejor prueba de que no existes.
Me di la vuelta en la cama y me tapé la cabeza con la manta. Oí que decía algo acerca de idiotas e idioteces, hasta que, exasperado por mi falta de reacción, gritó:
–¡Lo lamentarás, imbécil! ¡Y te convencerás, demasiado tarde, de que no era ningún sueño!
No me moví. Por la mañana, cuando abrí los ojos, me acordé enseguida de la extraña historia nocturna. Me senté en la cama y me puse a pensar en las curiosas bromas que gasta a un hombre su propia mente: he aquí que, no teniendo a bordo ninguna alma gemela, me desdoblé en cierto modo en sueños ante la necesidad urgente de solucionar un problema importante.
Constaté, después de desayunar, que el cohete había experimentado durante la noche un aumento de velocidad considerable; empecé, pues, a hojear los tomos de la pequeña biblioteca de a bordo, buscando en los manuales un consejo para mi peligrosa situación. Sin embargo, no encontré nada. Desplegué entonces sobre la mesa un mapa de estrellas y, a la luz de la cercana Betelgeuse, velada a ratos por la ternera que volvía sobre su órbita, busqué en la región en la que me encontraba la sede de alguna civilización cósmica que pudiera prestarme ayuda. Sin embargo, era un desierto estelar completo, que todas las naves evitaban por ser una zona excepcionalmente peligrosa, puesto que se encontraban en ella unos remolinos de gravitación, tan enigmáticos como amenazadores, en la cantidad de 147, cuya existencia tratan de aclarar seis teorías astrofísicas, cada una de modo diferente.
El calendario cosmonáutico advertía a los viajeros sobre las consecuencias imprevisibles de los efectos relativísticos que pueden sufrir al paso por un remolino, sobre todo si la nave circula a una gran velocidad.
A mí, estas advertencias no me servían, ya que no tenía control sobre mi nave. Calculé solamente que chocaría con el borde del primer remolino a eso de las once, así que me di prisa en la preparación del desayuno, para no tener que enfrentarme en ayunas con el peligro. Estaba secando el último plato cuando el cohete empezó a dar tumbos y sacudidas tan fuertes que los objetos volaban de una pared a otra. Me arrastré a duras penas hasta la butaca, a la cual logré atarme. Mientras las sacudidas se hacían cada vez más fuertes, vislumbré al lado opuesto del habitáculo una especie de neblina lila y, en medio de ella, entre la pica y la cocina, una confusa silueta humana con delantal vertiendo huevos batidos en la sartén. La aparición me miró con atención, pero sin ninguna muestra de asombro, y luego se desdibujó y desapareció. Me froté los ojos. Como mi soledad era un hecho irrefutable, atribuí aquella imagen a un aturdimiento momentáneo.
Sentado en mi butaca o, mejor dicho, saltando con ella, comprendí en un momento de lucidez que no fue una alucinación. Justo entonces pasaba cerca de mí un grueso volumen de la teoría general de la relatividad. Intenté atraparlo al vuelo y lo conseguí al cuarto intento. No era nada fácil hojear el pesado libro en aquellas condiciones –las fuerzas que hacían dar tumbos de borracho a la nave eran terribles–, pero encontré por fin el párrafo que me interesaba. Se hablaba en él de los fenómenos del llamado «lazo temporal», o sea, la inflexión de la dirección del fluir del tiempo dentro del área de los campos gravitatorios de tremenda fuerza, que pueden provocar incluso un cambio de la dirección tan radical que ocurre lo que se llama «duplicación del presente». El remolino que acababa de atravesar no era de los más potentes. Sabía que, si pudiera desviar un poquito la proa de la nave hacia el polo de la galaxia, cortaría el llamado Vórtex Gravitatiosus Pinckenbachii, donde fueron observados repetidas veces los fenómenos de la duplicación y hasta triplicación del presente.
Me acerqué a la cámara de los motores y, a pesar de la inmovilización de mis timones, manipulé tan insistentemente los aparatos que conseguí una ligera desviación de mi trayectoria hacia el polo galáctico, operación que exigió varias horas de trabajo. Su resultado superó mis previsiones. La nave alcanzó el centro del remolino a medianoche, temblando y gimiendo toda la estructura, hasta tal punto que temí por mi integridad, pero salió indemne de la prueba. Cuando nos rodeó de nuevo la paz cósmica habitual, abandoné la cámara de los motores, para verme a mí mismo en la cama, sumido en un profundo sueño. Comprendí al instante que era el yo del día anterior, o sea, de la noche del lunes. Sin reflexionar el lado filosófico de aquel fenómeno más bien fuera de serie, me puse a sacudir por el hombro al dormido, gritándole que se levantara enseguida, ya que sabía cuánto tiempo duraría su existencia del lunes en la mía del martes. El arreglo de los timones era urgente y había que aprovechar la existencia simultánea de ambos, sin pérdida de tiempo.
Sin embargo, el dormido abrió solamente un ojo y dijo que no deseaba que le tuteara, y que yo no era más que una fantasmagoría del sueño. En vano le di tirones y más tirones, en vano traté de levantarle por la fuerza. Se resistía a todos mis intentos, repitiendo tercamente que estaba soñando conmigo. Impasible ante mis juramentos y palabrotas, me explicó con mucha lógica que unos tornillos apretados en sueños no aguantarían el timón durante la vigilia. Ni bajo mi palabra de honor pude convencerle de que se equivocaba; mis súplicas e insultos le dejaron impávido, igual que la demostración de mis verrugas. No quiso creerme y no me creyó. Se dio media vuelta en la cama y se puso a roncar.
Me senté en la butaca para aquilatar con calma la situación. La estaba viviendo por segunda vez: la primera, el lunes, fui yo quien dormía, y ahora, el martes, el que despertaba sin resultado al dormido. El yo del lunes no creía en la realidad del fenómeno de la duplicación, pero el yo del martes ya lo conocía. Era lo más simple del mundo, un lazo temporal. ¿Qué se debía hacer, pues, para reparar los timones? Puesto que el del lunes seguía durmiendo y que yo recordaba que no me había despertado aquella noche hasta la mañana siguiente, comprendí que no valía la pena continuar mis esfuerzos de sacarle del sueño. Según el mapa, nos esperaban todavía grandes remolinos gravitatorios, así que podía contar con otra duplicación del presente en el transcurso de los próximos días. Quise escribirme una carta a mí mismo y prenderla con un alfiler a la almohada, para que el yo del lunes, al despertarse, pudiera convencerse de manera palpable de que el supuesto sueño era una realidad.
Sin embargo, cuando me hube sentado a la mesa con una pluma en la mano, oí un ruido sospechoso en los motores; me fui, pues, allá y regué con agua la pila atómica sobrecalentada, hasta el alba, mientras el yo del lunes dormía profundamente, lamiéndose los labios de vez en cuando, lo que me ponía bastante nervioso. Sin haber pegado ojo, hambriento y cansado, me preparé el desayuno; estaba secando los platos cuando el cohete irrumpió en un nuevo remolino gravitatorio. Veía mi yo del lunes mirándome estupefacto, atado a la butaca, mientras el yo del martes freía una tortilla. Una sacudida muy fuerte me hizo perder el equilibrio, me caí y perdí un instante el conocimiento. Cuando volví en mí, en el suelo, rodeado de trozos de porcelana, vi junto a mi cara los pies de un hombre.
–Arriba –dijo, ayudándome a levantarme–. ¿Te has hecho daño?
–No –contesté, apoyando las manos en el suelo, porque la cabeza me daba vueltas–. ¿De qué día de la semana eres?
–Del miércoles –repuso–. Vamos rápidamente a arreglar el timón; no perdamos tiempo.
–¿Y dónde está el del lunes? –pregunté.
–Ya no está, o tal vez lo seas tú.
–¿Por qué yo?
–Sí, porque el del lunes se convirtió en el del martes durante la noche del lunes al martes, etcétera.
–¡No entiendo!
–No importa; es falta de costumbre. ¡Ven, date prisa!
–Ya voy –dije, sin moverme del suelo–. Hoy es martes. Si tú eres del miércoles y el miércoles los timones no están arreglados, sabemos, por deducción, que algo nos impedirá la reparación, ya que, en el caso contrario, tú, el del miércoles, no me apremiarías para que los arreglara contigo el martes. Tal vez fuera mejor, pues, no arriesgar la salida afuera.
–¡Estás divagando! –exclamó–. Piensa un poco, hombre. Yo soy del miércoles y tú eres del martes; en cuanto al cohete, supongo que es, si se puede decir así, abigarrado. Tendrá sitios donde es martes, en otros será miércoles e incluso puede haber un poco de jueves. El tiempo se mezcló como cartas de una baraja al atravesar aquellos remolinos, ¿pero qué nos importa si somos dos y, gracias a ello, tenemos la posibilidad de reparar el timón?
–¡No, no tienes razón! –contesté–. Si el miércoles, en el cual tú estás, habiendo vivido y dejado atrás todo el martes, si el miércoles, repito, los timones no están reparados, quiere decir que no lo fueron el martes, ya que ahora es martes, y, si tuviéramos que arreglarlos dentro de un rato, entonces este rato sería para ti el pasado y no habría nada por arreglar. Por ende...
–¡Por ende eres cabezota como un asno! –gruñó–. ¡Lamentarás tu estulticia! La única satisfacción que tengo es que rabiarás contra tu terquedad obtusa, como yo ahora, cuando llegues al miércoles.
–¡Ah, ya está! ¿Quieres decir que yo, el miércoles, seré tú y trataré de convencerme, a mí, el del martes, como lo estás haciendo tú en este momento, pero que entonces todo será al revés, tú serás yo y yo tú? ¡Entiendo! ¡En esto consiste el lazo del tiempo! Espera, ya voy, voy enseguida; lo he comprendido todo...
Sin embargo, antes de que me hubiera levantado del suelo, caímos en otro remolino y una fuerza de gravitación descomunal nos aplastó contra el techo.
Durante toda la noche del martes al miércoles, no cejaron los terribles saltos y sacudidas. Cuando se hubo calmado todo un poco, la teoría general de la relatividad me dio un golpe en la frente al cruzar la cabina, tan fuerte que perdí la conciencia. Al abrir los ojos, vi en el suelo fragmentos de la vajilla y, entre ellos, un hombre inmóvil. Me levanté de un salto e, incorporándole, exclamé:
–¡Arriba! ¿Te has hecho daño?
–No –contestó abriendo los ojos–. ¿De qué día de la semana eres?
–Del miércoles –repuse–. Vamos rápidamente a arreglar el timón; no perdamos tiempo.
–¿Y dónde está el del lunes? –preguntó, sentándose. Tenía un ojo a la funerala.
–Ya no está, o tal vez lo seas tú.
–¿Por qué yo?
–Sí, porque el del lunes se convirtió en el del martes durante la noche del lunes al martes, etcétera.
–¡No entiendo!
–No importa; es falta de costumbre. ¡Ven, date prisa!
Mientras lo decía, ya estaba buscando las herramientas.
–Ya voy –dijo lentamente, sin mover ni un dedo–. Hoy es martes. Si tú eres del miércoles, y el miércoles los timones no están arreglados, sabemos, por deducción, que algo nos impedirá la reparación, ya que, en el caso contrario, tú, el del miércoles, no me apremiarías para que los arreglara contigo el martes. Tal vez fuera mejor, pues, no arriesgar la salida afuera.
–¡Estás divagando! –chillé enfadadísimo–. Piensa un poco, hombre. Yo soy del miércoles y tú eres del martes...
Empezamos a pelear, invertidos los papeles. Llegué a enfurecerme de veras, porque no hubo manera de convencerle de que viniera conmigo a reparar los timones, ni siquiera insultándole ni comparándole con asnos cabezotas. Cuando por fin conseguí que cambiara de parecer, caímos en el remolino gravitatorio siguiente. Me cubrí de un sudor frío cuando pensé que desde entonces daríamos vueltas en círculo en aquel lazo temporal hasta la eternidad, pero, por suerte, no fue así. Al debilitarse la gravitación hasta el punto de poder levantarme, estaba otra vez en la cabina. Por lo visto, el martes local que se mantenía en las cercanías desapareció, convirtiéndose en un pasado sin retorno. Me senté sin tardar a examinar el mapa, buscando algún remolino decente en el que pudiera introducir el cohete para provocar una nueva inflexión del tiempo, que me proporcionaría a un ayudante.
Efectivamente, encontré uno bastante prometedor y, maniobrando los motores, dirigí el cohete, con grandes esfuerzos, de manera que pudiera entrar en su mismo centro. Hay que decir que la configuración de aquel remolino era, según el mapa, más bien desacostumbrada: tenía dos centros, uno al lado del otro. Pero yo, en mi desespero, no hice caso de esa anomalía.
Durante las horas de trabajo en la cámara de motores, me ensucié mucho las manos: fui, pues, a lavármelas, sabiendo que tardaríamos todavía bastante en entrar en el remolino. El cuarto de baño estaba cerrado. Llegaban de él unos sonidos especiales, como si alguien hiciera gárgaras.
–¿Quién está ahí? –grité, sorprendido.
–Yo –contestó una voz desde dentro.
–¿Quién es ese «yo»?
–Ijon Tichy.
–¿De qué día?
–Del viernes. ¿Qué quieres?
–Quería lavarme las manos –dije maquinalmente, pensando con intensidad al mismo tiempo; era miércoles por la noche, y él procedía del viernes; por lo tanto, el remolino gravitatorio al que se acercaba el cohete inflexionaría el tiempo del viernes al miércoles, pero no podía representarme de ningún modo lo que iba a pasar luego dentro del remolino. Lo que más me intrigaba era la cuestión de dónde podía estar el del jueves. Mientras tanto, el del viernes no me dejaba entrar en el baño, a pesar de mis llamadas.
–¡Déjate ya de gárgaras! –vociferé finalmente con impaciencia–. Cada momento perdido nos puede costar caro. ¡Sal enseguida y ayúdame con los timones!
–Para eso no te hago ninguna falta –contestó con calma a través de la puerta–. Por ahí debe de andar el del jueves; llévate a él...
–¿Quién del jueves? Es imposible...
–Supongo que sé si es posible o no, puesto que ya estoy en viernes, y he vivido tanto tu miércoles como el jueves de él...
No muy seguro de mí mismo, giré en redondo al oír un ruido en la cabina: un hombre estaba sacando de debajo de la cama la pesada bolsa de las herramientas.
–¿Tú eres del jueves? –exclamé, corriendo hacia él.
–Exactamente –contestó–. Exactamente... Ayúdame...
–¿Conseguiremos arreglar ahora los timones? –le pregunté mientras sacábamos la pesada bolsa.
–No lo sé, el jueves no estaban reparados; pregunta al del viernes...
–¡Claro, qué cabeza la mía! –Volví rápidamente a la puerta del baño–. ¡Óyeme, el del viernes! ¿Están listos los timones?
–Hoy viernes, no –repuso.
–¿Por qué no?
–Por esto –dijo abriendo la puerta. Tenía la cabeza envuelta en una toalla y apretaba contra la frente la hoja de un cuchillo, procurando frenar de este modo el crecimiento de un chichón grande como un huevo. El del jueves se acercó con las herramientas y estaba a mi lado, observando con calma y atención al accidentado. El del viernes dejó sobre una repisa la botella de agua bórica que tenía en la mano libre. Así que fue el gorgoteo del antiséptico lo que yo había tomado como gargarismos.
–¿Qué es lo que te lo causó? –pregunté compasivo.
–No qué, sino quién –contestó–. Fue el del domingo.
–¿El del domingo? ¡Pero cómo...; no puede ser! –exclamé.
–Es un poco largo de explicar...
–¡Dejadlo ahora! Corramos afuera; tal vez tengamos tiempo –me dijo el del jueves.
–Pero si el cohete entrará enseguida en el remolino –respondí–. La sacudida puede tirarnos al vacío. Moriremos.
–No digas tonterías –replicó el del jueves–. Si el del viernes está vivo, nada puede pasarnos. Hoy es sólo jueves.
–No, miércoles –protesté.
–Bueno, da lo mismo. En cualquier caso, el viernes estaré vivo. Y tú también.
–Pero somos dos sólo en apariencia –apunté–; en realidad, estoy aquí únicamente yo, sólo que de varios días de la semana...
–Vale, vale. Abre la válvula...
Pero resultó que sólo teníamos una escafandra. No podíamos, pues, salir del cohete ambos a la vez, lo que acabó con ese plan de la reparación de los timones.
–¡Maldita historia, demonios! –grité exasperado, tirando al suelo la bolsa de las herramientas–. Había que ponerse la escafandra y no quitársela para nada. ¡Yo no pensé en ello, pero, puesto que eres del jueves, hubieras debido recordarlo!
–El del viernes me quitó la escafandra –replicó.
–¿Cuándo? ¿Por qué?
–No creo que valga la pena explicarlo –respondió encogiéndose de hombros.
Se dio la vuelta y volvió a la cabina. El del viernes no estaba. Miré en el cuarto de baño, pero allí tampoco lo encontré.
–¿Dónde está el del viernes? –pregunté extrañado. El del jueves cascaba sistemáticamente los huevos con un cuchillo y soltaba su contenido sobre la mantequilla caliente.
–En alguna parte, al lado del del sábado –contestó con flema, agitando rápidamente los huevos revueltos.
–Lo siento mucho –protesté–; tú ya tuviste tu ración del miércoles y no tienes derecho a cenar por segunda vez el mismo día.
–Las provisiones son tan mías como tuyas –dijo levantando tranquilamente con el cuchillo los bordes de la masa–. Yo soy tú y tú yo, así que viene a ser lo mismo.
–¡Qué sofisticado! ¡Deja de poner tanta mantequilla! ¿Te has vuelto loco? ¡No tengo provisiones para tanta gente!
La sartén se le escapó de la mano y yo reboté contra la pared: habíamos entrado en el remolino. La nave volvió a temblar como si tuviera una crisis de paludismo, pero yo pensaba tan sólo en salir al pasillo, donde estaba colgada la escafandra, y ponérmela, costara lo que costara. Así, cuando después del miércoles viniera el jueves, yo, convertido en el del jueves (éste era mi razonamiento), llevaría ya la escafandra encima y, si no me la quitaba un solo instante (lo que me proponía firmemente), la llevaría puesta también el viernes. Gracias a esta estrategia, tanto yo del jueves como yo del viernes tendríamos nuestras escafandras y, al encontrarnos en el mismo presente, podríamos por fin reparar los malditos timones. El aumento de las fuerzas gravitatorias me aturdió un poco; cuando volví a abrir los ojos, me di cuenta de que estaba echado a la derecha del del jueves, y no a la izquierda, como antes. No me fue difícil idear todo el plan con la escafandra, pero sí lo era realizarlo, porque la gravitación, que iba en aumento, apenas me permitía volverme. Cuando disminuía un poquito, me arrastraba por el suelo milímetro a milímetro hacia la puerta del pasillo. Observé, mientras tanto, que el del jueves hacía exactamente lo mismo. Finalmente, al cabo de una hora, ya que el remolino era muy extenso, nos encontramos aplastados en el suelo junto al umbral de aquella puerta. Pensé que, en el fondo, mis esfuerzos no eran imprescindibles: podía dejar que la abriera el del jueves. Sin embargo, empecé a recordar varios detalles que me hacían comprender que yo ya era el del jueves, y no él.
–¿De qué día eres? –pregunté, para estar seguro. Con la barbilla apretada contra el suelo, le miraba de cerca a los ojos. Abrió la boca con dificultad.
–Del jue... ves –masculló.
Era muy extraño. ¿Continuaría yo, a pesar de todo, siendo del miércoles? Ordené un poco en la cabeza los recuerdos de los últimos hechos y llegué a la conclusión de que no era posible. Él tenía que ser ya el del viernes. Como antes se me adelantaba un día, seguía seguramente igual. Esperé a que abriera la puerta, pero tuve la impresión de que él se proponía que lo hiciera yo. La gravitación se debilitó notablemente, así que me levanté y salí corriendo al pasillo. Cuando cogí la escafandra, él me zancadilleó y me la arrancó de las manos. Me caí cuan largo era.
–¡Canalla, cerdo! –grité–. ¡Hacerse esto a sí mismo! ¡Qué animalada!
Pero él se ponía la escafandra sin hacerme caso. Verdaderamente, se pasaba de canalla. De repente, una fuerza extraña le expulsó fuera de la escafandra, en la cual, por lo visto, estaba ya alguien metido. Todo esto me desconcertó un poco: ya no sabía quién era quién.
–¡Eh, tú, el del miércoles! –gritó el hombre de la escafandra–. ¡Agarra al del jueves, ayúdame!
En efecto, el del jueves procuraba despojar al otro de la escafandra, forcejeando con él y vociferando:
–¡Suelta esto!
–¡Vete al cuerno! ¿No ves que me toca a mí y no a ti? –gritó a su vez el otro.
–¡No sé por qué!
–¡Porque, imbécil, yo estoy más cerca del sábado que tú, y el sábado los dos tendremos escafandras!
–¡Eso son ganas de decir tonterías! –exclamé interviniendo en la discusión–. En el mejor de los casos, el sábado sólo tú tendrás la escafandra y no podrás hacer nada, idiota. Dámela a mí; si me la pongo ahora, la tendrás el viernes como el del viernes, y yo también el sábado, como el del sábado, lo que quiere decir que, en tal caso, seremos dos con dos escafandras... ¡El del jueves, échame una mano!
–Déjate de historias –protestó el del viernes, defendiéndose, ya que le quise despojar de la preciada prenda por la fuerza–. Primero, no tienes a quién llamar «el del jueves», porque ya pasó la medianoche y ahora mismo tú eres el del jueves; segundo, será mejor que yo me quede con la escafandra; a ti no te servirá de nada...
–¿Por qué? Si me la pongo hoy, la llevaré también mañana.
–Ya te convencerás tú mismo... ¿No ves, que yo ya era tú el jueves? Mi jueves ya pasó, así que sé muy bien...
–¡Hablas demasiado! ¡Suéltala ahora mismo! –gruñí con rabia.
Sin embargo, él se me escapó y tuve que perseguirle, primero por la cámara de motores y luego por la cabina. Efectivamente, en el cohete no había nadie más que nosotros dos. Entendí entonces por qué el del jueves me había dicho que el del viernes le había quitado la escafandra: ahora yo era el del jueves, y el del viernes me la estaba quitando a mí. Pero decidí no rendirme tan fácilmente. Espera y verás con quién tratas, pensé. Me fui corriendo a la cámara de motores, donde antes había visto en el suelo un fuerte palo que servía para remover la pila atómica, lo agarré y volví a la carrera a la cabina con mi arma. El otro no había tenido todavía tiempo de ponerse el casco.
–¡Quítate la escafandra! –le espeté apretando con fuerza el palo.
–¡Ni soñarlo!
–¡Quítatela, te digo!
Dudé un momento si debía pegarle. Me desconcertaba un poco que no tuviera el ojo amoratado ni el chichón en la frente como el del viernes que descubrí en el cuarto de baño, pero de pronto me di cuenta de que así tenía que ser. El del viernes era ya seguramente del sábado, acercándose ya tal vez al domingo, mientras que el del viernes presente, el que llevaba la escafandra, era hasta hace poco el del jueves, en el cual yo me había convertido a medianoche, así que me estaba acercando por la curva del lazo temporal al sitio en el que el del viernes de antes de la paliza se convertiría en el del viernes apaleado. Pero él me había dicho antes que le había dejado así el del domingo, del cual no había ni rastro: en la cabina estábamos sólo él y yo. De pronto, una luz deslumbrante me esclareció los hechos.
–¡Quítate la escafandra! –grité, amenazador.
–¡Vete a la porra, el del jueves! –exclamó.
–¡No soy del jueves! ¡Soy del DOMINGO! –vociferé acometiéndole. Quiso darme una patada, pero las botas de la escafandra pesan mucho; antes de que tuviera tiempo de levantar el pie, le di con el palo en la cabeza. No con demasiada fuerza, evidentemente, porque ya tenía bastante práctica para saber que, a mi vez, recibiría el golpe cuando pasara a ser del viernes y, con franqueza, no quería partirme el cráneo en dos. El del viernes cayó gimiendo, las manos en la cabeza; le despojé brutalmente de la escafandra y, cuando se marchaba hacia el baño farfullando: «algodón, agua bórica...», empecé a ponerme aquel traje para el vacío que había provocado tanta lucha. Mientras me estaba vistiendo, vi de repente un pie humano que asomaba debajo de la cama. Me arrodillé y miré. Debajo de la cama había un hombre que, procurando no hacer ruido, tragaba vorazmente la última tableta de chocolate con leche que había guardado en la maleta para algún caso de emergencia galáctica. El ladrón se daba tanta prisa que devoraba el chocolate junto con jirones de papel de plata que se le pegaban a los labios.
–¡Deja ese chocolate! –grité a todo pulmón y tirándole de la pierna–. ¿Quién eres? ¿El del jueves...? –dije bajando la voz, súbitamente inquieto, pensando que yo tal vez era ya el del viernes, lo que significaría que me esperaba la paliza, aplicada por mí al del viernes.
–Soy el del domingo –contestó con la boca llena.
Me sentí un poco raro. O él mentía, y entonces la cosa no tenía importancia, o decía la verdad, lo que me amenazaba irremediablemente con chichones, ya que fue el del domingo quien pegó al del viernes, tal como el del viernes me había dicho, y yo, haciéndome pasar luego por el del domingo, le di en la cabeza con el palo. En cualquier caso, pensé, aunque mintiera diciendo que era el del domingo, era probablemente más adelantado que yo y, siendo más adelantado, recordaba todas las cosas anteriores, sabiendo que yo había mentido al del viernes. En estas circunstancias, podía hacerme una treta análoga, puesto que lo que fue mi artimaña táctica constituía para él un recuerdo, fácil de aplicar. Mientras yo, indeciso, pensaba en lo que debía hacer, tragó el último trozo de chocolate y salió de debajo de la cama.
–Si eres el del domingo, ¿dónde tienes la escafandra? –exclamé animado por nuevas suposiciones.
–Ahora mismo la tendré... –dijo tranquilamente.
De repente vi que tenía un palo en la mano... Advertí todavía un destello de luz, tan fuerte como una explosión de decenas de supernovas a la vez, y perdí la conciencia. Me desperté sentado en el suelo del cuarto de baño. Alguien estaba aporreando la puerta. Empecé a curar mis moratones y chichones, mientras el otro seguía llamando; resultó que era el del miércoles. Le enseñé finalmente mi cabeza llena de porrazos, él se fue con el del jueves a buscar las herramientas, luego sobrevinieron el jaleo y la lucha por la escafandra. Salí con vida de todo esto y, el sábado por la mañana, me metí debajo de la cama para ver si encontraba una tableta de chocolate en mi maletín. Alguien me cogió de las piernas mientras estaba comiendo la última que encontré debajo de las camisas; no sé quién era, pero le di por si acaso con un palo en la cabeza, le quité la escafandra y me la estaba poniendo cuando el cohete cayó en el remolino siguiente.
Al volver en mí, vi la cabina llena de gente. Apenas era posible moverse en ella. Resultó que todos eran yo mismo, de distintos días, semanas y meses. Al parecer, había incluso uno del año próximo. Varias personas tenían ojos amoratados y chichones; cinco de los presentes llevaban escafandras. Sin embargo, en vez de salir inmediatamente afuera para arreglar los desperfectos, empezaron a discutir, a vociferar y a pelearse. Se trataba de saber quién había pegado a quién, y cuándo. La situación se complicaba cada vez más y empezaron a aparecer los de la mañana y los de la tarde; temí que, si las cosas seguían así, me fragmentaría en unos yoes del minuto y del segundo. Por añadidura, casi todos los presentes mentían descaradamente, de tal suerte que hasta hoy día no sé en verdad a quién pegué y quién me pegó a mí durante la trifulca del jueves, el del viernes y el del miércoles que fui sucesivamente. Tengo la impresión de que, a causa de haber mentido al del viernes diciéndole que era el del domingo, recibí una paliza más de las que resultaban de los cálculos según el calendario. Sea como fuere, prefiero dejar ya en el olvido aquellos momentos desagradables, puesto que el hombre que durante una semana no hizo más que pegarse a sí mismo no tiene ciertamente de qué enorgullecerse.
Mientras tanto, las peleas continuaban. Era un desespero ver tales actividad y pérdida de tiempo durante la loca carrera a ciegas del cohete, que le llevaba de vez en cuando a los remolinos del tiempo. Finalmente, los que tenían escafandra se pegaron con los que no la tenían. Traté de introducir un poco de orden en aquel caos y, al cabo de unos esfuerzos sobrehumanos, logré organizar una especie de asamblea, cuyo presidente fue proclamado por unanimidad el del año próximo, por ser el de más edad.
Luego escogimos también una comisión escrutiñadora, una comisión de arbitraje y una comisión de mociones libres. Cuatro de los del mes próximo fueron encargados del servicio del orden. Sin embargo, durante esos trabajos organizativos, pasamos por un remolino negativo que redujo nuestro número a la mitad, de modo que en la primera votación secreta no hubo quórum; no tuvimos, pues, más remedio que cambiar los cargos antes de proceder a la elección de los candidatos a reparadores de los timones. El mapa anunciaba varios remolinos en nuestra trayectoria, que anulaban los logros obtenidos; a veces desaparecían los candidatos ya escogidos, o bien volvían el del martes y el del miércoles con la cabeza envuelta en una toalla, lo que provocaba escenas de mal gusto. Después de pasar por un remolino positivo de gran fuerza, apenas cabíamos en la cabina, y en el pasillo y por falta de sitio, no se podía ni soñar con abrir la válvula de salida. Lo peor era que las dimensiones de los desplazamientos en el tiempo crecían cada vez más, pues empezaba a aparecer gente con canas y, de vez en cuando, se veían entre la muchedumbre unas cabecitas infantiles que, evidentemente, también eran yo mismo en el período de la niñez.
Lo cierto es que no me acuerdo de si yo seguía siendo el del domingo o era ya el del lunes. Por otra parte, esto no tenía importancia. Los niños lloraban, apretujados por el gentío, y llamaban a su mamá. El presidente, el Tichy del año próximo, soltaba tacos, porque el del miércoles, que se metió bajo la cama en una inútil búsqueda del chocolate, le mordió una pierna tras haberle pisado un dedo. Veía claramente que todo esto terminaría mal, tanto más cuanto que ya empezaban a aparecer entre nosotros algunas barbas blancas. Entre los remolinos 142 y 143, hice circular entre la gente una lista de presencias, pero entonces se descubrió que muchos mentían, presentando datos personales falsos. Sólo Dios sabe por qué lo hacían; tal vez fuera un desequilibrio mental, provocado por la atmósfera reinante en el lugar. El ruido era tal que uno sólo se podía hacer entender gritando con todas sus fuerzas. De pronto, uno de los Ijon del año pasado tuvo una idea, al parecer brillante: que el más viejo de nosotros contara la historia de su vida; gracias a esto, se tenía que aclarar por fin quién debía arreglar los timones, puesto que el de mayor edad contenía en su experiencia pasada todos los presentes de diversos meses, días y años. Nos dirigimos con esta petición a un anciano de pelo blanco, quien, temblando ligeramente, se mantenía en un rincón, apoyado en la pared. Accedió con mucho gusto y procedió a narrarnos una larga y aburrida historia sobre sus hijos y nietos, pasando a continuación a sus viajes cósmicos, numerosísimos en su larga vida de noventa años. Del que se estaba efectuando en el presente, el único que nos interesaba, no se acordaba siquiera, al parecer por lo avanzado de su esclerosis y por su emoción, pero era tan pagado de sí mismo que no quería confesarlo, contestando a las preguntas de manera evasiva y volviendo tercamente a sus altas relaciones, condecoraciones y nietecitos, así que finalmente tuvimos que gritarle que se callara. Los dos remolinos siguientes supusieron una drástica disminución de los reunidos. Después del tercero, no sólo hubo mucho sitio libre en el cohete, sino que desaparecieron todos los que llevaban escafandras. Quedó una, vacía, que la comisión especialmente designada al objeto colgó en el pasillo. Después de una nueva lucha por el preciado traje, vino otro remolino que vació la nave. Me encontré sentado en el suelo, con los ojos hinchados, entre objetos destrozados, jirones de ropa y libros rotos. El suelo estaba cubierto de papeletas de votación. El mapa me indicó que había atravesado ya toda la zona de remolinos gravitatorios. Al no poder contar con una duplicación y, por lo tanto, con una posible ayuda para el arreglo del defecto del cohete, caí en la depresión y en el desespero. Cuando una hora más tarde salí al pasillo, advertí, estupefacto, la ausencia de la escafandra. Recordé entonces, como a través de una niebla, que, antes del último remolino, dos pequeñajos habían salido disimuladamente de la cabina. ¿Se habrán puesto los dos la única escafandra? Impulsado por una corazonada, corrí a los timones. ¡Funcionaban! Así pues, los dos niños arreglaron la avería mientras nosotros nos enzarzábamos en disputas estériles. Supongo que uno de ellos puso los brazos en las mangas de la escafandra y el otro en sus perneras; de este modo, pudieron tener simultáneamente en las dos manos las dos llaves para atornillar las tuercas a ambos lados de los timones. Encontré la escafandra vacía en la cámara de presión, junto a la válvula. Me la llevé a la cabina como si fuera una reliquia, sintiendo mi corazón colmado de gratitud hacia aquellos valientes chiquillos, que eran yo, mucho tiempo atrás. Así terminó aquella aventura mía, tal vez una de las más extraordinarias de mi vida. Llegué felizmente al término de mi viaje gracias a la inteligencia y el valor que manifesté en las personas de los dos niños.
Se dijo después que inventé toda esta historia; los más malintencionados se permitieron insinuar que tengo una debilidad por el alcohol, bien disimulada en la Tierra, a la cual doy rienda suelta durante los largos años de viajes cósmicos. Sólo Dios sabe qué clase de chismorreos corrieron sobre este tema; los hombres son así: más fácilmente dan fe a unos absurdos por inverosímiles que sean, que a los hechos auténticos que me permití presentar en estas líneas.
Viaje octavo
Así pues, era un hecho consumado. Era delegado de la Tierra en la Organización de Planetas Unidos o, más estrictamente, candidato, aunque eso tampoco es exacto, ya que no era mi candidatura, sino la de toda la Humanidad, la que tenía que ser examinada por la Asamblea Planetaria.
En mi vida había tenido tanto miedo. La lengua, reseca, me golpeaba los dientes como un trozo de madera y, mientras caminaba por la alfombra roja, extendida desde el astrobús, no sabía si era ella la que cedía tan blandamente bajo mi peso o eran mis rodillas. Preveía la necesidad de pronunciar un discurso, pero mi garganta, endurecida por la emoción, no hubiera dejado pasar una sola palabra. Al ver, pues, una máquina grande y reluciente con una barra cromada y pequeñas rendijas para las monedas, eché sin tardar una, poniendo bajo el grifo un cubilete de termo que tuve el acierto de traerme. Fue el primer incidente diplomático interplanetario de la Humanidad en la arena galáctica, ya que el supuesto aparato automático con refrescos resultó ser el vicepresidente de la delegación tarracana vestido de gala. Por fortuna, los tarracanos eran precisamente quienes recomendaron nuestra candidatura a la Asamblea; lo lamentable fue que yo ignoraba este hecho en aquel momento. El insigne diplomático escupió sobre mis zapatos, lo que interpreté, erróneamente, como un mal presagio; digo erróneamente, puesto que era solamente la secreción perfumada de las glándulas de saludo. Lo comprendí todo cuando hube tragado una tableta informativo-traslativa, ofrecida por un bienintencionado funcionario de la OPU; los sonidos metálicos que me rodeaban se convirtieron al instante en unas palabras perfectamente comprensibles, el cuadrilátero de bolos de aluminio al final de la alfombra de terciopelo adquirió el aspecto de la compañía de honor y el tarracano que me recibía, que más bien se parecía hasta entonces a una enorme barra de bar, me pareció una persona de apariencia completamente normal, muy agradable. Sólo mi nerviosismo era igual que antes. Se nos acercó un pequeño vehículo sin ruedas, transformado especialmente para el transporte de seres bípedos como yo; mi acompañante tarracano se introdujo con dificultad conmigo, se sentó a mi derecha y a mi izquierda al mismo tiempo y dijo:
–Honorable terrestre, tengo que ponerle al corriente de una pequeña complicación de tipo formal, acaecida a raíz del obligado retorno a la capital del presidente titular de nuestra delegación. Sabio especialista terrista, era el más indicado para presentar la candidatura de ustedes a la Asamblea. Desgraciadamente, anoche fue convocado por nuestro Gobierno y recayó sobre mí el deber de sustituirle. ¿Conoce usted el protocolo?
–No..., no he tenido ocasión –mascullé, sin poder encontrar la manera de sentarme cómodamente en aquel vehículo, adaptado mediocremente a las necesidades del cuerpo humano. El asiento se asemejaba a un hoyo de paredes abruptas de medio metro de profundidad, así que en los baches las rodillas me tocaban la frente.
–No se preocupe demasiado. Ya nos las arreglaremos... –dijo el tarracano.
Los pliegues de su vestidura, planchados en formas geométricas de brillo metálico que yo había tomado antes por una barra de bar, tintinearon ligeramente. Carraspeó y continuó hablando:
–La historia de ustedes me es conocida. ¡Qué magnífica cosa la Humanidad! Ciertamente, tengo el deber de saber todo acerca de su planeta. Nuestra delegación tomará la palabra en el punto 83 del orden del día, apoyando la admisión de los terrestres en la organización de Planetas Unidos con el carácter de miembros permanentes, con plenos derechos y privilegios... ¿No habrá perdido por casualidad las cartas credenciales?
Cambió de tono tan de repente que me estremecí, negando con fervor haberlas perdido. No solté ni un momento aquel rollo de pergamino, que empezaba ya a reblandecerse por el sudor.
–Bien. Entonces, pronunciaré un discurso destacando el alto nivel de sus logros, que les hacen dignos de formar parte de la Federación Astral... Es, ya me entiende usted, una especie de formalidad un tanto antigua; no prevé usted ninguna manifestación contraria, ¿eh?
–No..., no creo –musité.
–No, seguramente no. ¡No se dará el caso! Una formalidad, como dije, pero, en cualquier caso, necesito unos datos. Hechos, detalles, ¿me entiende? Por cierto, disponen ustedes de la energía atómica, ¿verdad?
–¡Oh, sí! ¡Claro!
–Perfecto. Ah, es verdad, lo tengo aquí, el presidente me dejó sus apuntes, pero su letra, hum, pues... ¿Desde hace cuánto tiempo?
–¡Desde el seis de agosto de 1945!
–Muy bien. ¿Qué fue eso? ¿La primera estación energética?
–No –contesté, sintiendo que me ruborizaba–, la primera bomba atómica. Destruyó Hiroshima...
–¿Hiroshima? ¿Es un meteorito?
–No, una ciudad.
–¿Una ciudad? –dijo, ligeramente inquieto–. ¿Cómo podremos decirlo...? –meditó un momento–. Mejor no decir nada –decidió de pronto–. Bien, bien...; en todo caso, me hace falta algo de lo que ustedes pudieran sentirse orgullosos. Hágame alguna sugerencia. Dese prisa, estamos llegando...
–E... e... vuelos cósmicos –empecé a decir.
–Esto es obvio. Si no los hicieran, no estaría usted aquí –observó con una viveza un poco excesiva para mi gusto–. ¿A qué dedican la mayor parte de la renta nacional? Trate de recordar alguna enorme empresa de ingeniería, la arquitectura a escala cósmica, rampas de lanzamiento de naves a base de gravitación solar, alguna cosa por el estilo –me sugería pendiente de mi contestación.
–Sí, sí, se construye, se construye –dije por decir algo–. El presupuesto nacional no es muy grande, se gasta mucho en armamentos...
–¿Armamentos de qué? ¿De los continentes? ¿Contra los terremotos?
–No..., del ejército..., de las tropas...
–¿Qué es esto? ¿Un hobby?
–No, un hobby no... Conflictos interiores –farfullé.
–¡Esto no sirve para una recomendación! –dijo despectivo–. ¡Supongo que no vino usted aquí volando directamente desde las cavernas! ¡Los científicos terrestres deben de haber calculado hace tiempo que una colaboración interplanetaria es más provechosa que la lucha por el botín y la hegemonía!
–Lo han calculado, lo han calculado, pero hay motivos... de naturaleza histórica, señor.
–¡Dejémoslo! –dijo–. Mi misión no consiste en defenderles aquí como a unos reos, sino encomiarles, recomendar, nombrar sus méritos y virtudes. ¿No lo comprenden?
–Lo comprendo.
Mi lengua estaba tiesa como si se me hubiera helado, el cuello de mi camisa de frac me ahogaba, su delantera se ablandó empapada de sudor, que me resbalaba a chorros, se me engancharon las cartas credenciales en las condecoraciones, la hoja exterior se desgarró. El tarracano, impaciente, despectivo y ausente en una parte de su espíritu, volvió a hablar con inesperada calma y suavidad, como una persona versada en diplomacia.
–Hablaré más bien de cultura. Del gran nivel que tienen. ¡Porque tienen cultura!, ¿no...? –me espetó de pronto.
–¡Claro que tenemos! ¡Y magnífica! –le aseguré.
–Eso está bien. ¿El arte?
–¡Sí, sí! Música, poesía, arquitectura...
–¡Ya ve! ¡Lo de la arquitectura es muy importante! –exclamó–. Tengo que apuntármelo. ¿Medios explosivos?
–¿A qué explosiones se refiere?
–Bueno, explosiones creativas, dirigidas y controladas para la regulación del clima, desplazamiento de los continentes y lechos de los ríos... ¿Hacen ustedes estas cosas?
–Por ahora, sólo hacemos bombas... –dije, y añadí en voz baja–: Pero las tenemos de muchas clases: las de napalm, de fósforo...; hasta las hay con gases tóxicos...
–No me interesa –dijo cortante–. Probemos con la vida espiritual. ¿En qué creen los terrestres?
Me estaba dando perfecta cuenta de que ese tarracano, que debía presentar y apoyar nuestra candidatura, no era especialista en asuntos terrestres. La sola idea de que los argumentos de un ser tan ignorante iban a decidir dentro de poco nuestra presencia o ausencia en el foro de toda la galaxia me cortó, para ser sinceros, el aliento. «¡Qué mala suerte –pensé–, la convocatoria de aquel especialista de la Tierra!»
–Creemos en la fraternidad universal, en la supremacía de la paz y la colaboración sobre la guerra y el odio; consideramos que el ser humano debe constituir la medida de todas las cosas...
El tarracano puso un pesado tentáculo sobre mi rodilla.
–¿Por qué el ser humano? –dijo–. No, mejor que lo dejemos. Pero todas sus creencias son negativas: negación del odio... ¡Por el amor de las nebulosas! ¿No tiene ningún ideal positivo?
Me parecía que en el vehículo faltaba aire para respirar.
–Creemos en el progreso, en un futuro mejor, en el poder de la ciencia.
–¡Por fin hay algo! –exclamó–. Sí, la ciencia...; no está mal, esto me sirve. ¿En qué ramo de la ciencia gastan ustedes más dinero?
–En la física –contesté–. En las investigaciones sobre la energía atómica.
–Ya veo. ¿Sabe qué le digo? Usted no abra la boca. Deje que me encargue de todo. Hablaré yo. Despreocúpese. ¡Ánimo! –exclamó en el momento en que la máquina se detenía ante el edificio.
Tenía vértigo y las cosas daban vueltas ante mi vista; me conducían por unos corredores de cristal, invisibles obstáculos se abrían con suspiros melodiosos, subía, bajaba y volvía a subir; el tarracano se erguía a mi lado, enorme, silencioso, envuelto en el metal drapeado. De pronto, todo se inmovilizó, un balón vidrioso se infló ante mí y se rompió. Me encontraba al fondo de la sala de la Asamblea General. El anfiteatro, que se elevaba ensanchándose en forma de embudo, de un blanco plateado inmaculado, tenía en su contorno espiras de asientos, de la misma blancura cegadora que las paredes. Las siluetas de las delegaciones, disminuidas por la distancia, salpicaban la nívea sala de esmeralda, oro y púrpura, hiriendo la vista con millares de centelleos misteriosos. Al principio, no podía distinguir los ojos de las condecoraciones, los miembros de sus prolongaciones artificiales: sólo veía que se movían con vivacidad, acercando, unos a otros, sobre los blancos pupitres, pliegos de actas y tablillas de un reluciente negro antracita. Frente a mí, a unas decenas de pasos, flanqueado por murallas de máquinas electrónicas, reposaba sobre el podio el presidente, rodeado de un bosquecillo de micrófonos. La sala resonaba de retazos de conversaciones, pronunciadas en mil lenguas a la vez, y todos esos dialectos siderales se extendían desde los bajos más profundos hasta tonos altos como el gorjeo de los pajaritos. Sintiéndome como si el suelo se abriera bajo mis pies, estiré mi frac y esperé. Oí un sonido largo, ininterrumpido: el presidente había puesto en marcha una máquina que golpeó con un martillo una placa de oro macizo. La vibración del metal me perforó los tímpanos. El tarracano, tremendamente alto a mi lado, me indicó el banco que nos correspondía. La voz del presidente se elevó de unos altavoces invisibles, y, antes de tomar asiento tras una placa rectangular con el nombre de mi planeta natal, recorrí con la vista, de abajo arriba, las espiras de los bancos, buscando algún alma fraterna, un ser de la especie humana, aunque fuera uno solo: fue en vano. Unos enormes tubérculos de tonalidades cálidas, montones de jalea de color cereza, carnosos tallos vegetales apoyados en los pupitres, rostros de foie-gras, rostros de arroz con leche, lianas, tentáculos, formas apresadoras, entre los que reposaba el destino de las estrellas cercanas y lejanas, pasaban ante mis ojos como en una película de ritmo lento. No me parecían monstruosos, ni despertaban mi repugnancia, contrariamente a las suposiciones, tantas veces formuladas en la Tierra, como si no se tratara de unos monstruos siderales, sino de unos seres creados por el cincel de un escultor abstracto, o por un gastrónomo visionario...
–El punto 82 –me soltó en el oído el tarracano mientras se sentaba.
Me senté, me puse los auriculares que estaban sobre el pupitre y oí lo siguiente: