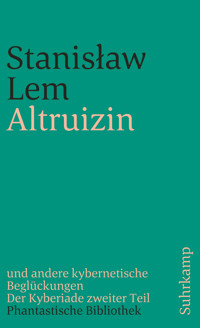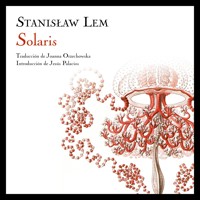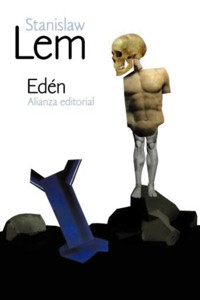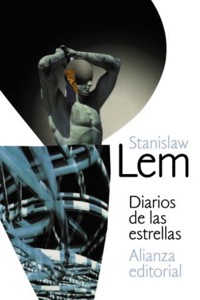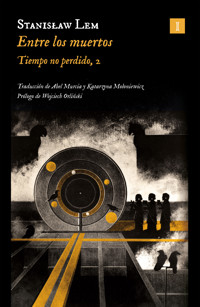Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Lem
- Sprache: Spanisch
Voz de suma originalidad en el popular género de la ciencia ficción, Stanislaw Lem aborda en los "Relatos del piloto Pirx" el siempre incierto trasfondo de la condición humana. A través de su protagonista, un héroe oscuro dedicado a la navegación estelar, las cinco narraciones que comprende este volumen contribuyen a poner de relieve, bajo una superficie dominada por la cibernética y la técnica, las limitaciones y posibilidades del hombre. www.lem.pl
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stanislaw Lem
Relatos del piloto Pirx
Índice
La prueba
La patrulla
La Albatros
Terminus
Reflejo condicionado
Créditos
La prueba
–¡Cadete Pirx!
La voz de Osla Laczka lo arrancó de sus profundas ensoñaciones. Estaba imaginándose que en el bolsillo del reloj de sus viejos pantalones de paisano, arrinconados en el fondo del armario, había una moneda de plata de dos coronas, sonora y olvidada. Durante unos instantes se dio cuenta claramente de que allí no había nada. En todo caso, un viejo resguardo de Correos. Pero en seguida se convenció de que era posible que estuviese, y cuando Osla Laczka pronunció su nombre estaba ya completamente seguro. Puede decirse que casi podía tocar su redondez y sentir cómo se agrandaba en el bolsillo. Con ella podría ir al cine y todavía le sobraría media corona. Y si sólo iba al Noticiario, le quedaría una y media, ahorraría una y el resto se lo jugaría a las máquinas tragaperras. ¿Y si se atascara la máquina y comenzara a escupir monedas a sus manos abiertas con tal rapidez que no diese abasto a metérselas en los bolsillos? ¿Acaso no era eso lo que le había ocurrido a Smidz? Se doblaba ya bajo el peso de la inesperada fortuna cuando le interrumpió Osla Laczka.
Con las manos cruzadas en la espalda y apoyándose en su pierna sana, como tenía por costumbre, el instructor preguntó:
–¡Cadete Pirx! ¿Qué haría usted si se encontrara con una nave de otro planeta estando de patrulla?
El cadete Pirx abrió la boca, como si la respuesta estuviera escondida allí y todo lo que tuviera que hacer fuera obligarla a salir. Parecía el último hombre sobre la tierra capaz de saber qué debe hacerse en caso de encontrarse uno con una nave de otro planeta.
–Me acercaría –dijo con voz extrañamente sorda y gutural.
La clase entera enmudeció, anticipando algo menos aburrido que la explicación del instructor.
–Muy bien –dijo paternalmente Osla Laczka–. ¿Y qué más?
–Frenaría –explotó el cadete Pirx, sintiendo que se estaba adentrando en un terreno que escapaba a sus conocimientos. Buscó ansiosamente en su vacía cabeza los párrafos apropiados del Manual de Comportamiento en el Espacio. Tenía la sensación de que jamás en toda su vida lo había tenido ante sus ojos. Bajó la mirada avergonzado y entonces vio que Smiga estaba tratando de soplarle algo; sin pararse a pensar lo repitió en voz alta, antes de darse cuenta de lo que estaba diciendo:
–Me presentaría.
La carcajada fue unánime. Osla Laczka luchó contra ella durante unos segundos, pero tampoco pudo contenerla, aunque volvió a ponerse serio en seguida:
–¡Cadete Pirx, preséntese a mí mañana con el Libro de Navegación! ¡Cadete Boerst!
Pirx se sentó como si la silla estuviese hecha de vidrio sin enfriar aún del todo. Ni siquiera sentía demasiado rencor hacia Smiga, él era así, incapaz de resistirse a gastar una broma si la ocasión se presentaba. No escuchó ni una palabra de lo que dijo Boerst; éste estaba inclinado sobre la pizarra dibujando, mientras Osla Laczka, como tenía por costumbre, silenciaba las respuestas del ordenador para que el estudiante al que preguntaba acabase perdiéndose en los cálculos. El reglamento permitía el uso del ordenador, pero Osla Laczka tenía sus propias teorías al respecto:
–El ordenador es humano y se puede estropear –decía.
Pirx ni siquiera le tenía rencor a Osla Laczka. No sentía rencor hacia nadie. Casi nunca. A los cinco minutos ya estaba de nuevo delante de una tienda de la calle Dyerhoff mirando las pistolas de gas del escaparate, capaces de disparar balas de verdad y de fogueo, cien coronas el juego completo, con cien cartuchos; ni que decir tiene que estaba en Dyerhoff sólo con la imaginación.
Después del timbre, los cadetes abandonaron la sala, pero sin gritar ni dar patadas, como hacían los de primer o segundo curso. ¡Ya no eran unos niños! Casi la mitad de ellos se dirigió al comedor. A esta hora no había allí nada de comer, pero era posible encontrar a la nueva camarera. Por lo visto era bonita. Pirx caminó lentamente entre los armarios de cristal llenos de globos estelares y a cada paso que daba disminuían sus esperanzas de encontrar la moneda de dos coronas en el bolsillo. En el último escalón sabía ya que nunca había estado allí.
Boerst, Smiga y Payartz estaban de pie junto al portal. Payartz había sido compañero de Pirx en Cosmodesia y le había emborronado todas las estrellas del atlas con tinta china.
–Mañana tienes un vuelo de prueba –le dijo Boerst al pasar por su lado.
–Muy bien –contestó flemáticamente. No se iba a dejar engañar tan fácilmente.
–Si no te lo crees, léelo –dijo Boerst, golpeando con el dedo el cristal del tablón de anuncios.
Quiso seguir adelante, pero no pudo evitar que su cabeza le desobedeciera. En la lista había sólo tres nombres. El de «Cadete Pirx» figuraba el primero.
Por unos instantes sintió cómo se hacía el vacío en su mente, después oyó, desde lejos, su propia voz que decía:
–¿Y qué? Ya lo he dicho antes: muy bien.
Se alejó de ellos y caminó por el sendero, entre los parterres de flores. Ese año habían plantado en ellos muchísimas nomeolvides que dibujaban la silueta de una nave aterrizando. Otras flores, ya casi marchitas, representaban el fuego de los reactores. Pirx no vio los parterres, ni los senderos de nomeolvides, ni a Osla Laczka que salía, con pasos rápidos, del ala lateral de la Academia. Le saludó cuando lo tenía ya casi ante sus narices.
–¡Ah, Pirx! ¿Vuela usted mañana? ¡Buen despegue! Quizá se encuentre con esa gente de otros planetas...
Los dormitorios se encontraban en un parque, detrás de unos grandes sauces llorones. El edificio se erguía junto a un estanque y el ala lateral se alzaba sobre el agua, sostenida por columnas de piedra. Se contaba que las habían traído de la Luna, lo cual indudablemente era mentira, pero todos los cadetes de primer curso grababan allí sus iniciales y la fecha con una emoción sagrada. También el nombre de Pirx estaba allí, en algún sitio; lo había grabado hacía cuatro años.
De vuelta en su habitación –tan pequeña que no la compartía con nadie– vaciló durante un largo rato entre abrir o no el armario. Recordaba con exactitud dónde se hallaba su viejo pantalón. No estaba permitido tenerlo, por eso precisamente lo tenía. Era el único provecho que le sacaba. Cerró los ojos, se agachó junto el armario, metió la mano por la puerta entreabierta y palpó el bolsillo. Lo había sabido desde el principio, naturalmente. Estaba vacío.
Se encontraba de pie sobre la plancha de acero de la pasarela debajo del techo del hangar, con el traje espacial desinflado, sujetándose con el codo contra la cuerda extendida que hacía las veces de pasamanos, porque tenía ambas manos ocupadas. En una sostenía el Libro de Navegación y en la otra la chuleta. La chuleta se la había prestado Smiga. Según decían, todos los cadetes de la clase habían volado con ella. La verdad era que no estaba claro cómo volvía la chuleta a la Academia, porque después del vuelo de prueba los cadetes se iban al Norte, a la Base, en donde comenzaban a estudiar para los exámenes finales. Pero estaba visto que de alguna forma siempre volvía; quizá la arrojaran en paracaídas. Evidentemente, se trataba sólo de una broma.
Mientras seguía de pie allí, sobre la plancha elástica, suspendida sobre un abismo de cuarenta metros, se dedicó a matar el tiempo preguntándose si lo registrarían, como a veces sucedía, por desgracia. Los cadetes llevaban al vuelo de prueba las cosas más extrañas y prohibidas, desde aplanadas botellitas de licor hasta tabaco de mascar y fotografías de chicas conocidas. Además, naturalmente, de la chuleta. Pirx buscó durante largo rato un lugar donde esconderla. La guardó como quince veces: en la bota, debajo del talón; en la caña de la bota, entre las dos medias; en el bolsillo interior del traje; en el pequeño atlas estelar –un atlas de ese tipo estaba permitido–; tampoco hubiese estado mal en el estuche de las gafas, pero, en primer lugar, hubiera tenido que ser grandísimo y, en segundo, Pirx no usaba gafas. Poco después recordó que si las hubiese usado no habría podido entrar en la Academia.
Siguió, por tanto, de pie sobre la plancha de acero, esperando a los dos instructores y al jefe, sin saber por qué los tres se estaban retrasando, a pesar de que el despegue estaba señalado para las 19,40 y eran ya las 19,27. Pensó que si tuviera un trozo de cinta adhesiva podría pegarse la chuleta debajo de la axila.
Según decían, eso fue lo que hizo el pequeño Yarkes y, cuando el instructor lo registró, comenzó a chillar diciendo que tenía cosquillas y le dio resultado. Pero Pirx no tenía aspecto de tener cosquillas. Él lo sabía y no se hacía ilusiones.
Así que continuó sosteniendo la chuleta en la mano derecha con la mayor naturalidad posible, hasta que se dio cuenta de pronto que tendría que tenderla para saludar a los tres jefes; rápidamente se pasó la chuleta a la izquierda y el Libro de Navegación a la derecha. Con tanta manipulación, movió sin querer la plataforma de acero, que comenzó a balancearse como un trampolín. De repente escuchó pasos al otro lado, pero no los vio de inmediato porque estaba bastante oscuro bajo el techo del hangar.
Todos vestían uniformes impecables, como de costumbre, en especial el Jefe. El traje del cadete Pirx, sin embargo, a pesar de estar aún deshinchado, tenía el mismo aspecto que veinte trajes de rugby juntos, sin tener en cuenta los largos cables del intercomunicador y la radio exterior que le colgaban del cuello, el tubo de oxígeno que se bamboleaba de un lado a otro desde su garganta y la botella de oxígeno de reserva que le oprimía la espalda; la ropa interior térmica le daba un calor infernal, pero lo que más le molestaba de todo era el dispositivo que le evitaría tener que hacer sus necesidades durante el vuelo. Aunque, por otro lado, no había lugar donde ir a hacerlas en las naves de una sola fase con las que se realizaban los vuelos de prueba.
De repente, la pasarela entera se puso a vibrar. Alguien se acercaba por detrás. Era Boerst que, con un traje igual al suyo, lo saludó rígidamente con su gran guante y se paró como si tuviera toda la intención de arrojar a Pirx al vacío.
Cuando los otros continuaron hacia adelante, Pirx le preguntó asombrado:
–¿Tú también vuelas? No estabas en la lista.
–Brendan se ha puesto enfermo y he tenido que ocupar su lugar –respondió Boerst.
Por un momento Pirx se sintió algo ridículo. Éste era el único campo, el único, en que podía aspirar a elevarse a las celestiales regiones normalmente habitadas por Boerst sin excesivo esfuerzo; no sólo era el más capaz del curso, lo que Pirx le perdonaba con relativa facilidad –incluso sentía cierto respeto por su talento matemático desde que fue testigo de cómo Boerst se enfrentó valientemente al ordenador sin ceder terreno mientras no pasó de ecuaciones de cuarto grado–, sino que, además, sus padres eran lo bastante acaudalados como para que él no tuviese necesidad de soñar con una moneda de dos coronas desaparecida en unos viejos pantalones; obtenía también excelentes resultados en atletismo; saltaba como un demonio, bailaba estupendamente y, para qué seguir, era muy atractivo, cosa que no podía decirse de Pirx.
Caminaron por la larga pasarela, entre el enrejado formado por los soportes del techo, pasando la fila de naves listas ya para el despegue, hasta que les inundó la claridad; aquella parte del techo estaba ya descorrida en un radio de doscientos metros. Sobre unos enormes embudos de hormigón, que absorbían y repelían el fuego de los reactores, se erguían, uno junto al otro, dos colosos cónicos –por lo menos parecían colosos a los ojos de Pirx–. Cada uno de ellos medía cuarenta y ocho metros de altura y once metros de diámetro en la base, donde estaban situados los reactores.
Las escotillas estaban abiertas y las pasarelas colocadas, pero el paso estaba aún obstruido por unas prensas de plomo colocadas en el medio, cada una con una pequeña banderita roja sobre una varilla flexible. Pirx sabía que sería él mismo el encargado de poner la banderita a un lado cuando, a la pregunta de si estaba listo para acometer la realización de su misión, respondiera que sí; y lo haría por primera vez en su vida. Y de pronto tuvo la absoluta convicción de que cuando apartase el banderín tropezaría con la cuerda y caería cuan largo era. En ocasiones ocurrían cosas así. Y si podían pasarle a cualquiera, a él le ocurrirían con absoluta seguridad, porque, pensaba a veces, él no tenía suerte. Sus profesores lo definían de otra manera: lo consideraban un papamoscas y un distraído; pensaba siempre en cualquier cosa menos en lo que debía. Cierto que a Pirx no le resultaba fácil expresarse con palabras. Entre sus actos y sus pensamientos había siempre... no un abismo quizá, pero, en todo caso, sí un obstáculo que le hacía más difícil la vida. Sus profesores no sabían que Pirx era un soñador. Nadie lo sabía. Creían que no pensaba absolutamente en nada. Y no era verdad.
Mirando de reojo vio que Boerst se había colocado ya en la posición reglamentaria: a un paso de la pasarela que llevaba a la escotilla, en posición de firme, con las manos apretadas contra las deshinchadas bolsas de aire del traje.
Pensó que a Boerst le quedaba bien incluso aquel extraño traje, con aspecto de estar hecho de cien balones de fútbol unidos, y que estaba desinflado de verdad, no como el suyo, que todavía tenía bastante aire en algunos lugares, haciéndole difícil caminar y obligándole a abrir mucho las piernas. Trató de juntarlas todo lo que pudo, pero los talones se negaron a hacerlo. ¿Por qué los de Boerst sí lo estaban? No lo entendía. Si no hubiera sido por Boerst, se hubiera olvidado totalmente de que debía adoptar la postura reglamentaria: de espaldas al cohete y de frente a los tres hombres uniformados. Se dirigieron primero a Boerst. Puede que fuera una casualidad o puede que no, o que fuese simplemente porque su nombre empezaba por «B». Pero, aunque se tratase de una casualidad, lo que era seguro es que se trataba de una casualidad en perjuicio de Pirx. Siempre tenía que esperar a que le tocase el turno y eso le ponía muy nervioso. Cualquier cosa era mejor que esperar. «Cuanto antes, mejor» era su lema.
Sólo escuchó la mitad de lo que le decían a Boerst, a lo que éste, tenso como una cuerda, respondía con rapidez, con tal rapidez que Pirx no entendió nada. Después se acercaron a él y cuando el Jefe comenzó a hablar, Pirx recordó de pronto que eran tres los que debían volar aquel día y no dos. ¿Dónde se había metido el tercero? Por suerte escuchó las palabras del Jefe y alcanzó a exclamar en el último momento:
–¡Cadete Pirx listo para realizar el vuelo!
–Mm... sí –dijo el Jefe–. Cadete Pirx, ¿declara que está sano física y mentalmente... ejem... en la medida de sus posibilidades?
Al Jefe le gustaba añadir algunas florituras a las este- reotipadas preguntas. Y podía permitírselo; para eso era el Jefe. Pirx contestó que estaba sano.
–Entonces, cadete, le nombro piloto de esta nave por el período que dure el vuelo –recitó el Jefe la fórmula de ritual y prosiguió–. Misión: despegue vertical con motores a mitad de potencia. Ascenso hasta la elipse B 68 y, una vez allí, corrección de rumbo a una órbita estable, con un período de rotación de cuatro horas y veintiséis minutos. Establecer contacto con dos lanzaderas espaciales tipo JO 2. Zona probable de contacto por radar: Sector III, satélite PAL, con una desviación permitida de seis segundos de arco. Establecer contacto por radio para coordinar la maniobra. Maniobra: salir de la órbita estable con un curso de 60°24’ latitud norte, 115°3’11” longitud este. Aceleración inicial: 2,2 g. Aceleración final a los ochenta y tres minutos de vuelo: cero. Sin perder contacto por radio, escoltar a ambas JO 2 en formación de tres hasta la Luna, comenzar la aproximación a la Luna para adoptar una órbita provisional sobre el ecuador como para LUNA PELENG, asegurarse de que las dos naves pilotadas están en la órbita correcta y salir de órbita con la aceleración y el rumbo que estime oportuno. Volver a una órbita estable en el radio del satélite PAL. Esperar allí las instrucciones siguientes.
Se decía en la clase que dentro de poco aparecerían, para sustituir a las chuletas de ahora, chuletas electrónicas, es decir, microcerebros del tamaño de un hueso de cereza que podrían llevarse en la oreja o debajo de la lengua y soplarían todos los datos necesarios en cualquier momento y lugar. Pero Pirx no lo creía así; consideraba, no sin razón, que cuando apareciesen ya no serían necesarios los cadetes. De momento tuvo que repetir él solo las instrucciones y lo hizo equivocándose tan sólo una vez, pero en lo más importante, en los minutos y segundos de tiempo con los minutos y segundos de longitud y latitud. Después de lo cual esperó a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, sudando a mares enfundado en su ropa interior térmica dentro de la gruesa cubierta del traje. Repetir las instrucciones las había repetido, pero su contenido no había alcanzado aún a calar en su conciencia. El único pensamiento que giraba sin cesar en su mente era «¡Qué paliza me están dando!».
Apretó la chuleta en el puño izquierdo, entregando con la mano derecha el Libro de Navegación. La repetición oral de las instrucciones no era más que un simple formulismo, de todas formas se recibían por escrito con todo detalle, junto con las cartas de navegación y los diagramas básicos. El Jefe le metió el sobre con las instrucciones en la solapa del Libro de Navegación, se lo entregó y le preguntó:
–¿Piloto Pirx, está listo para el despegue?
–¡Estoy listo! –replicó Pirx. En ese momento ya sólo tenía un deseo: encontrarse en la cabina de mandos. Ansiaba desabrocharse el traje, aunque sólo fuese debajo del cuello.
El Jefe dio un paso atrás:
–¡Suba a bordo! –gritó con voz hermosa y acerada, cortando el sordo e incesante ruido del inmenso hangar. Pirx dio media vuelta, cogió el banderín rojo, tropezó con la cuerda y, recobrando el equilibrio en el último momento, se dirigió como un zombi a la estrecha pasarela. Cuando él se encontraba a la mitad, Boerst (que visto desde atrás tenía todo el aspecto de un balón de fútbol) estaba ya entrando en su nave.
Dejó caer las piernas dentro, se agarró al macizo borde de la escotilla y se deslizó por el flexible tubo sin apoyar los pies en los peldaños («los peldaños son sólo para los moribundos», solía decir Osla Laczka), dispuesto a cerrar la escotilla. Habían practicado aquellos movimientos cientos y miles de veces en escotillas simuladas y en una escotilla auténtica sacada de una de las naves y montada en el centro de la sala de ejercicios. Eran lo bastante complicados para marear a cualquiera: media vuelta a la manivela izquierda, media a la derecha, control de las juntas, media vuelta más a ambas manivelas, cierre, control de la presión del aire, cubierta interna de la escotilla, escudo antimeteoritos, paso de la escotilla a la cabina, válvula de presión, primero una manivela, después la otra y por último el cerrojo. ¡Al fin!
Seguro que Boerst hacía ya mucho que estaba sentado en su esfera de cristal mientras que él, Pirx, apenas acababa de ajustar la válvula de presión. Entonces recordó que seguramente no despegarían juntos; se despegaba con un intervalo de seis minutos, así que no había por qué darse prisa. Pero de todas formas sería mejor estar ya sentado en su sitio y conectar la radio, por lo menos escucharía las órdenes que le daban a Boerst. Sentía curiosidad por saber qué misión le habían encomendado.
Las luces interiores se encendieron automáticamente apenas hubo cerrado la válvula exterior. Tras sellar la cabina, se dirigió al asiento del piloto por un pequeño tramo de escalones forrados de un plástico duro pero al mismo tiempo flexible. Sólo el diablo sabía por qué en estas pequeñas naves individuales el piloto se sentaba en una gran esfera de cristal de tres metros de diámetro. La esfera, aunque totalmente transparente, evidentemente no era de vidrio, puesto que era flexible, con la elasticidad propia de una goma dura y gruesa, y estaba instalada en las profundidades de la cabina de mandos, con la butaca reclinable del piloto en el centro. La habitación era levemente cónica, de modo que el piloto, sentado en su «sillón de dentista» –como lo llamaban–, podía girar sobre su eje vertical y ver, a través de las paredes de cristal de la esfera en la que estaban encerrados, todos los tableros de relojes, indicadores, pantallas de televisión delanteras, traseras y laterales, monitores de los dos ordenadores y el astrógrafo, al mismo tiempo que –lo más sagrado entre lo sagrado– el trayectómetro, en cuya opaca y convexa pantalla se dibujaba la ruta de la nave, en relación al fondo fijo de las estrellas en proyección Harelsberg, como una gruesa y brillante línea. El piloto tenía que saberse de memoria todos los elementos de la proyección Harelsberg y ser capaz de leerlos en cualquier posición, incluso colgando cabeza abajo con las piernas hacia arriba. Cuando el piloto se colocaba en la butaca, tenía a ambos lados los mandos de los cuatro reactores principales y de las toberas de dirección, tres de emergencia, seis mandos de manejo manual, el interruptor de puesta en marcha y en punto muerto, el regulador de fuerza, aceleración y limpieza de los reactores y, justo por encima del nivel del suelo, la parte central, en forma de rueda, del aparato que alojaba el sistema acondicionador de aire, el alimentador de oxígeno y el interruptor de la instalación contra incendios, el dispositivo de eyección del reactor en caso de reacción en cadena incontrolable y una cuerda con un lazo sujeta a la parte superior de la alacena que contenía los termos y la comida; bajo los pies, acolchados y provistos de tiras de sujeción corredizas, se encontraba el pedal de freno y el que se usaba para abortar el despegue, apretando el cual salía despedida la esfera, junto con la butaca y el piloto, acompañada de un paracaídas.
Aparte del fin principal, es decir, salvar al piloto en caso de producirse una avería incontrolable, la esfera de cristal cumplía otras ocho funciones muy importantes y es posible que, en otras circunstancias más afortunadas, Pirx hubiera logrado recitarlas todas. Pero ninguna de ellas le resultaba convincente, ni a él ni a ninguno de los otros estudiantes.
Se instaló en la posición debida, doblándose con gran dificultad por la cintura para conectar todos los tubos, cables y conductos a las terminales que sobresalían de la butaca, sintiendo cómo se le hundían en el estómago los pliegues del traje cada vez que se inclinaba hacia delante. Naturalmente, confundió el cable de la radio con el de la calefacción; por suerte tenían distinta rosca, pero no se dio cuenta de la equivocación hasta que comenzó a sudar frío. Con un suspiro de alivio, se echó hacia atrás, en medio del murmullo del aire comprimido que comenzó inmediatamente a llenarle el traje, y comenzó a abrocharse con ambas manos los cinturones de seguridad que le cruzaban la cadera y el pecho.
El derecho se enganchó en seguida, pero el izquierdo se resistió. El cuello del traje, hinchado como un neumático, no le permitía mirar hacia atrás ni siquiera de reojo, así que luchó por abrochárselo palpando a ciegas el enganche del cierre en el ancho cinturón; justo en ese momento le llegó por los auriculares el sonido de unas voces apagadas:
–...piloto Boerst a bordo de la AMU 18! Despegue en el momento cero de la cuenta atrás automática. Atención. ¿Listo?
–Aquí piloto Boerst de la AMU 18. Listo para el despegue en el momento cero de la cuenta atrás –llegó como un disparo la respuesta.
Pirx maldijo y el cierre se enganchó. Se dejó caer en las profundidades de la blanda butaca, tan cansado como si acabase de regresar de un larguísimo vuelo interestelar.
–Veintitrés para el despegue, veintidós para el despegue, veinti... –se oyó la monótona cuenta atrás en los auriculares.
Se decía que una vez, al escuchar el atronador ¡cero!, despegaron dos estudiantes al mismo tiempo, el que debía y el que estaba esperando su turno al lado, y que se elevaron como dos velas verticales separados por una distancia de sólo doscientos metros, pudiendo haber chocado en cualquier momento. Por lo menos eso es lo que decían en la clase. Desde entonces, por lo visto, el cable de encendido se conectaba por mando a distancia en el último momento; lo hacía el comandante del espaciopuerto en persona desde su acristalada cabina de control, y toda la cuenta no era más que pura farsa. Nadie sabía si aquello era o no verdad.
–¡Cero! –se oyó en los auriculares. En el mismo instante, Pirx escuchó un prolongado y apagado estruendo, su butaca tembló ligeramente y hubo una pequeña oscilación de las luces en la cubierta de cristal bajo la que yacía extendido, mirando al techo para leer los instrumentos: el astrógrafo, los indicadores de refrigeración, de los reactores principales y auxiliares, la densidad del flujo de neutrones, el grado de contaminación de isótopos y dieciocho indicadores más, la mitad de los cuales informaban exclusivamente del estado de los motores. El estruendo comenzó a debilitarse y el muro formado por el ruido se fue desplazando hacia un costado y hacia arriba, diluyéndose, como si una invisible cortina se elevara lentamente hacia el cielo, y alejándose cada vez más; volviéndose, como de costumbre, cada vez más parecido al retumbar de una lejana tormenta, hasta que se hizo el silencio.
Se oyó a continuación un silbido acompañado de un zumbido, pero Pirx no tuvo apenas tiempo de asustarse. Era el control automático que conectaba las pantallas, hasta entonces bloqueadas; el dispositivo las mantenía cerradas desde el exterior para evitar que el fuego cegador de los reactores atómicos de las naves que despegaban en las cercanías dañase los objetivos.
Pirx pensó que todos aquellos dispositivos automáticos eran muy útiles... y seguía reflexionando sobre esto y aquello cuando de repente sintió que se le ponían los pelos de punta debajo del casco.
«¡Jesús y María Santísima! ¡Ahora vuelo yo, yo, me toca a mí!», cayó de repente en la cuenta.
Comenzó inmediatamente a preparar las palancas de despegue, es decir, a repasarlas con los dedos, contándolas en orden: una, dos, tres... ¿Dónde se ha metido la cuarta?... ¡Aquí está!... el indicador... el pedal... ¡no! ¡el pedal no, la palanca!... ajá... primero la roja, luego la verde... el control automático... bien... ¿o era al revés? ¿La verde y después la roja...?
–¡Piloto Pirx a bordo de la AMU 27! –resonó la fuerte voz directamente en sus oídos, sacándole del profundo dilema–. ¡Despegue en el momento cero de la cuenta atrás! ¡Atención piloto! ¿Está listo?
«¡Todavía no!», quiso gritar Pirx, pero lo que dijo fue:
–Piloto Boe... piloto Pirx a bordo de la AMU 27 listo para... uf... el despegue en el momento cero de la cuenta atrás.
A punto había estado de decir «piloto Boerst», porque recordaba bien cómo había dicho todo Boerst. ¡Idiota!, se increpó a sí mismo en el silencio que se produjo.
La grabación (¿Por qué todas las grabaciones tenían que tener voz de suboficial?) continuó implacable:
–... dieciséis para el despegue..., quince... catorce...
El piloto Pirx sudaba. Se esforzó por recordar algo tremendamente importante, que sabía era cuestión de vida o muerte, pero no pudo, por más esfuerzos que hizo.
–... seis..., cinco..., cuatro...
Apretó los húmedos dedos contra la palanca de despegue. Por suerte era antideslizante. ¿Acaso todos sudaban tanto? Evidentemente sí, concluyó mientras el auricular gruñía: ¡cero!
Sin intervención alguna de su voluntad su mano tiró de la palanca y la empujó hasta la mitad. Se oyó un bramido y sintió como si le cayese una prensa elástica sobre la cabeza y el pecho. «El reactor», alcanzó a pensar antes de que todo se oscureciese ante sus ojos. Pero el oscurecimiento tan sólo duró unos instantes. Cuando ya pudo ver bien, a pesar de seguir sintiendo el persistente peso oprimiéndole todo el cuerpo, todas las pantallas, por lo menos las tres que tenía enfrente, mostraban una imagen como de leche hirviendo derramándose de un millón de recipientes.
«Ajá, estoy atravesando las nubes», pensó. Ahora pensaba más despacio, como si estuviese un poco adormilado, pero completamente tranquilo. Durante un largo momento le pareció ser el único testigo de aquella escena, y se sintió un tanto ridículo: un tipo estirado en un «sillón de dentista» incapaz de mover ni brazos ni piernas, mirando el cielo sin nubes, de un azul que parecía falso, como si fuera una pintura a tinta china... ¿Eran estrellas lo que se veía allá arriba o qué?
Sí, eran estrellas. Los indicadores parpadeaban en el techo y en las paredes, todos distintos, todos dando información importante que había que controlar, y él sólo tenía dos ojos. Sin embargo, al oír un silbido corto y continuado en los auriculares, su mano izquierda, de nuevo sin intervención de su voluntad, tiró de la palanca de separación del reactor y todo se volvió de inmediato más liviano. Volaba a una velocidad de 7,1 kilómetros por segundo, a una altura de 201 kilómetros, y estaba saliendo ya de la curva de lanzamiento que le habían asignado, con una aceleración de 1,9; ¡ya podía sentarse! ¡Y ahora comenzaba de verdad el trabajo!
Se sentó despacio, presionando el brazo de la butaca para levantar el respaldo, y de repente todo su cuerpo se tensó: ¿dónde estaba la chuleta?
Aquélla era la cosa tan tremendamente importante que no había podido recordar. Miró al suelo, ignorando por completo la multitud de indicadores que parpadeaban en todas partes. La chuleta estaba justo debajo de la butaca; intentó agacharse, pero los cinturones, naturalmente, no se lo permitieron. Era demasiado tarde, así que, sintiendo la misma sensación de quien está en lo alto de una torre muy elevada y se precipita de repente al abismo, abrió el Libro de Navegación que tenía en el bolsillo de encima de la rodilla y sacó las instrucciones del sobre. No entendía nada. «¡Maldita sea! ¿Dónde demonios estaba la órbita B 68? ¡Ajá! ¡Debe de ser ésta!» Comprobó el trayectómetro y comenzó a girar despacio. Se asombró un poco cuando vio que daba resultado.
Una vez en la elipse, el ordenador le facilitó benévolamente los datos para la corrección; maniobró de nuevo, se saltó la órbita y tuvo que frenar tan bruscamente que durante diez segundos alcanzó los –3 g, pero no le pasó nada, pues físicamente era muy resistente («si tu cerebro fuera como tus bíceps –solía decirle Osla Laczka– po- drías llegar muy lejos»). Guiándose por la corrección, entró en una órbita estable y le dio los datos al ordenador, pero su única respuesta fueron una serie de oscilantes ondas en la pantalla. Le metió los datos una vez más, pero por lo visto se había olvidado de conectarlo. Corrigió el error e inmediatamente la pantalla mostró una brillante línea vertical y en todos los casilleros apareció el número uno. «¡Estoy en órbita!», gritó con alegría. Pero su tiempo de rotación era de cuatro horas y veintinueve minutos en lugar de cuatro horas y veintiséis minutos. ¿Estaba eso dentro de la desviación admitida? Se esforzó por recordar, y estaba ya a punto de decidirse a desabrocharse los cinturones –la chuleta estaba justo debajo del asiento, pero maldito si sabía si eso venía en la chuleta o no– cuando de pronto recordó lo que decía el profesor Kaahl: «Todas las órbitas están calculadas con un margen de error del 0,3 por 100». Por si acaso, introdujo los datos en el ordenador: estaba dentro del margen de error permitido. Bueno, hubiese sido terrible de no ser así. Sólo entonces miró verdaderamente a su alrededor.
La gravedad había desaparecido, pero apenas si lo notaba al estar sujeto al asiento. La pantalla delantera mostraba las estrellas y un brillante borde blanco en la parte inferior; la pantalla lateral sólo estrellas y negrura; en la pantalla de cubierta se veía la Tierra. La observó con cuidado, mientras pasaba sobre ella a una altura de 700 kilómetros en el perigeo y de 2.400 kilómetros en el apogeo de su órbita; era inmensa, llenaba toda la pantalla. En aquel momento volaba sobre Groenlandia. ¿O no era Groenlandia? Antes de poder comprobar si lo era o no, estaba ya sobre el norte de Canadá. Alrededor del Polo relucía la nieve y el océano tenía un color negro violáceo, convexo y liso, como hierro fundido; extrañamente, había pocas nubes, como si alguien hubiese salpicado aquí y allá con betún líquido. Miró el reloj. Hacía ya diecisiete minutos que volaba.
Tenía ahora que captar la señal de radio del satélite PAL y vigilar el radar cuando pasase por la zona de contacto. ¿Cómo se llamaban las dos naves? ¿RO? No, JO. ¿Y qué números? Miró la hoja de instrucciones, la metió en el bolsillo junto con el Libro de Navegación y conectó el intercomunicador del pecho. Se oía una serie de silbidos y chasquidos. ¿Qué sistema usaba el PAL? Ah, sí, morse. Aguzó el oído y observó las pantallas, pero no había rastro del PAL. Ni por radar ni por radio.
De pronto escuchó un zumbido.
¿El PAL?, pensó, pero rechazó el pensamiento de inmediato. ¡Idiota! ¡Los satélites no zumban! ¿Qué otra cosa podía ser entonces? Absolutamente nada. ¿O se trataría acaso de una avería importante? Aunque parezca extraño, no se asustó lo más mínimo. ¿De qué avería podía tratarse si tenía los motores desconectados? ¿Se estaría desarmando sola aquella lata de sardinas? ¿O sería un cortocircuito? ¡Un cortocircuito! ¡Dios Santo! Manual de Actuación contra Incendios, sección 3 a): «En caso de incendio en órbita», párrafo... ¡Oh, al infierno con todo! El zumbido era tan fuerte que casi le impedía escuchar los pitidos de las lejanas señales.
«Suena como... una mosca atrapada en un vaso», pensó algo perplejo, pasando una mirada escrutadora de reloj en reloj... y de repente la vio.
Era una mosca enorme, negro-verdosa y repugnante, que parecía haber sido creada sólo para hacerle desagradable la vida a la gente, una mosca molesta e inquietante, tonta y al mismo tiempo astuta y vivaz que, por algún milagro (¿cómo si no?), había entrado en la nave y volaba ahora en el exterior de la esfera de cristal, haciendo cabriolas, como una bolita zumbante sobre las iluminadas esferas de los relojes. Cuando se acercó en su vuelo al ordenador, el zumbido sonó en los auriculares como el de un avión cuatrimotor. El ordenador tenía en la parte superior un micrófono de reserva, para que el piloto pudiera acceder a él desde su butaca en caso de que se desconectasen los cables del micrófono de cubierta y no dispusiese de laringófono. Era una de las muchas instalaciones para casos de emergencia que había en la nave. Maldijo aquel micrófono. Temía no poder escuchar al PAL. Para empeorar más la situación, la mosca comenzó a hacer excursiones a otros lugares; muy a pesar suyo, la siguió con la vista durante un buen par de minutos, hasta que se reprendió severamente a sí mismo, recordándose que la mosca le importaba tres pepinos.
¡Lástima no tener a mano un buen chorro de DDT!
–¡Cállate!
El zumbido se hizo tan intolerable que el rostro de Pirx se contrajo en una mueca de desagrado; la mosca estaba paseándose por el ordenador, en las proximidades del micrófono. De repente, se hizo el silencio: se estaba limpiando las alas. ¡Qué ser abominable!
De los auriculares surgió un acompasado y lejano pitido –tres puntos, raya, dos puntos, dos rayas, tres puntos, raya... el PAL.
–Bueno, ahora tienes que abrir bien los ojos se dijo a sí mismo, levantando un poco el asiento. Así tenía a la vista las tres pantallas al mismo tiempo. Comprobó una vez más cómo giraba el fosforescente rayo del radar y esperó. El radar no captaba nada, pero alguien le estaba llamando:
–A-7 Terraluna, A-7 Terraluna, sector III, curso 113, aquí PAL PELENG. Solicito su posición. Cambio.
–¡Qué desastre! ¿Cómo voy a poder escuchar a mis JO ahora? –se angustió Pirx.
La mosca zumbó en los auriculares y desapareció. Al momento, una sombra lo cubrió desde arriba, como si un murciélago se hubiese posado sobre la lámpara. Era la mosca. Estaba andando sobre la esfera de cristal como si quisiese investigar lo que había en su interior; mientras tanto, los pitidos se habían hecho más frecuentes: el satélite PAL, al que ya había visto (parecía un poste, era un cilindro de aluminio de ochocientos metros terminados en una esfera de observación), volaba por encima de él, a una distancia de cuatrocientos metros o más, y lo estaba adelantando con rapidez.
–PAL PELENG a A-7 Terraluna, ciento ochenta coma catorce, ciento seis coma seis. Desviación en crecimiento lineal. Fuera.
–Albatros 4 Aresterra llamando a PAL Central, PAL Central. Desciendo para repostar, sector II. Desciendo para repostar, sector II. Vuelo con el combustible de reserva. Cambio.
–A-7 Terraluna llamando a PAL PELENG...
No pudo escuchar el resto, ahogado por el zumbido de la mosca. Se hizo de nuevo el silencio.
–Central a Albatros 4 Aresterra, reposte en el cuadrante séptimo, Omega Central, abastecimiento de combustible transferido a Omega Central. Cambio y fuera.
No tenían cosa mejor que hacer que elegir aquel lugar como punto de encuentro, pensó Pirx, seguro que lo han hecho para fastidiarme, para que no pueda oír nada. Se sentía bañado en sudor dentro de la ropa interior térmica. La mosca daba vueltas en círculo frenéticamente sobre la esfera del ordenador, como si estuviese empeñada en alcanzar a toda costa su propia sombra.
–Albatros 4 Aresterra a PAL Central, Albatros 4 Aresterra a PAL Central, entro en el cuadrante séptimo, entro en el cuadrante séptimo, solicito instrucciones por radio. Cambio y fuera.
Las voces del intercomunicador fueron alejándose hasta quedar totalmente ahogadas por el zumbido de la mosca. Pero no antes de que captase el siguiente mensaje:
–JO 2 Terraluna, JO 2 Terraluna, llamando a AMU 27, AMU 27. Cambio.
«¡Qué curioso! ¿A quién estará llamando?», se preguntó Pirx, y casi pega un salto que le saca de los cinturones.
–AMU –quiso decir, pero su ronca garganta no emitió sonido alguno. Sus auriculares continuaban emitiendo un zumbido. La mosca. Cerró los ojos.
–AMU 27 a JO 2 Terraluna, estoy en el cuadrante cuatro, sector PAL, conecto luces de posición. Cambio.
Conectó las luces de posición: dos rojas en los costados, dos verdes en la proa y una azul atrás, y esperó. No se oía nada aparte de la mosca.
–JO 2 bis Terraluna, JO 2 bis Terraluna a... Bzzzzzz –¡el zumbido de nuevo!
«¿Me estará llamando a mí?», pensó con desesperación.
–AMU 27 a JO 2 bis Terraluna, estoy en el sector cuatro, en el límite del sector PAL, luces de posición encendidas. Cambio.
Cuando las dos JO 2 comenzaron a transmitir simultáneamente, Pirx conectó el selector de frecuencia para silenciar al que había contestado en segundo lugar, pero la mosca seguía zumbando.
«¡Me ahorcaré!», pensó. No se le ocurrió que, debido a la ausencia de gravedad, ni siquiera aquella solución era posible.
De pronto vio las dos naves en el radar; estaban detrás de él, en cursos paralelos, separadas entre sí por no más de nueve kilómetros, lo cual estaba prohibido; su obligación como piloto era indicarles que se alejasen hasta la distancia permitida: catorce kilómetros. Estaba verificando en el radar la posición de las manchas que representaban las naves cuando la mosca se posó sobre una de ellas. Desesperado, le arrojó el Libro de Navegación, pero, en lugar de alcanzarla, el libro golpeó en el cristal de la pantalla y, en vez de resbalar al suelo, rebotó y salió despedido hacia arriba, golpeó contra el techo de la esfera de cristal y siguió golpeando y rebotando en todas direcciones. Era el efecto de la ausencia de gravedad. La mosca ni siquiera se dignó volar; se alejó caminando.
–AMU 27 Terraluna a JO 2 y JO 2 bis. Los tengo en pantalla. Están demasiado próximas lateralmente. Cambien a curso paralelo con una corrección de cero coma cero uno. Esperen mi llamada una vez ejecuten la maniobra. Cambio y fuera.
Las dos manchas comenzaron a separarse lentamente; quizá estuvieran comunicándole algo, pero él sólo escuchaba a la mosca en sus zumbantes paseos sobre el micrófono del ordenador. No tenía ya nada que arrojarle. El Libro de Navegación flotaba sobre él, agitando suavemente las hojas.
–PAL Central a AMU 27 Terraluna. Abandone el cuadrante exterior, abandone el cuadrante exterior, cambio a curso transolar. Cambio.
–¡Qué insolencia venir a importunarme con el transolar! ¡Qué me importa a mí el transolar! ¡Todo el mundo sabe que las naves en formación tienen prioridad! –se enfureció Pirx, y comenzó a gritar, descargando en aquel grito todo su impotente odio hacia la mosca.
–AMU 27 Terraluna a PAL Central. No voy a abandonar el cuadrante, el transolar me importa un pito, voy en formación de tres, AMU 27, JO 2 y JO 2 bis, nave-guía AMU 27 Terraluna. Cambio y fuera.
«No debería haber dicho que el transolar me importa un pito –pensó–; ya se sabe: puntos en contra. ¡Que se vayan todos al diablo! ¿Quién iba a recibir puntos en contra por la mosca, eh? También él, seguro.»
Se dijo que lo de la mosca sólo podía pasarle a él. ¡Una mosca! ¡Menuda imbecilidad! Podía imaginarse cómo se partirían de risa Boerst y Smiga si se enteraban de lo de la idiota mosca. Era la primera vez desde el despegue que se acordaba de Boerst, pero no tuvo tiempo de seguir haciéndolo: el PAL se estaba quedando cada vez más atrás. Llevaban ya más de cinco minutos volando en formación.
–AMU 27 a JO 2 y JO 2 bis Terraluna. Hora veinte cero siete. Comenzaremos maniobra de entrada al curso parabólico Terraluna a las veinte cero diez. Curso ciento once... –y siguió leyendo el curso de la hoja de vuelo que había conseguido rescatar hacía un momento de encima de su cabeza mediante una hazaña acrobática. Recibió la contestación de sus naves. El PAL no era ya visible pero seguía oyéndolo. ¿O era la mosca? De pronto, el sonido pareció duplicarse. Pirx se restregó los ojos. Sí. Ahora eran dos. ¿De dónde habría salido la otra? «Esto es el fin», pensó, pero con absoluta tranquilidad. Sentía incluso cierto placer en la convicción de que ya no merecía la pena seguir luchando y destrozándose los nervios. Las dos moscas podrían con él. Pero aquella sensación sólo le duró un segundo, después miró el reloj y vio que era la hora que él mismo había señalado para comenzar la maniobra. ¡Y aún no tenía las manos en las palancas!