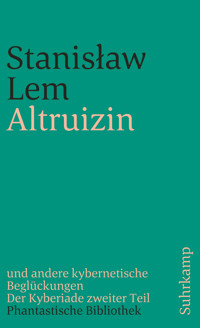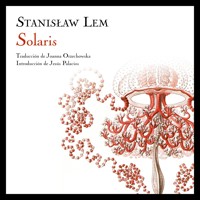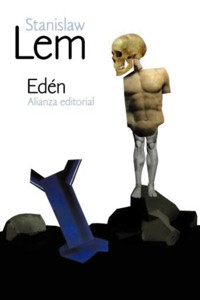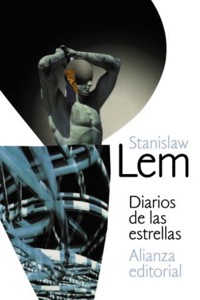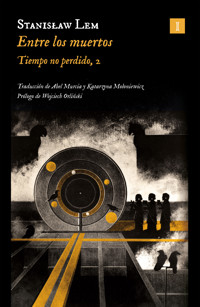Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Lem
- Sprache: Spanisch
Nos hallamos en el siglo XXII y parece que por fin la humanidad va a hacer realidad un viejo sueño: entablar relación con seres inteligentes de otros sistemas planetarios. Con todo, la tripulación de la nave que tiene encomendada la misión, pese a hallar muestras de técnica bastante avanzada, no obtiene la respuesta esperada. La reacción del hombre ante el fracaso y la dificultad inherente a todo intento de comunicación desempeñarán, al cabo, un papel esencial en la cadena de decisiones que lleva a un amargo desenlace no exento de ironía. En Fiasco se dan cita una vez más la preocupación por las dimensiones moral y filosófica del hombre, la pugna entre técnica y ética, el derroche de fantasía dotada de sólida base científica y el vigor narrativo de Stanislaw Lem. www.lem.pl
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stanislaw Lem
Fiasco
Índice
1. El Bosque de Birnam
2. El consejo
3. El superviviente
4. El SETI
5. Beta Harpyiae
6. Quinta
7. La caza
8. La luna
9. Una anunciación
10. El ataque
11. Demostración de fuerza
12. Paroxismo
13. Una escatología cósmica
14. Dibujos animados
15. Sodoma y Gomorra
16. Los quintanos
Créditos
1. El Bosque de Birnam
–Buen aterrizaje.
El hombre que dijo esto ya no estaba mirando al piloto, de pie dentro de su traje espacial, con el casco debajo del brazo. En la sala de control circular –con una consola en forma de herradura en el medio– se dirigió a la pared de cristal y miró hacia afuera a la nave, un cilindro grande aunque lejano, chamuscado en torno a los reactores. Un fluido negruzco se derramaba aún de los reactores y caía sobre el hormigón. El segundo controlador, ancho de hombros, con una boina pegada a su cráneo pelado, se puso a rebobinar las cintas y, como un pájaro que no parpadea, miró al recién llegado por el rabillo del ojo. Llevaba auriculares y tenía delante de él una batería de monitores parpadeantes.
–Lo conseguimos –dijo el piloto. Fingiendo que necesitaba apoyo para quitarse los pesados guantes de doble hebilla, se recostó ligeramente contra el borde saliente de la consola. Después de semejante aterrizaje le temblaban las rodillas.
–¿Qué pasó?
El más bajo, cerca de la pared de cristal, con una gastada chaqueta de cuero y una cara ratonil sin afeitar, se palpó los bolsillos hasta que encontró sus cigarrillos.
–Desviación del impulso –murmuró el piloto, un poco sorprendido por la frialdad del recibimiento.
El hombre que estaba junto a la cristalera, ya con un cigarrillo en la boca, inhaló y preguntó a través del humo:
–Pero ¿por qué? ¿No sabe usted por qué?
El piloto deseó responder «no», pero se quedó callado, porque pensó que debería saberlo. La cinta se terminó y aleteó en la bobina. El hombre más alto se levantó, se quitó los auriculares, le saludó por primera vez con una inclinación de cabeza y dijo con voz ronca:
–Yo soy London. Y él es Goss. Bienvenido a Titán. ¿Qué le apetecería beber? Tenemos café y whisky.
El joven piloto se quedó desconcertado. Conocía los nombres de estos hombres, pero no les había visto nunca. Había supuesto, sin ningún motivo, que el más alto sería Goss, el jefe, pero era al revés. Mientras asimilaba el dato mentalmente, pidió café.
–¿Qué cargamento lleva? ¿Trozos de carborundo? –preguntó London cuando los tres estuvieron sentados en torno a una mesita fijada a la pared. El humeante café estaba servido en unos vasos que parecían de laboratorio.
Goss se tomó una píldora amarilla con el café, suspiró, tosió y se sonó la nariz hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas.
–También ha traído radiadores, ¿no es cierto? –le preguntó al piloto.
El piloto, nuevamente sorprendido, esperando mayor interés en su proeza, se limitó a asentir. No pasaba todos los días que un motor se parase en mitad del aterrizaje. Estaba lleno de palabras, pero no acerca de la carga sino de cómo, en lugar de intentar poner en marcha los reactores o aumentar la potencia principal, había desconectado inmediatamente el automático y bajado sólo con los cohetes secundarios, un truco que nunca había probado fuera del simulador. Y eso había sido hacía siglos. Tuvo que concentrarse de nuevo.
–También he traído radiadores –contestó finalmente, e incluso le gustó cómo sonaba: el tipo lacónico, que acaba de escapar del peligro.
–Pero no al sitio adecuado –dijo sonriendo el hombre más bajo, Goss.
El piloto no supo si se trataba de una broma.
–¿Qué quiere decir? Ustedes me recibieron... me llamaron –se corrigió.
–No tuvimos más remedio.
–No le entiendo.
–Usted tenía que aterrizar en Grial.
–Entonces, ¿por qué me desviaron de mi curso?
Sentía calor. La llamada había sonado imperativa. Era cierto que, mientras perdía velocidad, había captado un anuncio por radio procedente de Grial acerca de un accidente, pero no pudo entenderlo bien a causa de los ruidos parásitos. Había estado volando hacia Titán vía Saturno, utilizando la gravedad del planeta para desacelerar y así ahorrar combustible, de modo que su nave había rozado la magneto esfera del gigante hasta que hubo ruidos en todas las longitudes de onda. Inmediatamente recibió la llamada de este puerto espacial. Un navegante tiene que hacer lo que le manda el control de vuelo. Y ahora, aun antes de que pudiera quitarse su traje, le estaban interrogando. Mentalmente, estaba todavía al timón, con las correas clavándosele en los hombros y en el pecho cuando el cohete golpeó contra el hormigón con las patas extendidas. Los cohetes secundarios, aún echando fuego y retumbando, hicieron que todo el casco se estremeciera.
–¿Dónde tenía que haber aterrizado?
–Su cargamento pertenece a Grial –explicó el hombre más bajo, sonándose la colorada nariz. Tenía catarro–. Pero le interceptamos por encima de la órbita y le hicimos venir aquí porque necesitamos a Killian, su pasajero.
–¿Killian? –dijo el joven piloto sorprendido–. No está a bordo. Aparte de mí, no hay nadie más que Sinko, el copiloto.
Los otros se quedaron asombrados.
–¿Dónde está Killian?
–Debe de estar ya en Montreal. Su mujer iba a tener un niño. Se marchó antes que yo, en una lanzadera. Antes de que yo despegase.
–¿De Marte?
–Claro, ¿de dónde iba a ser? ¿Qué es lo que pasa?
–En el espacio reina el mismo desorden que en la Tierra –comentó London. Llenó su pipa de tabaco como si quisiera romperla. Estaba furioso. El piloto también.
–Deberían haberlo preguntado.
–Estábamos completamente seguros de que estaba con usted. Eso decía el último radiograma. –Goss se sonó otra vez y suspiró–. En cualquier caso, usted no puede despegar ahora –dijo finalmente–. Y Marlin estaba impaciente por recibir los radiadores. Ahora me echará toda la culpa a mí.
–Pero están ahí. –El piloto indicó con la cabeza. Entre la neblina se veía la oscura y esbelta forma de su nave–. Hay seis, creo. Y dos en gigajulios. Dispersarán cualquier niebla o neblina.
–No pretenderá que me los eche a la espalda y se los lleve a Marlin –respondió Goss, cada vez de peor humor.
El descuido, la falta de responsabilidad del puerto espacial subordinado, que, como su jefe admitía, le había interceptado después de tres semanas de vuelo sin verificar la presencia del pasajero que esperaban, escandalizó al piloto. No les dijo que ahora el cargamento era problema de ellos. Hasta que se repararan los daños no podía hacer nada, aunque quisiera. Guardó silencio.
–Se quedará usted con nosotros, naturalmente.
Con estas palabras London se terminó el café y se levantó de la silla de aluminio. Era enorme, como un luchador de peso pesado. Se acercó a la pared de cristal. El paisaje de Titán, una inmensidad sin vida de montañas de un color sobrenatural en la penumbra rojiza, con densas nubes de bronce en las cumbres, formaba un telón de fondo perfecto para su figura. El suelo de la torre vibró ligeramente. «Un viejo transformador», pensó el piloto. Él también se levantó, para mirar su nave. Como un faro marino se alzaba verticalmente por encima de la bruma baja. Una ráfaga de viento dispersó los jirones de bruma, pero las marcas del recalentamiento de los reactores ya no se veían, quizá debido a la distancia y la penumbra. O porque sencillamente se habían enfriado.
–¿Tienen aquí detectores de averías gamma?
La nave le importaba más que el problema de estos hombres. Ellos se lo habían buscado.
–Sí, pero no permitiré que nadie se aproxime al cohete con un traje normal –respondió Goss.
–¿Cree usted que es la pila? –dijo el piloto sin pensarlo.
–¿Usted no?
El jefe se levantó y se acercó. De los registros del suelo situados a lo largo del cristal convexo salía un agradable calor.
–Es cierto que la temperatura subió de golpe por encima de lo normal durante el descenso, pero los Geiger no indicaron nada. Probablemente fue sólo un reactor. Puede que una pieza de keramita haya salido disparada de la cámara de combustión. Tuve la sensación de que perdía algo.
–Una pieza de keramita, de acuerdo, pero había una fuga –dijo Goss con firmeza–. La keramita no se derrite.
–¿Ese charco?
El piloto estaba sorprendido. Estaban de pie junto al cristal doble. Efectivamente, debajo de las aletas inferiores había un charco negro. La neblina, arrastrada por el viento, barrió intermitentemente el casco de la nave.
–¿Qué lleva en la pila? ¿Agua pesada o sodio? –preguntó London. Le pesaba la cabeza al piloto.
La radio emitió unos ruidos chirriantes. Goss corrió hacia ella, se puso un auricular y habló en voz baja con alguien.
–No puede ser de la pila... –dijo el piloto, confuso–. Llevo agua pesada. La solución es pura, cristalina. Y eso es negro como la pez.
–Bueno, entonces, el refrigerante de los reactores rezumó –dijo London–. Lo cual agrietó la keramita.
–Sí –dijo el joven–. La máxima presión la reciben los embudos en el momento de frenar. Si la keramita se agrieta en un punto, el empuje principal arrastrará el resto. Todo salió disparado del reactor de estribor.
London no contestó.
El piloto añadió titubeante:
–Puede que haya aterrizado un poco demasiado cerca...
–Tonterías. Ya hizo suficiente con aterrizar derecho.
El piloto esperó más palabras que rozasen la alabanza, pero London se volvió hacia él y le examinó de arriba abajo: desde el cabello rubio revuelto hasta las botas blancas del traje.
–Mañana enviaré a un técnico con un detector de averías... ¿Puso la pila en punto muerto? –añadió de repente.
–No, desconecté todo el sistema. Como cuando lo ponemos en dique.
–Bien.
El piloto había comprendido ya que a nadie le interesaban los detalles de su lucha con el cohete sobre el puerto. Estaba bien que le dieran un café, pero ¿no deberían sus anfitriones, que le habían causado tantas dificultades, proporcionarle una habitación y un baño? Soñaba con una ducha caliente. Goss continuaba murmurando en el micrófono. London estaba a su lado inclinado hacia él. La situación no era clara, pero estaba llena de tensión. El piloto estaba empezando a pensar que estos dos tenían en la cabeza algo más importante que su aventura, algo relacionado con las señales procedentes de Grial. En vuelo, había captado fragmentos... hablaban de aparatos que no habían llegado, de la búsqueda de los mismos.
Goss se volvió en su silla, de forma que el cable tirante de los auriculares hizo que éstos se le cayeran de las orejas al cuello.
–¿Dónde está ese tal Sinko?
–A bordo. Le dije que comprobara el reactor.
London miró con expresión interrogante al jefe. Éste sacudió ligeramente la cabeza y murmuró:
–Nada.
–¿Y sus helicópteros?
–Han regresado. Visibilidad cero.
–¿Has preguntado cuál es la carga máxima?
–No pueden hacer nada. ¿Cuánto pesa un radiador? –preguntó, volviéndose al piloto, que les estaba escuchando.
–No lo sé exactamente. Menos de cien toneladas.
–¿Qué están haciendo? –insistió London–. ¿A qué esperan?
–A Killian... –respondió Goss, y lanzó una maldición.
De un compartimento en la pared, London sacó una botella de White Horse, la sacudió como si dudara de si era apropiado para la situación y volvió a ponerla en el estante. El piloto permaneció de pie, esperando. Ya no notaba el peso de su traje.
–Hemos perdido dos hombres –dijo Goss–. No han llegado a Grial.
–Tres, no dos –le corrigió London sombríamente.
–Hace un mes –continuó Goss– recibimos un envío de nuevos Diglas Seis, para Grial. Grial no tenía espacio para el transportador; todavía estaban recubriendo de hormigón las pistas del puerto espacial, y cuando el primer carguero, el Aquiles, de noventa y nueve mil toneladas, aterrizó allí, toda la plancha de hormigón armado, garantizada por el gobierno, se resquebrajó. Tuvimos suerte de que la nave no volcara. Hubo que sacarla del agujero y dejarla en dique durante dos días. Hicieron las reparaciones más urgentes en el hormigón, pusieron un revestimiento incombustible y abrieron de nuevo el puerto. Pero los Diglas siguieron aquí. Los expertos decidieron que transportarlos por cohete no sería rentable. Además, el capitán del Aquiles era Ter Leoni. No estaba dispuesto a llevar una nave de noventa y nueve mil toneladas para hacer un miserable viaje de doscientos setenta kilómetros, de Grial aquí, por semejante carga. Marlin mandó a dos de sus mejores operadores. La semana pasada se llevaron dos aparatos a Grial. Ya están funcionando allí. Anteayer los mismos hombres regresaron en helicóptero para llevarse dos más. Partieron al amanecer y a mediodía ya habían pasado el Promontorio. Cuando empezaron a descender, perdimos contacto con ellos. Se perdió mucho tiempo porque pasado el Promontorio los guían desde Grial. Pensamos que no contestaban porque estaban en la sombra de nuestra radio.
Goss hablaba con voz tranquila y monótona. London estaba de pie junto a la cristalera, de espaldas a ellos. El piloto escuchaba.
–En el mismo helicóptero, con los operadores, vino Pirx. Había aterrizado con su Cuivier en Grial y quería verme. Nos conocemos desde hace años. El helicóptero tenía que recogerle por la tarde. Pero no vino, porque Marlin había mandado en busca de los operadores todo lo que tenía disponible. Pirx no quiso esperar. O no pudo. Tenía que despegar al día siguiente y quería estar a mano para la preparación de la nave. Bueno, insistió en que le dejara regresar a Grial utilizando uno de los Diglas. Le obligué a darme su palabra de que tomaría la ruta del sur, que es más larga, pero no pasa por la Depresión. Me dio su palabra... pero no la cumplió. Le vi en el satepa descendiendo a la Depresión.
–¿El satepa? –preguntó el piloto. Estaba pálido y había gotas de sudor en su frente, pero esperó a escuchar la explicación.
–Nuestro satélite patrulla. Pasa por encima de nosotros cada ocho horas. Me dio una imagen clara. Pirx bajó y desapareció.
–¿El comandante Pirx? –preguntó el piloto, con la cara alterada.
–Sí. ¿Le conoce?
–¡Que si le conozco! –exclamó el piloto–. Serví a sus órdenes como interno. Él firmó mi título... ¿Pirx? Durante tantos años se las ha arreglado para salir bien de los peores...
Se interrumpió. Sentía un martilleo en los oídos. Levantó el casco con ambas manos, como si fuera a arrojárselo a Goss.
–¿Así que le dejó irse solo en el Digla? ¿Cómo pudo usted hacerlo? Ese hombre es comandante de una flota, no un camionero.
–Él conocía esos aparatos cuando usted aún estaba en pañales –replicó Goss. Era evidente que trataba de defenderse. London, con el rostro inexpresivo, se acercó a los monitores, donde Goss estaba sentado con los auriculares alrededor del cuello. Delante de la nariz de Goss, sacudió la ceniza de su pipa en un bidón de aluminio vacío. Luego examinó la pipa, como si no supiera lo que era, y la agarró con ambas manos. La pipa se rompió. Él tiró los pedazos, volvió al ventanal y se quedó inmóvil, con los puños apretados en la espalda.
–No podía negárselo.
Goss se volvió hacia London, quien, como si no le hubiera oído, miraba a través del cristal los cambiantes jirones de neblina roja. Ahora sólo la proa de la nave emergía de ellos, ocasionalmente.
–Goss –dijo el piloto de pronto–, deme un aparato.
–No.
–Tengo permiso para manejar megapasos striders de mil toneladas.
Los ojos de Goss brillaron un segundo, pero repitió.
–No. Usted nunca ha manejado uno en Titán.
Sin decir nada, el piloto comenzó a quitarse el traje. Desenroscó el ancho cuello de metal, desabrochó los cierres de los hombros y bajó la cremallera, luego metió la mano dentro y sacó una cartera deformada por haber estado tanto tiempo bajo el grueso acolchado del traje. Los lados se abrieron como si estuvieran rotos. Se acercó a Goss y puso los papeles ante él, uno a uno.
–Ése es de Mercurio. Allí utilicé un Bigant. Un modelo japonés. Ochocientas toneladas. Y aquí está mi permiso. Taladré un glaciar en la Antártida con un megapaso de hielo sueco, un crióptero. Ésta es una fotocopia de mi segundo puesto en la competición de Groenlandia, y ésta es de Venus.
Fue dejando las fotografías sobre la mesa con un golpe seco, como mostrando triunfos en un juego de naipes.
–Estuve allí con la expedición de Holley. Ése es mi termópedo, y ése es el de mi compañero. Él era mi suplente. Los dos modelos eran prototipos, bastante buenos. Salvo que el aire acondicionado tenía fugas.
Goss levantó la cabeza para mirarle.
–¿Pero no es usted piloto?
–Cambié de profesión, obtuve el título con el comandante Pirx. Serví en su Cuivier. Mi primer puesto de mando fue en un remolcador...
–¿Cuántos años tiene?
–Veintinueve.
–¿Y pudo cambiar sin más?
–Si uno quiere, se puede. Además, un operador de aparatos planetarios puede dominar cualquier tipo nuevo en una hora. Es como pasar de un ciclomotor a una motocicleta.
Se calló. Tenía otro paquete de fotos, pero no las sacó. Recogió las que estaban esparcidas sobre la consola, las metió en la vieja cartera de cuero y la guardó en su bolsillo interior. Con el traje abierto, la cara un poco colorada, se quedó de pie cerca de Goss. Los mismos rayos de luz corrían por las pantallas de los monitores, sin indicar nada. London, sentado en el pasamanos junto al ventanal, observaba la escena en silencio.
–Supongamos que le diera un Digla. Vamos a suponerlo. ¿Qué haría?
El piloto sonrió. Las gotas de sudor brillaban sobre su frente. En su cabello rubio se veía la marca del acolchado del casco.
–Me llevaría conmigo un radiador. Un gigajulio, de la bodega de la nave. Los helicópteros de Grial nunca podrían levantarlo, pero para un Digla cien toneladas no es nada. Iría a echar un vistazo... Marlin está perdiendo el tiempo buscando desde el aire. Sé que allí hay mucha hematita. Y bruma. Desde los helicópteros no se puede ver nada.
–Y usted llevará el aparato directamente hasta el fondo.
La sonrisa del piloto se hizo más amplia, mostrando sus blancos dientes. Goss observó que este chiquillo –porque era prácticamente un chiquillo, sólo el tamaño del traje le hacía aparentar unos años más– tenía los mismos ojos que Pirx. Un poco más claros quizá, pero con las mismas arrugas en las comisuras de los párpados. Cuando entornaba los ojos, tenía el aspecto de un gato grande al sol, inocente y taimado a un tiempo.
–Quiere entrar en la Depresión y «echar un vistazo» –le dijo Goss a London, medio interrogándole, medio ridiculizando la audacia del voluntario. London ni pestañeó. Goss se levantó, se quitó los auriculares, se acercó al cartógrafo y bajó, como una persiana, un enorme mapa del hemisferio norte de Titán.
–Estamos aquí. En línea recta, hay ciento sesenta y cinco kilómetros hasta Grial. Por esta ruta, la negra, son doscientos veinte. Perdimos cuatro personas en ella mientras estaban revistiendo de hormigón las pistas de Grial y el nuestro era el único campo de aterrizaje. Entonces usábamos pedipuladores diésel, impulsados por hipérgolas. Para las condiciones locales, el tiempo era perfecto. Dos grupos de aparatos llegaron a Grial sin la menor dificultad. Y luego, en un solo día, desaparecieron cuatro megapasos. En la Depresión. En este círculo. Sin dejar rastro.
–Lo sé –dijo el piloto–. Lo aprendí en la escuela. Conozco los nombres de esas personas.
Goss puso un dedo en el punto donde habían dibujado un círculo rojo sobre la ruta negra hacia el norte.
–Se alargó la carretera, pero nadie sabía hasta dónde se extendía el terreno traicionero. Hicieron venir a unos geólogos. Hubiera sido lo mismo que trajeran a unos dentistas, también ellos son expertos en agujeros. Ningún planeta tiene géiseres móviles, pero aquí los tenemos. La mancha azul en el norte es el Mar Hynicum. Grial y nosotros estamos tierra adentro. Sólo que esto no es tierra, es una esponja. El Mar Hynicum no inunda la depresión que hay entre Grial y nosotros porque toda la costa es una altiplanicie. Los geólogos dijeron que este continente, por así llamarlo, recuerda al zócalo de la Fennoscandia.
–Estaban equivocados –intervino el piloto. Esto empezaba a parecer una lección. Dejó su casco a un lado, volvió a sentarse en la silla y cruzó las manos como un alumno atento. No sabía si Goss se proponía darle a conocer la ruta o asustarle para que se apartara de ella, pero la situación era de su agrado.
–Por supuesto. Debajo de las rocas hay una masa helada de hidrocarburos. Una abominación que descubrieron las perforaciones. Un hielo permanente, traicionero, hecho de polímeros. No se derrite ni a cero grados Celsius, y aquí la temperatura nunca supera los treinta y dos bajo cero. Dentro de la Depresión hay cientos de antiguas calderas y géiseres extinguidos. Los expertos afirmaron que eran restos de actividad volcánica. Cuando los géiseres volvieron a entrar en actividad, recibimos visitantes con título superior. Los instrumentos sismoacústicos descubrieron, muy por debajo de las rocas, una red de cuevas de una extensión nunca vista. Se realizó una exploración espeleológica, murieron algunas personas y las compañías de seguros pagaron. Finalmente también el Consorcio abrió su talonario. Luego, los astrónomos dijeron: Cuando las otras lunas de Saturno están entre Titán y el Sol, y la fuerza de la gravedad alcanza su punto máximo, la placa continental se resquebraja y el fuego que hay debajo expulsa magma. Titán tiene aún un núcleo ardiente. El magma se enfría antes de subir de las profundidades por las aberturas, pero, entre tanto, calienta toda Orlandia. El Mar Hynicum es como agua, y el lecho de roca de Orlandia es como una esponja. Los canales subterráneos obturados se reblandecen y se abren. Así se producen los géiseres. La presión alcanza las mil atmósferas. Nunca se sabe dónde va a surgir el próximo. ¿Sigue usted empeñado en ir allí?
–Sí –respondió el piloto en un tono estudiado. Le habría gustado cruzar las piernas, pero con el traje espacial no podía. Recordaba que un compañero suyo lo intentó una vez y se cayó de lado, arrastrando consigo el taburete–. ¿Me está usted hablando del Bosque de Birnam? –añadió–. ¿Debo salir huyendo ahora mismo, o podemos hablar en serio?
Goss, sin hacer caso de sus palabras, continuó:
–La nueva ruta costó una fortuna. Tenían que ir royendo, con sucesivas cargas, esa sierra de lava, el torrente principal del Gorgona. Ni siquiera el Monte Olimpo de Marte se puede comparar con el Gorgona. La dinamita resultó ineficaz. Había un tipo con nosotros, Hornstein (puede que haya oído hablar de él), que dijo que en lugar de abrir un paso cortando la sierra deberían tallar escalones en ella, hacer una escalera. Saldría más barato. En la convención de la ONU debería existir una norma que prohibiera a los idiotas dedicarse a la astronáutica. El caso es que abrieron la Sierra del Tifón con bombas termonucleares especiales, después de hacer un túnel. Gorgona, Tifón... es una suerte que los griegos tuvieran tantos monstruos en su mitología, ahora nosotros podemos utilizar sus nombres. La nueva ruta se abrió hace un año. Sólo cruza la zona más al sur de la Depresión. Los expertos afirmaron que era segura.
»Mientras tanto, el movimiento de las cavernas subterráneas continúa en todas partes, por debajo de toda Orlandia –siguió explicando Goss–. ¡Tres cuartas partes de África! Cuando Titán se enfrió, su órbita era muy elíptica. Se aproximaba al límite de Roche, dentro del cual habían caído multitud de lunas más pequeñas. Saturno las varó y así se formaron sus anillos. Titán se enfrió mientras hervía; se crearon grandes burbujas en el perisaturnio de la órbita y se congelaron en el aposaturnio; luego vinieron la sedimentación, las glaciaciones, y esta roca amorfa, esponjosa y llena de burbujas quedó recubierta y hundida. No es verdad que el Mar Hynicum suba solamente durante la ascensión de todas las lunas de Saturno. Las invasiones y erupciones de los géiseres no pueden predecirse. Todo el que trabaja aquí lo sabe, y los transportadores también, incluyendo a los pilotos como usted. La ruta costó miles de millones, pero debería estar cerrada a las máquinas pesadas. Todos nos mantenemos en el cielo. Aquí estamos en el cielo. Fíjese en el nombre de la mina: Grial. Lo malo es que el cielo ha resultado ser condenadamente caro. Se podría haber organizado mejor todo el asunto. La contabilidad es una pesadilla. Las indemnizaciones por los que mueren son fuertes, pero es menos dinero del que costaría reducir el peligro. Más o menos, eso es todo lo que tengo que decir. Es posible que los hombres hayan salido arrastrándose, aunque estuvieran sumergidos. La marea está bajando, y el blindaje de un Digla puede soportar cien atmósferas por centímetro cuadrado. Tienen oxígeno para trescientas horas. Marlin ha mandado aerodeslizadores no tripulados y está haciendo reparar dos superpesados. Por mucho que usted pueda conseguir, no vale la pena. No vale la pena que arriesgue el pellejo. El Digla es uno de los más pesados...
–Dijo usted que había terminado –le interrumpió el piloto–. Sólo quiero hacer una pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué me dice de Killian?
Goss abrió la boca, tosió y se sentó.
–Era para esto, ¿no?, para lo que tenía que traerle –añadió el piloto.
Goss dio un tirón de la parte inferior del mapa y éste se enrolló bruscamente, luego cogió un cigarrillo y dijo por encima de la llama del encendedor:
–Ésa es su especialidad. Conoce el terreno. Además, tenía un contrato. Yo no puedo prohibir a los operadores que hagan negocios con Grial. Puedo presentar mi dimisión, y es lo que haré. Mientras tanto, puedo mandar a la mierda a cualquier héroe.
–Usted me dará la máquina –dijo el piloto tranquilamente–. Puedo hablar con Grial ahora mismo. Marlin se apresurará a aceptar mi ofrecimiento. Usted me da el trabajo, y ya está. Usted recibirá la felicitación oficial. A Marlin le da igual que sea Killian o yo. Y ya he memorizado las instrucciones. Estamos perdiendo el tiempo, señor Goss. Denme algo de comer, por favor. Ahora quiero lavarme, y luego discutiremos los detalles.
Goss miró a London en busca de apoyo, pero no encontró ninguno.
–Va a ir –dijo el ayudante–. He oído hablar de él a un espeleólogo que estuvo en Grial el año pasado. Éste está cortado por el mismo patrón que tu Pirx. Ve a lavarte, héroe. Las duchas están abajo. Y sube enseguida, para que no se te enfríe la sopa.
El piloto salió, dedicándole a London una sonrisa de gratitud. Al salir, levantó su casco blanco con tanta energía que los tubos golpearon los costados de su traje.
En cuanto se cerró la puerta, London empezó a poner ollas sobre la placa caliente.
–¿De qué va a servir esto? –Goss lanzó la pregunta airadamente a su espalda–. ¡Eres una gran ayuda!
–Y tú eres un débil. ¿Por qué le diste el vehículo a Pirx?
–Tenía que hacerlo. Le había dado mi palabra.
London se volvió hacia él, con una cacerola en la mano.
–¡Tu palabra! Eres la clase de amigo que si das tu palabra de que saltarás al agua detrás de mí, la mantendrás. Y si juras que te quedarás quieto viendo cómo me ahogo, saltarás de todas formas. ¿No estoy en lo cierto?
–¿Quién sabe lo que es cierto? –dijo Goss, defendiéndose con poca convicción–. ¿Cómo va a poder ayudarles él?
–Tal vez encuentre huellas. Llevará un radiador...
–¡Calla! Déjame escuchar a Grial. Puede que haya alguna noticia.
El crepúsculo todavía estaba lejano, aunque las nubes que rodeaban la iluminada torre en forma de hongo hacían que todo quedase oscurecido. London puso la mesa mientras Goss, fumando un cigarrillo tras otro, con los auriculares puestos, escuchaba la charla entre la base de Grial y los tractores que habían enviado cuando regresaron los helicópteros. Al mismo tiempo, pensaba en el piloto. ¿No había cambiado su curso demasiado fácilmente, sin hacer preguntas, para aterrizar aquí? Un capitán de veintinueve años, con permiso para manejar naves espaciales de larga distancia, tenía que ser duro, impetuoso. De lo contrario, no habría ascendido tan deprisa. El peligro es una tentación para un joven valiente. Si él, Goss, tenía culpa de algo, era de un descuido. Si hubiera preguntado por Killian, habría enviado la nave a Grial. El jefe Goss, después de veinte horas sin dormir, no se daba cuenta de que sus pensamientos ya se habían apartado del recién llegado. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Lo había olvidado, e interpretó esto como un síntoma de vejez.
Tocó el monitor de la izquierda. Las hileras de letras verdes decían:
NAVE: HELIOS. CARGUERO GENERAL II CLASE
PUERTO BASE: SYRTIS MAYOR
PILOTO: ANGUS PARVIS
COPILOTO: ROMAN SINKO
CARGA: LISTA DE ARTÍCULOS
???
Apagó la pantalla. Entraron vestidos con chándal. Sinko –delgado, con el pelo rizado– les saludó azorado, porque resultó que la pila sí tenía una fuga después de todo. Se sentaron para tomar una sopa de lata. A Goss se le ocurrió que este temerario muchacho que iba a salir con el vehículo tenía el nombre equivocado. No debería llamarse Parvis, sino PARSIFAL, que iba bien con Grial. Como no estaba de humor para bromas, calló el juego de palabras.
Después de una breve discusión sobre el tema de si estaban almorzando o cenando –insoluble debido a la diferencia de horarios: el horario de la nave, el horario de la Tierra, el horario de Titán–, Sinko bajó a hablar con el técnico acerca del detector de averías, que estaban preparando para el final de la semana, cuando la pila atómica ya estuviera fría y pudieran sellar provisionalmente las grietas de su alojamiento. Mientras tanto, el piloto, London y Goss examinaron un diorama de Titán en una parte vacía de la sala. La imagen –creada por proyectores holográficos, tridimensional, en color, con las rutas trazadas– iba desde el polo norte al paralelo de latitud del trópico. Podía reducirse o ampliarse. Parvis estudió la región que les separaba de Grial.
El cuarto que le dieron era pequeño pero acogedor, con una cama, un pequeño escritorio con tablero inclinado, una butaca, un armario y una ducha tan estrecha que, mientras se enjabonaba, sus codos chocaban continuamente contra las paredes. Se tumbó sobre la manta y abrió el grueso manual de titanografía que le había prestado London. Primero buscó en el índice BOSQUE DE BIRNAM, luego BIRNAM, BOSQUE. No aparecía; la ciencia no había reconocido el nombre. Hojeó el volumen hasta encontrar los géiseres. La explicación que daba el autor no coincidía exactamente con lo que Goss había dicho. Titán, al solidificarse más rápidamente que la Tierra y los otros planetas interiores, había encerrado en sus profundidades enormes masas de gases comprimidos. Estos gases contenidos en los pliegues de la corteza de Titán presionaban contra la base de los antiguos volcanes y contra las lenguas subterráneas de magma que formaban una red de raíces de cientos de kilómetros; en ciertas configuraciones de sinclinales o anticlinales podían salir violentamente a la atmósfera en surtidores de compuestos volátiles a alta presión. La mezcla, químicamente compleja, contenía dióxido de carbono, que se helaba inmediatamente y se convertía en nieve. Arrastrada por los fuertes vientos, la nieve cubría las llanuras y las laderas de las montañas con una espesa capa. A Parvis le irritó el tono seco del texto. Apagó la luz, se metió en la cama, se sorprendió de que tanto la manta como la almohada permaneciesen en su sitio –acostumbrado como estaba, después de casi un mes, a la ingravidez– y se durmió al instante.
Un impulso interior le sacó de la inconsciencia tan súbitamente que estaba sentado cuando abrió los ojos, listo para saltar de la cama. Confuso, miró a su alrededor, frotándose la mandíbula. Este gesto le recordó su sueño. Boxeo. Había estado en el cuadrilátero enfrentado a un profesional, vio venir el golpe y cayó como una tonelada de ladrillos, inconsciente. Cuando abrió bien los ojos, todo el cuarto se tambaleó como la cabina de una nave al hacer un giro brusco. Se despertó completamente. En un segundo todo volvió a su memoria: el aterrizaje de ayer, el fallo de la nave, la discusión con Goss y el consejo de guerra en torno al diorama. El cuarto estaba tan abarrotado como el camarote de un carguero, lo cual le recordó las últimas palabras de Goss: que en su juventud había servido a bordo de un ballenero. Mientras se afeitaba, Parvis reflexionó sobre su decisión. Si no se hubiera mencionado el nombre de Pirx, se lo habría pensado dos veces antes de insistir en hacer esta excursión. Bajo el chorro de agua, primero caliente y luego fría, intentó cantar, pero sin mucha convicción. No era él mismo. Le parecía que lo que había pedido no era simplemente algo arriesgado, sino que rozaba la estupidez. Con el agua corriendo por su cara levantada, cegado, consideró por un momento la posibilidad de volverse atrás. Pero sabía que eso era imposible. Sólo un chiquillo haría tal cosa. Se secó vigorosamente, se vistió, hizo la cama y se fue a buscar a Goss. Comenzaba a tener prisa. Todavía tenía que familiarizarse con un modelo desconocido, practicar un poco, recordar los movimientos adecuados.
Goss no estaba en ningún sitio. En la base de la torre de control había dos edificios, uno a cada lado, que se comunicaban con la torre por medio de túneles. La situación del puerto espacial era el resultado de un descuido o de un completo error. De acuerdo con los resultados de unos sondeos no tripulados, se supuso que había depósitos minerales debajo de este valle en otro tiempo volcánico, cuando en realidad era un antiguo cráter cuya cuenca había sido empujada hacia arriba por las contracciones sísmicas de Titán. Así que inmediatamente enviaron maquinaria y personal, y comenzaron a montar las instalaciones para alojar a las cuadrillas de mineros, cuando llegó la noticia de que a unos cientos de kilómetros había un filón de uranio increíblemente rico y de fácil acceso.
En este punto, la dirección del proyecto se dividió. Un grupo quería abandonar el puerto espacial y comenzar de nuevo en el noreste; el otro grupo insistía en quedarse, argumentando que sí, al otro lado de la Depresión había depósitos accesibles, pero eran superficiales y por tanto poco productivos. Alguien llamó a quienes estaban a favor de desmantelar la primera cabeza de puente los Buscadores del Santo Grial, y esa zona de minas a cielo abierto se quedó con el nombre de Grial. El primer puerto espacial no fue abandonado, pero tampoco ampliado. Se llegó a un débil compromiso impuesto por la falta de capital. Así, aunque los economistas calcularon innumerables veces que a la larga sería más rentable cerrar el campo de aterrizaje del viejo cráter y concentrar toda la actividad en un solo sitio –Grial–, prevaleció la lógica de satisfacer las necesidades del momento. Grial no podría recibir las naves mayores durante mucho tiempo; pero, por otra parte, el Cráter Roembden (así llamado por el geólogo que lo descubrió) no tenía diques de reparaciones, grúas de carga, ni equipo moderno. Y no cesaba el debate sobre quién servía a quién y quién sacaba qué de ese arreglo. Algunos de los jefazos aún creían que había uranio debajo del cráter. Se hicieron algunas perforaciones. Pero iban despacio, porque no bien se asignaban aquí unas cuantas personas y unos pocos medios, Grial los expropiaba inmediatamente, influyendo en las oficinas centrales, y una vez más la construcción se detenía y las máquinas quedaban paradas junto a las oscuras paredes del Roembden.
Parvis, como los demás transportistas, no participaba en estas fricciones y conflictos, aunque tenía un pasable conocimiento de los mismos; esto era necesario dada la delicada posición de todos los que se dedicaban al transporte. Grial seguía queriendo –apoyándose en la situación de hecho– desmantelar el puerto espacial, especialmente después de la expansión de su propio campo de aterrizaje, pero Roembden frustraba los planes de Grial. O, por lo menos, demostró su utilidad cuando el excelente hormigón de Grial empezó a hundirse. Personalmente, Parvis opinaba que en la raíz de este enfrentamiento crónico estaba la psicología y no el dinero: habían surgido dos patriotismos regionales y por tanto mutuamente antagónicos, el del Cráter Roembden y el de Grial, y todo lo demás eran justificaciones que favorecían a un lado o al otro. Pero esto no se le podía decir a nadie que trabajara en Titán.
Los pasadizos que había bajo la torre de control recordaban una ciudad subterránea abandonada, y era penoso ver cuántos suministros había apilados, sin tocar. Había aterrizado ya una vez en Roembden, siendo segundo navegante, pero en aquella ocasión tenían tanta prisa que ni siquiera salió de la nave para supervisar la descarga. Ahora contempló con disgusto los contenedores aún embalados, incluso sellados, sobre todo cuando reconoció entre ellos los que él mismo había traído entonces. Molesto por el silencio, se puso a gritar como en un bosque, pero sólo el eco retumbó sordamente en los corredores de esta sección de almacenaje.
Cogió un ascensor para subir. Encontró a London en la sala de control de vuelo, pero London tampoco tenía idea de dónde estaba Goss. No habían recibido ningún nuevo comunicado de Grial. Los monitores parpadeaban. El olor del beicon frito llenaba el aire; London estaba haciendo huevos revueltos en la grasa del beicon. Las cáscaras las tiraba en el fregadero.
–¿Tenéis huevos? –preguntó el piloto, asombrado.
–Sí, muchos.
London le hablaba ahora como si fuera uno más del puerto.
–Tuvimos un especialista en electrónica con úlcera. Se trajo todo un gallinero, para cuidar su dieta. Bueno, al principio hubo protestas, la gente se quejaba de que esto apestaba y decía que qué les iba a dar de comer a las gallinas, etc. Pero nos dejó un par de gallinas y un gallo, y ahora estamos encantados de tenerlos. Los huevos frescos son un bocado exquisito en estos lugares. Siéntate. Ya aparecerá Goss.
Parvis tenía hambre. Llenándose la boca de huevos revueltos, se justificó ante sí mismo: en vista de lo que le esperaba, debía acumular calorías. Sonó el teléfono; Goss quería hablar con él. Parvis le dio las gracias a London por el banquete, se bebió el resto del café de un trago y bajó un piso en el ascensor.
El jefe estaba en el pasillo, ya vestido con un mono. Había llegado la hora. Parvis fue corriendo a coger su traje espacial. Se metió dentro de él con movimientos eficaces, conectó el depósito de oxígeno al tubo, pero no abrió la válvula ni se puso el casco, porque no estaba seguro de que fueran a partir inmediatamente. Cogieron un ascensor diferente –un montacargas– para bajar al sótano. Allí también había paquetes almacenados, pilas de contenedores que parecían cajones de artillería, con cilindros de oxígeno que sobresalían de ellos, cinco en cada uno, como balas de gran calibre. El almacén era grande, pero estaba abarrotado; se caminaba entre paredes de cajas cubiertas de etiquetas en diferentes idiomas. Había carga procedente de todos los continentes de la Tierra. El piloto esperó un buen rato a Goss, que fue a ponerse su traje espacial, y, cuando volvió, tardó en reconocerle: el traje era del tipo pesado que llevaban los mecánicos, manchado de grasa y con un visor nocturno echado sobre el cristal del casco.
Salieron al exterior pasando por una cámara de presión. Estaban bajo la superficie inferior del edificio, que en conjunto recordaba a una seta gigantesca con una caperuza de cristal. Arriba, London estaba atareado en su estación, su silueta recortada contra el resplandor verde de los monitores. Dieron la vuelta a la base de la torre –circular, sin ventanas, semejante a un faro alzado frente al mar– y Goss abrió totalmente la puerta de un garaje hecho de metal acanalado. Unas luces fluorescentes parpadearon. El garaje estaba vacío, a excepción de un camión de carga junto a la pared del fondo y un jeep parecido a los viejos vehículos lunares de los norteamericanos. Un chasis abierto, unos asientos con reposapiés, nada más que una estructura, unas ruedas, un volante y un acumulador en la parte de atrás. Goss lo sacó al terreno cubierto de cascotes que rodeaba la torre y lo detuvo para que el piloto pudiera subir. Avanzaron por entre la bruma marrón rojizo hacia una estructura borrosa, baja, con un tejado plano. A lo lejos, detrás de una cadena de montañas, se veían tenues columnas de iluminación, como focos antiaéreos. Sin embargo, no tenían nada en común con esa anticuada estupidez.
El sol de Titán proporcionaba poca luz en días nublados; por tanto, ponían gigantescos espejos en órbita estacionaria sobre Grial mientras se trabajaba en la extracción del mineral de uranio. Estos «solectores» concentraban los rayos del sol sobre la zona minera. Su utilidad resultaba problemática. Saturno y sus lunas constituían una región de interacción de muchas masas, creando perturbaciones imposibles de calcular. Por ello, a pesar de los esfuerzos de los astrofísicos, las columnas de luz sufrían desviaciones, que frecuentemente llegaban hasta el Cráter Roembden. Los solitarios de Roembden sentían placer –un placer que no era únicamente sardónico– en estas visitas solares, ya que, en especial por la noche, toda la cuenca del cráter emergía súbitamente de la oscuridad y mostraba su severa y fascinante belleza.
Goss, sorteando obstáculos con el jeep –bloques cilíndricos que parecían tinajas deformes, bocas de pequeñas fumarolas volcánicas–, también se fijó en la luminosidad, fría como las luces del norte, y murmuró, casi para sí mismo:
–Se dirige hacia nosotros. Estupendo. Dentro de un minuto o dos lo veremos todo como en un escenario –y añadió con evidente ironía–: Es muy amable por parte de Marlin compartirlo con nosotros.
Parvis entendió la broma, porque la iluminación de Roembden significaba que Grial se había quedado completamente a oscuras y, por tanto, Marlin y su transmisor estarían ahora levantando de la cama al equipo de mantenimiento del selector para que volviesen a poner los espejos espaciales en su sitio. Pero las dos columnas de luz se acercaban cada vez más, y bajo una de ellas brilló una cumbre cubierta de nieve en la sierra oriental. Una ventaja adicional que tenían los roembdenitas era la notable claridad de la atmósfera (para tratarse de Titán) en su cráter. Esto les permitía admirar durante semanas seguidas, contra el firmamento estrellado, el amarillo disco de Saturno con su anillo plano. Aunque estaba a una distancia cinco veces mayor que la existente entre la Luna y la Tierra, el tamaño del planeta ascendente siempre dejaba atónitos a los novatos. A simple vista, se podían ver las franjas multicolores en la superficie, así como los puntos negros, que eran las sombras arrojadas por las lunas más cercanas de Saturno. Lo que hacía posible estas vistas era el viento del norte, que soplaba por las gargantas y los barrancos con tal fuerza que producía un efecto foehn. En ningún otro lugar de Titán era tan suave la temperatura como en Roembden.
Fuese porque el equipo de mantenimiento no había conseguido aún recuperar el control de su selector, o porque debido a la emergencia no había nadie que pudiera ocuparse de esto, el hecho era que el rayo de sol ya estaba cruzando el fondo de la cuenca. La cuenca estaba tan iluminada como si fuera de día. El jeep no necesitaba usar los faros. El piloto vio el hormigón gris, sucio, en torno a su Helios. Y más allá, en el lugar al que se dirigían, se alzaban, como muñones petrificados de árboles increíbles, formaciones volcánicas que habían sido expulsadas de agujeros sísmicos hacía millones de años y se habían solidificado. En escorzo, parecían la columnata de un templo en ruinas; al moverse, sus sombras eran las agujas de una hilera de relojes de sol que marcaban un tiempo extraño, galopante. El jeep pasó ante esta irregular empalizada. Continuó rodando, traqueteando; su motor eléctrico silbaba. El edificio bajo estaba todavía en la oscuridad, pero ya podían ver dos siluetas negras que se elevaban tras él, como catedrales góticas. El piloto apreció su verdadero tamaño cuando él y Goss se apearon y se aproximaron a ellas a pie.
Nunca había visto antes tales gigantes. (Y tampoco había manejado nunca un Digla, cosa que no había reconocido.) Si se le pusiera a una de estas máquinas un traje de piel, sería como King Kong. Las proporciones eran más antropoides que humanas. Las piernas, hechas de entramado de puente, descendían verticalmente hasta unos pies tan poderosos como tanques, hundidos en el terreno pedregoso e inmóviles. Las muslos, como torres, se alzaban hasta una faja pélvica en la cual, como en una barca de fondo plano, descansaba el tronco de hierro. Las manos de las extremidades superiores sólo podían verse echando la cabeza hacia atrás. Colgaban a lo largo del torso como grúas inútiles, bajadas, con puños de acero. Ambos colosos carecían de cabeza. Lo que de lejos había tomado por torretas resultaron ser, recortadas contra el cielo, antenas que les salían de los hombros.
Detrás del primer Digla, prácticamente tocando su blindaje con un brazo doblado por la articulación del codo –como si se hubiese quedado parado cuando iba a darle al otro en el costado–, había otro, idéntico. Como estaba un poco más lejos, se podía ver en su pecho el brillo de un cristal: la ventana de la cabina del conductor.
–Éste es Cástor y éste es Pólux –dijo Goss, haciendo las presentaciones. Recorrió el cuerpo de los gigantes con un foco manual. El rayo de luz sacó de la semioscuridad el metal blindado de las espinilleras, los escudos protectores de las rodillas y el tronco, que era tan negro y liso como el cuerpo de una ballena.
–El burro de Hartz ni siquiera pudo meterlos en el hangar –dijo Goss. Tocó un botón en su pecho: su aliento estaba empañando el cristal del casco–. Frenó a tiempo por los pelos, justo antes de llegar a esa ladera...
El piloto comprendió por qué Hartz había metido a ambos colosos en esta abertura en la roca y por qué había decidido dejarlos allí. Era la inercia. Igual que un buque, una máquina andante respondía más perezosamente al timonel cuanto mayor fuera su masa. Estuvo a punto de preguntar cuánto pesaba un Digla, pero, no queriendo revelar su ignorancia, cogió el foco de la mano de Goss y caminó a lo largo del pie del gigante. Como esperaba, al pasar la luz por el acero, encontró una placa atornillada a la altura de sus ojos. Potencia operativa máxima, 14.000 Kv; límite de sobrecarga, 19.000 Kv; masa en reposo, 1.680 toneladas; reactor multiblindado Tokamak con convertidor Foucault; tracción hidráulica, transmisión principal y caja de cambios de Rolls Royce; chasis hecho en Suecia.
Dirigió el cono de luz hacia arriba, a lo largo de las vigas de la pierna, pero no pudo ver toda la estructura de una vez. La luz apenas mostraba los contornos de los negros hombros sin cabeza. Cuando regresó, Goss se había ido, probablemente a encender el sistema de calefacción del campo de aterrizaje. De hecho, las tuberías que iban por el suelo ya habían empezado a disipar la bruma ligera y baja. La errática columna de sol cruzaba la cuenca como un borracho de movimientos lentos, arrancando de la oscuridad los bloques que eran almacenes, o la seta de la torre de control con su propia banda de luz verde; o producía destellos que se apagaban instantáneamente al dar sobre las superficies heladas en los riscos más distantes, como si tratara de despertar al paisaje muerto dándole movimiento. De pronto, la columna giró, barrió rápidamente la extensión de hormigón, saltó la torre en forma de seta, la empalizada de muñones de magma y el hangar, y le dio al piloto, que levantó un guante protector y rápidamente alargó todo lo posible el cuello dentro de su casco para aprovechar la oportunidad de ver el Digla entero de una vez.
Recubierto con un esmalte anticorrosivo negro, relucía por encima de su cabeza como un buque de guerra bípedo. Posando como para una foto. Las placas pectorales templadas, la estructura circular de las caderas, las vigas y ejes de los muslos, el blindaje de la articulación de las rodillas, las cuadernas de las pantorrillas, todo brillaba, inmaculado, indicando que el gigante todavía no había realizado ningún trabajo. Parvis experimentó al mismo tiempo alegría y un nudo en el estómago. Tragó con dificultad. Cuando la luz se alejó, él se dirigió a la espalda del Digla. El pie, a medida que se acercaba a él, se parecía cada vez menos a un pie humano hecho de acero; se iba convirtiendo en una caricatura, y luego, cerca de la planta hundida en el polvo, ya no tenía parecido alguno. Parvis se detuvo como ante la base de una grúa portuaria completamente inamovible. El talón blindado podía haber servido como soporte de una prensa hidráulica. El tobillo tenía chavetas como hélices, y la rodilla, que sobresalía a la mitad de la pierna, a una altura de dos pisos por lo menos, era como el rodillo de una apisonadora. Las manos del gigante, mayores que la cuchara de una excavadora, colgaban inmóviles, paralizadas.
Aunque Goss se había ido a alguna parte, el piloto no tenía intención de esperarle. Vio los escalones que salían de la parte de atrás del talón y los asideros y comenzó a subir. El tobillo estaba rodeado por una pequeña plataforma de la cual partía, ahora por dentro del entramado de la pantorrilla, una escalera vertical. Más que difícil, era extraño ascender por esos peldaños. La escalera le llevó a una escotilla situada, no demasiado convenientemente, sobre el muslo derecho, debido a que el lugar primitivo y más lógico (desde el punto de vista de los diseñadores) se había convertido en el blanco de interminables bromas. Naturalmente, los diseñadores de los primeros megapasos hicieron caso omiso de este chiste grosero, pero luego se vieron obligados a tenerlo en cuenta. Se descubrió que los operadores se resistían a manejar estos atlas, porque sus compañeros se burlaban de ellos por la manera en que se accedía a su interior.
Al abrir el cerrojo de la escotilla se encendió una guirnalda de lucecitas. Una escalera de caracol le llevó hasta la cabina. Ésta era como un gran barril de cristal o un trozo de tubería que traspasaba el pecho del Digla no en el centro, sino a la izquierda, como si los ingenieros hubieran querido poner a un hombre en el lugar en que estaría el corazón si el gigante estuviera vivo.
Recorrió con la mirada el interior, ahora también iluminado, y en considerable alivio vio que los sistemas de control le resultaban conocidos. Se sentía como en su casa. Se quitó rápidamente el casco y el traje y encendió la calefacción: ahora no llevaba más que un jersey y unos leotardos, y para mover al gigante tendría que desnudarse por completo. El aire caliente llenó la cabina. Ante el cristal convexo, miró a lo lejos. Estaba amaneciendo, y el día era nublado como de costumbre; en Titán parecía que siempre se preparaba una tormenta. En la mortecina luz observó las dispersas rocas de una región mucho más allá del campo de aterrizaje. Estaba a una altura de ocho pisos, y era como mirar desde la ventana de un edificio de oficinas. Incluso veía desde arriba la seta de la torre de control. Aparte de las cumbres de las montañas en el horizonte, sólo la proa del Helios estaba por encima de él. A través de las paredes de cristal laterales, también curvas, veía los oscuros pozos, apenas iluminados, llenos de maquinaria que lenta, regularmente, suspiraba, como si saliera de un trance o un sueño. La cabina no contenía consolas de control, ni volantes, ni pantallas; no había nada más que una prenda de ropa, arrugada en el suelo como una piel vacía, de un brillo metálico, y dos mosaicos de cubos que parecían piezas de un juego infantil, porque en sus superficies había siluetas de brazos y piernas diminutos; los derechos, en el mosaico de la derecha, los izquierdos en el de la izquierda. Cuando el coloso andaba y todas sus partes funcionaban bien, cada silueta brillaba en un plácido verde sauce. En el caso de que hubiera alguna perturbación, el color cambiaba a marrón si se trataba de un problema menor, y a morado si era una emergencia.
Era una imagen segmentada de toda la máquina proyectada en el mosaico negro. El joven, en una corriente de aire caliente, se quitó el resto de la ropa; tiró el jersey a un rincón y empezó a enfundarse el traje del operador. El material elástico se adhería a sus pies descalzos, a sus muslos, a su vientre, a sus hombros. Resplandeciente hasta el cuello dentro de esta piel electrónica, metió con cuidado las manos, dedo a dedo, en los guantes. Luego, cuando se subió la cremallera hasta el cuello con un solo movimiento, el mosaico negro se iluminó con luces de colores. De una ojeada comprobó que el sistema era el mismo que el de los megapasos de hielo corrientes que había manejado en la Antártida, aunque aquéllos no podían compararse con el Digla en cuanto a volumen. Alargó la mano hacia el techo para coger una correa, una especie de arnés, y se lo puso, ajustándoselo bien alrededor del pecho. Cuando la hebilla se cerró, el arnés le levantó suavemente, elásticamente, de forma que, sostenido por debajo de los brazos, como por un corsé bien acolchado, quedó suspendido y podía mover libremente ambas piernas. Después de comprobar que los brazos estaban igualmente libres, buscó el mando principal en el cuello, encontró la palanca y tiró de ella a tope. Las luces de los cubos aumentaron de intensidad y al mismo tiempo oyó, allá abajo, los motores de todos los miembros. Giraban en punto muerto, haciendo suaves ruidos de succión porque había demasiada grasa en las bielas, proveniente de los cojinetes rotatorios, que habían sido preparados así en el astillero de la Tierra para protegerlos de la corrosión.
Mirando hacia abajo con atención, para no golpear el costado del almacén, dio su primer paso, corto, inseguro. En el forro de su traje había miles de electrodos, cosidos en suaves espirales. Pegados al cuerpo desnudo, recibían los impulsos de los nervios y los músculos y se los transmitían al Goliat. Lo mismo que a cada articulación del esqueleto del hombre correspondía, en la máquina, una articulación de metal aumentada y herméticamente sellada, por cada grupo de músculos que flexionaban o extendían un miembro había unos cilindros como cañones dentro de los cuales se movían unos pistones, impulsados por aceite bombeado. Pero el operador no tenía que pensar en todo eso, ni siquiera necesitaba saberlo. Sencillamente, se movía como si caminara, como si pisara la tierra con los pies, o como si inclinara el torso para coger un objeto que deseara alargando la mano. Sólo había dos diferencias significativas. La primera, la del tamaño. Ya que un solo paso humano equivalía a un paso de doce metros de la máquina. Pasaba lo mismo con todos los movimientos. Gracias a la extraordinaria precisión de los relés, la máquina era capaz, si el operador deseaba demostrar su habilidad, de coger de una mesa una copa llena de licor y levantarla hasta una altura de doce pisos sin derramar una gota ni romperla con sus grandes tenazas. Pero el coloso no estaba hecho para levantar copas ni piedrecitas, sino tuberías, vigas y rocas de muchas toneladas. Con las herramientas adecuadas en sus manos, se convertía en una perforadora, una apisonadora, una grúa; siempre la poderosa unión de una fuerza prácticamente inagotable con la destreza humana.
Los gigantes megapasos eran una extensión del concepto de exoesqueleto, que, como un amplificador externo del cuerpo humano, se había aplicado en muchos prototipos del siglo xx. La invención languideció, porque en la Tierra no se le encontró ninguna utilidad práctica inmediata. Lo que hizo revivir la idea fue la explotación del sistema solar. Surgieron máquinas planetarias, adaptadas a los astros en los que habían de trabajar, en las condiciones y las tareas locales. Las máquinas variaban en peso, pero su masa inerte era igual en todas partes, y en esto residía la segunda diferencia importante entre ellas y las personas.
Tanto la resistencia del material empleado en su construcción como la potencia del motor tenían sus límites. Los límites los imponía, incluso lejos de todos los cuerpos gravitatorios, la masa inerte de la máquina. No se podía hacer movimientos bruscos en un megapaso, del mismo modo que no se puede parar un transatlántico sin más ni hacer girar el brazo de una grúa como si fuera una hélice. Intentar un movimiento súbito en un Digla rompería las vigas de sus miembros. Para protegerlo de esta maniobra autodestructiva, los ingenieros habían instalado cortocircuitos de seguridad en cada una de las unidades de transmisión ramificadas. No obstante, el operador podía anular cualquiera de estos neutralizadores, o todos ellos, si se encontraba en un grave aprieto. Podría, a costa de destrozar la máquina, salvar su propia vida, por ejemplo, para salir de un derrumbamiento. Y si eso no daba resultado, tenía un último recurso, un refugio para casos extremos: el vitrifax.
El hombre iba protegido por el blindaje exterior del megapaso y por las placas interiores de su cabina, pero dentro, encima del operador, en forma de campana, estaba la boca abierta del vitrifax. El aparato podía congelar a un hombre en un abrir y cerrar de ojos. Desgraciadamente, la medicina aún no poseía los medios para devolver a la vida al congelado. Las víctimas de las catástrofes, conservadas en cilindros de nitrógeno líquido, esperaban, intactas, la llegada de la tecnología que las resucitara en el próximo siglo.
Eso de que los médicos echaran el muerto a un futuro indefinido le parecía a mucha gente una horrible deserción de su deber, una promesa de rescate sin ninguna garantía de cumplimiento. Había, sin embargo, más de un precedente en medicina de tan extremas medidas terminales. Los primeros trasplantes de corazón de simios a pacientes moribundos provocaron reacciones similares de indignación y horror. No obstante, un sondeo realizado entre los propios operadores reveló qué pocas esperanzas ponían en el vitrifax. Puede que su profesión fuese completamente nueva, pero la muerte que acechaba en ella era tan antigua como cualquier empresa humana. Por tanto, Angus Parvis, mientras se desplazaba pesadamente sobre el suelo de Titán, no pensó para nada en el negro tubo que había sobre su cabeza, ni en el botón que relucía como un rubí dentro de su pequeña burbuja transparente.
Con exagerada precaución salió a las pistas de hormigón del puerto espacial para probar el Digla. Al instante, volvió a él la antigua sensación de que era al mismo tiempo increíblemente ligero e increíblemente pesado, libre y constreñido, veloz y lento. La analogía más próxima podía haber sido la sensación de un submarinista, cuyo peso disminuye por la fuerza ascensional del agua, pero que encuentra mayor resistencia en el medio cuanto más rápido quiere ir. Los primeros prototipos de máquinas planetarias, después de unas pocas horas de funcionamiento, acababan convertidos en un montón de chatarra, porque carecían de neutralizadores del movimiento. El novato que daba unos pasos en uno de los primitivos megapasos tenía la impresión de que era facilísimo y, por ello, cuando iba a ejecutar una tarea sencilla –digamos, poner una hilera de vigas en las paredes de una casa en construcción–, derribaba la pared y doblaba las cañerías sin darse cuenta de lo que hacía. Pero una máquina con neutralizadores también podía ser traicionera para un operador inexperto. Leer los números de cargas máximas era tan fácil como leer un libro sobre esquí, pero nadie ha dominado nunca el eslalon leyendo un libro. Parvis, buen conocedor de las máquinas de mil toneladas, juzgó, por la pequeña aceleración inicial de los pasos, que el gigante que estaba bajo su control tenía casi el doble de esa masa. Suspendido en su cabina de cristal como una araña en una extraña red, moderó inmediatamente los movimientos de sus piernas, e incluso se detuvo para empezar a realizar –muy despacio– ejercicios en posición fija. Se apoyó primero en un pie y luego en el otro, inclinando el tronco a ambos lados, y sólo entonces dio varias vueltas alrededor de su nave.
Su corazón latía con más fuerza que de costumbre, pero todo fue sin un tropiezo. Vio la árida cuenca, gris oscuro en la neblina baja, las distantes hileras de luces que marcaban los límites del campo de aterrizaje y, en la base de la torre de control, la diminuta figura de Goss, una auténtica hormiga. Parvis estaba rodeado por un rumor agradable y cambiante: sus oídos, cada vez más capaces de distinguir los diferentes ruidos, reconocían el bajo de fondo de los motores principales, que a veces aumentaba hasta un canto ahogado y a veces gruñía un suave reproche cuando las piernas de cien toneladas, lanzadas hacia delante, eran detenidas demasiado bruscamente. Ahora podía diferenciar la llamada coral del sistema hidráulico, cuyo aceite corría por mil conductos y cilindros, poniendo en marcha un ritmo constante de pistones que doblaban y extendían cada miembro cuando los pies acorazados caminaban sobre el hormigón. Oía incluso el delicado gemido de los giroscopios que le ayudaban de manera autónoma a mantener el equilibrio. Cuando intentó dar una vuelta más cerrada, comprobó que la inmensa estructura que ocupaba no era muy maniobrable, y aunque los motores rugieron obedientemente a toda potencia, el gigante comenzó a tambalearse, pero no llegó a perder el control, porque al instante Parvis aumentó el radio de la curva.
Entonces empezó a jugar a levantar las rocas de varias toneladas que había más allá del borde del campo de aterrizaje. Saltaron chispas y hubo un agudo chirrido cuando las pinzas agarraron y mordieron la piedra. Antes de que transcurriera una hora, se sentía seguro con su Digla. Había logrado, una vez más, el conocido estado que los veteranos llamaban «fusión del hombre y el megapaso». Los límites entre él y la máquina habían desaparecido; los movimientos de ésta eran ahora sus movimientos. Para completar su preparación trepó bastante alto por una escombrera, y tenía ya tal dominio que, por el ruido que hacían las piedras al resbalar bajo sus demoledores pies, sabía exactamente lo que podía pedirle a su coloso. Ya le había tomado afecto.