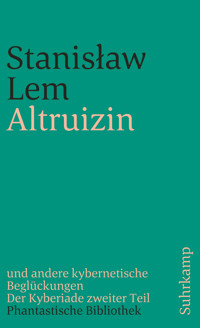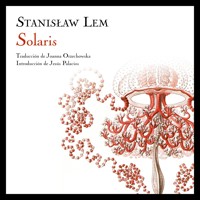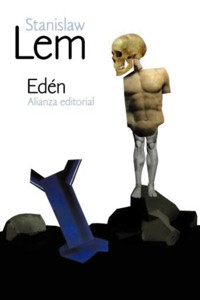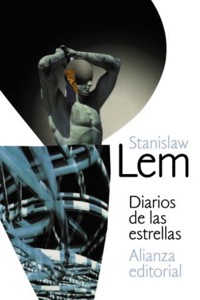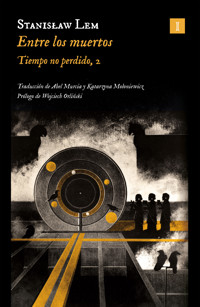Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Lem
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1971, Congreso de futurología pertenece al ciclo de relatos protagonizados por Ijon Tichy. En ella Stanislaw Lem hace un magistral retrato de la aspiración al bienestar del hombre contemporáneo sirviéndose de la ironía y del humor. Tras un período de hibernación, Tichy es reanimado en el año 2039 y encuentra un mundo en el que impera la paz y reina un bienestar general; en esa sociedad controlada por la "psiquímica", se aprende y se ama por medio de productos químicos, los sentimientos son manipulados y toda espontaneidad ha dejado de existir. Bajo una apariencia exterior de abundancia y de confort, Tichy descubre, sin embargo, una realidad sobrecogedora que supera la más fantástica alucinación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stanislaw Lem
Congreso de futurología
El Octavo Congreso Internacional Futurológico se celebró en Costarricania. A decir verdad, no hubiese ido a Nounas, pero el profesor Tarantoga me dio a entender que se esperaba mi participación en dicho comicio; no podía faltar. Me dijo también (lo cual no dejó de impresionarme) que hoy en día la astronáutica es la forma de evadirse de los problemas terrestres. Quien esté de ellos hasta la coronilla se marcha a la Galáctica, contando con que lo peor habrá de acontecer durante su ausencia. Es cierto que más de una vez, mayormente en mis viajes más antiguos, regresé con el temor, al contemplar la Tierra por un tragaluz, de si no se parecería a una patata cocida en el horno. Tampoco me hice mucho de rogar, aunque no dejé de objetar que yo nada entendía respecto de la futurología. A lo cual, Tarantoga replicó que, en general, nadie entiende el bombeo; sin embargo, todo quisque se apresura en ocupar su puesto con sólo escuchar el grito de: «¡Fuego! ¡A las mangueras!».
El Consejo de la Asociación Futurológica eligió Costarricania como lugar del comicio, ya que estaba dedicado a la plaga diluvial del crecimiento catastrófico de la población y a cómo combatirla. Pues Costarricania tiene en la actualidad el mayor índice de crecimiento demográfico mundial, y bajo la presión apremiante de aquella realidad, teníamos que actuar eficientemente. En honor a la verdad hay que decir –aunque sólo lo dijeran los malévolos– que el nuevo hotel, levantado por el consorcio Hilton en Nounas, parecía vacío, y al Congreso habían de asistir, además de los futurólogos, otros tantos periodistas. Como quiera que en el transcurso de los debates nada quedó de ese hotel, sin temer a que me acusen de hacer publicidad, puedo afirmar que era un Hilton estupendo con la conciencia muy tranquila. Estas palabras tienen en mis labios una singular importancia, por cuanto soy, de nacimiento, un verdadero sibarita y sólo el sentido del deber me movió a abandonar el confort por los tormentos de la astronáutica.
El Hilton costarricano proyectaba al cielo sus ciento seis pisos desde su plataforma de cuatro plantas. En las terrazas de las partes más bajas del edificio se hallaban instalados, además de las canchas de tenis y las piscinas, el solarium, las pistas para las carreras de karting, los tiovivos que servían a la vez de ruleta, el stand de tiro (allí se podía disparar sobre unas personas disecadas, a capricho de uno –haciendo la demanda con veinticuatro horas de antelación–), así como una sala de conciertos con una instalación para duchar a los oyentes con gases lacrimógenos. Me tocó un apartamento en el centésimo piso, desde el cual solamente podía contemplar la parte superior de la capa pardoazulada de niebla que envolvía a la ciudad. Ciertas cosas del hotel me sorprendieron; por ejemplo, una barra de hierro de tres metros de longitud que había en un rincón del cuarto de baño jaspeado, una pelerina de disfraz pintada con colores protectores en un armario o un saco con bizcochos debajo de la cama. En el cuarto de baño, además de las toallas, estaba colgada una típica cuerda de alpinista, de buen tamaño, y en las puertas, cuando por vez primera metí la llave en la cerradura Yale, pude observar una pequeña pancarta con la siguiente inscripción: «La Dirección del Hilton garantiza la ausencia de BOMBA en este apartamento».
Como es sabido, los científicos se dividen en estacionarios y viajantes. Los primeros se dedican desde siempre a las más diversas investigaciones, mientras que los segundos participan en un sinfín de conferencias y congresos internacionales, y es muy fácil reconocerlos, pues llevan siempre en la solapa de su americana una pequeña tarjeta con su nombre y su título científico y en el bolsillo los horarios de las líneas aéreas; se ciñen la vestimenta sin recurrir a ninguna clase de ataduras o botones metálicos y, asimismo, los broches de sus carteras de mano son de materia plástica; todo ello con miras a no activar innecesariamente las sirenas de alarma de las instalaciones que en los aeropuertos revisan a los pasajeros y detectan toda clase de armas blancas o de fuego. Dichos científicos suelen estudiar la literatura especializada en los autobuses de las compañías aéreas, en las salas de espera, en los aviones y en los bares de los hoteles.
Desconociendo, por razones obvias, muchas particularidades de la cultura terrestre de los últimos años, yo mismo suscité la alarma en Bangkok, en Atenas y en la misma Costarricania al bajar en el aeropuerto: muy a pesar mío, llevo seis muelas empastadas (con amalgama de metal). Traté de que me las cambiaran por unas muelas de porcelana en la misma ciudad de Nounas, pero me lo impidieron unos acontecimientos imprevistos. En lo que respecta a las cuerdas, la barra de hierro, los bizcochos debajo de la cama y la pelerina, uno de los miembros de la delegación futurológica norteamericana me lo aclaró con la mayor indulgencia al manifestarme que hoy en día las empresas hoteleras suelen aplicar unas medidas precautorias totalmente desconocidas antiguamente. Cada uno de esos objetos colocados en los apartamentos –me dijo mi interlocutor– incrementa las posibilidades de supervivencia de los huéspedes de los hoteles. Por pura ligereza no le atribuí a esas palabras la debida atención.
El congreso debía iniciar sus debates en la tarde del primer día, pero aquella misma mañana ya nos facilitaron todos los materiales necesarios, muy elegantemente editados en una hermosa carpeta, con numerosos objetos; cabe destacar muy especialmente un bloque de papel de escribir de un azul satinado, con el membrete: «Salvoconducto copulativo». Pues las modernas conferencias científicas sufren igualmente de la explosión demográfica. Como quiera que el número de los futurólogos se incrementa con la misma potencia en que crece la humanidad, en los congresos reinan el gentío y las prisas. No cabe ni pensar en pronunciar los informes; es preciso leerlos con anterioridad. Pero aquella mañana tampoco hubo tiempo para ello, puesto que los anfitriones nos ofrecieron una copa de vino. Este pequeño acto inicial transcurrió casi normalmente, salvo el hecho de que a la delegación norteamericana le lanzaron unos cuantos tomates podridos, y que, cuando ya tenía mi copa en la mano, me enteré a través de Jim Stantor, conocido periodista de la United Press International, de que aquella misma madrugada habían raptado al cónsul y al tercer agregado de la embajada norteamericana en Costarricania. Los extremistas autores del secuestro exigían por la devolución de los diplomáticos la puesta en libertad incondicional de los presos políticos, y para dar mayor peso a su demanda, a guisa de embajada mandaron una muela de cada uno de los rehenes, amenazando con una escalada en caso de no aceptar sus condiciones. Sin embargo, esa disonancia no perturbó la cálida atmósfera del matutino cóctel.
Al mismo asistió personalmente el embajador de Estados Unidos, quien pronunció una breve alocución sobre la necesidad de la colaboración internacional; aunque habló rodeado por media docena de guardaespaldas muy cuadrados, que no nos quitaban los ojos de encima. He de confesar que ello me desconcertó bastante, mayormente si se tiene en cuenta que junto a mí tenía al delegado de la India, hombre de tez oscura y que, con el catarro que le aquejaba, deseaba sonarse la nariz, para lo cual no tenía más remedio que llevarse la mano al bolsillo para sacarse el pañuelo.
Más tarde, el portavoz para la prensa de la Asociación Futurológica me aseguró que aquellas medidas eran tan imprescindibles como humanitarias. Pues me explicó que los miembros del servicio de orden disponen exclusivamente de armas de grueso calibre, pero de débil fuerza de penetración, al igual que los guardias a bordo de los aviones civiles, gracias a lo cual ninguna de las personas vecinas peligra al verse heridas, contrariamente a lo que antaño solía ocurrir, cuando las balas, tras dar muerte al presunto autor de un atentado, seguían su carrera, atravesando el cuerpo de otras cinco o seis personas más que, totalmente inocentes, se encontraban detrás de él. De cualquier forma, la visión de un hombre que se desploma sobre los pies de uno no deja de ser espantosa, aun cuando se trate de un mero malentendido, que ulteriormente motiva un intercambio de notas diplomáticas y de excusas.
Pero en lugar de meterme en esas consideraciones sobre el problema de la balística humanitaria, será mejor que explique seguidamente por qué no conseguí enterarme durante todo el día de lo que exponían las materias de la conferencia. Sin hablar ya del desagradable incidente que me obligó a mudarme apresuradamente mi camisa ensangrentada, en contra de mi costumbre me fui a desayunar al bar del hotel. Por las mañanas siempre me gusta comerme un huevo poco hecho, pero el hotel en el que a uno le puedan servir en la cama un huevo frito como Dios manda sin que la yema esté chafada de horrible manera aún está por edificar. Ello está vinculado naturalmente al constante incremento de la capacidad gastronómica de los hoteles. Cuando las cocinas distan milla y media de la habitación, no hay quien pueda salvar la yema de la chafadura. Según tengo entendido, los especialistas gastronómicos del Hilton estudiaron el problema y llegaron a la conclusión de que la única manera de superarlo era la instalación de unos ascensores que corrieran a una velocidad supersónica; pero el llamado «sonic boom», o sea, la explosión provocada por la superación de la barrera del sonido, dentro de un edificio cerrado podía desgarrar los tímpanos de la gente. Eventualmente, cabía pensar en que la cocina automática facilitase los huevos que luego habría de preparar un camarero robot en la misma habitación, para así dejarlo al gusto de uno, pero muy pronto llegaríamos a transportarnos al Hilton con nuestra propia jaula de gallinas... Por eso mismo me fui aquella mañana al bar. En la actualidad, el 95 por 100 de los clientes de los hoteles suelen ser los delegados y participantes en toda clase de congresos y conferencias; el huésped solitario, el turista individual, sin tarjeta clavada en la solapa y sin cartera repleta de papeles y documentos comiciales, es hoy más raro que una perla en un desierto. Pues además de la nuestra, se celebraban simultáneamente en Costarricania la Conferencia de la Agrupación de los Jóvenes Contestatarios «Tigres»; el Congreso de los Editores de la Literatura Liberada y de la Asociación Fullerista. Generalmente, a los participantes de las conferencias se les distribuyen las habitaciones situadas en una misma planta, pero la dirección del hotel, con el deseo de honrar mi persona, me atribuyó un apartamento en el centésimo piso ya que contaba con su propio palmar, en el que se daban conciertos de Bach; la orquesta era femenina, y a la par que tocaban, las intérpretes realizaban un strip-tease colectivo. A mí tales pormenores me interesaban muy poco, pero al no existir ninguna otra habitación desocupada en ese momento, no tuve más remedio que quedarme en la que me habían asignado. Apenas si acababa de sentarme en la silla del bar de mi piso cuando mi vecino, un hombre ancho de espaldas, barbudo y con el cabello corto (podía descifrar en los pelos de su barba, lo mismo que en una minuta, todos los platos de la semana transcurrida), me puso de pronto bajo las narices un rifle de dos cañones, pesado y enfundado que llevaba colgado del hombro, y, riéndose desenfadadamente, me preguntó qué pensaba yo de su papá. No sabía qué contestarle, ignorando a qué aludía. Pero la táctica más acertada, con los que se llega a conocer accidentalmente, es guardar silencio. Sin embargo, él mismo se apresuró a explicarme que el rifle de dos cañones, dotado con una mira de láser, con gatillo Schneller y cargador, era un arma contra el Papa. Sin parar de hablar, se sacó del bolsillo una vieja fotografía en la cual se le veía disparando al blanco: un maniquí tocado con un birrete. Según me manifestó, ya había alcanzado su plena forma y ahora se dirigía precisamente a Roma, con una gran peregrinación, para matar al Santo Padre en la Basílica de San Pedro. No di crédito a sus palabras, pero sin dejar de hablar me enseñó un billete de avión con su reserva, un misal y un prospecto de una peregrinación para los católicos norteamericanos, así como una caja de municiones con la punta de las balas serradas en cruz. Para ahorrar, solamente había sacado el billete de ida, porque daba por descontado que los indignados peregrinos lo harían papilla. Sin embargo, tal perspectiva lo ponía de muy buen humor. Pensé en el acto que me hallaba ante un loco o algún extremista dinamitero profesional, tan numerosos hoy en día, pero también en eso me equivocaba. Sin dejar de discurrir y sentado en la silla más alta, puesto que el rifle le tocaba al suelo, me aclaró que era verdaderamente un ardiente y fiel católico, pero que la acción planeada por él (que denominaba «acción P») era por su parte un sacrificio especial; pues se trataba, según decía, de estremecer la conciencia de la humanidad y ¿cabía cosa mejor para estremecerla que una acción tan extremada? Me siguió explicando que no iba a hacer otra cosa que lo que, según las Sagradas Escrituras, tenía que hacer Abraham con Isaac, pero a la inversa, porque no mataría al hijo, sino al padre y por desgracia santo. Y con ello daría una prueba del mayor sacrificio del que pueda vanagloriarse un cristiano, ya que ofrendaría su cuerpo al suplicio y su alma a la condenación, todo ello para abrir los ojos a la humanidad. En ese instante pensé que ya eran demasiados los aficionados a eso de abrirle los ojos a la gente, y lejos de estar convencido por la filípica de aquel desalmado, me fui a salvar al Papa, es decir, a informar a quien fuera preciso, pero Stantor, con el que me encontré en el bar del piso 77, ni siquiera se dignó escucharme hasta el fin y me dijo que entre los regalos que la última excursión de fieles norteamericanos le ofrecieron a Adriano XI figuraban dos relojes y un tonel lleno –en lugar de vino de misa– de nitroglicerina. Comprendí mejor su estragamiento al enterarme de que los extremistas acababan de mandar a la embajada norteamericana una pierna, que aún no se sabía a quién pertenecía. Nuestra conversación, por lo demás, no pudo terminar, puesto que llamaron a Stantor al teléfono; por lo visto, en la Avenida Romana, alguien se había quemado vivo en señal de protesta. En el bar del piso 77 imperaba un ambiente totalmente distinto al de mi piso de arriba. Allí había muchas chicas con los pies descalzos, vestidas con unas camisas de mallas hasta la cintura, algunas con sables; algunas llevaban largas trenzas, sujetadas, de acuerdo con la última moda, al cuello con un brinquiño o a un collar con pequeños clavos. No estoy seguro si se trataba de filuménicas o bien de las secretarias de la Asociación de Editores Liberados; a tenor de las fotos vistosas que estaban contemplando, debía tratarse de alguna editorial especial.
Bajé nueve pisos, a donde se hallaban mis futurólogos, y en el bar me tomé mi segundo vaso con Alphonse Mauvin, de la Agencia France Presse. Por última vez intenté salvar al Papa, pero Mauvin acogió mi relato con el mayor estoicismo, y me manifestó que el mes anterior un peregrino australiano ya había disparado en el Vaticano, pero bajo unas motivaciones ideológicas totalmente distintas. Mauvin contaba con una interesante entrevista para su agencia de un tal Manuel Pyrhull, buscado por el FBI, la Sûreté, la Interpol y toda una serie de otras entidades policiales, por ser el fundador de una firma de servicios de un nuevo tipo: se ofrecía como especialista de atentados con medios explosivos (lo conocían bajo el apodo de «El Bombista») y hasta se vanagloriaba de su falta absoluta de ideología.
Una hermosa pelirroja, vestida con algo así como un camisón de encaje, muy agujereado por series de disparos de metralleta, se acercó y se sentó a nuestra mesa (se trataba precisamente de la enviada de los extremistas que debía guiar al reportero hasta su cuartel general); Mauvin, al marcharse, me entregó un prospecto publicitario de Pyrhull, por el cual pude enterarme de que ya había llegado la hora de acabar con las acciones de los irresponsables aficionados, incapaces de distinguir entre la dinamita y la melinita y un fulminante de mercurio de una cinta Bickford. En una época de alta especialización, nada puede realizarse con las propias manos, sino que hay que contar con la ética profesional y los conocimientos de unos especialistas conscientes. En la otra cara del prospecto estaba la tarifa de precios de los servicios prestados con su cuantía en las divisas de los países más desarrollados del mundo.
Los futurólogos empezaban a llegar al bar, cuando uno de ellos, el profesor Mashkenase, irrumpió en la sala, pálido y deshecho, gritando que tenía una bomba en su habitación; el barman, evidentemente acostumbrado a esas cosas, lanzó un grito: ¡Escóndanse!, y se metió debajo del mostrador. Al poco rato, los detectives del hotel ya se habían percatado de que un compañero del profesor Mashkenase le había gastado una broma de mal gusto al meterle en una caja de cakes un simple despertador. Para mí que debía tratarse de un inglés, pues son muy aficionados a los llamados practical jokes o bromas prácticas, aunque pesadas. Sin embargo, el incidente no fue más lejos, por cuanto se presentaron J. Stantor y J. G. Howler, ambos de la Unidad Press International, con el texto de una nota del Gobierno de los EE.UU. al de Costarricania sobre el asunto de los diplomáticos secuestrados. La nota en cuestión estaba redactada con el lenguaje común a dichos escritos diplomáticos, y en el que ni las muelas ni la pierna se mentaban con sus nombres auténticos. Jim me manifestó que el gobierno local recurriría seguramente a las medidas drásticas, pues el general Apolonio Díaz que ostentaba el poder se había granjeado la etiqueta de «halcón» y era de los que pensaban que a la violencia cabe oponerle una violencia mayor. En la reunión del gobierno (que deliberaba en permanencia) hubo quien sugirió pasar a la contraofensiva, la cual habría de consistir en arrancarles a los presos políticos –cuya liberación exigían los extremistas– el doble de muelas y, dado que se desconocía la dirección del cuartel general de los extremistas, de mandarles dichas muelas a la lista de correos. La edición aérea del New York Times, en un comentario del prestigioso Sulzberger, hacía un llamamiento a la razón y los intereses comunes de la especie humana. Stantor me dijo con discreción que el gobierno costarricano había requisado un tren cargado con material bélico secreto perteneciente a EE.UU., que transitaba por el territorio costarricano hacia el Perú.
Hasta ese momento, a los extremistas no se les había ocurrido la idea de secuestrar a los futurólogos, lo cual bajo su punto de vista no hubiera sido ninguna tontería, puesto que en esos momentos en Costarricania había un número mucho mayor de futurólogos que de diplomáticos.
Un hotel de cien pisos semeja una especie de atolón, un organismo tan enorme y tan confortablemente aislado del resto del mundo que las noticias del exterior llegan hasta él como si proviniesen del otro hemisferio. En cualquier caso, entre los futurólogos no se manifestó ningún pánico: la agencia de viajes del Hilton no estaba asediada por los clientes deseosos de reservar sus plazas en los aviones que salían para Estados Unidos o cualquier otro punto.
El banquete de apertura del congreso estaba programado para las dos de la tarde. Por mi parte, aún no había logrado quitarme mi pijama, de modo que me metí en mi habitación para cambiarme y seguidamente me fui apresuradamente hacia la sala purpúrea, sita en el piso 46. Al llegar al vestíbulo, me encontré ante dos muchachas encantadoras. Iban vestidas con unos pantalones muy amplios, pero desnudas de cintura para arriba, con unas flores pintadas en el busto –nomeolvides y campanillas de las nieves–. Las hermosas azafatas me entregaron una carpeta de lino. Sin mirarla siquiera, penetré en la sala aún desierta, y se me cortó la respiración al contemplar las mesas espléndidamente servidas, aunque de una forma harto desconcertante por las formas que allí se divisaban: todos los manjares, entremeses, postres, etc., tenían la forma de unos órganos genitales. No cabía pensar en ninguna ilusión óptica, por cuanto unos altavoces discretamente disimulados estaban difundiendo por toda la sala una canción muy popular en determinados círculos, que comenzaba con estas palabras: «Sólo los tontos y los canallas menosprecian el sexo, pues hoy día lo que está más de moda es jalear los órganos genitales».
Fueron llegando los primeros comensales, con unas barbas muy fornidas y unos poderosos bigotes, casi todos ellos gente joven, en pijama o enteramente en cueros. Cuando seis camareros irrumpieron en la sala con las tartas, al contemplar ese indecente y más dulce manjar del mundo, ya se me fueron todas mis dudas: me había equivocado de sala y sin darme cuenta me había metido en el banquete de la Literatura Liberada. Con el pretexto de que mi secretaria se había perdido, me retiré apresuradamente y bajé al piso inferior para dar con mi lugar apropiado; la Sala Purpúrea (y no la Rosada, en la que por error me había metido) ya estaba llena. Me colé en la sala como pude, bastante desconcertado al percatarme de la discreta acogida que se nos brindaba. La comida era en frío y de pie, y para dificultar más aún el consumo, de la enorme sala se habían llevado todas las sillas y sillones, de modo que era preciso tener la habilidad propia de tales circunstancias, sobre todo si tenemos en cuenta de que ante los platos más esenciales se había formado un gran gentío. El señor Cuillone, representante de la sección costarricana de la Asociación Futurológica, me explicó, con una encantadora sonrisa, que allí no había lugar para cualquier magnificencia luculiana, mayormente cuando la temática de los debates del congreso versaba, entre otras cosas, sobre la plaga del hambre que amenazaba a la humanidad. Naturalmente, también estaban los escépticos que afirmaban que a la Asociación le habían recortado la dotación financiera y que sólo así cabía explicar tan drástico ahorro.
Los periodistas, profesionalmente obligados a la abnegación, iban por entre nosotros, entrevistando a las lumbreras extranjeras del pronóstico. En lugar del embajador de los Estados Unidos, apareció tan sólo el tercer secretario de la embajada rodeado por un masivo cuerpo de guardia. Era el único en haberse presentado en esmoquin, por cuanto resulta difícil disimular un chaleco blindado debajo de un simple pijama. Pude enterarme, asimismo, de que a los invitados venidos de la ciudad los estaban cacheando en el hall y que ya habían encontrado un buen montón de armas.
El congreso en sí estaba programado para las cinco de la tarde, de forma que había tiempo de sobra para volver a mi habitación; así que subí al centésimo piso. Tras las ensaladas tremendamente condimentadas que había comido, sentía una sed atroz, pero el bar de mi piso estaba ocupado en esos momentos por unos rudos contestatarios y dinamiteros acompañados de sus chicas, y como ya me bastaba con la conversación mantenida con el barbudo papista (o mejor dicho, antipapista), me conformé con un trago de agua del grifo.
Apenas si acababa de saciar mi sed, cuando de pronto se apagaron las luces en el cuarto de baño y en ambas habitaciones; el teléfono también dejó de funcionar, independientemente del número al que llamase, y solamente me pude comunicar con el automático que estaba dando un cuento sobre la Cenicienta. Quise bajar a los pisos inferiores, pero el ascensor tampoco funcionaba.
Escuché un canto del coro de los contestatarios, que ya estaban disparando a ciegas; yo confiaba en que sus tiros erraran el blanco... Esas cosas suelen ocurrir hasta en los mejores hoteles; además, no me irritan y, lo que más me sorprendía, era mi propia reacción. Mi humor, más bien sombrío desde mi conversación con el papicida potencial, se iba recobrando a cada minuto. Al regresar a tientas a mi apartamento, me sonreía con indulgencia en la oscuridad, e incluso cuando casi me rompo una rodilla contra la maleta, mi benevolencia hacia el mundo entero no disminuyó. A ciegas, encontré encima de la mesa de noche los restos de la comida que había mandado subir a mi habitación entre el desayuno y el almuerzo. Con la rodaja de mantequilla que me había sobrado, impregné una tira de papel que arranqué de la carpeta del congreso, la encendí con una cerilla y, aunque humeante, conseguí una verdadera vela a cuyo resplandor me senté en el sillón, pues aún me quedaban más de dos horas por delante, contando el paseo de una hora a través de las escaleras (puesto que el ascensor estaba parado). Mi humor sufría fluctuaciones y cambios que iba contemplando con viva curiosidad. Me sentía alegre, perfectamente bien. Pude considerar toda una serie de argumentos en pro de ese estado de cosas. Me parecía, con toda solemnidad, que el apartamento Hilton, sumido en unas tinieblas egipcias, lleno del olor y la humareda de mi antorcha de mantequilla, aislado del mundo, con el teléfono emitiendo un cuento, era el único y más encantador lugar del mundo que cabía imaginar. Además, sentía el mayor deseo de acariciar la cabeza de alguien o cuando menos darle un fuerte apretón de manos, mirándole a los ojos con el mayor afecto.
Hubiese besado al encarnizadísimo enemigo del rifle. La antorcha de mantequilla, derritiéndose, apestando y humeante, se apagaba continuamente. Para mi candil de mantequilla, tenía que gastar toda una caja de cerillas. El hecho de que la mantequilla rimase con cerillas me hizo reír de buena gana, aunque se me iba toda la caja para mantener viva mi candela de fortuna. Ésta apenas si ardía; sin embargo, entoné a media voz el aria de una vieja opereta, sin reparar ni un segundo en que el humo y el olor me sofocaban y que los ojos me estaban llorando.