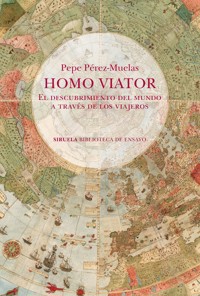Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El nuevo libro del autor de Homo viatorUn apasionante viaje repleto de arte, historia y literatura para todos los enamorados de Italia. Un hombre quiere volver a Roma. Lo hace en bicicleta desde los Alpes, cargado de equipaje. Lleva consigo miedos, ansiedad, problemas familiares: un laberinto que necesita recorrer. No es una huida, sino un encuentro. El viajero aspira a hallar la belleza en la naturaleza y en el arte, a mimetizarse con la historia de los lugares que atraviesa en su recorrido por la Vía Francígena —una senda de peregrinación que unió Europa en los siglos oscuros—, desde el Gran San Bernardo en la frontera suiza, pasando por el Piamonte, Lombardía, la llanura padana, los Apeninos, la Toscana, hasta la plaza de San Pedro del Vaticano. Días de sol y piedra narra una crisis existencial como motor de un viaje, compuesto a su vez de pequeñas historias que hilvanan la trama. En cada pedalada, las reflexiones personales se van entrelazando con un muestrario sentimental herido por el pasado, el del viajero y el de Italia: la Antigüedad Clásica a través de pasajes de la Odisea que cobran vida y ayudan al peregrino a entender la realidad que lo rodea, la ascensión de Petrarca al Mont Ventoux, los días de partisano de Primo Levi, el suicidio de Cesare Pavese, las estancias romanas de William Turner para captar la luz acuática de sus cuadros o Roma como patria seminal. Arte, historia y literatura se dan la mano en un recorrido milenario tocado por los padecimientos de quien busca respuestas lejos de sí. «A las pocas líneas, descubrimos que el itinerario de Pérez-Muelas es completamente distinto y que logra capturar aquello que las cartas y escritos de Goethe, Winckelmann y Freud muestran también: no solo una Italia interior, sino una Italia muy íntima y siempre bellísima».André Aciman «Un auténtico festín para el viajero curtido, el aventurero, el amante de la historia y para quien disfruta viajando desde el sofá».María Belmonte
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
0. Una noche entre las hogueras
1. Nostalgia de la cima
2. Los que miran desde el bosque
3. Le donne antiche e’ cavalieri
4. La tierra liberada
5. La piedra de Sísifo
6. La senda del laberinto
7. La mujer de la playa
8. El sueño de oro
9. Los caminos de la vida
10. Todos los atardeceres del mundo
11. Muertos antiguos y muertos nuevos
Agradecimientos
Notas
Créditos
A Francesco Irace, Vincenzo Malagnino y Andrea Ceccacci, por los días romanos, por las noches parisinas
Háblame, Musa, del hombre de múltiples tretas que
por muy largo tiempo anduvo errante,
tras haber arrasado la sagrada ciudadela de Troya,
y vio las ciudades y conoció el modo de pensar de
numerosas gentes.
HOMERO, Odisea, canto I, 1-3
«Así pues, ¿sirve de algo una cosa tan estrafa-
laria y absurda como dar la vuelta a Italia en
bicicleta? Por supuesto que sí: es una de las úl-
timas provincias de la fantasía, un baluarte del
romanticismo, que sitiado por las sórdidas fuer-
zas del progreso, se niega a darse por vencido».
DINO BUZZATI, El Giro de Italia
«Así es Odiseo, el héroe cuyos pasos una vez
seguimos».
DANIEL MENDELSOHN,
Una Odisea. Un padre, un hijo, una epopeya
0
Una noche entre las hogueras
A veces sueño con ese día de agosto. Me encuentro en la Piazza Carlo Felice, frente al hotel Roma. Camino con paso acelerado hasta el ascensor. Nadie se sorprende al verme. Subo hasta la habitación 346 y empujo con suavidad la puerta. Es verano, sobre todo en el interior de la estancia. Su cuerpo no está sobre la cama. Las cortinas apenas revelan un hilo de luz en la moqueta. Un frasco de barbitúricos descansa en la mesilla de noche. Vacío su contenido en el lavabo. Cierro la puerta y compruebo que es un día antes del 27 de agosto de 1950. Entonces me despierto.
Tengo miedo desde hace meses. A la muerte, al vacío, al silencio. Tal vez por eso he decidido hacer este viaje. El miedo abruma, paraliza. Pero también insufla el valor suficiente para ponerse en camino. No sé si estoy preparado para recorrer Italia en bicicleta desde la cima del Gran San Bernardo, en la frontera con Suiza. Mi destino es Roma por una vía de peregrinación casi tan antigua como la fe. «Vía Francígena», la llamaron los italianos de aquel tiempo, cuando ni siquiera existía Italia. La nombraron así porque era el camino que tomaban los francos cada vez que descendían al sur. Hombres barbados que llegaban a la península itálica a guerrear o a rezar en verano, cuando las heladas se convertían en ríos desbocados.
La Vía Francígena recorre 1014 kilómetros por Italia, un país hermoso, que lleva en la sangre la guerra y el amor y al que se le reconoce por el sonido de sus campanas cuando tocan a misa, a muerto y a matrimonio concertado. Es el territorio de la fantasía, como dijo Dino Buzzati. Un exceso de imaginación. No soy más que un viajero que solo lleva unos cientos de kilómetros encima de la bicicleta. He leído mucho para pedalear, pero he pedaleado poco.
El aroma del café me distrae de la tarea de anotar lo que contemplo a mi alrededor. Escribo estas líneas dos días antes de mi partida, en Turín, una ciudad demasiado elegante para ser italiana, pero no lo bastante triste para parecer francesa. Paseo a menudo por sus calles. Me gusta caminar bajo los pórticos, entrar en las iglesias clasicistas que esconden altares barrocos. Dentro de ellas pruebo un simulacro de fe basado en el espectáculo y el recogimiento. Pero solamente en el templo ortodoxo de Via delle Orfane he llegado a sentir que hay algo. Es un espacio diminuto. Apenas una estancia donde arde la cera y el incienso oscurece la escasa luz que entra por las ventanas. Algo similar deben experimentar los que creen ciegamente en Dios. Yo dejé de hacerlo hace demasiado tiempo. Por eso hago este viaje. Pedaleo contra el silencio. Voy en bicicleta para no caer en el precipicio.
Mojo los labios en bicerin,* en la terraza de Pepino, mientras reflexiono sobre mis fuerzas y mis miedos; unidos ambos, no son nada el uno sin el otro. Pepino es una de las cafeterías históricas de Turín. Suelo reservarme un momento del día, en mis viajes a la ciudad, para sentarme allí y contemplar la Piazza Carignano, con su estética de fábrica estilosa. A mi izquierda, el Museo Egipcio, de elegancia inglesa, cierra un ambiente atrapado en el siglo XIX, cuando el ladrillo no era solamente un material barato con el que construir barriadas.
Quisiera escribir sobre el origen de la Vía Francígena, de lo poco que sé sobre Sigerico, el arzobispo de Canterbury que caminó hasta Roma por primera vez por esta ruta. Pero la belleza de la cotidianidad turinesa me distrae. En esta terraza que huele a pasos perdidos, en el palacio que le da nombre, se constituyó el Parlamento que declaró el nacimiento de la nación italiana. En 1861, cuando Italia echó a andar, las bicicletas eran una excentricidad, pero la moda de tomar café en las plazas es más antigua que el país que estoy a punto de recorrer. Y, sin embargo, a pocos les cabe más historia. La parte que contemplo es apenas marginal: una Constitución votada por nobles y un reino pequeño, el de Saboya, que quiso hacerse grande a costa de los Habsburgo, los Borbones y los papas. Al lado, una colección de momias y antigüedades egipcias tan alejadas de su entorno que parecen restos de un naufragio.
Esta idea la anoto. Saboreo de nuevo el bicerin. La historia es como las pieles con las que se reviste un lugar: una encima de otra, diferentes y complementarias. Sin historia, pienso, queda el paisaje desnudo. Las montañas, los ríos y el camino. Lo que yo ando buscando.
«El amor tiene la virtud de desnudar, no a los dos amantes uno enfrente del otro, sino a cada uno de los dos ante sí mismo», escribió Pavese en su diario el 12 de octubre de 1940. Lo leí cuando estaba en la universidad. En aquel tiempo me asombraba todo lo que caía en mis manos. Pero con Pavese fue distinto. El oficio de vivir, el diario que escribió hasta nueve días antes de su suicidio en el hotel Roma de Turín, me ha acompañado en varios momentos de mi vida. Abro sus páginas al azar. Leo párrafos enteros y voy saltando de un año a otro. De un mes cualquiera a un día concreto. Pavese cambia de humor, pero casi siempre domina una tristeza absoluta, casi nihilista. A veces es iracundo contra las mujeres que amó y que no lo amaron todo lo que habría deseado. Otras veces se hunde en las profundidades de un abismo. No iba de farol, Pavese. Lo que escribía lo sentía. El hotel Roma da buena fe de ello.
La primera vez que visité Turín tenía diecinueve años. Ya había leído los diarios de Pavese, parte de su poesía y una novelita sencilla que me causó cierta amargura: El bello verano. En sus páginas se describe el río Po y la soledad de unas plazas refinadas. Recuerdo su inicio fulgurante y hermoso: «En aquellos tiempos siempre era fiesta». Vine a la ciudad buscando a un poeta muerto. Recorrí la ribera del río y subí al Monte dei Cappuccini siguiendo el rastro de un diario escrito en los cafés, en las paradas del tranvía, bajo el sol inmisericorde del verano. Y supe que la escritura de Pavese me había calado tan hondo que se quedaría para siempre conmigo. Al igual que Turín. Por eso estoy aquí. Por eso, antes de pedalear, busco de nuevo a Pavese en sus calles. Del diario a la Piazza Carignano. Hasta estas líneas.
Entro en la librería Luxemburg, al otro lado de la plaza. Es un ritual para mí, como beber café o respirar. La primera vez me llamó la atención su escaparate multicolor y la sección de «Ebraica», tal vez la mejor colección de literatura hebrea que jamás he visto. Esta vez sé lo que estoy buscando. Compré en España una guía de la Vía Francígena para preparar el recorrido, pero necesito algo más histórico, una lectura que despeje algunas dudas sobre el origen del camino, la identidad que se oculta tras Sigerico el Serio y el olvido al que fue sometida la peregrinación durante siglos.
Apenas se sabe nada de Sigerico. Pocos datos son tan clarividentes, sin embargo, como las fechas de nacimiento y muerte. Las de Sigerico se conservan, son testimonio de su vida. También el viaje que hizo a Roma, no muy diferente al que pudieron realizar miles de eclesiásticos y soldados hasta las tumbas de san Pedro y san Pablo. Aparece en los archivos como arzobispo de Canterbury, un diplomático en un momento delicado de la historia. Uno de tantos obispos que combinó la prédica y la política en los siglos oscuros.
Pero Sigerico tuvo una habilidad que lo distanció del resto. Sabía escribir y leer en una época en la que la escritura era un misterio. Por eso dejó su legado en forma de ruta de regreso. Llegó a Roma en el verano del 990 para recibir el pallium que lo nominaba como arzobispo. A la vuelta anotó cada ciudad que recorrió y la distancia que las separaba como si quisiera abrir una vía de peregrinación que pudiese competir, en el futuro, con Santiago.
Pero los siglos pasaron, uno encima de otro, ocultando las sendas y convirtiendo la Europa posterior a Sigerico en un mundo de guerras y heladas. La ruta cayó en desuso también por una cuestión de fe. No eran los pasos de un santo que caminaba hasta Roma, sino los de un hombre mortal, con sus pecados y sus vanidades. No se pisaba suelo sagrado bajo las huellas de Sigerico. Por eso la Vía Francígena quedó como una más de las transitadas entre Gran Bretaña e Italia, sin ornamentos, sin exaltaciones de fe.
A mí no me mueve la fe, sino más bien la falta de ella. Mi impulso surge de una mezcla de aspiración por alcanzar la belleza suprema y una reflexión profunda sobre la capacidad del ser humano de sentir y creer en algo superior, algo que yo no percibo en mi vida cotidiana. Tal vez por eso, de entre todos los libros disponibles, escojo Las ocho montañas, de Paolo Cognetti. Vi la película hace unos meses y me resultó conmovedora. Una historia sencilla contada en las alturas del alma. Me acompañará por las noches, cuando se calmen mis ganas de pedalear y no me queden fuerzas para escribir.
En mi caso, el camino determinó el medio y no al revés, aunque siempre me ha apasionado el ciclismo. Desde que tengo uso de razón, sigo el Giro, el Tour y la Vuelta en televisión, y he comparado el esfuerzo del ciclista, ascendiendo un puerto de montaña tras otro, en la soledad de su sillín, con el tormento de Sísifo. ¿En qué residiría ese placer por el esfuerzo, por la física fría de que todo lo que sube termina bajando? Mi deseo de seguir los pasos de Sigerico resolvería el misterio: fui a una tienda de bicicletas y compré un modelo de montaña que estaba en oferta.
Nunca había montado de manera continuada, más allá de cortos trayectos para cruzar el Sena cuando estudiaba en París. La primera ruta que hice unía Sevilla con Alcalá de Guadaira, cincuenta kilómetros de ida y vuelta por un terreno muy favorable que sigue el curso de varios ríos, afluentes del Guadalquivir, y una frondosa alameda.
Me sentí muy fatigado al llegar a casa. En cada cuesta se convocaron los cuatro jinetes del Apocalipsis. Me percaté de un dolor que nacía de mi interior que no podía localizar. No eran las piernas, sino los pulmones, el pecho, la cabeza. Tenía la rueda delantera pinchada y no me había dado cuenta. Pensé que los dioses del ciclismo tal vez me querían lanzar un mensaje. Pero me obcequé con la idea. Ya había recorrido la Vía Francígena en mi cabeza; ahora solo quedaba materializarla.
Han transcurrido cuatro meses desde aquella primera ruta. La idea de no estar lo bastante preparado es una sospecha que se cierne sobre mí. Por eso tengo miedo. Por eso quiero resolverlo ya. A solas con la bicicleta.
Los libros nos guían a otros libros, como la vida nos conduce a otras vidas. Había leído Lavorare stanca. Trabajar cansa, un poemario muy cerebral pero de intensa belleza. Pavese sabía condensar en un solo verso toda la fuerza expresiva que requiere una imagen. «Troppo mare», demasiado mar, es el inicio de una de sus composiciones, un alegato sencillo sobre la inmensidad de algo superior. El escritor de Turín se había convertido en una lectura recurrente. Pero cuando descubrí a Ricardo Piglia esa relación se volvió necesaria.
La invasión es un libro de cuentos que llegó a mis manos en la facultad. Cursaba el segundo año de carrera. El último relato se titula «Un pez en el hielo» y trata sobre un viaje a Turín que hace Emilio Renzi, el protagonista, en busca de las huellas de Pavese. Allí encuentra a Inés, y con ella los recuerdos de una relación tormentosa. El cuento transita entre la vida del escritor y los sobresaltos de Renzi por esa mujer que aparece en la esquina más insospechada, y es, sobre todo, un análisis sobresaliente de los diarios de Pavese, con quien comparte, sin ir más lejos, desamores, como el provocado por Tina, «la donna della voce rauca» —la mujer de la voz ronca— de sus poemas, en la época de su encarcelamiento por subversión contra el fascismo en 1936. Lo llevaron a Brancaleone, en Sicilia. Allí, dice Piglia que dice Renzi, comenzó a escribir sus diarios. Fue su primera aproximación a la prosa. Porque Pavese, sobre todo, era un poeta.
También la idea de la muerte ronda constantemente sus diarios. Es un peso del que no se puede escapar. Tenía la certeza de que nadie leería sus notas. Pero se equivocó. Abro al azar una página. Hay comentarios sobre arte y política. El tono general es íntimo y pesimista.
23 de marzo de 1938: «Nunca le falta a nadie una buena razón para matarse».
18 de junio de 1946: «Empiezo a hacer poesías cuando la partida está perdida».
22 de marzo de 1950: «Nada. No escribe nada. Podría estar muerta. Debo acostumbrarme a vivir como si esto fuera normal».
Quien no le escribe es la actriz estadounidense Constance Dowling, la última mujer de la que estuvo enamorado. Piglia se centra en esta historia de tormento que conduce, inexorablemente, a los últimos días de Pavese. Las notas en sus diarios se vuelven más breves y dramáticas. Cada vez escribe menos, aunque es más claro en sus ideas. No quiere vivir. Piglia une con maestría la historia del escritor con la de Renzi e Inés. Las ventanas abiertas de la escritura comunican ambos fracasos amorosos y ahora, cada vez que necesito volver a Pavese, también recurro a Piglia. «Somos lo que leemos», anoto en un margen del cuaderno. Turín es un libro abierto, concluyo.
El cuerpo olvida. Sabe la mecánica del movimiento, claro. Pero no recuerda los hábitos del dolor ni el cansancio, solo la belleza del paisaje, la sensación de victoria y de levedad al acabar la etapa. Recorro cuarenta kilómetros pegado al Po para entrenarme. En dos días comenzaré la ruta. Es un trazado sencillo hasta la ascensión al Monte dei Cappuccini. Sigo la ribera del río por los bosques que conducen hasta Superga. Noto cierta molestia en la espalda. También en la rodilla derecha. Eso me aterra, porque el cansancio asoma, se manifiesta en todo mi cuerpo y la distancia recorrida no supera la mitad de lo que deberé pedalear diariamente. Pero me centro en el camino. No pensar en el dolor es una forma de ahuyentarlo.
Las orillas del Po me ayudan a este propósito. Un bosque frondoso protege las aguas del río de la mundanidad. Uno se olvida de que existen el ruido del tráfico y de las conversaciones banales. Bajo la sombra de los árboles solo se escucha un rumor de agua que fluye, fresca, apenas nacida unos kilómetros arriba, en las montañas. El agua lleva en su superficie la dureza de las montañas. También su belleza distante.
Los veo de lejos y aminoro la marcha: unos niños juegan a tirar piedras al río. Quiero comprobar quién gana. Es un gesto universal de libertad este de lanzar piedras de canto al agua y contar las veces que rebota. No superarán los catorce años. Llevan camisetas de tirantes. Hace calor en Turín en esta mañana de julio.
Fuman un cigarrillo que se van pasando de boca en boca. Uno tira la piedra y reclama su calada como parte de un reino de humo que le pertenece. Hay cierta inocencia en ese gesto prohibido. Niños fumando. Es la escena de otro tiempo. Un guion de una película de Pasolini. Chicos de extrarradio que pasan las horas muertas educándose en el azar y la libertad de la maleza. La ciudad los ha expulsado, por eso se refugian en el río. Sonríen sin saber que los estoy observando. Están relajados. Es la felicidad más sincera que he visto en mucho tiempo. Pero no es idílica. Volverán a sus barrios, lejos de la ribera. Los engullirá la ciudad, con sus cuentas pendientes y sus desafíos. La gente cruzará la calle al verlos. Llevan el estigma de Caín en la frente. Pienso que si tuviera su edad, sentiría miedo delante de ellos.
Uno de ellos lanza una piedra. Cae justo en la mitad del cauce tras saltar cuatro veces sobre el agua. El otro da una calada profunda. Sabe fumar. Lo hace con maestría pero sin elegancia. Para él fumar no es una opción, sino una manera de estar en el mundo. Un bautismo de poder. El primero coge otra piedra del suelo y la lanza. Su brazo alcanza una parábola perfecta. La piedra vuela. Justo antes de caer al agua, paso por delante. La escucho rebotar sobre la piel del río, pero ya no es mi escena. Oigo las risas. El resultado quedará para ellos. Me ha sido imposible volver la cabeza. Y me llevo un molesto aroma a tabaco que me hace toser.
La bicicleta me hace renacer. Es una diáspora. La carretera y yo. El paisaje y yo. Mis pensamientos y yo. Y el miedo, que existe siempre cuando salgo de casa, cuando tomo el ascensor, cuando me sitúo frente a los alumnos, cuando acabo de escribir un capítulo y se lo mando al editor, cuando tomo un avión o paso días enteros solo en una ciudad desconocida. El miedo se agarra a las piernas, pero habita en la cabeza. Por eso voy en bicicleta, porque los miedos se van, se distraen, rebotan sobre el agua como las piedras lanzadas por los niños. Se apagan, como las hogueras en mitad de la noche.
Mi hermano vive en Turín desde hace tres años. Esto ha facilitado que mi relación con la ciudad no se extinga y, a su vez, ha avivado nuevas lecturas de Pavese. Durante unos años me distancié de los diarios. No suelo leer este género más que en ocasiones muy selectas. Pavese es, sin duda, una de ellas, porque entiendo El oficio de vivir como una obra redonda, una especie de novela cuyo protagonista es Cesare Pavese. Las semanas anteriores a este viaje los retomé. Se trató de una lectura vertical, así me gusta tantear los libros ya leídos, y a los que vuelvo obligado por la melancolía. En cada ojeada aprecio un nuevo matiz en la tristeza de Pavese. Tal vez me ayude a comprender mejor la decisión de poner fin a su vida. No busco respuestas, de todas formas. No soy detective. El diario acabó. Eso me basta.
Si yo hubiese escrito uno desde la infancia, mi hermano sería, sin duda, el personaje al que más páginas le habría dedicado. Nuestra relación ha pasado por varios momentos: desde la admiración absoluta hasta un silencio insoportable que ha durado demasiado tiempo. He intentado nombrar los motivos durante estos años, pero algunos pertenecen a una esfera tan inconstante que resulta difícil definirlos. El silencio, a veces, adoptó otras formas: conversaciones que solamente versaban sobre cine o deporte, encuentros rutinarios bajo el paraguas familiar y, desde que nacieron sus hijos, los pequeños avances del día a día, las nuevas palabras aprendidas, gestos de una cotidianidad recién estrenada, como lavarse los dientes solos o bajar las escaleras sin ayuda de un adulto.
Si empezase ahora un diario, las páginas dedicadas a mi hermano Julio serían marginales. A fuerza de ausencias, ha dejado de formar parte de mi día a día. Llevamos demasiado tiempo separados por una distancia que no entiende de kilómetros, que no tiene nada que ver con las vidas que hemos elegido. Nos estamos convirtiendo en desconocidos. Y eso me duele.
Las montañas muertas tienen memoria. Estoy delante del recuerdo de una de ellas. El pueblo de Orta di San Giulio, a poco más de una hora de Turín, ocupa el lugar de una cima en un tiempo geológico del que no nos queda más que la intuición. Eso me ayuda a no perderme por estas calles empedradas que dan al lago. El agua es de un azul grisáceo, una textura que vaticina el frío, a pesar de estar en el mes de julio. El lago recobra vida con los bañistas y las barcas que lo atraviesan, antes de que el hielo convierta las aguas en una pista donde los cisnes quedan atrapados. Pero aún faltan meses para que esto suceda.
Claro que tienen memoria las montañas. Esta fue un glaciar. Hace tanto que ningún ser humano lo llegó a ver. Ahora es un lago elegante. Entre las calles de balcones medievales y villas selváticas, el lujo se ha apoderado de este recuerdo. Antes era un lugar temido por los hombres. Hoy sus miedos son derribados por el derroche. La montaña también sufre de melancolía. De cuando los hombres no existían.
Orta di San Giulio es hermoso. Sobre el agua hay una isla. Nos asomamos a los pórticos de los palacios para hallar en algún vano, entre un jardín de buganvillas, la silueta suspendida en las aguas humosas. Julio, mi hermano, que está hoy conmigo y con su familia, conoce bien el pueblo porque le transmite paz. Me lo dice mientras avanzamos hacia el Palazzo della Comunità, que preside una plaza risueña con vistas al lago. A su lado, un embarcadero de madera reúne a los turistas. Cada media hora salen botes hacia la isla de San Giulio o del Silencio. La busco con la mirada y calculo que apenas habrá diez minutos de recorrido.
La isla del Silencio se impone en el horizonte acuático como una visita irrenunciable. Mis sobrinos se emocionan ante la idea de montarse en barco y flotar sobre ese fragmento de roca a la deriva. Les digo que si caminamos muy rápido podemos acercarla a la orilla. Los niños abren bien los ojos, como si estuviesen a punto de presenciar una proeza de la naturaleza. Mi cuñada decide esperar en la plaza. Las nubes cubren el cielo y apenas dejan pasar la luz del sol. Parece que se ha hecho de noche. Lo percibo cuando el capitán del bote suelta amarras y avanzamos hacia el Silencio.
«Verrà la morte e avrà i tuoi occhi». Fue el primer poema que leí de Pavese. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Lo escribió en 1950 pensando en Constance Dowling tras pasar diez días con ella a los pies del monte Cervino. Probablemente la actriz ya se había marchado a Estados Unidos cuando lo concluyó. El último encuentro se produjo en marzo. En agosto se suicidó.
El 6 de marzo, desde Cervinia, escribe: «El orgasmo, las palpitaciones, el insomnio. Connie ha estado dulce y sumisa, pero despegada y pasiva». El 9 de marzo apunta: «Palpitaciones, escalofríos, infinitos suspiros. ¿Es posible a mis años? No me sucedía de otra manera a los veinticinco. […] Después de todo, ella es quien me ha buscado». El 20 de marzo: «¿Cómo poseer sin ser poseído? Todo depende de esto».
Dos días después, el 22 de marzo, Constance Dawling se ha marchado definitivamente. Pavese escribe: «Nada. No escribe nada. Podría estar muerta. Debo acostumbrarme a vivir como si esto fuese normal». No volverán a verse. Es probable que el escritor compusiera el poema durante esos días, cuando aún la pérdida era reciente, cuando no había podido asimilar su marcha. «Esta muerte que nos acompaña / de la mañana a la noche, insomne», dicen el segundo y tercer verso. Los recuerdo de memoria y los anoto. «Tus ojos serán una vana palabra». «Para todos la muerte tiene una mirada». «Descenderemos al abismo mudos».
No hay distinción entre el poema y sus diarios. El 27 de marzo por la noche: «Nada. Tengo carbón en el cuerpo, brasas bajo las cenizas. ¿Por qué, Connie, por qué?». Y hasta el 20 de abril, casi un mes después, no vuelve a escribir. Silencio. Como si Pavese se hubiera quedado vacío y no encontrase las palabras para seguir. Porque seguir escribiendo lo hubiese salvado. Estoy seguro.
La isla del Silencio se compone de calles circulares que rodean la basílica y un monasterio anexo. Parece el escenario de un cuento de Borges. Tan solo unos pasos me bastan para entender el nombre otorgado al lugar. No hay palomas, sino cuervos que saltan torpemente entre los escasos visitantes que aguantamos la lluvia y buscamos la entrada al templo.
Desde el barco se aprecia la fortaleza que no guarda la memoria de ningún señor medieval, sino los huesos de un santo, san Giulio. Esta mañana todo lo envuelve la niebla. A lo lejos, los Alpes se cubren con un manto de misterio. Es mi villa Diodati particular. Un lugar en el que pasar el invierno, sin más humanidad que la escrita por algunos hombres en una biblioteca. El Prometeo moderno camina pesaroso por estas calles. El barquero me deja en el muelle. La basílica está abierta. Es una peregrinación sin peregrinos. No vengo en bici, sino a través del agua. ¿Algo parecido sentiré al llegar a Roma?
He mirado el lago, pero no he visto peces que poder recoger ni redes que lanzar. No hay parábola ni salvación en este día gris en el que me tiemblan las piernas. Mi hermano se dirige hacia el cuerpo incorrupto del santo. Yo me desplazo por la nave central de la basílica. Mi sobrino Pepe me da la mano, asustado por la oscuridad del lugar. Reflexiono sobre la peregrinación que hacían los desamparados, siglos atrás, para hallar la salvación, el consuelo. ¿Cuántos milagros se han atestiguado y desde cuándo la isla es solamente un refugio de otro tiempo? He venido hasta los huesos de san Giulio por azar, sin pedir respuestas. Huyo del silencio y me refugio en la isla del Silencio. Como buscar a Jesús en un cementerio al tercer día. Hay caminos inexorables. Hay viajes que solo existen porque son errores ya sabidos.
La basílica desprende un aire bizantino. Es un templo pequeño cuyas paredes y bóvedas están decoradas con frescos. Son escenas de la Biblia: dragones que se esconden en las columnas y patriarcas de barbas afiladas como espadas. Busco la expulsión del paraíso, pero no encuentro más que al demonio tentando a Jesús en lo alto de una torre. La Biblia empieza con madera, con leña recién cortada, la del árbol del bien y del mal, y llega a su punto culminante con la misma sustancia: dos maderos cortados y puestos en cruz sobre el Gólgota. Árboles talados para iniciar el pecado y leños fabricados por el hombre para redimirlo. Lo pienso mientras mi sobrino me aprieta la mano con fuerza. Una pareja de cuervos grazna fuera de la iglesia, pero su eco se cuela en el interior. El niño se asusta mucho. Me abraza. Le digo que es un dragón que acaba de despertarse. Abre bien los ojos. Noto que el corazón le late muy rápido. Buscamos juntos una pintura donde san Miguel venza a la bestia. Caminamos entre velas temblorosas. Es lo que nos protege de la oscuridad. Al fondo veo a mi hermano.
Mientras desciendo a la cripta donde están los restos del santo, mi sobrino se pone a llorar y dice que tiene miedo porque el dragón se ha despertado. Una máscara de plata ahorra a los visitantes la contemplación del paso del tiempo. El santo murió hace demasiados siglos, incluso antes del vuelo del último dragón. Desde aquel día, este lugar quedó en silencio. Pero antes, en un tiempo geológico, las montañas se retiraron de sus alturas. Fue la primera vez que el paisaje enmudeció. Como los hombres con la madera, las montañas también persiguen su historia circular.
Hubo un tiempo en el que me obsesioné con la muerte. Desde niño he dudado de la existencia de Dios. Con trece años, asumí el desencanto y dejé de creer. Sin Dios hay vacío, y no hay mayor temor que ese hueco. No fue una decisión radical. Mi determinación no surgió de una tragedia. Al contrario, he tenido una vida afortunada, con sus pérdidas, por supuesto, pero dentro del orden lógico de la biología. Perdí la fe al mismo tiempo que empezó a interesarme la lectura, cuando creé nuevos mundos a partir de los libros que caían en mis manos. Si el escritor era capaz de construir un universo autosuficiente, y a ese ejercicio se le llama ficción, ¿acaso no era ficticio también el relato en el que un Dios nos crea? Luego empecé a cuestionarme la Biblia, todas las historias que se cuentan en ella. Conforme crecía, más admiraba el libro, pero también lo contemplaba solamente como una obra literaria más, como se pueden leer las Metamorfosis de Ovidio o el Gilgamesh. En cierto momento empecé a sospechar que estábamos solos en esto. Y fue una sensación horrible. Un silencio mineral. Una noche cerrada sin estrellas.
Todavía no me ha abandonado esa orfandad.
El 17 de agosto Pavese escribe: «Los suicidios son homicidios tímidos. Masoquismo en vez de sadismo». Luego reflexiona sobre su año, a pesar de no haber concluido. Es 1950. Han transcurrido cinco meses desde la marcha de Constance Dawling. Al día siguiente, el 18 de agosto, apunta: «Siempre sucede lo más secretamente temido. Escribo: Oh, tú, ten piedad. ¿Y después? Basta un poco de valor». Su escritura es casi poética. Oraciones breves y sentenciosas. Como un haiku desesperado. Un grito de desolación en mitad de la nada. ¿Quién debe tener piedad? ¿Dios? Es una pregunta que me atormenta.
Continúa ese mismo día: «Cuanto más preciso y determinado es el dolor, más se debate el instinto de vivir y se debilita la idea del suicidio. Parecía fácil al pensarlo. Y sin embargo, hay mujercitas que lo han hecho. Hace falta humildad, no orgullo». Pavese ya ha tomado la determinación de poner fin a su vida, pero aún necesita reunir el valor suficiente. Es un hombre desnudo que muestra sus miedos. Busca la voluntad en la debilidad de las mujeres. Son sus últimas palabras, manchadas por una rabia contra el sexo femenino que nunca pudo contener. Es triste que uno de los mejores escritores italianos del novecento pueda ser recordado por esta torpeza. Pero Pavese no escribe para que lo lean, ni tan siquiera para él mismo. Solo busca una solución. El bote de barbitúricos.
Concluye: «Todo esto da asco. No palabras. Un gesto. No escribiré más».
Y no lo volvió a hacer.
Pasan nueve días desde que Pavese deja de escribir en su diario hasta que se suicida.
Pepe me coge de la mano. También a su padre. Paloma camina intentando no pisar las líneas de los adoquines. Damos la vuelta por la única calle que existe. No tengo la sensación de estar en una isla. La niebla convierte la esquina siguiente en un misterio. Pepe me pregunta si los dragones descansan en este lado. Yo le digo que los dragones no existen; no me cree. Él los ha escuchado dentro de la basílica. Le confieso que sí existen, claro, pero son criaturas benévolas, amigas de los hombres. Tampoco me cree porque los ha oído rugir bajo las lanzas de los arcángeles en los frescos de las capillas. Por último, le explico que, por supuesto, no son tan buenos como le había dicho, pero su papá y yo somos más fuertes que todos los dragones juntos. A Pepe la idea no le convence; sin embargo, empieza a confiar en mí. Torcemos hacia el embarcadero y el niño apura sus últimos pasos hasta volver a Orta di San Giulio junto a su madre, a un mundo donde las bestias quedan lejos. Yo me quedo un rato en esa mitología creada para encantar a un niño. Contemplo los Alpes precipitándose hasta el lago, la borrasca que aumenta su ritmo de lluvia, gota a gota, formando charcos en el pavimento, mojando una superficie lisa de agua que parecía, hasta entonces, ajena a cualquier sustancia que se posase sobre ella.
La casa de mi hermano está a pocos metros de la Piazza Carlo Felice, donde se encuentra el hotel Roma. Necesito estirar las piernas y poner en orden mis pensamientos. Mañana el despertador sonará a las cinco de la mañana para emprender el camino de los Alpes, Julio me acercará en su coche hasta la frontera con Suiza.
Odio las esperas. Me resultan un tiempo perdido. No sé qué hacer en los minutos previos a una entrevista, en la presentación de un libro, en el preciso instante antes de entrar en una clase para impartir la lección. La espera de Pavese duró nueve días. ¿Qué haría durante ese tiempo? ¿Pasearía por el Po? ¿Se sentaría en una de las terrazas de la Piazza Vittorio Veneto, frente a Gran Madre? ¿Visitaría una librería de viejo de tantas que exponen sus libros en Via Po? ¿Se refugiaría del calor en las galerías que atraviesan el centro histórico, como la Subalpina?
Me desplazo por la ciudad intentando adivinar unos pasos que no son míos y, sin pretenderlo, busco una piel ajena, que he leído durante tantos años. Camino por Turín aspirando a resolver una historia que duró nueve días. Nueve días de silencio, de vacío resuelto en la habitación 346 el 27 de agosto de 1950. Me late el corazón muy deprisa. Mis pasos se confunden con otros. Llueve en Turín en este día de julio. ¿Por qué no entrar en el hotel Roma y pedir la llave 346? Mañana la lluvia será nieve en las montañas.
La alarma ha sonado a las cinco de la mañana, pero estaba despierto desde hacía unos minutos. Ha llegado el momento que he estado esperando durante todos estos meses. Comienzo la Vía Francígena y aún no ha salido el sol.
Durante el sueño, he rememorado el final del entrenamiento de hace dos días, cuando salí a pedalear por la ribera del Po y subí justo hasta la puerta de la iglesia de los Capuchinos, que domina la llanura y desde donde se aprecian los Alpes. El camino asciende por cuestas de más del quince por ciento de desnivel. Me aferro al manillar. Es una prueba de fuego. Si no soy capaz de subir a los Capuchinos, mejor será que no empiece la peregrinación. La carretera se retuerce. Da tres giros, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Se enrosca hasta alcanzar la cima, un recorrido corto pero exigente. Al final, Turín se ve impresionante: la ciudad tranquila, amparada por la tutela de las montañas. El perfil del Mont Blanc sobresale del resto. No identifico el Gran San Bernardo porque en la distancia los macizos más grandes se llevan todo el protagonismo.
En el sueño renazco un poco después de morir. En cada cuesta, en cada esprint, cuando el sol cae a plomo sobre mi espalda y mi cabeza, vuelvo a dominar la respiración, a sentirme dueño de mi cuerpo. Es entonces cuando me bajo de la bicicleta y siento que todo ha valido la pena. El esfuerzo se convierte en satisfacción. Estoy preparado para la partida.
Mi hermano me espera en la cocina para tomar café juntos. Como en los viejos tiempos, pienso.
Del cuento de Piglia sobre los últimos días de Pavese se me quedó grabado en la memoria el motivo del título. «Un pez en el hielo» hace referencia a la película de cine negro de 1946 titulada Ángel negro, en la que Constance Dowling muere asesinada. Hay un detalle en la película que Piglia anota: el personaje femenino abre la ventana de su apartamento (es invierno) y saca la pecera para que se oxigene el agua. Unos minutos después es asesinada. La pecera queda durante días en el alféizar. Así debió sentirse Cesare Pavese cuando Constance Dowling se marchó a Estados Unidos: como un pez en el hielo.
No sé por qué, ahora que dejo Turín atrás, no puedo quitarme de la cabeza la angustia que debió sentir el escritor piamontés al ver esa escena. La ciudad está en calma. El cielo se ha llenado de nubes que retrasan el amanecer. Mi hermano conduce hacia el norte. Ya no hay luna, pero no es de día. En el horizonte, donde empiezan las montañas, alguien ha encendido una hoguera. Después otra. Y otra. Allá donde el camino comienza.
1
Nostalgia de la cima
«Subí la montaña porque estaba ahí». Francesco Petrarca ascendió el Mont Ventoux en un tiempo en el que las alturas eran temidas. Las cimas anunciaban la tormenta del día siguiente y protegían a los pueblos de las invasiones bárbaras. No habían sido creadas para subirlas. Constituían un elemento primordial del paisaje, aunque no existía relación posible entre el ser humano y una naturaleza imprevisible y despiadada. Petrarca respiró el claro aire que nadie había podido aspirar y contempló el mundo a sus pies. Ahí estaban la libertad, la levedad de un cuerpo fatigado y satisfecho. Ahí se escondía la belleza del mundo. Era suyo. Y lo escribió para no olvidarlo cuando le visitara la nostalgia de la cima.
Mi hermano conduce. Se concentra en las señales de tráfico para no retrasar la salida de la ciudad. No hay coches por las grandes avenidas. Turín pierde su aspecto señorial a medida que llegamos al extrarradio. Los semáforos iluminan un suelo mojado sin tráfico que regular. En el horizonte intuimos el camino del Mont Blanc, pero todavía es un misterio.
Son las siete de la mañana. Dos horas separan Turín del inicio de mi peregrinación. El silencio reposado entre nosotros contrasta con la violencia del paisaje. Lo contemplo con fascinación, nervioso. Intento distinguir los picos, la forma exacta del Gran San Bernardo, como se teme a un adversario. Julio pone un tema relajante. Me dice que tengo que buscar canciones para cuando las piernas no den más de sí. Probamos alguna. «Música para las cimas», no sé si existe este género musical. Le hablo de Melanesian Choirs y de la banda sonora de La delgada línea roja, la película de Terrence Malick en la que un grupo de soldados estadounidenses está a punto de morir en una isla del Pacífico. Al instante se escucha a los niños del coro cantar con sus voces atemporales. Así debe sonar el paraíso, pienso. Mi hermano se pone serio. Se concentra en la carretera. Le hablo de esos chicos que miran a la muerte a los ojos y se acuerdan de las mujeres que no volverán a ver bajo la luz del verano; de los hijos que jamás abrazarán. El amor como última imagen antes de la muerte.
Qué pesada es la muerte, me digo a mí mismo.
Mi hermano va a ser padre por tercera vez. Nos lo comunicó hace apenas unos días. Tal vez por eso ahora finge estar concentrado en la carretera cuando en realidad está llorando.
Petrarca se pasó media vida atravesando los Alpes entre la Provenza e Italia. Su escritura se impregnó de un aire gélido. Una ida y vuelta continua que marcó también una forma distinta de componer, en la intimidad, como cuando describe la subida al Mont Ventoux al lado de su hermano Gherardo. Llegó desde Aviñón de perseguir un amor imposible.
El hombre entra en comunión con la tierra y admite su deuda con ella. Somos una historia que no dejará memoria en la cumbre. Petrarca vislumbró un país dividido en cientos de estados, repúblicas y feudos, lugares donde se practicaba la guerra como dialecto supremo. En lo alto de la montaña halló una paz que no le podían dar ni el amor ni Italia. Dos nostalgias inconmensurables que no tenían remedio. Su antídoto fue subir a las alturas.