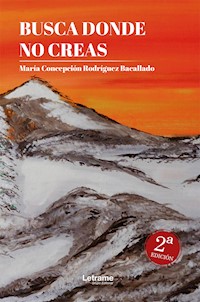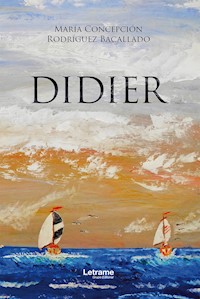
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Tras la desaparición de su pequeño hijo en un parque de Antananarivo, Rani, de procedencia malgache, entra en un abismo sin retorno, involucrando a su suegro Alberto Sárate, quien en esos momentos pasa por grandes cambios en su vida y se ve obligado a trasladarse a Canarias para ayudar a la familia. Alberto, después de mucho indagar en las vidas de los hermanos Coll y no descubrir nada que le ayude a dar con su nieto, por casualidad, navegando en internet, encuentra a Susana Almonte y cree que con su cooperación podría continuar con la investigación, sin que ella sepa hasta dónde sería capaz de llegar por ayudar a un desconocido. Entonces encontrar a Didier se convierte en su único objetivo, descubriendo una trama de corrupción y delitos que lo conduce a Madagascar, tras la pista del niño. Este trepidante relato nos lleva a recorrer unos lugares y vivencias de unos personajes que tratan por todos los medios de seguir viviendo el día a día sin hundirse por el cúmulo de devenires que los van envolviendo, tratando cada uno de encontrar su sitio, después de los envistes que el destino les va proporcionando.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© María Concepción Rodríguez Bacallado
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz
Diseño de portada: Rubén García
Pintura de portada: Nicolás Pérez Delgado
Supervisión de corrección: Ana Castañeda
ISBN: 978-84-1114-339-4
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
I
«Búscate un hombre con quien compartir tu vida».
Cómo odiaba esa frase, y todo el mundo se empeñaba en repetírsela hasta la saciedad.
Lo había intentado, pero de momento, ninguna relación cuajaba. «Es que tú les exiges mucho», le decían sus amigos de tarde en tarde. «¡Que yo les exijo mucho!», exclamó en voz alta sin darse cuenta, mientras seguía sacando ropa del armario y decidiendo qué iba a llevar al viaje.
Era en esos momentos cuando echaba en falta tener a una persona especial a su lado para compartir experiencias. En las dos últimas ocasiones que viajó después de romper con su anterior pareja, coincidió que varias amigas hacían el mismo itinerario que ella, pero ese año nadie quiso ir a Madagascar porque preferían lugares más cercanos y de trayectos cortos, ya que no querían pasarse la mitad de sus pequeñas vacaciones en medios de transportes.
Disponía de quince días y los iba a consumir todos en aquella tierra que desde el año pasado rondaba por su cabeza, gracias a unos amigos que le habían descrito con todo lujo de detalles las maravillas que descubrieron en un lugar perdido del océano Índico y que les había hecho cambiar el concepto que tenían de paraíso.
El sonido del teléfono la sacó de sus cavilaciones.
—Hola. ¿Puedo hablar con Susana, por favor? —preguntó una voz masculina.
—Soy yo. ¿Quién es? —Quiso saber pasados unos segundos en los que intentó reconocer al interlocutor.
—Soy Alberto Sárate y llamaba por el anuncio. —Hubo una pausa en la que ambos dudaron, Susana por no entender a qué se refería y Alberto pensando que había llegado tarde—. ¿Ya has encontrado a tu compañero de viaje? —le preguntó al fin, un poco decepcionado.
—¿Anuncio? ¿Compañero de viaje? ¿De qué me hablas? Creo que te has confundido.
Susana estrujó su cerebro intentando entender algo de lo que le decía aquel hombre que se había identificado como Alberto y que ella desconocía.
—En internet hay una página web de viajes con un anuncio de Susana, donde aparece este número de teléfono porque estás interesada en encontrar un compañero de viaje.
—Perdona, pero creo que ha habido un malentendido. Yo no he puesto ningún anuncio —le dijo muy segura.
—Pues si miras en la página de Amigos por el mundo, lo verás. Quieres contactar con alguien que vaya a Madagascar y que quiera compartir experiencia. —Berto empezaba a creer que su suerte se había truncado y que sus planes se desvanecían sin apenas darle una oportunidad.
—Lo único cierto es que me voy próximamente de viaje, pero no buscaba a nadie. —Por un segundo recordó la última conversación en casa de su familia, cuando volvieron a insistir en lo de buscarse un hombre y todo lo demás. Entonces lo tuvo claro. Su querida sobrina y sus ideas ingeniosas—. Me parece que alguien me ha gastado una broma —consiguió añadir muy enfadada—. Me pondré en contacto con esa página y retiraré el anuncio. Lo siento, pero me han jugado una mala pasada —se disculpó ruborizándose en la distancia. Si hubiera tenido a Adriana junto a ella, la hubiera fulminado.
—Bueno, tal vez no. —Alberto no estaba dispuesto a perder esa oportunidad, así como así—. Yo me voy también en esa fecha y a lo mejor nos interesaría hablarlo un poco más.
Susana Almonte se quedó unos segundos reflexionando. Cuando les comentó a los suyos su intención de hacer ese viaje, pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo se iba a ir sola tan lejos? ¿Y si le pasaba algo? Insistieron tanto que hasta ella misma empezó a sentirse insegura de su decisión. Tal vez aquella proposición sería la solución adecuada para todos. Por conocerlo no iba a perder nada y lo cierto era que su voz le transmitía cierta confianza y seguridad.
—No sé. Nunca me lo había planteado —empezó a decir, pero Alberto no la dejó continuar. Necesitaba verla y borrar cualquier atisbo de duda.
—No tomes ninguna decisión sobre la marcha. ¿Tienes tiempo para un café? Puede que sea una buena opción para ambos —le aseguró convencido.
Susana volvió a meditar unos segundos. No se le podía llamar una «cita a ciegas», solo era un acuerdo, por lo tanto, no implicaba nada más, o eso le gritaba una voz desde su interior.
—¿Entonces te viene bien dentro de una hora? ¿Conoces el Café Buen Día, en la Plaza Mayor? —Alberto no esperó respuesta por temor a que se negara—. Te espero allí.
—Bueno. Vale.
Le asombraba con qué facilidad él organizó el encuentro y cómo de su garganta habían salido las palabras sin dudarlo. Por un instante le pareció como si hubiera quedado con un antiguo amigo que llevaba un tiempo sin ver y que sentía la necesidad de saber cómo le iban las cosas. Su mente se debatía, pero por momentos, ganaba la curiosidad a la cordura.
Ella era muy recelosa por naturaleza. Se cuidaba mucho de los desconocidos. Normalmente le costaba entablar amistad con la gente por su manía de ver fantasmas donde no los había y ahora, al colgar, le parecía increíble lo que acababa de escuchar.
Todo era muy raro, qué casualidad que tan cerca de ella hubiera una persona que hiciera el mismo viaje, en la misma fecha, al mismo sitio y que su sobrina pusiera un anuncio así.
No le gustaba nada la situación en la que se estaba viendo envuelta, y después de unos minutos de analizarlo, llamó a su sobrina para pedirle explicaciones y sobre todo para serenarse un poco antes de enfrentarse a un nuevo reto que le deparaba la vida sin ella haberlo previsto.
—Hola, tía —le respondió directamente Adriana Ribas cuando vio quién era en la pantalla del auricular.
—¡Por dios, Adriana! —gritó por saludo.
—Para, para —la detuvo la joven cuando su sexto sentido le advirtió que la había descubierto y que estaba bastante enfadada—. No creerías que te iba a dejar ir sola a esos confines del mundo sin intentar algo, ¿verdad? Cuéntame, ¿quién te ha llamado?
Notó cómo su tía se relajaba, dispuesta a entablar una conversación civilizada sin darle demasiada importancia a lo que le había hecho. La conocía muy bien y si le concedía un minuto para situarse en el problema, las cosas las encajaba mejor. En cambio, como tratara de imponer su propio criterio de entrada, no había forma de razonar con ella.
—Ay, Adriana, un día de estos te voy a desheredar —suspiró, imaginándose a la joven sentada de cualquier manera, expectante por saber que había pasado—. Me ha llamado un tal Alberto Sárate y no sé cómo me ha convencido para ir a tomar un café dentro de un rato. Él también viaja al mismo sitio y por lo visto va solo y quiere que nos conozcamos. Cree que sería interesante para ambos.
—¡Qué bien! —gritó llena de gozo la joven, encantada al comprobar que su idea empezaba a cobrar vida.
—¿Cómo que bien? ¿Cuándo dejarás de meterme en líos, querido trasto? —le recriminó Susana indignada—. ¿Te imaginas que sea un asesino en serie o un maníaco?
—No seas exagerada. Seguro que también es otro solitario. Por alguna razón andaba en la página donde puse el anuncio, ¿no crees? Algo tenéis en común, ya verás que me lo vas a agradecer. Al final, el mundo está lleno de pirados como tú. Por favor, tía, conoce a nueva gente y sé menos desconfiada, serás más feliz.
—Ya soy feliz con mis amistades actuales y sabes perfectamente que odio los imprevistos, y no se te ocurra llamarme aburrida. —Oyó como del otro lado del auricular sonaba la risita típica de su sobrina cuando intentaba contenerla y fue ella la que se rio con ganas imaginándosela.
—Querida mía, te dejo. Tengo que ponerme presentable en pocos minutos, y para tu información, hasta yo estoy intrigada con lo que me tiene que contar ese tipo, pero que sepas que esto no se va a quedar así. Después de terminar con él, pasaré por tu casa a dejarte mutilada, así que te recomiendo que me esperes y encuentra alguna buena razón para que te deje seguir viviendo. Hazme el favor de quitar ese dichoso anuncio mientras tanto.
No le dio tiempo de responder y colgó, suponiendo la cara de su sobrina, roja de ira al no haber podido decir la última palabra, como era habitual en ella.
Algo en su interior se había despertado. Una angustia que hacía tiempo que no sentía la empezó a invadir, recordando su primera cita. Realmente era idiota, la situación no se podía comparar. Tan solo iba a encontrarse con un posible compañero de viaje, se dijo mientras intentaba decidir qué se ponía para la ocasión.
Tardó más de lo previsto y al ver que ya había pasado la hora, el corazón le dio un vuelco. Cogió el bolso y las llaves, y abandonó su casa a toda prisa en dirección al lugar de encuentro.
Cuando llegó al bar, se dio cuenta de que no le había preguntado cómo lo reconocería. No tenía por costumbre encontrarse en esa situación. Era la primera vez que iba a conocer a alguien sin saber nada de su aspecto físico y empezó a ponerse más nerviosa si cabía, maldiciendo su sentido de la curiosidad.
Echó una rápida mirada al interior del local y no fue capaz de ver a ningún hombre sentado solo. Un poco aturdida, dio media vuelta con la intención de marcharse, cuando alguien la sujetó del brazo.
—¿Susana?
—Sí —respondió con un sonido casi inaudible—. ¿Eres Alberto?
—Sí, Berto Sárate —afirmó con una amplia sonrisa—. No puedo creer que tuvieras la intención de marcharte —le recriminó guiñándole un ojo.
Al ver que ella no reaccionaba, le estampó dos besos en las mejillas y la condujo hacia la mesa que había ocupado unos minutos antes.
—Encantado de conocerte —continuó hablando Berto, dándole tiempo para que se habituara a la nueva situación.
Ambos se observaban intentando descubrir más allá de su apariencia física. Querían encontrar algo que les pusiera en alerta de lo que podría esconder el otro, pero llegaron a la conclusión de que tenían aspectos demasiados normales para sacar nada en claro justo en ese momento.
Los dos llevaban vaqueros y camisetas muy informales. Hacía una tarde especialmente cálida y no se requería más abrigo. Susana pensó que había acertado al elegir la indumentaria, no quería que el hombre imaginara cosas que estaban lejos de la realidad.
Nada más verla entrar, estuvo seguro de que ella era la persona que encajaba en sus planes. Para nada llamaba la atención. Tenía una expresión de mujer madura satisfecha de la vida que llevaba, con una sonrisa capaz de convencer a su interlocutor de lo que quisiera, un poco espontánea y muy natural. Por eso cuando detectó en su expresión algo de desconcierto, adivinó que su intención era marcharse sin apenas haber llegado, y se puso de un salto junto a ella, dispuesto a retenerla y sobre todo a convencerla de que ese viaje debían hacerlo juntos.
Susana no podía controlar sus nervios, que le oprimían la garganta, impidiéndole decir palabra. Berto tuvo que emplearse a fondo para no hacer ni decir nada que estropeara la aventura que estaba a punto de iniciar con su ayuda.
—¿Qué quieres tomar? —le preguntó mientras le hacía una señal a la camarera para que se acercara.
—Un refresco de manzana está bien, gracias —respondió dirigiéndose a la chica que le sonreía—. ¿Llevas mucho esperando? —La mujer empezaba a serenarse, después de la angustia del primer momento.
—No, qué va, acabo de llegar y pedir el refresco, justo cuando te vi entrar.
—¿Cómo supiste que era yo? —le preguntó Susana, empezándose a sentir más a gusto en la compañía de aquel desconocido—. ¿Tan evidente era mi expresión de «dónde-me-he-metido»?
Ahora empezó a fijarse en sus ojos de color verdes oscuros, su barba de dos días, su cabeza rapada —probablemente por una calvicie prematura, porque no le echaba más de cuarenta y cinco años—, con rasgos y mandíbula muy marcados, como si su vida hubiera sido una lucha constante. Se trataba de un hombre con un aire misterioso, pensó.
—No, lo que pasa es que no me di cuenta de hablarte de mi bola de villar para que me reconocieras. —Se acarició la cabeza con una mirada pícara—. Eso tienen las prisas. Probé suerte y mira por dónde, acerté.
Durante unos momentos se observaron de nuevo. Para ambos la situación era nueva y por alguna razón intentaban no causar mala impresión al otro. Berto entonces tuvo muy claro que ella era la persona perfecta para su plan y empezaba a confiar que tenía una nueva vía de investigación por la que continuar, seguro de que al fin conseguiría algún resultado positivo.
—Bueno, pues como te dije por teléfono —comenzó a relatar la situación, un poco más tranquila—, el anuncio lo puso mi sobrina. No le hace gracia que haga un viaje tan lejos sola y creyó que sería buena idea que fuera con alguien medianamente conocido, si a esto se le puede llamar así.
Berto meditó lo que le iba a responder. No deseaba que, por una palabra mal dicha, todo se le fuera al garete.
—Creo que tu sobrina tiene razón. La verdad que cuando decidí hacer este viaje, no lo pensé, pero después de ver el anuncio, creo que es la mejor opción.
—Te repito —insistió un poco desairada—, que no lo puse yo.
—Bueno, no importa quién lo haya puesto. El caso es que me gustó la idea de conocer a alguien que hiciera la misma ruta. —Bebió un poco y esperó a que la camarera se marchara después de servirle el refresco—. ¿Puedo preguntarte a qué te dedicas?
—Trabajo de administrativa para la administración pública, ¿y tú?
—Yo estoy de excedencia, también soy funcionario. Quise tomarme un año lejos del cuerpo y venirme aquí. Hasta hace unas semanas vivía en Madrid, ahora trabajo de jefe de seguridad en una cadena de hoteles.
—¿Y ya te dan vacaciones?
Berto sonrió ligeramente, tuvo la impresión de que durante el viaje iba a tener que medir muy bien sus palabras si no quería que todo se estropeara o que Susana corriera peligro, porque para estar nerviosa no se le escapaba una.
—No exactamente. Pedí estos días porque quería ir a ver a mi hijo. Hace tiempo que no lo veo. Acaba de ser papá y me gustaría conocer a mi nieta —se limitó a decir.
«Vaya, tiene un hijo allá y hace un viaje organizado». Susana lo miró intentando que las dudas no se reflejaran en su rostro. Realmente a ella no le interesaba la vida de Berto. Ya que había llegado hasta allí y que de todas formas coincidirían en el viaje, ¿qué importancia tenía el resto? Estaba segura de que no habría ningún problema y por lo tanto cruzarían algún comentario durante el trayecto, nada más.
—¿No te acompaña la madre de tu hijo?
Susana hizo la pregunta sin pensar en las consecuencias de la respuesta, simplemente por su curiosidad natural, que en más de una ocasión ya la había metido en algún que otro aprieto. Al ver la expresión del hombre, fue consciente de lo inapropiada de la cuestión, pero ya no podía dar marcha atrás.
—Perdona si te molesté.
—No te preocupes, es lógico. Hasta a mí me gustaría saberlo. Lo cierto es que estoy en trámites de separación. La madre de mi hijo está en Madrid.
—Pues tardará más en conocer a su nieta, parece. —Ella se removió en el asiento, un poco violenta. La conversación estaba tomando un camino que ya no le agradaba mucho. No quería saber nada de la vida de aquel hombre. Realmente no quería tenerlo de compañero de viaje, pero ya era tarde para echarse atrás.
Berto la miraba sin saber cómo salir del lío en el que él mismo se había metido, así que lo único que se le ocurrió fue hablar del viaje y no de su vida.
—Dijiste que nunca te habías ido tan lejos. ¿Conoces algo de Madagascar?
—La verdad que no mucho. —Susana volvió a cambiar de postura y agradeció el giro de la conversación—. Unos amigos fueron el año pasado y vinieron encantados. Dicen que sus paisajes son únicos, sus habitantes acogedores y que nada de lo que se encontraron allí lo habían visto en otros lugares, y te puedo asegurar que han estado en bastantes. Me comentaron muchas cosas y por eso me picó la curiosidad.
Berto la miraba sin ninguna expresión en su rostro, parecía como si todo lo que le contaba era bien conocido para él, así que continuó relatando lo poco que había tenido tiempo de averiguar.
—Me hablaron de la importante deforestación. Hay leyes que prohíben la tala, pero no las respetan y está cambiando el ecosistema. Algunas especies únicas, que solo viven allí, han desaparecido en los últimos años. Ya sabes, donde el humano pone sus garras, lo acaba destruyendo todo. Bueno, si existe un sitio tan maravilloso, pues una tiene que ir a conocerlo antes que nuestros congéneres lo terminen de aniquilar, ¿no crees? —concluyó Susana pensando que le había dado una explicación excesiva.
—Por supuesto. Mi nuera procede de allí. Sus padres emigraron muy jóvenes a Francia, donde han estado hasta hace pocos años. Se conocieron en la universidad y mi hijo solo necesitó una visita para enamorarse de la isla. Viven allí desde que se casaron. Los dos son unos defensores de la naturaleza y Madagascar se ha convertido en su caballo de batalla precisamente por lo que dices. Su lucha es incesante.
Berto permaneció unos segundos recordando lo que insistió en su día para que ambos jóvenes se quedaran en París y desde ese lugar hicieran lo que les apeteciera para salvar el mundo de gente dispuesta a destruirlo.
Tal vez, si les hubieran hecho caso, ahora no estarían viviendo su pesadilla particular; al contrario, tendrían una vida apacible y con otros problemas seguramente, pero su pequeño estaría a su lado.
—Vaya, qué bien —Susana respiró hondo y de su mente surgieron nuevas preguntas, pero miró a su alrededor y volvió a la realidad. No quería involucrarse más en la vida de aquel desconocido y tampoco quería causarle una impresión equivocada, así que decidió que había llegado el momento de acabar la conversación. Le dio otro sorbo a su refresco con la intención de marcharse sin parecer grosera.
—Pues quedamos en eso. Ya nos vemos en el aeropuerto el día de la partida.
Al ver que se ponía en pie, Berto la imitó. No le interesaba retenerla más tiempo si su deseo era marcharse. No quería decir nada que le hiciera sospechar algo raro y en su intento de tranquilizarla se jugara la misión que estaba a punto de emprender.
Con lo que le había comentado era suficiente para hacer creíble su plan. Tal vez lo de su hijo tuvo que habérselo callado hasta cuando llegaran a la isla, pero después de todo, no era nada del otro mundo que fuera a un país extranjero de viaje y de camino visitara a su familia.
—Sí. Estamos en contacto.
Se despidieron y cada uno fue en dirección contraria.
Susana Almonte no podía quitarse de la cabeza que todo aquello le sonaba muy raro. Si bien existía el dichoso anuncio, todo lo demás no le encajaba y empezó a reflexionar seriamente lo que le iba a decir a la muchacha, porque ya esta última actuación había colmado su paciencia.
No iba a soportar que se metiera más en su vida y aunque era consciente de que solo trataba de protegerla, después de los acontecimientos de los últimos tiempos eso tenía que acabar. Ya se sentía con fuerzas suficientes para afrontar los embistes que la vida le quisiera seguir poniendo en su camino.
En cambio, Berto notó perfectamente que Susana intuía que la historia estaba envuelta en cierto misterio, pero se dijo que era por la seguridad de la mujer. Cuanto menos supiera, más segura estaría en aquel país que para ella resultaba idílico, según vio reflejada en su mirada mientras le relataba lo que conocía de aquella tierra que ahora mismo para él solo resultaba el lugar donde los suyos pasaban un verdadero calvario. Ya durante el viaje, si se encontraba en la obligación de contárselo, lo haría.
Susana llegó a casa de su sobrina con la escopeta cargada, no pensaba dejar títere con cabeza. ¿Cuándo iba a parar de hacerle jugarretas? La encontró con una sonrisa de oreja a oreja que más la desquició.
—Adriana, deja de buscarme acompañante, por favor te lo ruego. Vas a conseguir que me cabree de verdad.
—Tía, solo es un amigo para un viaje. Anda, cuéntame cómo te ha ido. —La agarró del brazo después de darle dos sonoros besos en las mejillas como señal de tregua y juntas se sentaron en el sofá.
—Es normal, tiene la cabeza rapada, de unos cuarenta y tantos. Parece un tío legal o eso espero, porque me lo voy a tropezar durante dos semanas en Madagascar. Como sea un pervertido o un asesino, lo llevo claro. —Susana le guiñó el ojo.
—¿Está separado?
—Eso dice.
No tenía muy claro nada de la conversación mantenida. Cada frase que añadía el hombre, más dudas le producía.
—Se supone que está solo —continuó Susana, tratando de autoconvencerse—, porque, si no, llevaría a su chica. Apenas hablamos, solo quedamos en el aeropuerto el día de la salida. Ya conversaremos durante el viaje, si quiere. Yo no estoy por la labor de saber más de él. —La mujer suspiró, recordando su desastrosa última relación, que terminó como el rosario de la aurora por no mandarlo a freír espárragos antes.
Ambas volvieron a suspirar, cada una con sus recuerdos de relaciones imposibles y de hombres que no los entienden ni sus propias madres. Les costaba creer que fueran precisamente mujeres quienes los trajeran a este mundo.
Cuando más felices y tranquilas estaban, más pronto sacaban de la manga alguna artimaña para dejarlas colgadas con aquello de «No estoy seguro», «Últimamente has cambiado», o «Ya no siento lo mismo». En definitiva, no terminaban de reconocer que esas cosas les estaban pasando a ellos porque en el fondo seguían sin saber lo que realmente buscaban.
—Su, estoy convencida de que nuestro hombre está en algún lugar, lo encontraremos y seremos felices.
—Me encanta que sigas confiando en el sexo masculino. Yo no estoy tan segura —reflexionó Susana unos segundos—: los de los cuarenta y tantos o están casados y de entrada te cuentan milongas para meterse en tu cama y luego salen con el que no se quieren involucrar tan rápido. Quieren vivir lo que no han vivido en los años anteriores, pero lo deciden después de destrozarte el corazón. Luego los de los cincuenta, raro el que tiene claro lo que quiere, pero pobre de una como te tropieces con los que solo buscan trofeos veinteañeros para restregárselos en las tertulias a los amigos. ¿Tú me quieres decir dónde se consigue un hombre normal que busque una pareja para compartir la vida? Simple y sencillamente eso.
—Lo hay, lo que pasa es que no buscamos bien —le respondió Adriana, segura de que nadie le haría pensar de otra manera.
Estaba convencida de que el género humano fue concebido para amarse sin ninguna condición, con el máximo respeto y sin violencia física ni psíquica, aunque después trataran de arreglarlo pidiendo perdón, como le ocurrió a ella.
Pero el daño ya estaba hecho.
Siempre tuvo claro que cuando se pasaba el límite una vez, solo era cuestión de tiempo para que llegara la segunda.
—Bueno, no me sigas comiendo el tarro con los hombres, que se presenten los que quieran, ya tomaré yo mis decisiones —le aseguró alejando de su mente las inseguridades que su enfermedad le había dejado y que de tarde en tarde pugnaban por volver a aflorar—. ¿Has sabido algo de tu hermana en las últimas semanas? —cambió de tema Susana; no quería que su sobrina la pusiera de más mal humor de lo que la había dejado el encuentro con Alberto y sus incoherencias.
—No. —Adriana se levantó y fue a mirar por la ventana—. Sigue viviendo con esas chicas, terminará mal, ya vas a ver. —Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas. Su hermana se empeñaba en amargarle la existencia a todos los que la querían.
—A mí no me escucha. Ya no sé cómo rogarle para que se venga a vivir conmigo —respondió Susana muy triste por su comportamiento.
—No lo hará. No sé lo que pretende, pero se está destrozando la vida. —Ambas se sentían impotentes por la forma de ser de Marta—. Bueno, que nada nos amargue el momento. ¿Ya tienes todo preparado? —quiso saber Adriana.
—Necesito comprar algunas cosas. Lo haré mañana, ¿te apuntas? —le preguntó Susana tratando de calmarse un poco.
—Por supuesto. No tengo ninguna cita y si la tuviera, los hombres no se merecen que deje colgada a mi tía favorita por ellos. Por cierto, no me ha dado tiempo de decirte que esta mañana me llamaron para empezar a trabajar en el hotel.
—Seguiste adelante con tu intención de dejar tu actual trabajo —le recriminó Susana mirándola muy alarmada, convencida de que cometía un error.
—Justin dio marcha atrás. Ya no vuelve a Londres y yo no quiero verlo más.
—Pero Adri, vas a dejar un empleo excelente para irte a un hotel, mal pagada y puteada con esos horarios de infarto. ¿Lo has pensado bien?
Susana miraba fijamente a su sobrina, conocedora del sufrimiento que su exnovio le estaba causando. Lo que realmente le molestaba era que él continuara con su vida y fuera la chica quien tuviera que sacrificar la suya.
—No te lo he terminado de contar. Al final no voy a trabajar en la recepción, sino en las oficinas. Más que mis estudios turísticos, han valorado la experiencia en el bufete. Seguiré teniendo un trabajo de administrativa con horario de mañana y con fines de semana libres. ¿Así te parece mejor el cambio?
—Bueno, si eso es lo que tú quieres, adelante —la animó Susana.
—De verdad, por mi salud mental no puedo seguir viendo a ese pedazo de carne con patas. Encima se pavonea por delante de mí a ver si le digo algo. ¿Tú has visto cosa igual? No puedo más. Seguramente cuando yo me haya ido, él regresará a Londres. Tal vez entonces volveré a hablar con ellos y pediré mi antiguo empleo. No están tan mal los cambios, nos abren nuevos horizontes. Siempre me has dicho eso.
—Lo sé, lo que me da rabia es que ese capullo te siga haciendo daño —se quejó Susana muy apenada—. Debiste denunciarlo —sentenció con furia.
—No te preocupes, cuando lo pierda de vista lo olvidaré del todo —le respondió su sobrina no muy convencida—, solo fue una torta.
Se fundieron en un abrazo, como solían hacer muy a menudo para dejar fuera de ellas cualquier influencia negativa.
A veces se arrepentía de no haberlo denunciado, pero fue tanto lo que le dolió su actuación, que solo deseaba que saliera de su vida para siempre, una vez roto su corazón.
II
—Jean-Pierre quiere verte.
—¿Para qué? —Alberto Sárate miró a su compañero de trabajo un poco con la mosca detrás de la oreja. Aún se preguntaba qué vio el señor Coll en él, porque alguien que es capaz de liquidar a su antiguo jefe, según solía alardear, no le producía la más mínima confianza.
Tal vez no se fiaba de un tipo así porque se había convertido en el mayor fantasma que pisaba la tierra. Dudaba mucho que en su Marruecos natal hubiera hecho daño a nadie, por eso, a menudo solía decirle que tendría un brillante futuro en el cine, afirmación que llenaba de orgullo al hombre, imaginándose rodeado de estrellas del celuloide.
Fuera como fuese, su jefe lo apreciaba bastante a pesar de llevar poco tiempo a su servicio, por lo tanto, necesitaba andarse con cuidado. En una profesión como la suya debía guardarse bien las espaldas.
—¿Entonces? —insistió Berto al ver que el otro no se daba por aludido y permanecía aislado del mundo que lo rodeaba.
—¿Entonces qué, tío? —le preguntó Kabir sin mucho interés mientras no quitaba ojo a un yate que estaba haciendo la maniobra de atraque en el bonito puerto deportivo, situado justo delante del edificio de oficinas, desde donde se podía disfrutar del bello espectáculo de naves de incalculable valor fondeadas, cada cual más esbelta, pertenecientes a la alta cuna de empresarios de la zona.
Alrededor de las embarcaciones se distinguían a los trabajadores esmerándose en retocar los pequeños detalles, dejándolas perfectas para regocijo de sus jefes.
Kabir Handal aspiraba a codearse con la élite de la sociedad local, para ello necesitaba adquirir una de aquellas maravillas puestas al alcance de pocos. Era conocedor del valor de los yates, pero ya buscaría alguna manera de conseguir el dinero.
—¿Por qué me quiere ver el jefe? —insistió Berto armándose de paciencia. Kabir apagó el cigarro y se acercó—. ¿Tienes idea de si se enteró ya de la que se armó anoche en el pub?
—No, tío. —El hombre se había sentado como si no le preocupara nada en la vida y menos las cavilaciones de su interlocutor—. Ya sabes que es adivino. Tiene un especie de radar que le advierte. Se las ve venir todas. Si nadie le ha ido con el chisme, seguro que lo soñó.
—No seas animal. Aún es temprano y la policía no intervino; además, todo quedó en dos o tres puñetazos. Pasará a los anales del lugar como un triste acontecimiento aislado entre turistas —afirmó convencido Berto, porque conocía muy bien el mundo nocturno en el que se movía.
—¿Dos o tres puñetazos? Los chicos tienen brechas en la cabeza y una mano rota. Estarán de baja una temporada, chaval. Si eso es nada para ti, pues vale —respondió contrariado su compañero.
A Kabir Handal le encantaba empezar la mañana algo entonado y sin una o dos ginebras no era nadie. Ya se había tomado la primera antes de salir de su apartamento, mientras empujaba a la dama de turno para que se marchara sin alborotar mucho, por si a los vecinos se les ocurría la fatal idea de quejarse del ruido ante el presidente de la comunidad; la segunda la acababa de terminar y se dijo a sí mismo que una tercera no le iba a sentar mal después de la ajetreada noche que había soportado.
—Tú no has visto nada. ¿Cuánto llevas aquí? —El otro frunció el ceño, no deseaba hacer cuentas. Lo único que le preocupaba era conseguir otra copa—. ¿Unos meses? Se te va a caer el culo y regresarás a Marruecos, de donde no debiste salir. Amigo, esto por el día es un paraíso, de noche cambia todo. La gente se revoluciona. Supongo que sabes de qué te estoy hablando.
—Sí, tío, pero una cosa te digo: este lugar sin turismo no es nada y las autoridades no van a dejar que la cosa siga subiendo de tono.
—Claro que no. No interesa a nadie perder el filón y estos se gastan una pasta en seguridad. Sabes tan bien como yo que el dinero es quien pone los puntos y las comas. Este lugar no es una excepción. Tengo el triste presentimiento de que va a estallar por algún lado y solo espero no estar por los alrededores cuando eso ocurra —sentenció Berto muy seguro de lo que decía.
El tema de la seguridad en los locales nocturnos, no ya solo en las zonas turísticas, sino en otros lugares, dejaba mucho que desear. Las autoridades debían frenar un poco la violencia que generaban los chicos jóvenes, que se habían convertido en un peligro para ellos y para la propia sociedad ante la indiferencia de algunos padres que no eran conscientes —o no querían serlo— de la vida que llevaban cuando salían por la noche a dar una vuelta.
Las agrupaciones de hoteleros no se cansaban de exigir más vigilancia policial en la zona, a lo cual la persona competente en materia de seguridad prometía nuevos efectivos que nunca llegaban y así estaba el asunto hasta que ocurriera algo grave y a más de uno se le fuera el cargo a hacer puñetas.
No se podía quitar a Susana de la cabeza. Se preguntaba si sería una buena idea seguir con el plan que había trazado. Las cosas se habían precipitado en las últimas horas. La información que le llegaba de Madrid lo llevaba a pensar que todo saldría a la luz en cualquier momento.
Ni siquiera estaba seguro de poder coger ese avión. Tal vez tuviera que irse antes. Estaba hecho un mar de dudas.
Pensó en llamarla a ver cómo reaccionaba al oír su voz. La conversación que habían mantenido le había dejado con mal cuerpo y tenía la impresión de que ella no se había quedado mejor.
Decidió que después de ver a Jean-Pierre la llamaría para solo recordarle que existía y que por lo menos viajarían juntos. A partir de ahí, dependía totalmente de ella lo que ocurriera después.
La primera vez que Alberto Sárate puso los pies en aquel lugar, quedó impresionado. A sus escasos dieciséis años, la noche, las luces y sobre todo el gran número de mujeres extranjeras con sus vestidos ceñidos y demasiados escotados lo embrujaron, haciéndole perder la cabeza.
Adoraba esas noches, donde bebían hasta caer redondo en la playa acompañado de alguna sueca de cabellos dorados y mirada penetrante, deseosa de llenar sus maletas de nuevas experiencias, porque ellas venían a pasarlo en grande y lo hacían, le pesara a quien le pesara.
Dichas vivencias pertenecían al pasado, ya jamás volverían esos tiempos donde nadie ocasionaba problemas y se divertían pacíficamente. Ahora, con las explosivas mezclas que se distribuían por todos los locales nocturnos de ocio, perdían el control enseguida, generando una violencia irrefrenable, y para cuando conseguían serenarse ni siquiera recordaban sus nombres.
Permanecieron unos segundos pensando en lo que estaban hablando sin quitar ojo a la embarcación, que ya había terminado las maniobras de aproximación. El día despuntaba con calor, la poca brisa que les diera de lleno cuando se acercaban a la oficina dejó paso a un aire caliente y amenazador que presagiaba un sol intratable con el riesgo de acabar como cangrejos.
El mar, de un intenso azul, invitaba a todo aquel que lo observara a disfrutar. Tenía una tonalidad especial ese día, como si por la noche también hubieran lavado su imagen, dándole un aspecto embriagador.
La zona, en los últimos años, había crecido desmesuradamente, desde la orilla hasta la montaña. No quedaba un solo metro sin edificar. Los hoteles se disputaban a los clientes, ofreciéndoles el mejor reclamo porque tenían que cubrir las plazas a cualquier precio. Una noche perdida suponía miles de euros a lo largo del año y eso afectaba a la regularidad del hotel, donde a menudo se veían obligados a despedir personal muy a su pesar y a estar bajo mínimos para llegar a los beneficios estimados.
Estaba cansado de oír al gran jefe que debían llegar al presupuesto, porque si no lo hacían, los accionistas caerían sobre sus cabezas para sacarles los ojos.
Muchas veces se preguntaba si Jean-Pierre tenía voz y voto en sus empresas, porque daba la impresión de ser uno más trabajando para otros. Se ponía rojo de ira al ver las cuentas de la tercera semana y comprobar lo mal que se presentaba el cierre de mes. Entonces recortaba todos los pagos y los proveedores que hacían cola en su oficina para cobrar terminaban marchándose hasta mejor ocasión.
Los meses que ocurría un percance así, todos los jefes de departamento pasaban por su despacho y más de uno salía con cara de ir inmediatamente en busca de otro trabajo donde valorasen más su labor, ya que Jean-Pierre Coll tenía la destreza de sacar de sus casillas al más tranquilo y seguro de sus empleados.
—Perdonen, caballeros —una elegante mujer que hablaba fatal el castellano (peor incluso que Kabir, a pesar de llevar algunos años viviendo en la región), les interrumpió—, el jefe quiere verle, señor Sárate. Llevo toda la mañana llamando a su móvil y no lo cogía.
—No. Lo siento, me entretuve en el Oasis más de lo que pensaba. —De repente se detuvo, no tenía ninguna necesidad de darle explicaciones a la petarda de Marie, porque no veía más allá de su jefe.
Desde la primera vez que la divisó cerca del francés, como si ella fuera la dueña y señora de su imperio, sintió cierta desconfianza, y más cuando le llegaron rumores fidedignos de que estaba liada con él.
—Me termino el café y voy —añadió convencido de que la mujer pondría el grito en el cielo.
Para ella, cuando el jefe les reclamaba, les reclamaba, y nada ni nadie podía impedirles acudir prestos ante su presencia. La secretaria se marchó sin insistir y Berto regresó a la terraza para contemplar de nuevo la silueta de su adorada isla.
Algunas veces se arrepentía de haberla abandonado tantos años atrás. Allí se sentía protegido. Aunque cuando llegó contaba con muy pocos años, pronto aprendió a quererla como si hubiera nacido en ella. Sus padres le inculcaron el valor que tiene ser de un lugar y él se sentía gomero, aunque por accidente naciera y viviera en Madrid muchos años de su vida.
Le encantaba recorrer los parajes solitarios de las cumbres. No se cansaba de subir y bajar las montañas por caminos de cabras, muchos de ellos ya abandonados, jugándose el pellejo en cada paso.
Pasaba las horas sentado en lo más alto, divisando todo el verde y cuidado valle, plantado hasta la misma costa de plataneras.
El añorado mar, donde en más de una oportunidad, muy a lo lejos, consiguió ver la colonia de delfines y ballenas que solía surcar las aguas acompañando al barco de línea regular, sorprendiendo a los de a bordo con sus impresionantes saltos; y cómo no, la isla hermana, soñando que ya le faltaba poco para ir a aquella tierra, donde los mayores del lugar le decían que se ganaban la vida mejor.
Dejaba transcurrir las horas escuchando con la esperanza de que se le apareciera el espíritu de los dos hombres que habían muerto por aquellos montes perdidos de la mano de dios, según le contara don Eusebio, el cabrero, quien un día le aseguró que sus almas andaban errantes por allí y que en más de una ocasión los sintió caminar junto a él, clamando tal vez justicia, por unos hechos que fueron olvidados muy pronto.
A su corta edad no acabó de entender cómo un hombre mata a su mejor amigo por una mujer, y el anciano le explicó entonces su primera lección sobre el amor, de cómo a veces puede llegar a cegar a las personas y volverlas locas hasta el punto de asesinar. Con el paso de los años, ejerciendo su profesión, descubriría que cualquiera es capaz de matar por el mero hecho de hacerlo.
Le gustaba bañarse en la piscina del pueblo, que se encontraba a varios kilómetros de la casa familiar. Su madre le tenía terminantemente prohibido el baño en la playa, aún recordaban al pobre primo tragado de repente por las olas y que nunca más se supo de él. Hubo quien aseguró que fue la maldición de su novia por haberla engañado.
En la localidad, las cosas que parecían no tener explicación racional la encontraban en el mundo de lo oculto, de esa manera ahorraban tiempo y esfuerzo mental, y más los habitantes de mayor edad, que se empeñaban en conservar todas las tradiciones y leyendas más inverosímiles.
—Mira que tienes cojones —Kabir le sacó de sus recuerdos—. El tío esperándote y tú ahí, contemplando tu isla. Deberías verte cuando pierdes la vista en el horizonte. No creo que hayas mirado a una mujer nunca de esa manera.
No, nunca había mirado a una mujer así porque para él, hasta ese momento, la tierra que le acogió en su más tierna infancia era pura, cálida y le alegraba la vista. En cambio, las mujeres, y más en los últimos tiempos, solo le ocasionaban problemas. Le costaba llegar a comprenderlas, ni siquiera a Tere, después de tantos años de convivencia. Jamás reaccionaban como él pensaba que lo harían. Cada una lo sorprendía más que la anterior.
En su tierra podía confiar, en una mujer no. Cuando menos se lo esperaba, le traicionaba a sus espaldas sin darle la más mínima explicación.
—¿No recuerdas tú Marruecos? —le reprochó sonriendo mientras llenaba los pulmones con el aire que le llegaba del océano.
—Desde luego, pero si se me ocurre asomar las narices por allá, me linchan. La verdad es que no tengo ganas de volver, aunque echo de menos algunos pares de tetas, no lo dudes —respondió kabir, como siempre tan explícito, recordando al último par que estrujó entre sus manos y que no pudo volver a disfrutar porque tuvo que poner mar por medio, ya que el marido, un árabe de dos metros, afamado y algo mayor que su padre, puso precio a sus huesos, prometiéndole que cuando lo tuviera delante, ni el mayor de los milagros conseguiría dejarle la cabeza y otros atributos en el lugar que siempre los había tenido.
—Si alguna vez te pierdes por mi tierra, no vas a echar de menos nada. Allá se disfruta viviendo, aquí solo vivimos —sentenció Berto orgulloso de lo que decía.
Cuando le hicieron la entrevista para el trabajo, aunque su recomendación era bastante buena y no iban a rechazarlo, por si las moscas, insistió mucho en su etapa vivida en Canarias y casi nada mencionó de Madrid.
Su plan tenía que salir perfecto, ningún inconveniente de última hora podía alejarlo de su empeño de encontrar al pequeño Didier. En unos días, cuando viajara con Susana a Madagascar, todo el mundo en su entorno laboral debía saber que se iba a Madrid por problemas personales.
En el poco tiempo que llevaba en los hoteles no había conseguido averiguar casi nada de los negocios ilícitos que Jean-Pierre Coll se traía entre manos. Toda la información le llegaba desde la Central.
Cuando por la noche se quedaba solo en las oficinas, comprobaba que lo que allí tenían archivado era completamente legal. Suponía que los dos hermanos actuaban de la misma forma en sus dos enclaves. La parte legal a la vista de todos, y la parte fraudulenta la escondían en sus casas o en alguna guarida habilitada para tal menester, lejos de ojos curiosos como los suyos.
—Me imagino. Cuando las cosas no marchen por aquí, o si vuelvo a tener problemas con un marido cabreado, iré, construiré una choza, y con un rebaño de cabras pasaré el resto de mi vida —le aseguró riendo el marroquí.
—Pues no es mala idea, por lo menos nadie te molestará. Vamos a dejarnos de sentimentalismos. —Colocó el resto del café sobre la bandeja y se puso en pie—. Voy a ver qué cuenta hoy el míster.
—Todo tuyo.
Sabía lo maniático que a veces resultaba su jefe para la presencia: «Por la vida tiene que ir uno impecable», solía decir tajantemente. Intentó ponerse bien la corbata y la chaqueta en el espejo del pasillo, que estaba colocado estratégicamente junto a la puerta de su despacho para que todos, antes de entrar a verle, se acicalaran de la mejor manera si deseaban recibir una bronca y no dos.
Tenían muy claro que, si sus feudos marchaban bien, el jefe no se acordaba de ellos, pero cuando descolgaban el teléfono y oían la dulce voz de Marie Lefaire citándolos, sus estómagos se revolucionaban y el corazón empezaba a galopar desbocado, preguntándose qué había fallado en los departamentos que tenían a su cargo.
Llevaba poco tiempo tratando a Jean-Pierre, pero ya le había cogido el punto. Pese a ser un narco, en el fondo no era mal tipo. No entendía por qué lo movía la avaricia. Con sus negocios legales no tenía problemas. La otra parte de su vida muy pronto le iba a pasar una buena factura.
Tras unos leves toques en la puerta, apareció un hombre de unos cincuenta años, de ojos claros que resaltaban sobre su piel tostada por el sol. El cabello lo llevaba impecable, salpicado con unos mechones blancos que le hacían más enigmático. Tenía un cuerpo atlético, pero no de gimnasio, probablemente dedicaba algunas horas al día a nadar.
Jean-Pierre Coll arribó a la isla un día por casualidad. Quería viajar a algún destino africano, pero la señorita de su agencia de viajes habitual le recomendó unas islas paradisíacas perdidas en el Atlántico y de las cuales contaban maravillas. Al llegar, solo le bastó una mirada para quedar prendado de su paisaje, su tranquilidad y, sobre todo, que estaban en auge.
Resultaba el sitio ideal para invertir, porque había muchas parcelas en venta, lugares cerca de playas tan exóticas que le costaba creer que aquel lugar perteneciera a la triste y húmeda Europa.