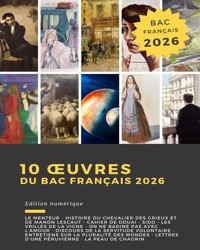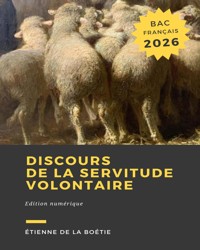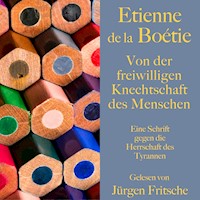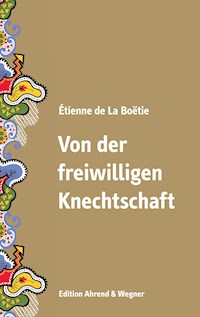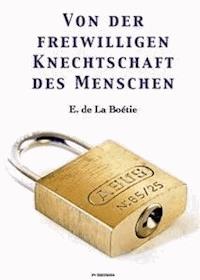Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Bajo un rey, un dictador o un tirano, ¿cómo es posible que tantas personas, pueblos o naciones enteras, se sometan a la voluntad de una minoría o incluso, a veces, bajo la de un solo hombre? ¿De dónde proviene su poder y su autoridad? No son dioses ni héroes; tampoco su naturaleza es distinta a la nuestra, sino que el poder que los sustenta es el que nosotros les damos: el sacrificio de nuestra libertad es la fuerza con que se nutren. En el momento en que cada uno de nosotros decida despojarles de ese privilegio, comprobaremos que caerán por su propio peso. Ni los Goliat son tan fuertes como nos parecen, ni nosotros, los David, tan débiles como nos presuponen.El Discurso de la servidumbre voluntaria, de Étienne de La Boétie, es uno de los clásicos del pensamiento político renacentista cuya influencia llega hasta la posmodernidad. Empleando la retórica de los clásicos griegos y latinos, la presente obra es el primer tratado moderno que se ocupa de la cuestión de la dominación y del fundamento de la distancia que media entre siervo y tirano. La Boétie realiza la más bella llamada a revisar los cimientos de la política y a analizar nuestra función en ella, así como una magnífica defensa y loa a la libertad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 361
Serie Clásicos del pensamiento político
Étienne de La Boétie
DISCURSO DE LA SERVIDUMBRE VOLUNTARIA
Bajo un rey, un dictador, un tirano o cualquier estructura de dominación, ¿cómo es posible que tantas personas, pueblos o naciones enteras se sometan a la voluntad de una minoría o incluso, a veces, bajo la de un solo hombre? ¿De dónde proviene su poder y su autoridad? No son dioses ni héroes; tampoco su naturaleza es distinta a la nuestra, sino que el poder que los sustenta es el que nosotros les damos: el sacrificio de nuestra libertad es la fuerza con que se nutren. En el momento en que cada uno de nosotros decida despojarles de ese privilegio, comprobaremos que caerán por su propio peso. Ni los Goliat son tan fuertes como nos parecen, ni nosotros, los David, tan débiles como nos presuponen.
El Discurso de la servidumbre voluntaria, de Étienne de La Boétie, es uno de los clásicos del pensamiento político renacentista cuya influencia llega hasta la posmodernidad. Empleando la retórica de los clásicos griegos y latinos, la presente obra es el primer tratado moderno que se ocupa de la cuestión de la dominación y del fundamento de la distancia que media entre siervo y tirano. La Boétie realiza la más bella llamada a revisar los cimientos de la política y a analizar nuestra función en ella, así como una magnífica defensa y loa a la libertad.
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original: Discours de la servitude volontaire
© Ediciones Akal, S. A., 2022
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5195-4
Étienne de La Boétie (1530-1563)
Introducción
Un discurso
En primer lugar, no debemos pasar por alto el título de este breve texto, influidos por nuestra cultura lectora, pues se trata efectivamente de un discurso, de una pieza oral que habría que escuchar más que leer, o leer declamándola, leerla en voz alta, como en el Renacimiento era frecuente hacer con muchos textos, para así apreciar mejor todo su originario propósito. Es una obra de retórica, en el sentido que este término tenía en los clásicos y se mantiene en el humanismo cívico renacentista, elaborada al estilo clásico, cual un Cicerón del XVI, que, en vez de ser pronunciada en el senado, podemos imaginar se hiciera por parte de cada uno, pos-Gutenberg, en su espacio particular. No hay que olvidar que su autor destacaba precisamente por su retórica y elocuencia, su dominio del verbo, por lo que fue pronto reconocido en el Parlamento de Burdeos. De él nos decía Montaigne, gracias al cual hemos sabido algo más sobre su vida, que era mejor orador que escritor. Y no es nada inverosímil el imaginarnos al mismo La Boétie dirigirles este discurso a algún círculo de amigos y compañeros estudiantes de su Universidad[1].
Esta obrita, de indudable calidad literaria, ha tenido como pocas una enorme repercusión a lo largo de la historia. Es un apasionado y brillante discurso dirigido contra la tiranía y contra toda forma de dominación allí donde quiera que se dé. Como buena pieza política, siempre que hirvió el contexto político europeo, allí ha irrumpido. Desde el comienzo ya corría anónimo, editado y traducido por otros para satisfacción de sus propósitos, desde su uso en el contexto de los debates y guerras de religión en Francia al de los revolucionarios del XVIII al XX.
Como texto, como obra destinada ya a la lectura, el Discurso adquiere también el carácter de pamphlet, y como corresponde a los mejores del género –permítasenos este encuadre–, a esos que unen la pretensión de incidir en la acción, que son obra –digamos– de la razón práctica, pero que al mismo tiempo nos ofrecen un contenido de gran calado teórico, como lo fueron obras como la Carta sobre la tolerancia de Locke, o ¿Qué es la Ilustración? de Kant, o, en fin, el Manifiesto comunista de Marx y Engels. Con la fuerza práctica, el contenido teórico y también la belleza retórica que le dio su joven autor, un poeta, el Discurso debería también ser enfocado desde el ángulo de toda esa historia particular de la literatura política.
Uno puede imaginar que el uso del Discurso para fines múltiples y sus interpretaciones variadas a lo largo del tiempo hacen difícil el tomar distancia y entenderlo de manera no condicionada. Los estudiosos, no pocas veces, han reaccionado a esa utilización por considerarla ajena al texto. En ello se equivocaban, pues esas prácticas profanas más se compadecen con su esencia que el académico análisis filológico que, a veces, al tiempo que penetra en su texto, lo esteriliza apagando toda su fuerza. Desde que el cauteloso y conservador amigo de La Boétie, el gran Montaigne, protestara por todos esos usos, algunos estudiosos –no todos, ciertamente– a partir del siglo XIX parecen haber querido poner fin a tal vida política, para lo que han manejado la clave de plegarlo totalmente a su tiempo, y dentro de él reconducirlo al género de ejercicio retórico de un humanista que se formaba en el campo de los clásicos. La vida del Discurso, sin embargo, estará siempre de ese otro lado de los avatares emancipatorios. Ahora bien, la manera de hacer que su recepción sea realmente de alcance es la de penetrar en él con todas las herramientas informativas y conceptuales disponibles. Debemos disponer de todo el conocimiento relativo a la génesis del texto, pero no para que su interpretación quede encerrada en un lugar y tiempo, sino para comprender mejor el sentido a la vez que su trascendencia respecto del contexto en que fue alumbrado, incluido el propio autor, lo que hiciera después, las consecuencias que tuvo para él, etc. Creemos, en efecto, que, cuando de una obra de cierta envergadura se trata, el conocimiento digamos filogenético debe estar al servicio de desentrañar el alcance teórico de la obra, no, como a veces ocurre, al de su neutralización. El kantiano ¿Qué es la Ilustración? va más allá de un contexto y de las opiniones de su autor. Toda obra teórica de relieve sienta una construcción que a menudo está muy por encima del autor histórico, impedido por muchos motivos para percibir todas las capas de lo que ha escrito; entre otras cosas, porque cada época ejerce como una gran plataforma epistémica capaz de desvelar lo que aparecía cubierto incluso para su propio creador. Por eso, en lo que sigue, antes de lanzarnos a sostener una interpretación sobre este maravilloso discurso, vamos, de la manera más sencilla que podamos, a poner en manos del lector alguna información capital necesaria para su comprensión, y también para dejar desplegados ciertos apoyos de nuestra interpretación.
Una vida breve
Sabemos algo de la vida del autor del Discurso, aunque con muchas limitaciones[2]. Podemos decir que Étienne de La Boétie nació un 1 de noviembre de 1530 en la bella ciudad de Sarlat, en el Périgord, en la que Gótico y Renacimiento sobresalen en múltiples edificios. Pertenecía a una familia bien situada. Su padre, Antoine, procedía de una familia de comerciantes y era hombre formado en leyes; fue elegido síndico de los Estados del Périgord (1524) y lugarteniente del Senescal (representante del rey) (1525). Su madre, Philippe, perteneciente a la familia noble de los Calvimont, era hermana de Jean III de Calvimont, diplomático (embajador de Francisco I en España y Portugal), quien llegó a ser presidente del Parlamento de Burdeos en 1554. Su padre murió pronto, cuando Étienne tenía 10 años y dos hermanas más pequeñas. Fue educado por su tío paterno y padrino, también de nombre Étienne, párroco de Bouillonnas, cultivado en las lenguas clásicas, al que siempre le estaría reconocido, calificándolo de «segundo padre». A él lo nombraría La Boétie, en su testamento, legatario universal.
Sarlat estaba en la época envuelta en la cultura del humanismo renacentista impulsada particularmente por su obispo (de 1541 a 1546), el cardenal Niccolò Gaddi, un primo de los Médicis, un «italianizante» que trajo a la ciudad una corte de florentinos. Gaddi estaba al tanto de lo que se publicaba en la vecina Italia, y seguramente poseía un conocimiento preciso de la obra de Maquiavelo[3], a cuya difusión contribuiría aquella atmósfera, y también a la de otras obras como las de Erasmo o Rabelais[4]. Francisco I y su corte posiblemente también la conocerían; al fin, como nos cuenta Barrère, en su corte tenía una posición destacada el poeta italiano Luigi Alamanni, amigo de Maquiavelo, participante en las memorables tertulias de los jardines Oricellari, a quien el célebre florentino había dedicado su obra Vida de Castruccio Castracani.
Años de formación
De los estudios de La Boétie antes de la Universidad nada sabemos con seguridad, sí que no fue al que sería esperable, el colegio de la capital de la Guyena, Burdeos, a donde asistiría Montaigne –que llamaba «el mejor colegio de Francia», y entre cuyos regentes estaba el escocés George Buchanan–, posiblemente porque su tío estimara esta institución ya contaminada por el calvinismo creciente; es conjeturable que estudiase en algún colegio parisino[5].
Ya con toda certeza sabemos que La Boétie estudió derecho en la bulliciosa Universidad de Orléans, una de las más importantes de Francia, y donde el derecho brillaba, como en todo el XVI. En los estudios de derecho se notaba la influencia del gran Lorenzo Valla (1407-1457) y ocupaba lugar destacado el derecho romano, que se abordaba con métodos nuevos. Entre sus profesores destacaba el carismático y admirado Anne du Bourg, rector, y consejero en el Parlamento de París (a partir de 1557), que sería condenado a la terrible muerte de la hoguera en 1559. Entre los compañeros de Étienne se encuentra François Hotman, y también podría haberse cruzado con el que sería cabeza teórica de los hugonotes después de la muerte de Calvino, Théodore de Bèze. Pronto La Boétie sobresale en el conocimiento de los clásicos antiguos y particularmente de Cicerón, muestra un talento especial en el dominio de la cultura grecolatina. Quizá de La Boétie pudiera decirse, al menos en lo referente a su inmersión humanista en los antiguos, lo que Montaigne decía de sí: «Me han criado desde mi infancia con estos [los antiguos clásicos latinos]; he sabido de los asuntos de Roma mucho tiempo antes que de los de mi casa. Conocía el Capitolio y su situación antes de conocer el Louvre, y el Tíber antes que el Sena. He tenido más en la cabeza las costumbres y las fortunas de Lúculo, Metelo y Escipión que las de cualquier hombre de nuestro tiempo»[6]. ¿No decía de La Boétie esto?: «Su espíritu estaba moldeado en el patrón de otros siglos que estos»[7]. «Era en verdad… un alma al viejo estilo»[8]. Además de las lenguas clásicas, La Boétie estudiaba el italiano, que traduciría. Por lo demás, como era habitual en esa época, imaginamos al joven La Boétie empleando el gascón en unos casos, el perigordino o el francés según las situaciones y amigos, y el latín escrito en buena parte de sus trabajos. Era el momento en que la langue d’oïl empezaba a sustituir al latín en la administración y en la impresión en general, mientras en el habla convivía con los acentos de los dialectos y lenguas de ámbito más restringido.
Casamiento y parlamento
Se licenciaría en 1553, con 23 años, habiendo, pues, escrito ya el Discurso (1546 o 1548). En ese mismo año compra el cargo de consejero del Parlamento de Burdeos, para lo que su tío ha de vender propiedades. Su admisión, con licencia especial debido a su juventud, tendrá lugar al año siguiente. En el parlamento sucede al clérigo, docto humanista, mencionado en el Discurso y dedicatario de este, el noble Guillaume de Lur, señor de Longa, que se traslada al Parlamento de París. El parlamento de la porteña y mercantil ciudad del Garona, formado por 62 consejeros y 7 presidentes en esa época, estaba situado en el hoy desaparecido Palais de l’Ombrière medieval. Su intensa actividad consistía en registrar los edictos y ordenanzas reales, legislar en lo que era de su competencia sobre todos los asuntos locales, impartir justicia en su área en nombre del rey, y otras tareas administrativas y de defensa; al igual que hacían los más viejos parlamentos de París y Toulouse. Esto obligaba a los consejeros a desplazarse a menudo por la región en la instrucción de casos, y a París por las conexiones con su parlamento. Cuando la peste, nada infrecuente, invadía la ciudad, el parlamento tenía que ser trasladado a otra localidad, como había ocurrido en el año 1546 y volvería a suceder en 1555, ya ejerciendo La Boétie, que se trasladó a Libourne, con la hostilidad de sus habitantes, temerosos del contagio. Nuestras noticias sobre la actividad parlamentaria de La Boétie son también escasas. Sabemos que pronto ganó prestigio por su brillante elocuencia y dominio jurídico sorprendentes para su juventud; algunos consejeros pudieron leer el manuscrito del Discurso, que despertaba enorme interés y admiración. Coincidió con Montaigne, quien ocupaba posiciones de menor rango, en algún proceso; le fue encargada alguna misión ante el Parlamento de París y la Cancillería, y, como indicaremos, también una difícil tarea de intervención en el conflicto religioso.
No se sabe con certeza, pero seguramente a fines de 1554 o incluso a principios de 1555 se casa con una viuda noble, mayor que él en 10 o 15 años, Marguerite de Carle, madre de dos hijo, Gaston y Jacquette, quienes emparentarán con la familia de Montaigne, pues el primero se casaría (1563) con una tía de la que sería la mujer de aquel, y la segunda se desposaría (1566) con un hermano (Thomas) de Montaigne. Vivirán en Burdeos. Marguerite era hija de un parlamentario de Burdeos que llegaría a ser cuarto presidente del parlamento, hermana de Lancelot, obispo de Riez (Provenza) y antes capellán de Enrique II cuando este era el delfín; hermana de François, quien sería alcalde de Burdeos, y de Pierre, presidente del parlamento. Marguerite era una mujer de carácter, inteligente y culta, traductora del italiano, conocedora del griego y latín clásicos, amante de la literatura. En los Veinticinco sonetos tenemos una expresión vivaz del amor de Étienne hacia ella. Muy posiblemente, pues apenas sabemos algo, el nexo intelectual fue muy importante en la relación. Ella mostró mucho interés en que Étienne tradujera el canto 32 del Orlando Furioso de Ariosto, que fue su último trabajo de traductor –del bardo italiano, así como de su admirado Petrarca, recibirán clara influencia sus sonetos[9].
En esos primeros años de matrimonio Étienne se dedicaría a la traducción del griego al francés del Económico de Jenofonte, Las reglas del matrimonio y la Carta de consolación a su esposa, de Plutarco; también hizo anotaciones filológicas a su Erótico, y la versión de los seis primeros capítulos del Económica, atribuido en la época a Aristóteles. Curiosamente textos todos ellos relativos a las relaciones entre cónyuges, al amor entre ellos y su comparación con el amor entre varones y al gobierno de la casa. Se diría que Étienne buscaba en sus admirados clásicos una guía para su nuevo modo de vida. Con riesgo interpretativo pero no sin agudeza, Hennig ve en ello un intento también de aclararse sus propias dudas internas acerca de los dos amores homo y heterosexual[10]. También en esos años compondría los llamados sencillamente Veinticinco sonetos, que tienen como centro el contenido amor hacia Marguerite.
Amistad con Montaigne
En Burdeos, en 1557 seguramente o acaso dos años más tarde[11], conocerá a Montaigne, también consejero en el parlamento. La amistad que se anudó entre ambos sería calificada por el autor de los Ensayos de «perfecta». Montaigne estaba deslumbrado por él, y dedicó muy bellas palabras a su memoria. De hecho, proyectó en algún momento hacer girar los Ensayos, o al menos una parte, sobre su obra[12]. Montaigne nos habla allí de esta amistad[13]. Por su parte La Boétie, antes de que lo hiciera su amigo, elogiaría su relación, por ejemplo en sus Poemata, en los que en la carta latina Ad Michaelem Montanum, califica al amigo de «el juez más equitativo de mi espíritu»[14], y en su testamento lo llamaría «íntimo hermano e inviolable amigo»[15]. Se ha especulado sobre una posible relación de amor entre ambos, al modo de la «licencia griega» de la que hablaba el de Burdeos, y más de un elemento hay para pensar en ello, pero nada concluyente puede afirmarse[16]. El intercambio intelectual debió de ser intenso, e incluso tuvieron oportunidad de colaborar en su trabajo de juristas en el Parlamento de Burdeos, donde es muy posible que se propiciara su primer encuentro. Aunque no conservamos retrato alguno de La Boétie, si lo hubo, sí contamos con la descripción física que nos dejó su amigo, que veía en él una especie de Sócrates, llamativo por su fealdad en un cuerpo de prestancia y lleno de un rico espíritu. Montaigne se deshizo en elogios acerca de la amistad con Étienne: «Nuestras almas han tirado juntas del carro de una manera tan acompasada, se han estimado con un sentimiento tan ardiente, y se han descubierto, con el mismo sentimiento, tan íntimamente la una a la otra, que no solo yo conocía la suya como si fuese la mía, sino que ciertamente, con respecto a mí, habría preferido fiarme de él a hacerlo de mí mismo»[17]. Sin duda la vida de ambos cambió a raíz de ese feliz encuentro[18]; las conversaciones se sucedieron –que queremos imaginar evocadas en el capítulo dedicado a este arte en los Ensayos[19]–, ambos buscaban el juicio del otro; Montaigne modularía el relato de esa relación. A su parecer eran almas consubstanciales, como decía bellamente: «parce qu’était lui, parce que c’était moi» («porque era él, porque era yo»)[20]. No sabríamos de La Boétie, o muy poco, si no es por la dedicación de su amigo, que se ocuparía de la edición de su obra, y nos habló de él en la propia. La influencia, sin duda, fue mayor de La Boétie sobre su amigo que la que este recibió de él. Hoy se suele ver a La Boétie desde la altura consagrada de Montaigne, pero en la época el rango era el inverso.
La Boétie escribiría en latín sus Poemata en los años de contacto con Montaigne; en ellos aparece lo que se interpreta como un primer amor del joven La Boétie, quizá de cuando estudiaba en París si eso fuese cierto. Es posible que también compusiera en esa misma época, ya en francés, los Veintinueve sonetos, con la misteriosa Dordogne como musa amada[21]. Montaigne nos dice que estos sonetos, que incluyó en su primera edición de los Ensayos y que luego retiraría, pertenecen a una época juvenil, más o menos, con la habitual imprecisión, al tiempo en que escribía el Discurso. Hennig discrepa de ello, y los trae más acá, considerándolos en general posteriores a los ya mencionados Veinticinco sonetos, aunque alguno de estos pudiera ser redactado en los mismos años; piensa que han de ser posteriores al encuentro con Montaigne, de 1557 en adelante. La operación de Hennig es fundamental para sostener su conjetura interpretativa de que la figura de Dordogne es trasunto del propio Montaigne, el verdadero lazo amoroso allí cantado.
Un contexto difícil
La Boétie, como miembro del parlamento, no pudo por menos que verse envuelto en los graves problemas que aquejaban a Francia y especialmente a su región. La disputa religiosa era cada vez más enconada. A las críticas de pluma elegante de Erasmo, que habían prendido en buena parte de la intelectualidad humanista, le habían seguido, y tomado la primacía, las más ofensivas y radicales de los protestantes, luteranos o calvinistas. En Francia se extendían rápidamente las ideas del teólogo de la Picardía Jean Calvin, Calvino, quien tendría que huir a Suiza. En el área del parlamento bordelés, parte de la nobleza de la Guyena se sumó a la nueva fe. Los conversos daban muestras de firmeza y de resistencia frente a las persecuciones. Las reuniones de los nuevos adeptos eran frecuentes, de gran afluencia a veces las asambleas dominicales, y no eran raros los casos de destrucción de imágenes y quema de reliquias en las iglesias. Ciudades enteras, como Ruan, llegaron a declararse de la nueva fe. La represión de los hugonotes fue muy dura; y la ejerció también el Parlamento de Burdeos en su ámbito, pues tenía como competencia la justicia y el mantenimiento del orden. Las ejecuciones en la hoguera se hicieron presentes; además de la muerte de Anne de Bourg, la del predicador calvinista Aymon de La Voye y de algunos pobladores conversos de Sainte Foy (1542); la del humanista acusado de ateísmo Étienne Dolet en 1546, o la sangrienta persecución de los valdenses de la Provenza (en Cabrières y Mérindol), que se habían acercado a los reformistas de una corriente y de otra, por citar solo algunas víctimas. La respuesta católica se hacía cada vez más violenta. Se había fundado ya la Compañía de Jesús y el Concilio de Trento, convocado por Pablo III, continuaba sus sesiones que aún durarían hasta 1563. La violencia no tenía un solo autor. En Ginebra, a instancias de Calvino, sería quemado en la hoguera Miguel Servet en 1553. En 1561, en Tournon d’Agenais, un grupo de católicos irrumpe en una reunión de reformistas asesinando a muchos de los asistentes; en Cahors se produce un asalto similar, una masacre de una cincuentena de protestantes reunidos en una casa para celebrar su culto. La matanza de Wassy, en marzo de 1562 a cargo de las gentes armadas del duque de Guisa, será el anuncio de la guerra abierta; en abril es tomada Orléans por los protestantes encabezados por el Borbón Louis de Condé, y en junio las tropas protestantes del señor de Duras asedian Burdeos. Francia se convulsiona por entero. En medio de tanta violencia, un suceso conmocionará a Europa entera años después de la muerte de La Boétie, la terrible matanza de hugonotes en la Noche de San Bartolomé de agosto de 1572.
Indudablemente, en el conflicto desempeñan su papel las distintas tensiones por el trono; particularmente destacado será el enfrentamiento entre la casa de Guisa, fervientes católicos, y los Valois, con la posición oscilante y dividida de los Borbones. Todo ello enmarcado en las grandes tensiones del imperio que, encabezado por Carlos V, se enfrenta según los momentos a franceses e ingleses –estos últimos apoyaban a los reformados–, y con la insubordinación de los príncipes protestantes alemanes. Sin olvidar la amenaza turca, latente una vez que fueron aseguradas las tierras húngaras para los cristianos y superado el acoso a Viena.
Con la disputa religiosa se cruzan también las tensiones sociales. El conflicto social más importante, tanto por su alcance masivo como por la respuesta cruenta a la que dio lugar, fue el llamado conflicto de las gabelas, que tuvo su principal afloramiento en 1548; pero precedido en años anteriores por diversas rebeliones, la primera en Périgueux en 1545, aplastada con ejecuciones, cárcel y torturas; su causa se extendió por todo el Périgord y regiones cercanas como la Angulema. Es, en efecto, en 1548 cuando sucede una verdadera insurrección en toda la Guyena motivada por subidas de impuestos, especialmente el que gravaba la sal. Los campesinos y ciudadanos formaron milicias armadas; hubo linchamientos de recaudadores, acoso a ricos y nobles, y en masa se presentaron ante el parlamento bordelés y se cobraron la vida del lugarteniente del rey. Enrique II contestó con un ejército de diez mil soldados, que infligió un escarmiento, de sangre y muerte, que generaría nuevas réplicas. Se ha conjeturado que el Discurso pudo tener en esta tragedia su motivo más inmediato, aunque ciertamente no se haga alusión alguna en la obra a nada que lo pudiera evocar. El historiador Jacques Auguste de Thou, nacido en 1553, sostiene que La Boétie redactaría su Discurso movido por la indignación ante las represalias. El primer editor de las obras completas de La Boétie, Léon Feugère, en el XIX, sugería también tal posibilidad[22]. La ciudad de Burdeos sería castigada con medidas restrictivas e imposiciones nuevas, y algunos de sus magistrados –como el padre mismo de Montaigne, Pierre Eyquem– las sufrieron. Al fin la histórica autonomía de la ciudad y sus privilegios habían sido siempre motivo de desconfianza para el poder real, como en tantos otros sitios. Aplastada la insurrección, todos los implicados fueron perseguidos y retirados de sus cargos, o caídos en desgracia los que, aun sin un papel activo, de algún modo consintieron. Los procesos y condenas se sucederían años después de la rebelión, e incluso cuando La Boétie se iniciaba en su ejercicio de consejero en el parlamento tuvo la oportunidad de ver cómo se seguían instruyendo aún. Curiosamente, las gabelas serían retiradas. ¿Gracia y arbitrio real, o temor a una recidiva?
Durante la minoría de Carlos IX, tiene lugar la regencia de la reina madre, Catalina de Médicis (hija de Lorenzo, a quien le fuera dedicado El príncipe), que desconfiaba de hugonotes y católicos, y trató de llevar adelante una política de tolerancia y equilibrio. En esa política tuvo un papel sobresaliente el canciller de Francia, desde 1560, Michel de L’Hospital, a quien –se ha solido considerar– La Boétie admiraba, convencido de su proyecto –aunque ello no encaja del todo con lo reflejado en la Memoria–, que tuvo la misión de explicar en el Parlamento de Burdeos. La casa de Guisa se oponía radicalmente a la política de Catalina y su canciller; La Boétie tuvo la peligrosa y difícil tarea de contribuir a la pacificación conciliadora de la Guyena y, en particular, del área de Agenais, donde la Reforma se había extendido ampliamente con nobles partidarios y gentes armadas. Asistió en ello, en calidad de consejero del parlamento, al representante del rey, Charles de Coucy, señor de Burie. Se entiende que se guiarían por las pautas del canciller. La Boétie participaría en la elaboración de los términos del documento de pacificación que permitía a los reformados celebrar, con condiciones restrictivas, sus cultos. Los enfrentamientos, a pesar de todo, continuaron, echando por tierra todo intento mediador.
La Memoria sobre el edicto de enero de 1562
Para conocer el punto de vista de La Boétie sobre todo este conflicto suele remitirse a la Mémoiresur l’édit de janvier 1562(Memoria sobre el edicto de enero 1562) que menciona Montaigne –cuya promesa de publicarla se malogró– y que se creía perdida hasta su recuperación tardía por Paul Bonnefon en 1917 (fue publicada en 1922)[23]. Su autoría, sin embargo, no está ni mucho menos fuera de duda. Malcolm Smith, quien la volvió a publicar en 1983 con el título Mémoire sur la pacification des troubles (Memoria sobre la pacificación de los disturbios)[24], considera que fue redactada por La Boétie uno o dos meses antes del Edicto frente a los que la consideran posterior. El distinto título es ya indicativo. P. Bonnefon se limitó a darle el que figuraba en el manuscrito. Louis Desgraves, editor de las obras completas de La Boétie (1991), acepta la datación de Smith[25]. Cocula-Vaillières considera que la Memoria no fue escrita por La Boétie[26]. Estima con fundamento que está en contradicción con el Discurso, pues aquí se está reclamando la obediencia al rey, lo que en más de un punto es manifiesto[27]. Pero sus argumentos más relevantes son de otro orden: el foco de la Memoria es extrañamente de índole teológica, pues se centra en la propuesta de una reforma religiosa, de fondo erasmista, de la práctica del culto católico. Por otro lado, cuando critica posiciones religiosas se refiere más a luteranos que a calvinistas, lo cual resulta harto extraño. Toda esa redacción y enfoque no concordaría con el de un magistrado. También el reputado André Tournon rechaza decididamente la autoría de La Boétie[28]; piensa, de entrada, que el manuscrito encontrado, una copia, no nos ofrece en sí mismo ninguna seguridad de autoría; pero, además, entiende que todo el documento carga en definitiva contra la política impulsada por el canciller Michel de L’Hospital, que un hombre como La Boétie, jurista del parlamento al servicio de esa política y a quien se le había encargado además colaborar con Coucy en la pacificación de la Guyena, no era ni mínimamente plausible que desafiara públicamente. A Renzo Ragghianti no le parece inverosímil la retirada de la atribución, aunque no llega a decidirse[29]. Philippe Desan prefiere aceptar la opinión de Michel Magnien, que sostiene la autoría de La Boétie basándose en un estudio del léxico empleado en el Discurso y en la Memoria[30].
Compartimos las dudas de Cocula-Vaillières y Tournon, pero, en todo caso, no creemos que se pueda tomar ese documento como una expresión sin más de las ideas políticas de La Boétie. Hay que tener en cuenta que el informe de un servidor del rey ha de hacer recomendaciones siempre dentro de lo que es mejor para su gobierno. Por tanto, el pensamiento propio del autor tendrá que amoldarse a esas condiciones, sin rebasarlas en momento alguno. El informe reconoce abiertamente que todo el conflicto se origina a causa de la corrupción en la Iglesia, de la conducta, nada de acuerdo con lo que la fe defiende, de muchos de sus representantes. Eso habría motivado la protesta de muchas gentes y su separación de la Iglesia. A ello se le unió una respuesta inadecuada bajo Francisco I y Enrique II, de represión cruel, que no quiso saber de las causas del conflicto; lo que no habría hecho más que fortalecer a los reformados. Sin embargo, la política que le siguió, de tolerancia y contemporización, no es juzgada mejor, pues si la primera de dureza generó mártires y convencimiento en las filas de los reformados, esta segunda les habría reafirmado en su camino, ampliando sus bases, llegando así a abocar al país a la división en dos religiones. La autoridad se habría quebrado y la desobediencia se habría extendido irremediablemente. Esa situación era inadmisible, el país se debilitaría enormemente con dos confesiones, lo que era preciso evitar a toda costa. Desde el punto de vista del autor de la Memoria, sería insostenible la existencia bajo un mismo reino de dos religiones. Se propone, entonces, una política de firmeza, de restablecimiento del orden, si bien, a diferencia de lo que ocurrió con la represión primera denunciada, esta nueva imposición firme del orden tendría que ir acompañada de una cierta reforma en la Iglesia verdadera, que atañería a aspectos que resultarían, en su opinión, fáciles de adoptar, como dar un uso distinto a las imágenes, evitando que fueran objeto de culto o devoción, y lo mismo respecto de las reliquias; como admitir una participación de los laicos en determinados momentos de las ceremonias, cambios en la parte del sermón, y también algunas modificaciones, no de fondo, en cuanto a los sacramentos. Con esto, un tanto ilusoriamente, se estimaba que sería suficiente para que al menos buena parte de los convertidos se volvieran atrás y retornasen a su anterior fe, que, por encima de todo, parece que fuera el propósito del autor del documento.
Para hacernos una idea del pensamiento político de La Boétie solo poseemos, en realidad, el Discurso, ya que la Memoria, además de la cuestión de su autoría, es un texto que tiene los condicionantes mencionados de los documentos de su género; y, por lo que respecta a la actividad de La Boétie, sabemos poco. Siendo esto así, por lo que se nos alcanza, podríamos hacernos a la idea de un joven que bien pronto abraza el humanismo cívico, en perfecta coherencia con sus lecturas clásicas, y adopta posiciones republicanas. Pero no un republicano más, como espero que se vea, sino de una particular radicalidad teórica. Por lo demás, en lo que se refiere ya a la consonancia de esas ideas con su responsabilidad en el parlamento bordelés, pensamos que La Boétie trató de llevar adelante una práctica moderada y tolerante hasta donde le permitía el marco institucional, manteniéndose en su ámbito sin desafiarlo. No creemos, como a veces parece ser el ideal de Montaigne, que practicase aquello de las ideas son para el espíritu y otra cosa sea el mundo exterior[31], donde hay que rendirse a las convenciones y creencias de la época, pues ese compromiso del lado de L’Hospital y de las pautas más abiertas ante el conflicto religioso parecen situarlo en un pragmatismo que trataba de no desdecir del todo su pensamiento. Ir más allá de estas consideraciones un tanto generales es entrar en el terreno de la especulación.
No es fácil tampoco precisar, con los textos de que disponemos, la posición de La Boétie respecto de la fe religiosa. La descripción de Montaigne –que otros han seguido, en particular toda la línea conservadora de interpretación, con Payen y Bonnefon al frente– no parece muy sólida. Un especialista en Montaigne como Desan también la secunda, y nos presenta a La Boétie en plena convergencia con aquel, defensores ambos de la causa católica y remisos a toda concesión a los reformadores. Si tenemos en cuenta la crítica del Discurso