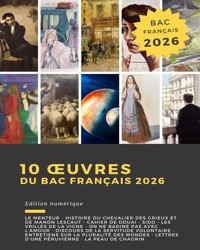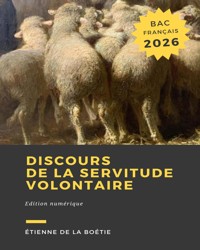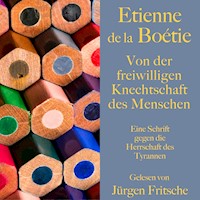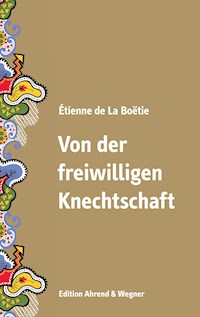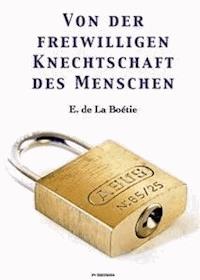Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Torre del Aire
- Sprache: Spanisch
El Discurso de la servidumbre voluntaria de Étienne de La Boétie (1530-1563) sale a luz en el convulso universo intelectual del protestantismo francés del siglo XVI, que ve en él un panfleto contra la tiranía y la opresión. Al nombre de su autor va ligado el de Michel de Montaigne, quien dejó un testimonio de amistad sin par sobre la obra y la persona de La Boétie. Montaigne fue también el primer eslabón en la recepción de este polémico escrito que se enfrenta a la paradoja desconcertante de que la libertad natural del hombre es extirpada por su propia e inquebrantable voluntad de servidumbre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Discurso de la servidumbre voluntaria
Étienne de La Boétie
Discurso de la servidumbre voluntaria
Edición y traducción de Pedro Lomba
Epílogo de Claude Lefort
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura Ministerio de Cultura y Deporte
Colección
Torre del Aire
Primera edición: 2008
Primera reimpresión: 2014
Segunda edición: 2019
Título original: Discours de la servitude volontaire
© Editorial Trotta, S.A., 2008, 2014, 2019, 2023
© Pedro Lomba Falcón, presentación y traducción, 2019
© Éditions Payot, El nombre de Uno, 2002
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-129-4
www.trotta.es
CONTENIDO
Presentación: Pedro Lomba
Discurso de la servidumbre voluntaria
Testamento de Étienne de La Boétie
Carta a su padre sobre la muerte de Étienne de La Boétie: Michel de Montaigne
Carta al señor de L’Hospital, canciller de Francia: Michel de Montaigne
Carta al señor de Lansac, caballero de la Orden del Rey, miembro de su Consejo privado, superintendente de sus finanzas, y capitán de cien gentilhombres de su Casa: Michel de Montaigne
De la amistad: Michel de Montaigne
Epílogo: El nombre de Uno: Claude Lefort
Índice onomástico
Índice analítico
PRESENTACIÓN
Pedro Lomba
El nombre de Étienne de La Boétie (1530-1563) está estrechamente ligado al de Michel de Montaigne no solo por la legendaria amistad que los unió a ambos, ni únicamente porque ciertos ensayos y cartas de este último ofrecen el principal testimonio acerca de la obra y la persona del primero, sino también, de manera quizá más profunda, porque Montaigne, tras la prematura muerte de su amigo, se convierte en espejo y primer eslabón de la accidentada historia de la recepción del escrito que aquí presentamos. El Discurso de la servidumbre voluntaria fue difundido bajo circunstancias tortuosas y oscuras, en un tiempo de fuego y destrucción; ni siquiera las cenizas de algún ejemplar datado en los años de vida de La Boétie han llegado hasta nosotros...
Sus primeras ediciones, siempre parciales, aparecen en el convulso universo intelectual del protestantismo francés del último tercio del siglo XVI, al calor de los acontecimientos políticos y religiosos que sacuden al reino de Francia tras la muerte de su autor. El Discurso fue percibido y utilizado en aquellas décadas como un instrumento de combate, como un panfleto contra la tiranía y la represión, y ello hasta el punto de que, a pocos años de su muerte, La Boétie es tenido por un «monarcómaco» más —es decir, por uno de esos publicistas hugonotes que atacan a la autoridad real identificándola con la tiranía, llamando incluso al regicidio—; su nombre se vincula automáticamente a los de François Hotman, Henri Estienne o Philippe Du Plessis Mornay, a quien le son atribuidas las famosas Vindiciae contra Tyrannos aparecidas en Basilea en 15791. De este modo, el Discurso comienza a rodar bajo un signo que, con toda probabilidad, su autor ni siquiera sospecha cuando lo compone, y que, desde luego, parece ajeno por completo a su espíritu. O ajeno, cuando menos, a la imagen que de él se ha esforzado por reflejar Montaigne.
En 1574 se inserta la traducción latina de un largo fragmento, sin indicación alguna, en el segundo de los Dialogi ab Eusebio Philadelphio [Diálogos de Eusebio Filadelfio], violento libelo contra el rey en el que es denunciada la brutal represión del protestantismo durante la noche de San Bartolomé, se pretende llamar la atención de toda Europa sobre la gravedad de los acontecimientos de Francia y se defiende el derecho a la rebelión contra la tiranía. Estos Dialogi forman parte del Réveille-Matin des Français et de leurs voisins [Despertador de los franceses y de sus vecinos], selección anónima de escritos de la que se sabe en la actualidad que fue compilada por François Hotman, panfletario ginebrino y antiguo compañero de estudios de La Boétie en la Universidad de Orleans. En 1576 es insertado en el tomo III de las Mémoires de l’Estat de France sous Charles Neufiesme [Memorias del Estado de Francia bajo Carlos IX], selección de textos antimonárquicos publicada por Simon Goulart, quien da al Discurso el título, cargado de porvenir, de Contr’un. Estas Mémoires serán reimprimidas en Ginebra en 1578 y 1579, lo cual amplía enormemente la difusión de nuestro tratado. Pero solo en 1577 aparece una primera edición completa; el escrito se atribuye esta vez a Odet de La Noue, es falsamente titulado Vive description de la tyrannie et des tyrans avec les moyens de se garantir de leur joug [Viva descripción de la tiranía y de los tiranos, con los medios para evitar su yugo] y se acompaña de un panfleto hugonote probablemente debido al mismo La Noue. El ruido que provoca el Discurso termina precipitando una tajante decisión del parlamento de Burdeos —del que La Boétie ha sido miembro desde 1554 hasta su muerte—; desde él se intenta poner algún orden en el agitado ambiente religioso, político e intelectual de la época como suele hacerse en estos casos: el 7 de mayo de 1579 —año en el que Montaigne obtiene el privilegio para la publicación de sus Ensayos— ordena que el libro sea quemado públicamente en la plaza de dicha ciudad.
Con toda seguridad, son esta lectura, este uso militante del Discurso y, al cabo de los años, esta hoguera lo que mejor ilumina el hecho de que Montaigne, heredero y depositario de la biblioteca y los papeles de La Boétie, no haya querido publicar la obra que nos ocupa en 1571, fecha en la que da por primera vez a la imprenta los Vers françois de su amigo, ni en 1572, año en que publica algunas traducciones debidas a La Boétie junto con parte de sus versos franceses y latinos, ni tampoco en 1580, año de la primera edición de los Ensayos, en los que había decidido incorporar el Discurso de la servidumbre voluntaria y cuyo capítulo 28 del libro I —significativamente titulado «De la amistad»— es la introducción que había previsto anteponerle. Las guerras civiles entre católicos y protestantes que están devastando la Francia de la época, junto con el ambiente hostil a la monarquía de que dan fe los panfletos antimonárquicos de estos últimos, empujan a Montaigne a desechar su publicación o, en el mejor de los casos, a posponerla2. Y ello pese a que la hipótesis según la cual ha sido él quien, ajeno a intención política alguna, ha difundido entre los protestantes, permitiendo su copia o su lectura, el manuscrito del Discurso3, aun no siendo la única que se ha puesto sobre la mesa4, es la más plausible. No cabe duda de que Montaigne, durante la violenta década de los años setenta del siglo XVI, se ha empeñado en reflejar la imagen de un La Boétie libre de toda sombra de sospecha; empeño inútil en el que de todas formas se hacen patentes las múltiples precauciones tomadas para que no se consume la injustica de convertir a su amigo en un opositor político de la monarquía y del catolicismo triunfantes:
Pero escuchemos un poco a este muchacho de dieciséis años.
Como he visto que esta obra ha sido sacada luego a la luz, y con mala intención, por quienes buscan turbar y cambiar el estado de nuestra política sin cuidarse de corregirla, obra que han mezclado con otros escritos de su propia harina, me he desdicho de ponerla aquí. Y a fin de que la memoria del autor no sufra ningún daño entre quienes no han podido conocer de cerca sus opiniones y sus acciones, les advierto de que este asunto fue tratado por él en su infancia, a manera de ejercicio solamente, como tema corriente y trasegado en mil lugares en los libros. En absoluto pongo en duda que creyese lo que escribió, pues era lo bastante concienzudo como para mentir, ni siquiera por juego. […] tenía otra máxima impresa soberanamente en el alma: obedecer y someterse muy escrupulosamente a las leyes bajo las que había nacido. Jamás hubo ciudadano mejor ni más aficionado a la paz de su país, ni más enemigo de los tumultos y novedades de su tiempo. Habría empleado su capacidad en extinguirlos antes que en avivarlos más aún5.
El desmentido respecto de la verdadera intención de La Boétie nos sitúa ante dos problemas aún no del todo resueltos, quizá irresolubles: el de la datación real del escrito y ante el más importante de saber si la utilización que el protestantismo ha hecho de él se ajusta verdaderamente a su letra y al espíritu de su autor.
En cuanto a su datación, el testimonio de Montaigne es vacilante, pues sitúa su escritura en los años 1548 o 15466, debido posiblemente a su interés por subrayar la precocidad de su amigo para así exculparle del uso que se está haciendo de su obra. También en torno a 1548 sitúa la composición del Discurso el historiador Jacques-Auguste de Thou, contemporáneo de Montaigne, que ve en él el fruto de la indignación de un jovencísimo La Boétie ante los desmanes del condestable Anne de Montmorency en Burdeos, cuando castiga a la ciudad con dureza extrema tras la famosa revuelta de las gabelas. Ahora bien, dado que no poseemos manuscrito alguno, sino diversas copias, ninguna de las cuales es anterior a 1573, solo podemos partir de un dato seguro: el texto del Discurso que ha llegado hasta nosotros ha sido retocado, revisado, si no escrito, en 1552 o 1553, pues así se desprende de algunas de sus referencias internas: la alusión y dedicatoria a Guillaume de Lur, Longa, quien renuncia a su puesto de consejero en el parlamento de Burdeos en enero de 1553 y a quien sustituye La Boétie, así como las dos referencias literarias que se pueden leer en el Discurso, en especial la que remite a la Franciade de Ronsard.
Sobre la intención y el espíritu del autor, sabemos que fue un católico convencido, de amplia cultura humanista7, fuertemente inclinado a la tolerancia al desempeñar su cargo de abogado en el parlamento; sabemos que siempre se mantuvo fiel a la política real ante los disturbios religiosos provocados por la introducción de la Reforma protestante en el sur de Francia, pero también que siempre estuvo dispuesto a mostrar cierta comprensión hacia la disidencia religiosa del catolicismo8 que se mostrase honesta. Esto, unido a los desvelos de Montaigne por exculparle del uso que el protestantismo está haciendo del Discurso, tal vez sea el motivo por el que en los Ensayos se insiste en el carácter de disertación escolar, de ejercicio retórico de la obra, inspirado en un texto de Plutarco9. Sobre ello han insistido otros críticos además de Montaigne, especialmente Sainte-Beuve, aunque con más torcida intención10. La obra, desde luego, posee todos los componentes — interpelaciones, declamaciones, imágenes, ejemplos— y también la estructura de un ejercicio retórico: está delimitada y compuesta de partes cuidadosamente divididas en períodos oratorios. Pero su valor intrínseco no se limita a su presunta naturaleza académica; La Boétie no es solo un excelso humanista, un muy buen escritor, ni puede el sentido del Discurso agotarse en la forma literaria en que se fragua. No obstante, y tal vez debido a lo extremo e inaudito de la idea en él propuesta, pasará mucho tiempo antes de que pueda ser leído como una reflexión filosófica acerca de esa paradoja absoluta según la cual la libertad natural del hombre es extirpada por su propia y casi inquebrantable voluntad de servidumbre.
La idea es aparentemente impensable. Según ella, el fundamento real de la tiranía residiría en una «desnaturalización» del individuo que se expresa en una sorprendente violencia de sí mismo contra sí mismo, en una privación total de su libertad, de modo que la opresión tiránica no resultaría de una fuerza ejercida desde el exterior, sino de una pulsión propia y profunda, interna, del individuo. La servidumbre no hace pie en la pasividad de los súbditos ante la dominación explícita y explícitamente violenta del monarca o del tirano, sino que se sustenta sobre una (aberrante) actividad de los sometidos mismos. Por ello, el concepto de servidumbre voluntaria, esa suerte de oxímoron inexplicable, articula en la escritura de La Boétie un espacio intelectual refractario a toda teoría de la dominación, un espacio que no exige teoría alguna acerca de las formas de gobierno y que, muy especialmente, es extraño por principio a la aceptación y consideración de una resistencia, de un esencial e inextinguible deseo de libertad por parte de los sometidos al yugo del tirano. Lo que La Boétie afirma e intenta analizar es precisamente lo contrario: las condiciones que hacen posible el olvido y, por tanto, la renuncia, de una libertad y un deseo de defenderla que constituyen nuestra dote natural más exclusiva, aunque también la más delicada. Dicho de otra manera, lo que el lector tiene en sus manos es un pequeño tratado sobre la ausencia de fundamento, externo a los súbditos mismos, de la tiranía; régimen este que, por tanto, no precisaría de la fuerza ni de la coacción o la violencia física, exterior, por nutrirse de un deseo muy profundo que constituiría el resorte último del sometimiento. Un pequeño tratado, pues, sobre lo que con el correr de los siglos será llamado alienación. La inactualidad del Discurso, su extravagancia respecto de las ideas y tópicos que desarrollan y fatigan los teóricos de la política en los siglos XVI y XVII, es más que manifiesta; habrá que esperar al menos doscientos años para que este peculiar escrito pueda ser considerado como una obra estrictamente teórica...
El horizonte de legibilidad del Discurso, por tanto, se amplía lenta y dificultosamente. Tras la calma del siglo XVII —en el que, debido al progresivo olvido de la agitada situación en que adquiere notoriedad, es difícil de encontrar, convirtiéndose en objeto de las pesquisas de curiosos y eruditos11—, el interés por el Discursose reactiva percibiéndose en él su carga virtualmente combativa, militante, aunque solo durante algunos períodos particularmente agitados de la historia de Francia. Así, en el siglo XVIII, y aparte de su inserción integral en la edición de los Ensayos de Montaigne que prepara Pierre Coste en 1723, adquiere notoriedad por la afinidad que encuentra el pensamiento de esta centuria con el naturalismo del XVI y, sobre todo, debido a los acontecimientos de 1789. Este mismo año, y puesto en un francés más moderno, aparece como apéndice a un panfleto antimonárquico anónimo, el Discours de Marius plébéien et consul, traduit en prose et vers françois du latin de Salluste [Discurso de Mario, plebeyo y cónsul, traducido en prosa y verso al francés desde el latín de Salustio]. Dos años después varios fragmentos del Discurso serán injertados en L’Ami de la Révolution ou Philippiques dédiées aux représentants de la nation, aux gardes nationales et à tous les Français [El amigo de la revolución o filípicas dedicadas a los representantes de la nación, a las guardias nacionales y a todos los franceses]. Finalmente, cuando en 1792 el jacobino Jean-Paul Marat prepare la reedición de su obra Les Chaînes de l’esclavage [Las cadenas de la esclavitud], inicialmente publicada en inglés en Londres en 1774, se inspirará larga y explícitamente, rozando a veces el plagio, en el texto de La Boétie.
Solo en el siglo XIX comenzará a suscitar un interés más erudito, es decir, menos directamente combativo. Lammenais lo editará (Daubrée et Cailleux, París, 1835) presentándolo en el prefacio que él mismo escribe como una especie de fenomenología política en la que son descritos los resortes de la tiranía y de su aceptación por parte de quienes la padecen, dando así el tono que adoptarán sus interpretaciones en este siglo y sobre todo en el siguiente: «Se trata de la historia completa de la tiranía en algunas páginas, pues si los nombres y las formas cambian, el fondo no lo hace: se presenta invariablemente igual en todas las épocas y en todos los países». En 1836, Charles Teste, utilizando el anagrama de Rechastelet, prepara una edición no comercial, transcribiendo el texto en un francés actualizado, a partir de la edición de Pierre Coste. Pero es en torno a la segunda mitad del siglo XIX cuando el Discurso comienza a asentarse en los estudios filosóficos y políticos con la monografía12 y la edición crítica de Léon Feugère de las Œuvres complètes de La Boétie (Delalain, París, 1846), que sigue cuidadosamente el manuscrito de Henri de Mesmes, y, sobre todo, con la esencial publicación por Paul Bonnefon de las Œuvres complètes d’Estienne de La Boétie (Gounouilhou et Rouan, Burdeos y París, 1892), la cual marca el comienzo de una etapa decisiva en los estudios sobre la obra en la que esta ya no deja de ser considerada como una reflexión estrictamente filosófica sobre la esencia de la política.
En el siglo XX las ediciones se suceden, cobrando actualidad y suscitando un renovado interés en Francia y el resto de Europa, especialmente en los comienzos de sus difíciles años cuarenta. Pero habrá que esperar hasta mediados de los setenta para que el Discurso de la servidumbre voluntaria adquiera el lugar que sin duda le corresponde en el ámbito académico. Lo hará con la edición que preparan Miguel Abensour y Marcel Gauchet (Payot, París, 1976), quienes, además de ofrecer el texto modernizado de Charles Teste, rescatan o incorporan estudios de Pierre Clastres o Claude Lefort13, así como la «Meditación sobre la obediencia y la libertad» de Simone Weil, verdadera y pionera llamada de atención sobre la profundidad teórica y práctica del escrito14.
Con la presente edición se ofrece una versión castellana de la copia manuscrita del Discours de la servitude volontaire (conservada en la Biblioteca Nacional Francesa, Fonds français, ms. 839) hallada en la biblioteca de Henri de Mesmes y reproducida en la edición de Louis Desgraves: Œuvres Complètes d’Estienne de La Boétie (William Blake & Co., Burdeos, 1991, vol. 1, pp. 65-98; la paginación que sigue esta edición va indicada en el texto entre corchetes). Como ya he indicado, el subtítulo de Contra Uno, utilizado muy a menudo al publicar y publicitar la obra, no es del propio La Boétie; por ello no lo he empleado.
En ciertos lugares, muy pocos, y todos ellos señalados y justificados en nota, me aparto de la transcripción del manuscrito de Mesmes y sigo las ediciones de Simone Goyard-Fabre (Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, GF-Flammarion, París, 1983) y, sobre todo, la de André y Luc Tournon (Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, Vrin, París, 2002), que consignan las variantes del texto recogidas en otros manuscritos (especialmente las del ms. 17298 del Fonds français de la BNF, copia del ms. de Mesmes realizada en el siglo XVII).
He ampliado esta nueva edición incorporando los escritos más significativos de Montaigne acerca de La Boétie: su ensayo «De la amistad» (traducido a partir de la edición de Pierre Villey: Montaigne, Les Essais, PUF, París, 1965, t. I, pp. 183-195), la «Carta a su padre sobre la muerte de Étienne de La Boétie» (publicada en el vol. II, pp. 165-180 de la ya citada edición de Louis Desgraves), así como dos epístolas, las dos del año 1570 (a L’Hospital y a Lansac, recogidas en la edición de Paul Bonnefon de las Œuvres complètes d’Estienne de La Boétie en las páginas, 203-206 y 63-64, respectivamente), en las que evoca a su amigo. El tono de todos estos textos es marcadamente personal: en ellos Montaigne ofrece un testimonio, de gran valor por ser único, acerca de La Boétie, constituyendo por ello una fuente directa para el conocimiento de su figura y de la legendaria amistad entre ambos. Amistad verdaderamente excepcional a pesar de que, como comprobará el lector, La Boétie y Montaigne desarrollan dos concepciones casi antagónicas. Si para el primero la amistad es un «afecto fraternal» que se revela como el fundamento de la sociedad y que, como tal, es anterior a todo orden político, poseyendo así una significación eminentemente comunitaria —se trata del vínculo natural y social fundamental, de la relación en la que se actualiza la naturaleza libre y racional, aunque menesterosa, de todos los hombres y cuya destrucción mediante la costumbre, la educación, la superstición, el espectáculo, es la tarea primera y más fácil, la marca personal, de todo tirano—, para Montaigne se da, milagrosamente casi, como única, como relación exclusiva entre dos individuos por cuyo medio se transforman en uno solo. Discordancia teórica esta que, en cualquier caso, no impide que la amistad entre ambos sea verdaderamente modélica. También he considerado de alguna utilidad para el estudioso ofrecer en traducción el testamento de La Boétie (recogido en las páginas 258-259 de la edición de Louis Desgraves), pues no deja de ser un complemento elocuente a los otros textos aquí traducidos.
Para terminar, quisiera dejar constancia de la valiosa y desinteresada ayuda que me ha prestado Laurent Gerbier en la traducción de ciertos pasajes especialmente oscuros, así como del estímulo que ha supuesto, que siempre supone para mi trabajo, la amistad de Gabriel Albiac. Pero quisiera sobre todo, tratándose de una edición de escritos cuyo tema es muy profundamente, de modo casi exclusivo, el de la amistad y su contrario —el olvido de la razón, el olvido de la libertad—, dedicar estas páginas a la memoria de Fernando López Laso, por siempre donde habite el recuerdo, mi recuerdo, nuestro recuerdo.
Palermo, septiembre de 2018
____________
1.En este contexto es también significativo, aunque por motivos que no atañen directamente al texto de La Boétie, el escrito de Teodoro de Beza, Del derecho de los magistrados sobre sus súbditos (introd. y notas de R. G. Sumillera, trad. de M. Á. García-Garrido, Trotta, Madrid, 2019).
2.Cf. Michel de Montaigne, Ensayos, I, 28, «De la amistad»: «Pero no ha quedado, suyo, más que este discurso [...] además de cierta memoria sobre el edicto de enero —famoso por nuestras guerras civiles— que quizás halle su lugar en otra parte» (véase infra, p. 82).
3.Sabemos que Montaigne ha mostrado el manuscrito del Discurso, y tal vez permitido su copia, a ciertos personajes de especial relevancia en la época: Ronsard, Baïf, Michel de l’Hospital, Henri de Mesmes, etc. En cuanto a este último —poseedor de la copia de la que parten prácticamente todas las ediciones contemporáneas, desde el siglo XIX, de la obra de La Boétie—, sabemos que su riquísima biblioteca fue frecuentada por al menos dos protestantes franceses de enorme peso intelectual: Henri Estienne y François Hotman, responsable, como hemos señalado, de una de las primeras publicaciones del tratado.
4.Otra hipótesis, tal vez menos sólida, es la que maneja Paul Bonnefon en su pionero estudio Estienne de La Boétie. Sa vie, ses ouvrages et ses relations avec Montaigne (Burdeos, 1888, p. 58): Lambert Danau, condiscípulo de La Boétie en la Facultad de derecho de Orleans, habría conocido hacia 1553 las ideas plasmadas en el Discurso. Convertido más tarde a la Reforma en gran parte como consecuencia del escándalo que en él produce la condena a muerte de Anne du Bourg, humanista reformado maestro de ambos en aquella Universidad, habría difundido entre su círculo, calvinista militante, el contenido del ensayo de La Boétie.
5.«De la amistad», Ensayos, I, 28. Véase infra, pp. 94-95.
6.Esta es la fecha que se indica en las ediciones de los Ensayos hechas en vida del autor. En el ejemplar de Burdeos, del que parten prácticamente todas las ediciones modernas debido a las correcciones autógrafas que contiene, Montaigne ha tachado la edad de dieciocho años y la ha sustituido por la de dieciséis.
7.Tal vez el testimonio más valioso de la sinceridad de la fe de La Boétie sea el que nos proporciona la larga carta que Montaigne escribe a su padre en la que refiere prolijamente las circunstancias de la muerte de su amigo. Véase en Œuvres Complètes d’Estienne de La Boétie, ed. de L. Desgraves, William Blake & Co., Burdeos, 1991, vol. II, pp. 165-180, y traducida infra, pp. 61-74.
8.La prueba más clara de la tolerancia política de La Boétie se encuentra en su Mémoire sur la pacification des troubles, escrito en el que son referidos ciertos acontecimientos del agitado siglo XVI francés (anteriores a 1575), y en el que su autor defiende la libertad de conciencia individual y trabaja en la restauración de la unidad de los cristianos. Su tesis central es índice del espíritu de tolerancia que animó a La Boétie durante sus años en el parlamento: solo a través de la vía de las concesiones mutuas podrá restablecerse la unidad entre católicos y protestantes. El texto de la Mémoire será encontrado en 1917 y publicado por primera vez por Paul Bonnefon en 1922.
9.Cf. Ensayos, I, 26: «Hay en Plutarco muchos discursos extensos, muy dignos de ser conocidos, pues, a mi parecer, es un maestro; mas hay otros mil que simplemente esboza: solo señala por dónde hemos de ir, si nos place, y en ocasiones se contenta con indicar lo más llamativo de una idea [...] Como aquello que dice de los habitantes de Asia: que servían a uno solo por no saber pronunciar una sola sílaba, no, lo cual tal vez ha dado materia y ocasión a La Boétie para componer su Servidumbre voluntaria».
10.Cf. A. Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, Garnier, París, t. IX, 21856, pp. 140-161.
11.Aun así, y como señala Louis Desgraves en la introducción a su edición de las Obras de La Boétie, se pueden identificar algunos fragmentos del Discurso en La Conjuration du comte de Fiesque [La conjuración del conde Fiesque] del cardenal de Retz.
12.La Boétie, ami de Montaigne, J. Labitte, París, 1845. Ese mismo año, J. F. Payen publica en el Bulletin du Bibliophile una «Note bibliographique sur Étienne de La Boétie», preludio de su publicación en 1853 de una Notice bio-bibliographique sur La Boétie seguida del texto del Discurso.
13.Véase infra, «El nombre de Uno», pp. 97-150.
14.Se trata de lo que los editores de la pensadora francesa llaman «proyecto de artículo». Hay versión española en S. Weil, Escritos históricos y políticos, Trotta, Madrid, 2007, pp. 111-115.
DISCURSODE LA SERVIDUMBRE VOLUNTARIA
En tener varios señores ningún bien veo;
Que uno, sin más, sea el amo, y que uno solo sea el rey1.
Esto dice Ulises, en Homero, hablando en público. Si nada más hubiera dicho, sino solo que
En tener varios señores ningún bien veo,
estaría tan bien dicho que nada mejor [podría decirse]. Pero en el lugar donde el razonamiento habría exigido decir que la dominación de varios no puede ser buena, pues el poder de uno solo, desde que toma este título de amo, es duro y poco razonable, ha ido a añadir, totalmente al contrario,
Que uno, sin más, sea el amo, y que uno solo sea el rey.
Por ventura habría que excusar a Ulises, a quien posiblemente le fue necesario en aquella ocasión utilizar este lenguaje para apaciguar la revuelta del ejército, conformando sus palabras, creo yo, más al tiempo que a la verdad. Pero, hablando cabalmente, es una desgracia extrema estar sujeto a un amo, del cual jamás podemos estar seguros de que sea bueno, pues siempre está en su poder ser malo cuando quiera. Y tener varios amos es ser extremadamente desgraciado: es serlo tantas veces cuantos amos se tienen.
Aunque en esta ocasión no quiero debatir la cuestión tan disputada de si las otras formas de república son mejores que la monarquía2, sí quisiera, antes que discutir del rango que debe poseer la monarquía entre las repúblicas, saber si debe poseer alguno, pues es difícil de creer que haya algo de público en este gobierno en el que todo es de uno. Pero esta cuestión será reservada para otro momento, y bien exigiría un tratado aparte, o, más bien, traería consigo todas las disputas políticas. En esta ocasión no querría sino entender cómo puede ser que tantos hombres, tantos burgos, tantas ciudades, tantas naciones aguanten alguna vez a un tirano solo, el cual sólo tiene el poder que aquellos le dan; el cual no tiene el poder de hacerles daño sino en tanto que aquéllos tienen la voluntad de soportarlo; el cual no podría hacerles mal alguno sino mientras prefieran sufrirle que contradecirle.
Ciertamente, es gran cosa, y sin embargo es tan común que estamos lejos de afligirnos, y mucho más aún de sorprendernos por ello, ver a un millón de hombres servir miserablemente, con el cuello bajo el yugo, no forzados por una fuerza mayor, sino de algún modo (eso parece) como encantados y fascinados por el solo nombre de uno, del que no deben ni temer su poder, pues está solo, ni [2] amar sus cualidades, pues es con ellos inhumano y salvaje. La debilidad entre nosotros los hombres es tal, que a menudo es necesario que obedezcamos a la fuerza, es necesario que difiramos la acción, no podemos ser siempre los más fuertes. Por tanto, si una nación es constreñida por la fuerza de la guerra a servir a uno, como la ciudad de Atenas a los Treinta Tiranos, no hay que sorprenderse de que sirva, sino quejarse del accidente. O, más bien, no hay que sorprenderse ni quejarse, sino sobrellevar el mal pacientemente, y reservarse a una mejor fortuna en el porvenir. Nuestra naturaleza es tal que los comunes deberes de la amistad se llevan una buena parte del curso de nuestra vida: es razonable amar la virtud, estimar las buenas acciones, reconocer el bien de quien se ha recibido, y a menudo disminuir nuestra comodidad para aumentar el honor y las ventajas de aquel que amamos y lo merece. Así pues, si los habitantes de un país han hallado algún personaje que les haya mostrado fehacientemente una gran previsión para protegerles, una gran audacia para defenderles, una gran solicitud para gobernarlos; si a partir de entonces se acostumbran a obedecerle, y se fían de él tanto como para darle algunos privilegios, no sé si obrarán sabiamente, en tanto que con ello se le desplaza de una posición en la que hacía el bien para ponerlo en situación de poder hacer el mal. Mas, ciertamente, al menos no podría dejar de haber bondad [en el hecho] de no temer mal alguno de quien solo se ha recibido bien.
Mas ¡oh Dios!, ¿qué puede ser esto, cómo diremos que se llama, qué desgracia es esta? ¡Qué vicio, o más bien qué aciago vicio, ver a un número infinito de personas, no obedecer, sino servir; no ser gobernadas, sino tiranizadas; sin tener bienes, ni padres, ni mujeres, ni hijos, ni su vida misma que les pertenezcan, sufrir los saqueos, los desenfrenos, las crueldades, no de un ejército, no de un ejército bárbaro [luchando] contra el cual habría que derramar la propia sangre y dar la vida, sino de uno solo! ¡Y no de un Hércules ni de un Sansón, sino de un solo homúnculo, y, lo más frecuentemente, del más cobarde y femenil de la nación, no acostumbrado al polvo de las batallas, sino apenas, y a lo sumo, a la arena de los torneos; no [de uno] que pueda por la fuerza dominar a los hombres, sino [de uno] totalmente entregado a servir vilmente a la menor mujerzuela! ¿Llamaremos a esto cobardía? ¿Diremos que los que sirven son cobardes y pusilánimes?