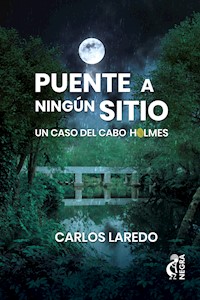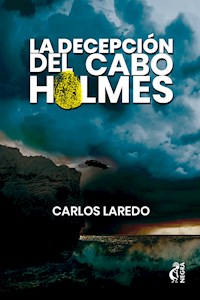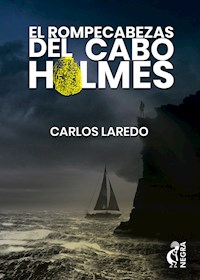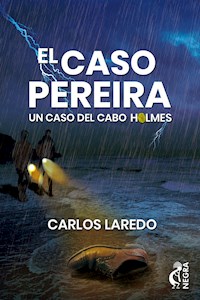Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kokapeli Ediciones
- Kategorie: Krimi
- Serie: El cabo Holmes
- Sprache: Spanisch
Descubre por qué llaman Holmes a un guardia civil de las Rías Bajas. Doble crimen en Finisterre es la octava novela de la colección el cabo Holmes, con una nueva trama basada en un crimen que llevará al inteligente y metódico guardia, no solo hasta quien lo cometió, sino también hacia el complejo mundo de la trata de blancas. Como de costumbre, Carlos Laredo, con su lenguaje sencillo, fluido y culto, cuenta algo más que un doble crimen y la correspondiente investigación. Los hechos y los personajes son el soporte de una historia de intereses, sentimientos y circunstancias que muestran el lado más humano de los protagonistas, situados en el decorado mágico de la Galicia más recóndita, la Costa de la Muerte. La presencia casual del millonario y caprichoso detective Julio César Santos, amigo del cabo Holmes, que se mueve por los prostíbulos de lujo con soltura, aporta un toque irreverente de humor y colorido a la trama y acompaña al lector hasta el final sin hacerle perder su interés e intensidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una de las más apasionantes novelas de la serie «El cabo Holmes»
En esta novela, séptima de la colección de «el cabo Holmes», con una trama nueva, original e inesperada, se hace evidente la experiencia y madurez narrativa del autor de esta famosa serie de novelas policíacas, en la que un simple pero inteligente y metódico guardia civil de pueblo hace gala de una intuición y una agudeza mental fuera de lo común.
Con su lenguaje sencillo, fluido y culto, Carlos Laredo cuenta algo más que un simple crimen y la correspondiente investigación. Los hechos y los personajes son el soporte de una historia de intereses, sentimientos y circunstancias que muestran el lado más humano de los protagonistas, situados en el mágico decorado de la Galicia más recóndita, la Costa de la Muerte.
La presencia accidental del millonario y caprichoso detective Julio César Santos, amigo del cabo Holmes, entre otros personajes variopintos, aporta un toque de humor y color a la trama que, como en todas las novelas de la serie, se cierra con un final emocionante.
Doble crimen en Finisterre
un caso del cabo Holmes
Carlos Laredo
Introducción
Una confidencia del autor
Escribo las novelas del cabo Holmes con la intención de hacer pasar un buen rato a quien las lea. Esto es una aclaración, supongo. No trato de engañar a nadie para, al final, sorprender con algo insospechado o sacarme de la manga un personaje o un hecho que nadie podía haber imaginado. Considero que eso es hacer trampa. Intento, al contrario, contar una historia verosímil y dejar que usted descubra lo que pasó avanzando al mismo tiempo que el cabo Holmes y con los mismos datos de los que él dispone para dar con la solución de los casos a los que se enfrenta.
Por eso, le propongo que, en su imaginación, se oculte conmigo en la oscuridad de una noche de otoño en un lugar llamado Redonda, por el camino del Cabo de Nasa, entre la Ría de Corcubión y la ensenada de Sardiñeiro, en plena Costa de la Muerte gallega. Hacia poniente, se adivina la sombra espectral del Cabo Finisterre. En frente, la enorme masa granítica del Monte Pindo deja escapar de su contorno, recortado entre nubes tormentosas, destellos de rayos aislados que se mezclan y confunden con el aullido de algún lobo solitario y el tableteo abrupto y apagado de truenos lejanos. Hacia la mitad de ese camino oscuro y aislado, se encuentra la finca de los Besteiro: una propiedad de tres mil metros cuadrados frente a la ría, que a esas horas (entre las dos y las cuatro de la madrugada) se funde con la negrura del cielo y el océano.
Allí, agazapados al filo de la madrugada, veríamos llegar un coche pequeño y oscuro que avanza lentamente a lo largo de la valla, pasa ante la entrada principal, se detiene a unos cincuenta metros y apaga las luces. Unos segundos después, se oye un portazo y surge una sombra que avanza hacia el portón de hierro, apenas iluminado por la débil luz de un farolillo. Se trata de un hombre, a juzgar por su figura y sus movimientos. Viste completamente de negro, lleva puesto un verdugo que le cubre la cabeza y sostiene en la mano una caja de plástico de las que se usan para transportar botellas de cerveza. Se acerca al portón. Deja en el suelo la caja, se sube encima como para escalar el muro, inicia el movimiento y se detiene. Se baja, se acerca a la puerta pequeña que hay junto al portón. No se ve bien lo que hace. Parece que prueba a ver si está abierta o hurga en la cerradura. Finalmente, la puerta se abre y el hombre entra. Sigue cayendo una lluvia tenaz.
Apenas habríamos podido ver su figura silenciosa avanzando hacia la casa. No oiríamos el ruido que hizo al abrir o forzar la puerta de la cocina, ya que la lluvia al caer sobre las tejas y los truenos lejanos ocultan cualquier sonido menor. Tampoco podríamos ver los reflejos intermitentes de su linterna a través de los ventanales de la planta baja ni en los dormitorios de la superior, pues las persianas estaban bajadas y las cortinas corridas. Habríamos oído, probablemente, el sonido sordo de dos disparos de un arma de pequeño calibre, distanciados entre sí algo menos de un minuto, aunque quizá no lo hubiéramos asociado con el de un arma de fuego. No sé si habríamos oído los ruidos producidos por algunos muebles, cajones y cuadros al caer o cristales al romperse, pues la casa estaba lejos de la entrada de la finca y el sonido de la lluvia era fuerte y persistente. Habríamos visto finalmente salir al hombre de negro por la puerta pequeña, que abrió desde dentro, y observado cómo se dirigía hacia el vehículo oculto algo más allá. Oiríamos cómo se cerraba la puerta del coche y se accionaba el motor de arranque. Veríamos pasar el coche a lo largo de la valla y desaparecer tras el destello rojo de los frenos al llegar al cruce de la pista.
Hasta aquí, usted y yo sabemos lo mismo. Ahora, dejemos que el cabo primero José Souto, jefe provisional del puesto de la Guardia Civil de Corcubión, conocido como «cabo Holmes», haga su trabajo. Y no olvide que todo lo que sigue es completamente imaginario, tanto los hechos como los personajes. Solo los lugares existen, como usted y yo.
Capítulo I
1
Como cada mañana, el cabo primero José Souto desayunaba tranquilamente con su mujer en Doña Carmen, la casa de turismo rural donde vivían, instalada en la antigua propiedad de sus abuelos, muy cerca de Cee (A Coruña1). Estaba a punto de dar el último sorbo a la taza de café con leche cuando sonó su teléfono móvil oficial. Murmuró una palabra malsonante y temió por un instante que hubiera ocurrido algo grave, ya que a ese teléfono únicamente lo llamaba la Guardia Civil y no era normal que lo hicieran solo unos minutos antes de las ocho, la hora a la que salía siempre hacia el cuartelillo.
—¡Diga! —dijo en tono desabrido.
—Perdone, cabo. —La voz de la joven agente Verónica Lago sonó melosa, casi suplicante.
—¿Qué pasa, Vero?
Souto, sin ocultar su fastidio, pasó a un tono tolerante y paternal porque la agente Lago le caía bien, era lista, eficaz y muy respetuosa con sus superiores, cualidades castrenses que el cabo valoraba positivamente y que, en el caso de la agente, se adornaban con otra nada cuartelera: su belleza. Precisamente por esa razón, Aurelio Taboada, el colaborador más próximo al cabo, le había pedido a ella que lo llamara. Confiaba en que su voz aterciopelada y la imaginación del cabo al oírla suavizarían su mal humor mañanero, peligrosamente ácido cuando lo llamaban a su casa. La agente Lago explicó a su jefe de qué se trataba: Manuela, hermana de un guardia llamado Rubial, que trabajaba de asistenta en casa de los Besteiro, una de las familias más ricas de Corcubión, acababa de llamar desde allí muy asustada. Por lo visto, no se atrevía a entrar en el chalé porque la puerta de servicio estaba descerrajada y tenía miedo de que hubiera ladrones dentro. Había llamado varias veces al móvil de la señora y no contestaba.
—Rubial se lo ha explicado a Taboada —continuó la agente Lago—, que ha hablado con Manuela y le ha dicho que no se mueva de allí, que no entre en la casa ni toque nada y que espere a que vayamos nosotros. Hemos pensado pasar por su casa a recogerlo, cabo, si le parece. Así, no tiene que subir usted hasta el cuartel; suponiendo que quiera ir personalmente a ver lo que ha ocurrido, claro. Por eso me ha dicho Taboada que lo llame mientras ha ido a buscar un vehículo.
—Muy bien, Vero. Os espero aquí. Venga; daos prisa. —Souto colgó y le preguntó a Lolita, su mujer—: ¿Quién vive ahora en el chalé de los Besteiro?
—Vive Consuelo, la viuda de Armando Besteiro, con su hija Rosalía —contestó Lolita, que estaba siempre más enterada que su marido de lo que ocurría en el pueblo—. Consuelo está muy enferma y Rosalía se ha venido de Coruña hace unos meses para estar con ella y cuidarla. El otro día me dijeron que la pobre mujer se está muriendo.
El cabo Souto se levantó, se limpió con la servilleta y la tiró malhumorado sobre la mesa. Miró el reloj. Del cuartelillo a Doña Carmen se llegaba en menos de cinco minutos. Se puso un chubasquero, le dio un beso a su mujer y salió a la entrada. Estaba lloviendo suave pero insistentemente. El coche patrulla no tardó en aparecer enviando destellos azules a la lluvia, pero con la sirena apagada. Taboada sabía muy bien que hacerla funcionar cerca de la casa de turismo habría molestado a su jefe. El vehículo giró bruscamente sobre la gravilla frente a la casa y se detuvo. Souto se subió detrás, junto a Verónica, que había dejado prudentemente vacío el sitio del copiloto pensando que el jefe preferiría ir delante. Ella lo saludó con un marcial movimiento de cabeza que hizo bailar alegremente su coleta rubia. A través del espejo retrovisor, Taboada detectó algo parecido a una sonrisa en el rostro del cabo y sonrió a su vez. Si no llega a ser por su guapa compañera, seguro que se habría llevado una bronca, aunque solo fuera por romper la rutina del jefe del puesto.
—¿A qué hora llamó la hermana de Rubial?
—Justo antes de llamarlo yo a usted, cabo. Serían las ocho menos veinte.
—Está bien. Dale caña, Aurelio; esa mujer estará muerta de miedo.
Aurelio Taboada accionó la sirena en cuanto se alejaron de Doña Carmen y entró en la carretera general casi derrapando. El guardia conocía el lenguaje de su jefe. Llegaron a la casa de los Besteiro un par de minutos después de las ocho. Se trataba de un chalé edificado en una parcela de unos tres mil metros cuadrados muy cerca de la ría y cubierta en gran parte de pinos. La casa era de construcción moderna, de granito gris y tejado de teja oscura, sobria y de estilo anodino, más parecida a un chalé de cualquier urbanización madrileña que a las casas gallegas. La típica casa de gente con más dinero que imaginación y buen gusto. Manuela estaba sentada en una caja de cervezas vacía a la entrada de la finca bajo un paraguas negro que la tapaba casi por completo; desde lejos parecía un gran escarabajo junto a la tapia. El cabo Souto tenía razón. La mujer estaba temblando de miedo. Verónica se bajó enseguida, la ayudó a ponerse de pie y le echó un brazo sobre los hombros. La puerta de acceso para personas situada a la izquierda del portón para vehículos estaba abierta. El cabo le hizo un gesto a la agente Lago para que abriera el portón, dado que el chalé estaba al fondo de la propiedad, la lluvia arreciaba y él no tenía ganas de ir andando hasta allí. Cuando las dos hojas de chapa se abrieron desde el interior, sacó la cabeza por la ventanilla y ordenó a las mujeres:
—Venga, suban al coche, no se queden ahí. Verónica, sube delante. —La agente obedeció. Manuela se sentó al lado del cabo, que le dio unas palmaditas en el hombro y le dijo—: Vamos, mujer, no tenga miedo. Aunque hayan entrado a robar en la casa, puede estar segura de que los ladrones ya hace mucho que se marcharon.
—Pero la señora no contesta al móvil y siempre lo tiene encendido.
—Claro, porque se lo habrán robado.
Taboada aparcó delante del porche. La criada hizo un gesto con el brazo.
—Nunca entro por la puerta principal. La que está rota es la de la cocina. Siga por la derecha.
Rodearon el edificio hasta la parte trasera. Había un pequeño voladizo que protegía de la lluvia la entrada de servicio. La puerta era sólida, metálica, con una reja acristalada en la parte superior. El destrozo era evidente, exagerado, el marco había sido forzado y un trozo de la cerradura, arrancado de cuajo, estaba en el suelo.
—¿Llamó usted al timbre, Manuela?
—No, nunca llamo, tengo llave. Al ver la puerta entornada y la cerradura rota, me asusté y salí corriendo.
El cabo Souto pulsó el botón del timbre y se oyó un sonido estridente y próximo. Insistió un par de veces. Los guardias esperaron un rato mirándose entre ellos con preocupación. Nada rompió el silencio absoluto que reinaba en la casa y sus alrededores, excepto el graznido de una hurraca que los observaba desde el tejado y levantó el vuelo asustada, como para avisar a sus compañeras de la llegada de la policía. Solo se oía el repiqueteo de la lluvia en las baldosas.
—Supongo que las señoras estarán en casa, ¿no?
—Claro, cabo. Doña Consuelo no puede moverse de la cama. Y la señorita Rosalía, ¿a dónde iba a ir a estas horas?
—A misa, quizá.
—La señorita no va a misa los días de diario. Y nunca deja sola a su madre, que se está muriendo.
—¿A qué hora llegó usted?
—A las siete y media, como todos los días.
El cabo empujó la puerta con un codo y observó el suelo de la cocina. Había marcas claras de pisadas y manchas de barro.
—Bien. Hay que ponerse guantes y limpiarse los zapatos antes de entrar.
Taboada se acercó al coche a buscar los guantes.
—En el garaje hay bayetas, cabo —dijo Manuela.
—Muy bien, pues tráigalas. Tú, Vero, te vas a quedar aquí con Manuela mientras Aurelio y yo echamos un vistazo. Este silencio no me gusta nada —le dijo en voz baja al oído.
Manuela trajo unas bayetas y los guardias se limpiaron las suelas de los zapatos, se pusieron los guantes y entraron con cuidado de no pisar sobre las huellas de barro. Ya era de día y no hizo falta encender las luces. Cuando salieron del office y pasaron al recibidor, Souto gritó dos veces con voz autoritaria:
—¡Guardia Civil! ¿Hay alguien en casa?
Silencio total. Un primer vistazo al salón y al comedor los dejó boquiabiertos.
—¡Hostia! —exclamó Taboada.
Fueran quienes fuesen, los posibles ladrones habían causado un considerable destrozo. Cajones por el suelo; un montón de cubiertos tirados sobre la alfombra; armarios abiertos con las puertas descolgadas; varios muebles literalmente reventados; estanterías vaciadas; libros y otros objetos decorativos desparramados sobre las alfombras; cristales rotos; sillas volcadas; sofás con los cojines despegados; y casi todos los cuadros tirados de cualquier manera en el suelo. El cable del teléfono fijo estaba arrancado.
—Nos ocuparemos de eso luego, Aurelio —dijo el cabo—, vamos arriba.
2
Las habitaciones y los cuartos de baño estaban en la planta superior, a la que se accedía por una gran escalera enmoquetada que partía del recibidor. Subieron pisando por el borde de los escalones porque había algunas huellas visibles de pisadas y restos de barro. Souto gritó de nuevo. Nadie respondió. Taboada sacó su arma de la funda con un gesto algo teatral y Souto le lanzó una mirada inexpresiva. Al llegar al rellano, miraron a ambos lados. A la derecha vieron un cuarto de estar. Una rápida ojeada les permitió comprobar que también había sido registrado. En frente, un largo pasillo por el que continuaba la misma moqueta de la escalera terminaba en una cristalera. Había tres puertas a cada lado, separadas por apliques de latón que imitaban antorchas. Los guardias avanzaron por el borde del pasillo hasta la segunda puerta de la derecha, que estaba abierta. Inmediatamente vieron el cadáver de Rosalía Besteiro. La mujer yacía sobre la alfombra en una postura descompuesta. Tenía un orificio de bala en la frente, del que salía un hilo de sangre que pasaba entre las cejas, como la aguja de un reloj que marcara las seis. Llevaba puesto un camisón claro con un bordado de flores. Su larga cabellera rojiza cubría en parte la sangre brillante y oscura que rodeaba la cabeza, como la maleza que se extiende sobre una charca de agua estancada. Sus ojos estaban cerrados y, a pesar de eso, la expresión del rostro era inquietante. Souto se arrodilló respetuosamente y rozó con el dorso de su mano la mejilla amarillenta de la mujer. Estaba fría. Se levantó y miró a su alrededor. El dormitorio tampoco se había librado del registro exhaustivo ni del correspondiente estropicio. Armarios, ropa, mesillas de noche y cómoda. Todo había sido revuelto.
El horror del hallazgo no le impidió al cabo Souto alegrarse en cierto modo de haber descubierto el cadáver y contemplar el escenario del crimen antes de que la llegada de los equipos habituales de investigación y de otras personas ajenas al caso hubieran podido «contaminarlo», como solían decir los investigadores. Una alegría amarga.
—Fotografía todo esto, Aurelio, y envíame las fotos al móvil. —El cabo confiaba en su colaborador, que era muy bueno en aquel tipo de trabajo—. Voy a ver los otros dormitorios. Me temo lo peor.
Aurelio Taboada, con su teléfono móvil, se puso a hacer fotos desde diferentes ángulos al cadáver, la cama y la puerta, que no habían necesitado tocar y permanecía abierta. Unos segundos después, oyó el «¡joder!» que soltó el cabo Souto. Corrió hacia la habitación de al lado. El cabo estaba de pie delante de la cama de la señora. Su cadáver estaba de lado, mirando hacia la pared opuesta a la puerta y cubierto por una colcha de color anaranjado. Solo se veía la cabeza, con el pelo completamente blanco y una mancha de sangre marrón que parecía su sombra sobre la almohada.
—Seguramente, ni se enteró —dijo el cabo Souto, inclinado sobre el cadáver, al ver entrar a Taboada. El comentario reflejaba su deseo de que la anciana no hubiera tenido que sentir el pánico que le habría producido la inminencia de su propia muerte. —El cabrón se acercó a la cama y le disparó en la cabeza. La pobre viuda no tuvo tiempo ni de volverse. ¿Ya has terminado con las fotos en el cuarto de la hija?
—Sí.
—Pues hazle dos o tres al cadáver de la señora y saca alguna del destrozo. Voy a llamar al capitán Corredoira para que avisen al marido de Rosalía.
El cabo salió de la habitación y llamó a la comandancia de A Coruña al mismo tiempo que echaba un vistazo a las demás habitaciones. Solo una tenía aspecto de ser utilizada habitualmente. Las demás estaban recogidas y cerradas. En ninguna de ellas había señales de registros violentos. Tampoco en los cuartos de baño.
Los guardias bajaron a la cocina.
—Aurelio, ocúpate de Manuela. Por favor, Verónica —ordenó el cabo con voz grave—, ven un momento.
La joven guardia se acercó. Souto la cogió del brazo y la alejó de la puerta para que la asistenta no los oyera.
—¡Un desastre! —le dijo—. Las dos mujeres muertas con disparos en la cabeza y la casa patas arriba. Avisa al juzgado. Luego llama a Orjales y dile que traiga a Rubiales para que se lleve a su hermana. Que venga alguien más para montar guardia mientras llegan la jueza y toda la tropa.
—A la orden, cabo. ¿Llamo a Investigación? —Verónica Lago habló en un tono formal distinto al suyo habitual porque apreció en el rostro del cabo Souto una seriedad, incluso una tristeza, que no daban pie a ningún tipo de ligereza.
—No. Ya he hablado con la comandancia y se ocupan ellos. Echa un vistazo si quieres, pero ten cuidado donde pisas. Voy a hablar con Manuela.
Souto salió de la cocina. Se acercó al coche y le hizo un gesto a Taboada, que estaba apoyado en la portezuela hablando con Manuela, para que los dejara solos. La mujer estaba muy pálida, pero no había montado ninguna escena.
—Venga; siéntese aquí dentro. —Entraron en el coche—. Ya le ha dicho Aurelio, ¿no? Han matado a las dos señoras. No sufrieron. Todo debió de ser muy rápido. Seguramente Rosalía oyó ruidos y se levantó a ver qué pasaba. Es una desgracia y ya no podemos hacer nada por ellas. Pero cogeremos al asesino, de eso puede estar segura. Ahora vendrá su hermano a buscarla y la llevará a casa. Cálmese y descanse; ya hablaremos más tarde, ¿de acuerdo?
La mujer contestó con un puchero. El cabo Souto la dejó con Taboada y volvió a entrar en la casa. La agente Lago estaba en el salón.
—¿Subiste a los dormitorios? —Souto la tuteaba desde hacía poco, pero ella, que era nueva y casi veinte años más joven, no se atrevía a hacerlo.
—¡Qué horror! No entiendo por qué tendrían que matarlas.
—Ha sido uno solo. Las pisadas son de una sola persona. Es probable que Rosalía se lo encontrara de frente.
—¿Cree que el ladrón las mató porque ella lo reconoció?
—Aún no sabemos si fue un ladrón. No hay que fiarse de las apariencias, Vero. Me cuesta creer que haya en Cee o en Corcubión ladrones capaces de hacer algo así. Cuando tengamos los resultados de las autopsias y los informes de Investigación, empezaremos a plantearnos todas las hipótesis posibles. Tu pregunta sería más fácil de responder si se tratara de terroristas, que son esencialmente cobardes. Un ladrón profesional no actúa así. Si se ve descubierto por una mujer indefensa, lo normal es que la ate, la amordace y la encierre en una habitación o en un armario. No se arriesga a que le caigan treinta años por un asesinato que no le aporta ningún beneficio.
—Claro.
—Un asesinato no puede ser simulado. Un robo, sí.
—¿Qué quiere decir, cabo?
—Que se puede simular un robo para asesinar a alguien y despistar a los investigadores. Pero no se puede simular un asesinato para robar. Matar a alguien no admite ninguna simulación. ¿No te parece?
La agente Lago no respondió. Le habría gustado decirle algo como: «Lo entiendo, cabo Holmes», pero no tenía tanta confianza con él como Taboada u Orjales, que lo conocían desde hacía años, y no se atrevió. Lo miró con admiración y guardó silencio. El cabo Souto la observaba a su vez complacido por su discreción. Le hacía gracia su coleta rubia, que surgía de la gorra como una cascada dorada sobre el verde oliva del uniforme. Querría haberle dicho algo agradable, pero se guardó mucho de hacerlo porque su seriedad prevalecía sobre cualquier ocurrencia más o menos inconveniente. No era momento para bromas y, por otra parte, al cabo Souto ya empezaba a salirle humo del cerebro solo con imaginar las diversas posibilidades que podían explicar lo ocurrido hacía apenas unas horas en aquel lujoso chalé apartado de las casas y con una bonita vista sobre la ría, teñida de gris en aquella mañana lluviosa y que las dos mujeres muertas ya no volverían a ver nunca más.
José Souto salió de la propiedad a echar un vistazo antes de que llegaran las ambulancias, el forense y todo el equipo habitual en estos casos. Vio unas rodadas que pasaban por delante del muro y las siguió. Llegaban hasta el fin del camino, que se convertía en un sendero y entraba en el bosque de eucaliptos. Allí se veía perfectamente que un coche había dado la vuelta, aunque la lluvia caída durante la noche ya no permitiera distinguir el dibujo de los neumáticos. Al volver, observó el muro junto al portón. Había una mancha de barro en forma de suela a un metro por encima de la caja de cerveza, como si alguien se hubiera apoyado en él para escalarlo. Hizo una foto con su móvil. Entró en la propiedad y se acercó al muro por el otro lado. Allí no había marcas. Miró en el suelo y tampoco vio huellas de pisadas. Hizo otras fotos del muro y del suelo para acordarse.
¿Qué diablos habrá ocurrido aquí?, se preguntó.
Capítulo II
1
Al día siguiente, sobre las once de la mañana y a setecientos kilómetros de allí, el detective madrileño Julio César Santos desayunaba en el comedor de su lujoso piso de Serrano, al tiempo que echaba un vistazo al periódico y procuraba que no cayeran sobre sus páginas gotas de la mermelada de ciruela que se disponía a extender sobre una tostada crujiente. Cuando terminó el desayuno, y Hortensia, su vieja criada, se disponía a retirar el servicio, llegó a la sección de sucesos. Al empujar con el dedo la hoja, sin detenerse a leerla, algo llamó su atención. Una especie de fogonazo surgió de un titular justo en el momento en el que dejaba de mirar aquella página que acababa de pasar. Era la palabra Corcubión.
Santos tenía una finca en Vilarriba, en el municipio de Corcubión, donde pasaba cortas temporadas cuando hacía demasiado calor en Madrid o, simplemente, cuando le apetecía. Levantó de nuevo la página y leyó la media columna de texto encabezada por un titular que decía: «Doble crimen en Corcubión (A Coruña)». Según la crónica, el crimen se había producido como consecuencia del robo en un chalé de aquella pequeña localidad gallega, cerca del Cabo de Finisterre. Dos mujeres, madre e hija, habían sido asesinadas por unos ladrones, probablemente sorprendidos mientras desvalijaban la casa en plena noche. La Guardia Civil…, etcétera.
Julio César Santos dejó caer el periódico sobre el mantel y el desplazamiento de aire hizo saltar unas migas de pan; levantó la vista hacia el techo y contempló sin ningún interés las molduras de escayola que remataban la pared blanca por encima de los dos bodegones que la cubrían casi por completo, un par de valiosos óleos del siglo diecinueve. Después, miró el enorme reloj de pared que adornaba una esquina del comedor y concluyó que no tenía absolutamente nada que hacer, ni aquella mañana, ni en los días siguientes. Entonces pensó en su casa de Vilarriba y en el cabo José Souto y Lolita Doeste. A Santos le gustaba tanto husmear en los asuntos profesionales de su amigo guardia civil y participar en las investigaciones de los casos de los que este se ocupaba, como le desagradaba tener que atender a algún cliente pelmazo de los que a veces le enviaba el despacho de abogados de su tío en Madrid. Ser rico le permitía ciertos caprichos.
Sin perder ni un minuto en analizar las circunstancias presentes, tomó la decisión de irse aquella misma mañana a Galicia para enterarse de qué iba el doble crimen al que un periódico solo dedicaba media columna, pero que, sin duda, traería de cabeza a su amigo, el cabo Holmes. Sonrió y pensó que acababa de tener una idea excelente, a pesar de que, y eso tampoco lo dudaba, el cabo, siempre tan quisquilloso en lo referente a la confidencialidad de las investigaciones que llevaba, no compartiría su entusiasmo. La idea de ver a su amiga Marimar tampoco era ajena a su repentina decisión.
Comunicó su marcha a Hortensia, que se encogió de hombros, acostumbrada a los prontos del señorito. Llamó a los guardas de la finca para anunciarles su llegada a media tarde y, después, llamó a Lolita Doeste para preguntarle si lo invitaba a cenar aquella noche, si «el comandante del puesto» de la Guardia Civil no tenía inconveniente, añadió con sorna. El detective madrileño siempre se refería al cabo Souto como el comandante del puesto porque decía que ser amigo de un cabo primero lo desprestigiaba.
—Pues claro, ya sabes que esta es tu casa. ¿A qué debemos tu visita?
—Tengo morriña.
—¿En serio? Pues le vas a dar una alegría a Pepe; no te esperábamos hasta fin de año.
—No puedo pasar tanto tiempo sin tomar marisco.
—Lo dices como si en Madrid no lo hubiera.
—Ya, pero después de pasar Piedrafita, no sabe igual.
—¡Si el marisco va en avión! —se rio ella.
—Unos percebes volando, ¡pobres animales!, el miedo que deben de pasar.
Él solía llamar a Lolita en lugar de al cabo Souto para avisar de sus escapadas a Corcubión. Le parecía más adecuado, dado que comía y cenaba con frecuencia en su casa, donde el cabo no pegaba golpe. Y ella estaba encantada porque, cuando Santos iba a verlos, a su marido le cambiaba el carácter y estaba de mejor humor, por muchas pestes que echara contra el detective, que no hacía más que entrometerse en los casos de los que se ocupaba oficialmente como guardia civil. Existía entre ellos una especie de competencia mal disimulada que a ella le resultaba divertida y que no afectaba a su gran amistad.
Santos hizo un par de llamadas más, se despidió de la vieja criada y bajó a pie por la escalera alfombrada hasta el portal. En el patio interior del edificio de su propiedad, tenía estacionado su Porsche negro. Saludó con la mano al portero, que le hizo una reverencia, y salió hacia la Puerta de Alcalá, donde enfiló la Gran Vía para dirigirse hacia la carretera de La Coruña remontando Princesa. Viajaba sin equipaje, como si fuera a ver a un amigo o a comer al restaurante. La casa de Vilarriba estaba equipada con ropa y todos sus efectos personales, exactamente igual que su piso de Serrano o su chalé de Miraflores, en la Sierra madrileña. Santos odiaba las maletas. Cuando tenía que viajar en avión o en tren a cualquier otro lugar, enviaba antes su equipaje por agencia.
A las nueve de la noche, César Santos se presentó en la casa de turismo Doña Carmen con un par de botellas de Tinto Valbuena que había comprado a su paso por Rueda, donde acostumbraba a hacer una parada para tomar café. Sabía que los tintos de Ribera del Duero, y no digamos los de Vega Sicilia, eran una de las debilidades de su amigo Pepe Souto. Tanto este como su mujer apreciaron el valor del obsequio; era un lujo que el guardia no podía permitirse todos los días. Souto comentó lacónico:
—Macho, te sale cara la cena.
El detective sonrió complacido sin añadir comentario alguno porque no quería dar importancia al detalle. Aunque casi siempre solía tener a mano respuestas ingeniosas, no se le ocurrió nada en aquel momento que no fuera trivial, quizá a causa del cansancio del viaje.
—¿Has venido únicamente para vernos —le preguntó irónico José Souto cuando Lolita salió del comedor y se quedaron los dos solos— o es que te aburrías en Madrid?
—No consigo entender por qué tus colegas te llaman Holmes. Este mes tiene erre, y eso quiere decir que habrá buen marisco, ¿no? Me encantaría decirte que he venido por razones más personales y emotivas, como, por ejemplo, para verte, pero mentiría.
José Souto no lo tomaba en serio, pues sabía que en Madrid se podía encontrar tan buen marisco como en Galicia y que el hecho de que la única diferencia residiera en el precio no constituía un problema para su amigo. A Santos, por su parte, no se le pasó por la cabeza insinuar que se había interesado por el crimen de las dos señoras asesinadas. Consideró que sería de mal gusto hacerlo en su primer encuentro y que podría sentarle mal a su amigo, por eso decidió dejar aquel tema para otro momento.
—Pepe, ya sabes que me gusta tu tierra, me gustan sus paisajes, la comida, la ría y hasta las gallegas, a pesar de su legendaria peligrosidad. Por eso vengo. No pretenderás que, además, te diga que he venido para estar contigo, pues tengo otras preferencias en materia afectiva. No sé si me explico.
—Haces mal en no decírmelo, César. No sabes cómo sufro.
2
Por la mañana del día siguiente, mientras Julio César Santos dormía plácidamente en su magnífica casa de Vilarriba, que los lugareños llamaban pazo porque lo parecía, el cabo José Souto trabajaba en su despacho con sus colaboradores, los veteranos Taboada y Orjales y la joven guardia Verónica Lago, sobre el reciente doble crimen que había sacudido las localidades de Cee y Corcubión. Sentados en torno a la mesa de juntas, comentaban el informe provisional de las autopsias que acababan de recibir del forense. Esperaban aún el de los agentes del Área de Investigación de la comandancia de A Coruña.
Los hechos que constaban en el expediente de la Guardia Civil hasta aquel momento eran, en primer lugar: que Manuela Rubial, la empleada de hogar que trabajaba en casa de las señoras asesinadas (Consuelo Pino, de setenta y nueve años, y su hija Rosalía Besteiro Pino, de cuarenta y uno), había encontrado la puerta de la cocina del chalé forzada cuando llegó a trabajar a las siete y media de la mañana del jueves; que no se atrevió a entrar en la casa y que, como la señora no respondía a sus llamadas al móvil, se asustó y llamó a su hermano, el agente Rubial, asignado al puesto de Corcubión. En segundo lugar: que, poco después, el cabo primero José Souto y los guardias Aurelio Taboada y Verónica Lago llegaron a la finca y procedieron a una inspección ocular.
Después, en rebuscados y redundantes términos burocráticos, el informe ofrecía una descripción neutra del hallazgo de los cadáveres, redactado como si se tratara de momias o restos arqueológicos, desprovista de cualquier vestigio de consideración hacia las víctimas, así como de las circunstancias que rodeaban el macabro descubrimiento.
Aquellas páginas a doble espacio, destinadas a dejar constancia en los archivos policiales de un hecho delictivo, se referían sin embargo a un horrible crimen que afectaba profundamente a quienes estaban obligados a analizarlo y estudiarlo para descubrir y detener a sus autores. Los primeros afectados eran el cabo Souto y los guardias, quienes, al llegar al chalé tras la llamada de la empleada, habían tenido la oportunidad (la triste suerte, comentaría él) de descubrir el escenario de la tragedia antes de la llegada de las ambulancias, el médico forense, el oficial del juzgado, la jueza, el fotógrafo forense, los agentes del Área de Investigación, los empleados de la funeraria y varios guardias civiles que fueron apareciendo a lo largo de la mañana. Por lo tanto, habían podido observar con detenimiento la situación de los cuerpos, el desorden en las habitaciones del piso superior y en los salones de la planta baja, hacer fotos de todo cuanto les pareció interesante, tanto en la casa como en la entrada de la finca, observar las huellas de barro dejadas por el presunto asesino en diversos lugares e interrogar a Manuela Rubial, aún emocionada por lo ocurrido, lo que aportaba espontaneidad a su testimonio.
Dos horas después, había llegado de A Coruña Marcelino García Lameiro, el marido de Rosalía, avisado por la Guardia Civil. El cabo se le acercó en cuanto lo vio y lo previno del desagradable escenario con el que se iba a encontrar, a pesar de que los cadáveres ya habían sido levantados por orden de la jueza y trasladados al depósito. Souto lo acompañó hasta el chalé para que los guardias lo dejaran pasar levantando los precintos. Le rogó que echase un vistazo para verificar el alcance de los destrozos y hacer una primera evaluación sobre lo que hubieran podido robar. Cuando Marcelino García, visiblemente afectado, terminó la ronda por los salones y las habitaciones, el cabo Soto lo acompañó hasta el coche y ordenó a un guardia que fuera con él al depósito para la verificación de la identidad de las víctimas. Mientras tanto, el cabo José Souto y sus colaboradores se reunirían para efectuar un primer análisis de los hechos.
Las conclusiones provisionales del forense situaban la hora de las muertes en torno a las dos de la madrugada. Ambas causadas por herida de bala en la cabeza; los disparos habían sido hechos a bocajarro. Los cuerpos no presentaban más señales de violencia que las heridas causadas por los proyectiles. Probablemente debido al pequeño calibre del arma del crimen, los cráneos presentaban únicamente orificios de entrada, pero no de salida.
En cuanto a las apariencias (y esto es de lo que trataban los guardias en su reunión), el cabo Souto comentó que, a pesar de lo que dijera la prensa, nada permitía suponer que el crimen hubiera sido obra de varios ladrones, pues las huellas de pisadas procedentes del exterior en la cocina, en las alfombras del recibidor y en la escalera pertenecían a una sola persona. Casi con toda seguridad un hombre alto, a juzgar por el tamaño de las manchas de barro, que correspondían a unas zapatillas deportivas de talla cuarenta y cuatro.
Dado que la criada había asegurado que la caja de botellas encontrada junto a la entrada no estaba allí la víspera por la noche cuando ella se fue, era razonable deducir que el asesino la había colocado junto al muro para facilitar su escalada. Esta hipótesis parecía confirmada por las manchas de barro en el muro, parecidas a la huella de un zapato o zapatilla. También parecía evidente, por las rodaduras que el cabo Souto había observado, que el asesino había llegado en coche, había ido hasta el final del camino y había dado la vuelta allí. Souto no quiso comentar la ausencia de huellas en el otro lado del muro porque aún no había tenido tiempo de reflexionar sobre aquel detalle, que quizá no fuera importante.
—¿Por qué no daría la vuelta delante de la puerta? —preguntó Orjales.
—Seguramente porque no quería hacer ruido allí delante o que alguien lo viera.
—¿En ese lugar y a esas horas?
—Un ladrón —contestó el cabo— no se pone a maniobrar delante del chalé en el que va a robar de noche, ¿no crees? Es una cuestión de prudencia elemental. Tampoco sería lógico que dejara el coche ante la puerta. Es probable que fuera hasta el final del camino por esa razón.
—Ya. Dejó el coche alejado de la entrada y trajo la caja de botellas para subir el muro.
—Eso parece.
—Lo que quiere decir que venía a tiro fijo. Sabía que con esa caja le bastaría para subir porque conocía la altura del muro.
—Es muy posible. ¿Tienes alguna idea o solo estás cavilando?
—Entonces es posible —continuó prudentemente Orjales, consciente de que con el cabo Souto era peligroso hacer demasiadas suposiciones— que el ladrón conociera bien el lugar, supiera dónde dar la vuelta con el coche y hubiera calculado con anterioridad la altura del muro. ¿No podría eso llevar a deducir que el ladrón sea alguien de la familia o de su entorno?
—¡Buena deducción! —exclamó el cabo—. En este tipo de delito, en los que hay muertos de por medio, ya sabes que tenemos que buscar sospechosos, en primer lugar, entre los familiares más próximos.
—En realidad, aún no sabemos si se trata de un ladrón o de un asesino —metió baza la agente Lago—. Un robo simulado, como decía el cabo, o un asesinato.
—Exacto —confirmó Souto—. En cualquier caso, con o sin robo, creo que hay que empezar a buscar por el entorno del viudo y de la criada, como dice Orjales. No me preguntéis por qué, pues tendría que contestaros que es porque son las dos primeras y únicas personas relacionadas con las víctimas con las que hemos tropezado, aunque, lo reconozco, no sea en sí misma una razón de peso. Os lo digo a pesar de que el derecho a creer en algo no debe basarse en la ignorancia o en el desconocimiento. —La agente Lago hizo un gesto de sorpresa y el cabo la miró y le dijo—: La idea no es mía, Vero, pero es muy interesante. La leí hace poco en un libro de sicología, aunque se refería a las creencias en general y, sobre todo, a las religiosas. Es el conocimiento basado en la evidencia, es decir, en las pruebas, lo que da derecho a creer en algo. Por eso no debemos creer aún en nada, solo tantear, lo que en lenguaje policial equivale a sospechar. ¿Me seguís?
Taboada miró a Orjales, que levantó las cejas, y ambos se volvieron hacia Verónica, que sonrió de un modo encantador. El cabo, que no esperaba respuesta, continuó:
—Hay dos caminos por los que podemos empezar a indagar. Uno es el del robo con el resultado accidental de las muertes. En este caso, habría que encontrar a un ladrón homicida surgido de la nada y sobre el que no sabemos nada. Un ladrón que va armado, que conoce la casa, al menos por fuera, y que sabe que allí solo viven dos señoras indefensas. Tendríamos que coger la lupa y empezar a buscar una huella, un rastro de tierra, un hilo de ropa, un pelo o bien un fallo, un testigo, un chivatazo, una pista sobre el arma del crimen, movimientos de sospechosos vistos en la zona, rastros de joyas, etcétera, etcétera.
El cabo Souto trazó bruscamente con su lápiz una raya sobre una hoja de papel como si tachara algo y levantó la cabeza.
—Y el otro camino es el de un asesinato premeditado, cometido y encubierto bajo la apariencia de un robo. ¡Este es el camino por el que me dispongo a empezar! Como el marido de Rosalía Besteiro ya ha dispuesto de tiempo desde el jueves para tratar sus asuntos personales y familiares, lo llamaremos ahora y veremos si está disponible esta tarde. Así, podremos charlar tranquilamente con él, antes de que vuelva a su trabajo en Coruña. Hablamos ayer por teléfono y me dijo que pensaba irse, lo más tarde, el martes.
El cabo Souto miró su cuaderno de notas y unos segundos después le dijo a Aurelio Taboada:
—Tú, Aurelio, mira a ver lo que puedes averiguar sobre los negocios y las empresas familiares de los Besteiro. Tienen dinero, sobre todo la familia de ella, según tengo entendido. No es que sospeche que haya nada extraño en sus negocios, pero necesitamos saber por dónde nos movemos. ¿De acuerdo?
—Vale, jefe. Me pongo a ello.
—Gracias. Tú, Orjales, investiga a Manuela. Habla con ella y averigua también lo que puedas sobre su marido, su situación en general y todas esas cosas. Y no te emociones consolándola; ya me he dado cuenta de que es una mujer guapa.
—¡Que dices, Holmes! Si es una tía mayor.
—¿Estás de broma? ¡Una tía mayor! Tendrá treinta y pocos años —contestó el cabo molesto, pues era evidente que su criterio sobre lo que eran personas mayores no coincidía con el de Orjales, unos cuantos años más joven que él.
—¡Por eso! A mí no me van tan talludas —sentenció Orjales.
—Vete a… —Souto miró a Verónica Lago y se contuvo.
—¿Y yo? —preguntó ella.
—Tú te quedas conmigo. Llama a Marcelino García. Quiero que estés delante cuando lo interrogue y que tomes notas. No le pidas que venga. Es mejor que vayamos nosotros al chalé.
El cabo José Souto se quedó solo. Le había hecho gracia que Orjales considerara «talluda» a Manuela, una aldeana muy guapa y que a él le parecía joven. El guardia tenía veintiséis años y Verónica Lago veintidós. Eran de otra generación y veían las cosas de otra manera. Este pensamiento le hizo olvidar momentáneamente la sordidez del crimen que tenía entre manos.
3
Marcelino García Lameiro tenía cincuenta y dos años, era alto, lucía un moreno de yate y estaba completamente calvo. Vestía con buen gusto y tenía las maneras propias de un veterano vendedor. Dirigía una sociedad propietaria de tres talleres oficiales de concesionarios de las marcas Seat, Volkswagen y Audi, situados uno junto a otro en un polígono industrial de A Coruña. Había montado el negocio con dinero de su mujer, Rosalía Besteiro, que era quien había aportado prácticamente la totalidad del capital social.
García recibió al cabo José Souto y a la agente Lago en el salón del chalé de su difunta suegra, donde aún se apreciaban los desperfectos causados por el allanamiento, a pesar de haberse efectuado ya algunos arreglos superficiales.
Como se habían visto anteriormente y hablado por teléfono, el cabo Souto no se sintió obligado a dedicar más tiempo a nuevos pésames y lamentaciones. Tras saludarlo e intercambiar algunas fórmulas de cortesía, fue directamente al grano.
—Le agradecería mucho que me explicase, solo por encima, cómo eran sus relaciones con su suegra. Intento situarme en el contexto familiar de su matrimonio y de la madre de su señora. —Souto, que era tímido y sensible en lo tocante a las desgracias de los demás, bajó la cabeza y añadió en un tono apenas perceptible—: Que en paz descanse.
—Comprendo. —Marcelino García se mostraba muy serio, pero sin caer en ningún tipo de exageración—. Vamos a ver, cabo Souto; no sé si conoce usted a la familia de mi mujer. —El cabo hizo un gesto impreciso y García continuó—. Mi suegro, Armando Besteiro, era un hombre emprendedor que se hizo rico en los años ochenta con el negocio de la construcción. Procedía de una familia de madereros de Corcubión. Como quizá sepa usted, el hombre murió hace doce años y dejó una considerable fortuna a su mujer y a su única hija, Rosalía, con la que yo me había casado dos años antes. Yo me ganaba bien la vida como vendedor de coches en Coruña, aunque no habría podido vivir como vivo ahora ni montar los negocios que tengo si no fuera por el dinero que heredó mi mujer. Al casarnos, mi suegro nos regaló un magnífico piso en la plaza de Pontevedra, que es donde vivimos actualmente. Mis relaciones con mis suegros fueron siempre muy buenas y mi suegra me apreciaba mucho, como yo a ella, puedo asegurárselo, sobre todo desde que enviudó.
—Sin embargo, usted vive en Coruña y su mujer vivía aquí, en Corcubión. ¿Estaban separados?
—¡No, no, en absoluto! Rosalía se vino a vivir aquí hace cuatro meses para cuidar a su madre. A Consuelo, mi suegra, la operaron de un cáncer a primeros de año. Pero en verano empeoró. Los médicos nos dijeron que el tumor había sido detectado demasiado tarde y tenía metástasis en la médula. No se la podía volver a operar. Estaba muy mal y sin esperanza de curación. Le quedaba muy poco tiempo de vida. Mi mujer me dijo que quería estar con ella y lo comprendí. Nos vinimos a vivir aquí, a esta casa, en verano. Yo suelo irme a Coruña los lunes por la mañana y vuelvo generalmente los sábados.
—Ya —murmuró el cabo Souto haciendo un discreto gesto a la agente Lago para que no dejara de tomar notas—. ¿No tienen ninguna medida de seguridad en el chalé?
—Pues no. No es normal tenerlas por aquí. Nunca ha habido robos en las casas de esta zona. Usted lo sabrá mejor que yo.
—Sí, claro. Solo quería comprobarlo. ¿Tienen contratado algún tipo de seguro de vida, usted y su señora?
—No, cabo. Ni mi suegra, que yo sepa, ni mi mujer ni yo los tenemos, aparte del seguro de accidentes de los coches.
—Dígame, ¿ha podido verificar si robaron más cosas, aparte de las joyas de las que me habló el otro día y el dinero del bolso de su señora?
—No he echado en falta nada más. Pero las joyas eran muy valiosas. Mi suegra tenía muchas, creo que bastante buenas, y mi mujer también tenía algunas muy caras que le regalé yo. Están aseguradas y tengo fotos de todas. No de las de mi suegra; solo de las de Rosalía. Lo que no entiendo es cómo las encontraron, pues el doble fondo que fabricamos en un cajón de la cómoda de nuestro dormitorio era prácticamente imposible de descubrir y también el cajoncito secreto del escritorio. O eso creíamos. Aparte de eso, creo que mi suegra guardaba en algún sitio bastante dinero en metálico, pero no sé dónde.
—¿Quién conocía el escondite de la cómoda?
—Solo nosotros tres: mi suegra, Rosalía y yo. No creo que Manuela, la muchacha, lo conociera, aunque no puedo asegurarlo.
—¿Piensa usted que es de confianza esa chica?
—Bueno, eso nunca se sabe. Lleva doce años en la casa y, según le oí decir a mi suegra varias veces, nunca le faltó nada. En principio, no tengo motivos para dudar de su honradez. ¿No es hermana de un guardia civil?
Souto no contestó a este último comentario porque no veía relación de causa a efecto entre el parentesco con alguien del Cuerpo y la honradez, aparte de detectar cierta ironía en la pregunta. Por eso hizo como si no lo hubiera oído.
—¿Le comentó su señora si había visto merodear recientemente a alguien por los alrededores de la finca?
—No.
—Le tengo que preguntar una cosa, señor García. Es algo que le puede molestar y le ruego que me disculpe, pero no lo tome más que como una pregunta rutinaria sin ninguna intención oculta, ¿de acuerdo? ¿Había hecho testamento su señora?
Marcelino García sonrió con una mueca que aportaba un toque de tristeza a la sonrisa. Miró al cabo Souto durante unos segundos, meneó la cabeza y contestó:
—No se preocupe, cabo. Lo comprendo perfectamente y sé que forma parte de su trabajo. Imagino que no es cómodo para usted hacerle esas preguntas a alguien que acaba de perder a su mujer de una forma tan cruel. —Souto esbozó una sonrisa de agradecimiento y no dijo nada. García continuó—: Sí, hay testamentos. Mi suegra se lo deja todo a mi mujer, que era su única hija, y ella me lo deja todo a mí. Igual que yo se lo dejo todo a ella en mi testamento, en caso de morirme antes. Es normal, puesto que no tenemos hijos. —Permaneció unos segundos callado con la cabeza baja y los guardias respetaron su silencio observándolo con atención. Él levantó la cabeza y los miró a ambos—. Ya sé que para ustedes soy el primer sospechoso. Es lógico, si no tienen aún ningún otro. Eso no me preocupa. No tenga miedo de preguntarme todo lo que quiera en ese sentido. Solo le pido que lo haga con la debida consideración y respeto a mi situación. Quería mucho a mi mujer —le tembló la voz— y su muerte me entristece mucho más de lo que puedan imaginar. Pero lo comprendo, cabo. Tiene que hacer su trabajo y estoy preparado para pasar por el mal trago de tener que responder a preguntas que, en mi situación, podrían definirse cuando menos como dolorosas.
—Gracias —le respondió el cabo, hasta cierto punto afectado por la actitud del viudo. Miró a Verónica Lago y continuó—: Intentaré molestarlo lo menos posible. Cambiando de tema, quisiera pedirle un favor. ¿Podría facilitarme una copia de las fotos de las joyas que le han robado? Las haré llegar a la comandancia para su distribución. La Guardia Civil detiene con frecuencia a ladrones de los que entran en las casas y se recuperan muchos de los objetos robados. Si aparecieran, podríamos acercarnos al asesino de su señora y de su suegra.
—Claro, por supuesto. Dígame cómo.
Verónica Lago le extendió una tarjeta y tras una rápida mirada a su jefe, como disculpándose, le dijo a Marcelino García:
—Aquí tiene mi tarjeta. Si es tan amable, cuando pueda, envíenos las fotos por email, WhatsApp o por correo ordinario. Le informaremos si encontramos algo.
—¡Ah, otra cosa! —le dijo el cabo antes de levantarse—. La típica pregunta molesta que estoy obligado a hacerle, ¿dónde estaba usted la noche del crimen hacia las dos o tres de la madrugada?
—En la cama. En mi piso de Coruña. Cené con unos amigos y como había dejado mi coche en el taller, me llevaron a casa sobre las doce. Tenemos una muchacha interna. Cuando llegué, estaba levantada viendo la televisión. Nos dimos las buenas noches. Por la mañana, me preparó el desayuno a las ocho y media, como de costumbre, antes de irme a trabajar. —García se quedó dudando un momento, sonrió, miró a los guardias y añadió—: La criada no duerme conmigo, ¿saben? O sea que no puede asegurar que yo estuviera acostado a las dos, claro. Aunque sí puede afirmar que dormí en mi cama, pues tuvo que hacerla por la mañana, y supongo que me oiría levantarme, ducharme y todo eso. Me vinieron a buscar del taller a las nueve.
—¿Lleva mucho tiempo con usted la muchacha?
—No. —García no pudo ocultar un gesto de fastidio—. Solo unos meses. La que teníamos desde hacía años se fue antes del verano.
El cabo Souto le dio las gracias y se fueron. Ya en el coche, que conducía Verónica Lago, esta le preguntó al cabo qué le había parecido Marcelino García y qué pensaba de lo que había dicho. El cabo le contestó mirando hacia delante, como si hablara solo:
—Estamos como en el primer momento de cualquier investigación. Es un momento tan emocionante como frustrante. Emocionante porque tenemos ante nosotros un abanico de posibilidades y frustrante porque no tenemos nada tangible. Es como cuando te presentan a una persona que conoces por su reputación o que te llama la atención por su aspecto o por su personalidad. Al principio, no sabes si congeniarás o no; si llegarás a ser su amigo o te caerá mal; si un día te hará una faena o un gran favor. No sabes nada y la persona está ahí, delante de ti, mirándote y quizá preguntándose lo mismo que tú. Hemos estado hablando con un hombre que acaba de perder a su mujer y a su suegra. Apenas sabemos nada de él y, sin embargo, estamos obligados a considerarlo sospechoso solamente por razones técnicas o estadísticas. Podemos estar equivocados. Puede que sea un criminal o puede que sea un buen hombre que acaba de sufrir una desgracia. Tenemos que tratarlo respetando sus derechos, con consideración, dadas las penosas circunstancias por las que se supone que debe de estar pasando, con educación y con todo lo que tú quieras, pero no deja de ser un sospechoso «para nosotros». Es muy duro. La presunción de inocencia es una ventaja para el culpable, pero es una humillación para el inocente porque parece como si estuviéramos haciéndole un favor. Me comprendes, ¿verdad?
—Sí, cabo.
Souto disfrutó en secreto por un instante de la belleza de su ayudante, que lo miraba con respeto, como embobada. Verónica Lago era, además de guapa y lista, muy expresiva. El cabo evitó alargarse en sus consideraciones de índole filosófica para no dar la impresión de complacerse en su propio discurso, como un maestro engreído, y cambió de tema.