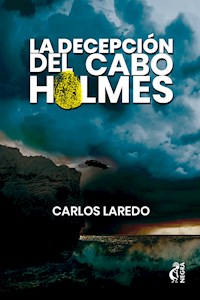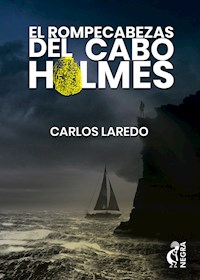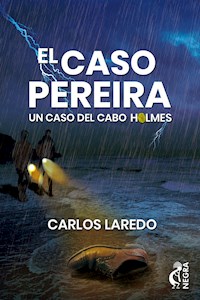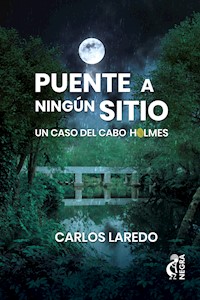
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kokapeli Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El cabo Holmes
- Sprache: Spanisch
El cabo primero José Souto está disgustado porque no consigue avanzar en la investigación del triple asesinato cometido en la aldea de Lires hace más de un año. Una familia entera, fríamente asesinada una noche, sin motivo aparente. No hay huellas, no hay testigos. Su amigo, el millonario detective Julio César Santos acude en su ayuda. Nadie se beneficia, aparentemente, del crimen. Solo, quizá, una pariente lejana que vive en Bruselas, pero que tiene una coartada irrefutable. La paciencia del cabo Holmes (como llaman sus amigos al jefe del puesto de la Guardia Civil de Corcubión, en la Costa de la Muerte Gallega), su metodología y el ingenio de su amigo Santos, libre de ir y venir a su antojo sin sujetarse a ninguna regla, consiguen poco a poco horadar el muro que protege a los posibles culpables del crimen, incluidos algunos miembros de los servicios secretos belgas, en una interesante intriga salpicada de pistas falsas, muertes de testigos y otras dificultades. La novena novela de la serie del Cabo Holmes, como todas las anteriores, narra con un lenguaje sencillo y preciso, y con ciertos toques de humor, una historia que mantiene en vilo al lector de principio a fin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vuelven las aventuras de la serie «El cabo Holmes»
El cabo primero José Souto está disgustado porque no consigue avanzar en la investigación del triple asesinato cometido en la aldea de Lires hace más de un año. Una familia entera, fríamente asesinada una noche, sin motivo aparente. No hay huellas, no hay testigos. Su amigo, el millonario detective Julio César Santos acude en su ayuda.
Nadie se beneficia, aparentemente, del crimen. Solo, quizá, una pariente lejana que vive en Bruselas, pero que tiene una coartada irrefutable.
La paciencia del cabo Holmes (como llaman sus amigos al jefe del puesto de la Guardia Civil de Corcubión, en la Costa de la Muerte Gallega), su metodología y el ingenio de su amigo Santos, libre de ir y venir a su antojo sin sujetarse a ninguna regla, consiguen poco a poco horadar el muro que protege a los posibles culpables del crimen, incluidos algunos miembros de los servicios secretos belgas, en una interesante intriga salpicada de pistas falsas, muertes de testigos y otras dificultades.
La novena novela de la serie del Cabo Holmes, como todas las anteriores, narra con un lenguaje sencillo y preciso, y con ciertos toques de humor, una historia que mantiene en vilo al lector de principio a fin.
Puente a ningún sitio
un caso del cabo Holmes
Carlos Laredo
Nota
Como en todas las novelas de la serie del cabo Holmes, tanto los hechos como los personajes son inventados. Cualquier parecido o coincidencia con sucesos y personas de la vida real es mera e involuntaria coincidencia.
La mayoría de las localidades y lugares que se describen existen, pero los establecimientos públicos, instituciones y organismos oficiales que se citan y que también existen solo se mencionan para dar un toque realista a la narración y, por supuesto, no tienen nada que ver con los hechos imaginarios que constituyen la trama de la novela.
Tres Cantos (Madrid), a 14 de noviembre de 2021
Capítulo I
Nunca hasta entonces había tenido que hacer frente el cabo primero José Souto, jefe provisional del puesto de la Guardia Civil de Corcubión (A Coruña), a un caso de asesinato en el que, un año después de ocurrido, aún no dispusiera de ninguna pista, ningún indicio, ningún testigo, absolutamente nada que hiciera que su investigación tuviese un sentido o siquiera un principio o un mínimo hilo del que tirar. En esa situación se encontraba en aquel momento la investigación del triple asesinato de Lires, que había causado estupor en toda la comarca durante el otoño del año anterior y que los lugareños llamaban «el crimen del puente» porque tuvo lugar en la casa más próxima al puente peatonal sobre el río Castro, ya muy cerca de su desembocadura en la modesta Ría de Lires. Un bonito puente de piedra blanca construido con fondos de la Comunidad Europea para facilitar el paso de los peregrinos en la última etapa del Camino de Santiago hacia el Cabo Finisterre.
El cabo primero José Souto solamente disponía de un dato: una señora mayor que vivía a unos cincuenta metros de la casa de los Quintela, las víctimas, aseguraba haber visto la noche del crimen, último miércoles de noviembre, un coche de tamaño medio y color oscuro aparcado delante de la cancela. No lo había visto ni llegar ni marcharse. Solo lo vio allí parado cuando salió de su casa un momento, sobre las diez de la noche, para soltar al perro. Un dato que quizá fuera de alguna utilidad contrastado con otros, pero que, al no haber ningún otro, resultaba por completo intrascendente. De noche, un coche de tamaño impreciso y color oscuro podía ser de cualquier marca y modelo y de cualquier color, desde negro o azul hasta gris o rojo.
Un caso desesperante para el agudo y metódico guardia civil al que sus amigos y colaboradores más íntimos llamaban cariñosamente Holmes y que, aunque tratara de disimularlo, se ponía de muy mal humor cada vez que se acordaba del asunto, que era casi todos los días. Y mucho más cuando alguien le preguntaba si había alguna novedad, como cuando se le pregunta a un pescador sentado al borde del muelle: «¿Qué, pican?».
Un año era demasiado tiempo. Todo parecía indicar que el caso no se resolvería nunca a pesar de su gravedad y de que los hechos ocurrieran en una aldea de poco más de cien habitantes, en la que todos se conocían y donde era muy difícil que un forastero pasara inadvertido. Sin embargo, alguien tuvo que llegar hasta allí aquella noche del treinta de noviembre, dejar su coche cerca de la cancela de la casa de los Quintela, cometer el crimen y marcharse por donde había venido sin que nadie lo viera. ¿Alguien de la aldea? ¿Alguien de fuera? Ni siquiera a esas dos sencillas preguntas era capaz de responder el cabo Souto.
Cuando el detective madrileño Julio César Santos se enteró por su común y bella amiga la procuradora Marimar Pérez Ponte de que Souto aún no había descubierto nada sobre el o los asesinos de los Quintela y de que estaba cada vez más preocupado y malhumorado, llamó a Lolita Doeste, la mujer de José Souto, para interesarse por su amigo. Lolita le dijo que su marido estaba de un humor de perros porque era la primera vez en sus casi veinte años de guardia civil que le ocurría algo semejante.
—Pepe está desesperado —le comentó Lolita al detective—. Pretende que todos creamos que no le importa, pero está estresado. Ya sabes cómo es. Tiene mucho amor propio y le parece que si no resuelve el caso es porque no hace bien su trabajo. Ya me dirás. Por un caso que no consigue resolver en veinte años. ¡Como si todos los crímenes se resolvieran! De verdad, César, lo está pasando fatal. ¿No tendrás pensado por casualidad venir por aquí?
—No pensaba ir hasta fin de año, pero me preocupa lo que me dices de Pepe. —Se quedó un momento pensando—. ¿Sabes qué te digo? Como no tengo nada especial que hacer, mañana me acerco y hablamos—. Lo dijo como si Corcubión estuviera al lado de su casa.
—No sabes cuánto te lo agradezco, César. Te lo agradezco de veras porque, cuando vienes, Pepe se pone de buen humor.
—Invítame a cenar mañana y no se hable más.
Julio César Santos solía pasar un par de temporadas al año en Vilarriba, municipio de Corcubión, donde tenía una magnífica propiedad, guardada por un matrimonio que vivía en una casita dentro de la misma finca. Él, Remigio, era un guardia civil retirado y ella, Aurora, se ocupaba de tener la casa grande siempre a apunto y era, además, muy buena cocinera. Cuando Santos decidía ir a Vilarriba, llamaba por teléfono a los guardas, bajaba al patio interior de su casa en la calle de Serrano, donde guardaba su Porsche, y salía de viaje como si fuera al restaurante o a dar una vuelta, sin más preparativos ni equipaje. Eso fue lo que hizo al día siguiente sobre las doce, después de desayunar, ya que, si podía evitarlo, jamás madrugaba. Llegó a la finca de Galicia un poco después de las seis y media de la tarde. Al entrar en la casa, a la que los aldeanos de los alrededores llamaban pazo (palacio o casa señorial antigua, en gallego) por sus dimensiones y elegancia, tuvo la agradable sensación de salir del mundo que lo rodeaba a diario y penetrar, como en un sueño, en otro irreal. A Santos, que era madrileño de pura cepa y tenía un bonito chalé en Miraflores de la Sierra, en el que pasaba parte del verano y muchos fines de semana, le encantaba su casa de la Costa de la Muerte, con su gran parque, el pinar al fondo de la finca, las enormes matas de hortensias que adornaban los muros de granito del edificio y el olor a mar que le llegaba desde la cercana playa de Arnela, con el viento y el orballo.
A las diez de la noche, el detective se presentó en la casa de turismo rural Doña Carmen, donde vivían el cabo José Souto y Lolita Doeste. Era una antigua casa de aldea, de piedra, cuidadosamente restaurada, que pertenecía a la familia de Souto y que el cabo había heredado al morir su tía Carmen, que le daba el nombre. El matrimonio y César Santos cenaron en el comedor de la vivienda, donde Lolita sabía que su marido y su amigo estarían más tranquilos para charlar de sus cosas después de cenar que en el comedor de la posada, donde había algunos clientes. Después del café, la camarera del bar les llevó dos gin-tonics.
—César —le dijo el cabo al detective—, te voy a sorprender.
—Tú siempre me sorprendes, Pepe —contestó amablemente Santos sin pensar nada en concreto, solo por parecer ingenioso.
—Pues esta vez te voy a sorprender mucho.
—No te hagas el interesante y suéltalo de una vez.
—Sabes muy bien cuánto me fastidia esa manía tuya de meter las narices en mis asuntos y de querer saber cómo llevamos las investigaciones en la Guardia Civil…
—Más que fastidiarte —lo cortó Santos—, te pones histérico; pero aún no me has dado tiempo a meterme en nada.
—Pues ahí es donde te voy a sorprender. ¿Recuerdas un crimen que se cometió aquí cerca el año pasado? Tres personas que aparecieron degolladas en una aldea.
Santos hizo como que no se acordaba muy bien y se quedó dudando. No quería que su amigo Souto se diera cuenta de que sabía perfectamente de qué estaba hablando y, probablemente, de lo que le iba a decir. Sobre todo, quería evitar que descubriera o sospechase el motivo de su viaje.
—¿Un crimen que se cometió en Lires?
—Sí, en Lires precisamente.
—Es que los gallegos sois muy brutos, Pepe. Algún asunto de lindes o de tala de pinos, supongo. ¿Qué pasa? ¿Ya has encontrado al asesino?
—Ya me gustaría —comentó el cabo con aire resignado—. No te lo creerás, pero ha pasado ya un año y todavía sigo sin tener ni idea de quién pudo haberlo hecho. Estoy completamente in albis.
—Pues sí que me sorprendes. Tú, ¡el cabo Holmes!, con un caso sin resolver. La vida no es una novela.
—No me refería a eso, César, cuando te dije que te iba a sorprender.
—¿Qué puede sorprenderme más que eso?
—Te estaba diciendo cuánto me fastidiaba tu manía de meterte en mis investigaciones, ¿verdad? Pues ahí está la sorpresa: te doy permiso para que metas tus narices de sabueso tanto como quieras en este asunto. Tienes carta blanca. Puedes preguntarme, puedes investigar, puedes hacer lo que te dé la gana. Si eres capaz de encontrar algo que me permita descubrir al asesino, reconoceré tu superioridad como detective y no volveré a reírme de tus grandiosas meteduras de pata ni a echarte en cara las veces que he tenido que salvarte la vida o sacarte de apuros. ¡Te lo juro!
—Me dejas de piedra, Pepe. Esto sí que no me lo esperaba. Paso por alto tu impertinencia y tu acostumbrada mala memoria referente a las ocasiones en las que te he ayudado a solucionar algunos de tus casos, las veces que te he proporcionado información esencial que no tenías, etcétera, etcétera. Eres como los curas: lo de elogiar a los demás o mostrarse agradecido no es lo suyo. Pero que me des permiso para investigar en un asunto de la Guardia Civil, eso me conmueve.
—No te pases. Te lo he dicho a título personal, amistoso y absolutamente confidencial. Espero que, ahora, no se te ocurrirá ir con el cuento a tu amigo el capitán Corredoira.
—Vamos, Pepe, no soy subnormal. He comprendido perfectamente. Supongo que quieres decir que puedo preguntarte, pedirte detalles, acceder a información de la que dispones y esas cosas, ¿es eso?
—Más o menos.
—Primera pregunta, ¿tienes que madrugar mañana?
—No. Mañana es domingo y no pienso ir por el puesto si no ocurre nada.
—Perfecto, pues pide otras copas y vamos a charlar un rato.
Souto se levantó, fue al bar y volvió con otro par de gin-tonics. Cuando se sentó, César Santos le dijo:
—Recuérdame qué pasó y dónde fue exactamente.
Souto bebió un trago de su copa y se acomodó en la silla como si fuera a contar una larga historia.
—Supongo que te acuerdas de Lires y del bar As Eiras, ¿no? —Santos asintió con la cabeza—. Bueno, pues si sigues como si fueras a la piscifactoría y te metes un poco después a la derecha, donde se acaba la aldea, vas hacia el río Castro. Se termina la pista y sigue una corredoira hasta el río y el puentecito de piedra. Es una zona de bosque y hay dos o tres casas aisladas a ambos lados del camino. Pues el crimen se cometió en la más apartada y próxima al puente. Por eso la gente habla del crimen del puente. Es una casa de dos plantas con un jardincito cerrado por una valla baja con su cancela y una entrada lateral para el coche. Al lado hay un pequeño maizal, una huerta y enseguida empieza el bosque, que se vuelve muy tupido a medida que se acerca al río. Es un lugar muy bonito y tanto el sendero como la pista y el puente forman parte del Camino de Santiago en su tramo final, Santiago-Cabo Finisterre. Si quieres, nos damos mañana una vuelta por allí y lo ves. Vale la pena.
—Buena idea. ¿A qué hora se cometió el crimen?
—Fue por la noche. Entre las diez y la una. A esas horas, el lugar está completamente solitario y oscuro, si no es por algún farolillo a la entrada de las casas.
—Naturalmente nadie vio ni oyó nada.
—En efecto. Las casas están separadas entre sí unos cincuenta metros y no pasa absolutamente nadie por allí porque el camino no va a ningún sitio. No hay peregrinos de noche y menos en noviembre, pues la oscuridad es total. Esa gente solo anda de día y calcula llegar a los albergues a descansar a media tarde. Solamente hay una vecina que dice haber visto un coche parado delante de la casa de las víctimas sobre las diez de la noche, pero no sabe ni cuándo llegó ni cuándo se fue ni cómo era el coche o de qué color. O sea, nada.
—Háblame de los asesinatos. ¿Qué pasó?
—Bueno, primero te diré lo que nos encontramos al llegar allí al día siguiente y, luego, lo que suponemos que pudo pasar.
—¿Quién descubrió los cadáveres?
—¡Bravo, César! Se ve que has leído el manual del investigador. Buena pregunta. Pues los descubrió la asistenta social que iba todas las mañanas para atender a Juan Quintela, una de las víctimas, de setenta años, que estaba enfermo en silla de ruedas y recibía un tratamiento de no sé qué. La pobre mujer, que sufrió un ataque de nervios y tardó en reponerse varios días, descubrió al entrar en la casa, cuya puerta estaba abierta, en el mismo umbral, el cadáver de Francisco Quintela, hijo de Juan, de veinte años, en un charco de sangre. A su lado estaba el cadáver de Manuela, su madre. En el salón, donde la televisión permanecía encendida, halló el cadáver del viejo, en su silla de ruedas. Los tres cadáveres tenían un profundo corte en el cuello, producido por un cuchillo grande de cocina, muy afilado, que estaba tirado en el suelo junto a la entrada. El hijo tenía, además, un golpe en la cabeza producido por un palo grueso, que también estaba tirado en el suelo, a su lado. Te parecerá increíble, César, pero no había ni una sola huella extraña en ningún sitio ni un pelo ni nada que pudiera resultar útil a los investigadores o fuera sospechoso. No se había producido ninguna pelea. No se había tocado nada en la casa, no había huellas extrañas de pisadas, no faltaba nada, no había cajones abiertos ni nada que pudiera sugerir que el asesino buscase algo en concreto. Quienquiera que haya sido tuvo que planificar y preparar meticulosamente el crimen. Debía de llevar puesta alguna prenda que lo cubriera por completo, además de guantes y un gorro que no dejara escapar ni un pelo. Tenía que estar muy seguro de lo que hacía para no fallar en la ejecución. Había tenido mucho cuidado de no pisar la sangre. Debió de ir primero a por la mujer y después a por el hombre en su silla de ruedas.
—¿Y el chico?
—La muerte del chico se produjo un par de horas después, según el forense. Probablemente, el asesino se escondió detrás de la puerta al oírlo llegar, lo golpeó en la cabeza con la barra o el palo en cuanto entró y luego lo degolló como a los demás. El asesino conocía sin duda el lugar, la casa y las costumbres de las víctimas. Especialmente en lo que se refiere al joven, que se encargaba de una gasolinera de la familia que cierra a las doce, por lo que llegaba a su casa poco después de esa hora.
—¿Era gente rica? —preguntó César.
—Sí, tenían tierras, algunos pisos en Cee, la gasolinera, un hostal y un supermercado. También tenían pinares y negocios de madera, como mucha gente de esa zona.
—¿Y familia?
—Él, Juan Quintela, una hermana. Es una señora que está casada con un armador de Cee. Gente de buena posición y fuera de toda sospecha. La mujer, Manuela, era de Santiago y tenía un hermano y dos hermanas. Todos viven fuera y apenas tenían contacto con ella. El hermano trabaja de taxista en Barcelona, y las hermanas viven una en Pontevedra y la otra en Ponferrada. Hacía años que no aparecían por Lires.
—Así, visto por encima y antes de reflexionar —empezó a decir César Santos empleando un tono pretendidamente profesional—, eso suena a una venganza o un ajuste de cuentas.
—Eso y nada todo es uno —le respondió Souto—. Es evidente que, si no robaron nada, no se trata de un robo. Iban a matarlos a los tres y fue lo que hicieron. Venganza o ajuste de cuentas, llámalo cómo quieras. El problema es que no he sido capaz de descubrir en un año ninguna razón por la que nadie en la aldea ni en el pueblo pudiera desear la muerte de esa familia. Los negocios de Quintela no son de envergadura. Un restaurante y un hostal, un supermercado, dos pisos en alquiler en Cee, una gasolinera y la madera. También algunas tierras arrendadas, además de las que explotaban personalmente. Nada de mafias, nada de negocios internacionales, contrabando o asuntos de dudosa legalidad.
—¿Y la pregunta típica? ¿Quién se beneficia con su muerte?
—Nadie en concreto. Quintela estaba casado en régimen de separación de bienes, o sea que solo su hermana podía heredar. Pero se trata de una señora mayor, casada y con buena posición económica. Qué quieres que te diga, César, no parece que haya mucho que buscar por ese lado. Es cierto que heredaría una parte importante de los bienes de Quintela, incluso después de pagar los impuestos correspondientes, pero no tiene ni pies ni cabeza sospechar de ella, francamente.
—Supongo que, entonces, no crees que pudiera ser alguien de la aldea, de Cee o de Corcubión.
—Pues, en principio, no.
—Ya sé que mi deducción no es genial, pero eso quiere decir, entonces, que se trataría de alguien de fuera.
—Tienes razón, tu deducción no es genial, por no decir que es una chorrada. Pero, además, es una deducción errónea. Podría tratarse de alguien de la aldea o de la región, pero que no viva aquí. Que haya venido solo para matarlos a todos y largarse acto seguido. Podría deberse a algo que ocurrió hace años, en cuyo caso el asesino habría dejado pasar tiempo a la espera de la ocasión y el momento oportunos. No te imaginas la cantidad de posibilidades que he considerado, la cantidad de preguntas que me he hecho y que he planteado a todos los que conocían a los Quintela, la cantidad de vueltas que he dado alrededor de ese crimen, sin encontrar el menor indicio. A veces, los criminales son muy listos y no cometen errores.
—Pueden cometerlos cierto tiempo después —dijo Santos.
—Eso es, y es lo que espero que ocurra, pues el tiempo va pasando. En cualquier caso, hasta ahora, debo reconocer que se parece mucho al crimen perfecto.
—¿Crees que existe el crimen perfecto?
—Pues claro —respondió sin dudarlo el cabo Souto—, lo que pasa es que me revienta que me haya tocado a mí uno. Este, además, no sé si será perfecto o no, aunque hasta ahora lo parece, sino que no hay nadie de quien sospechar. Eso dificulta las cosas porque, si el autor fuera un sospechoso, se le podría acosar, forzar a que cometiera un error y hacer que confesara, si no se pudiera probar su autoría. Pero en el crimen de Lires no hay ni siquiera alguien al que investigar. Ahí reside la perfección del crimen y no solo en la ejecución sin fallos.
—Entonces, Pepe, ¿qué puedes hacer?
—Tener paciencia. Eso es lo único que puedo hacer. No abandonar del todo. Esperar un golpe de suerte, una indiscreción, algo inesperado o un milagro.
—¿Un milagro? ¿Como qué?
—Como que un famoso detective madrileño encuentre la clave del enigma, dé con la solución del problema y se lo haga saber a su amigo, pobre guardia civil de un pueblo en la Costa de la Muerte gallega.
—Tu optimismo me sorprende y me halaga. Se hará lo que se pueda, colega. Si no te importa no te daré la solución esta noche. Estoy algo cansado, después de haber conducido setecientos kilómetros, y el vino de la cena más las copas no me ayudan a tener las ideas claras.
—No te preocupes. Si he esperado un año, puedo esperar una semana más.
Santos se despidió y se fue a Vilarriba, a unos tres kilómetros de Doña Carmen. Tenía sueño y se acostó enseguida sin volver a pensar en el crimen de Lires. Durmió como un tronco hasta las once de la mañana.
Después de desayunar, Santos llamó a su amiga Marimar, que era una de las razones por las que con frecuencia le apetecía ir a Galicia, y la invitó a comer.
—¿En tu casa o en un restaurante? —le preguntó ella.
—Donde prefieras. Conociendo a Aurora, supongo que tendrá algo decente que darnos a pesar de ser domingo.
—Pues, entonces, en tu casa. Está lloviznando y no creo que podamos dar un paseo. Estaré ahí sobre las dos, ¿vale?
César Santos se sorprendió de que su bella amiga no hubiera soltado ninguna palabrota durante la conversación que acababan de mantener. El lenguaje vulgar de Marimar lo molestaba profundamente y a duras penas conseguía soportarlo, sobre todo los primeros días, cuando acababa de llegar a Galicia. Pero su belleza fuera de lo común, su fuerte personalidad y el afecto que ella le mostraba, le obligaban a hacer como que no le importaba, algo completamente imposible en un hombre tan refinado como él. Había intentado en varias ocasiones convencerla de la conveniencia de utilizar un lenguaje menos malsonante, pero Marimar siempre contestaba lo mismo:
—Soy aldeana, mi madre es una criada y mi padre era un pescador. He hablado siempre así y no tengo por qué hablar de otra manera. Jamás he pretendido ser fina.
—Pero eres abogada y procuradora, tienes una gestoría, ¿hablas así con los jueces o con tus clientes?
—Pues claro. ¿Qué coño crees? La mayoría de los jueces hablan peor que yo.
En cierta ocasión, Santos le dijo que, si iba alguna vez a Madrid, no podría presentarla a sus amistades y menos aún a su familia. Ella le contestó que, si no la aceptaban tal y como era, no merecía la pena que le presentara a nadie.
—Te diré una cosa, César —le comentó un día—, ya sé que tú eres muy fino y un caballero, pero he conocido a más de un jodido hijo de puta con pinta de marqués que ha intentado meterme mano en mi propio despacho de la gestoría sin decir ni un taco.
Santos no volvió a tocar el tema. Marimar era así. Probablemente la mujer más atractiva que había conocido en su vida, aunque hablara como una verdulera.
Después de comer, a pesar de que César Santos insinuó delicadamente a su amiga la posibilidad de echarse una siesta, Marimar no entró al trapo. Le dijo que tenía que llevar a su madre a Dumbría y se le hacía tarde.
—¿Vas a quedarte muchos días?
—No sé, una o dos semanas; depende de lo que me cuente Pepe Souto.
—¿Y eso?
—Bueno, he venido para ver si puedo echarle una mano con el caso del crimen de Lires, ya sabes, lo que me contaste el otro día por teléfono. Es verdad que el hombre está muy fastidiado, pero no le digas que vine por eso porque se enfadaría.
—Vale. Lo siento por la siesta, no creas que no me he dado cuenta de lo que querías. Pues te jodes. Invítame otro día y veremos.
—Cuando tú quieras, no tengo mucho que hacer.
—Pues yo sí. Llámame mañana.
Poco después de que Marimar se fuera, el cabo Souto llamó a César para preguntarle si le apetecía dar una vuelta por Lires para ver la casa de los Quintela. Santos le dijo que sí y quedó en ir a buscarlo a Doña Carmen en un cuarto de hora.
Lires es una aldea del municipio de Cee situada sobre la pequeña ría de su mismo nombre. Una ría que no es más que el ensanchamiento de un arroyo cuando llega al mar por el extremo de una de las playas más bonitas de la Costa de la Muerte, la playa de Nemiña: dos kilómetros de fina arena, generalmente vacía, incluso en verano.
Por Lires, no se pasa, a Lires: se llega. En el centro de la aldea se acaban las carreteras. Una calle empinada flanqueada por viejos hórreos desciende hacia la ría, otra sigue hacia una piscifactoría y el río Castro, que desemboca allí mismo, y una estrecha pista se interna en los pinares hacia otras aldeas. De la entrada de Lires, también en pendiente, arranca la estrecha carretera que lleva a los peregrinos del Camino de Santiago hacia su destino último: el Cabo Finisterre.
La actividad de Lires parece concentrarse en la placita que se halla ante el bar As Eiras, que, con los años, se había convertido en bar, cafetería, restaurante, hostal y albergue de peregrinos. Es el centro neurálgico del pueblecito. En torno a las mesas donde los aldeanos juegan a las cartas dando voces y blasfemando en un gallego difícil de entender, se pueden oír todas las lenguas de Europa. Allí delante aparcó Santos su Porsche. Él y el cabo Souto echaron a andar por la calle que sale hacia la piscifactoría y se metieron después por el camino de la derecha, señalado con la concha de los peregrinos, hacía el río Castro. Dejaron atrás las dos primeras casas, bastante nuevas, y un prado que había al lado izquierdo y llegaron frente a la casa de los Quintela, ya pegada al bosque en el que se interna a través de una espesa fronda el camino que lleva al río. Una casa de piedra de dos plantas algo más antigua que las otras.
—Imagínate esto de noche —explicó José Souto—. Por aquí no pasa absolutamente nadie y la oscuridad es total. En los últimos inviernos se ha visto incluso algún lobo.
—¿En serio?
—Completamente.
—Pues ahí, en esa casa, ocurrieron los hechos. Yo me imagino que quien cometió el crimen llegó en coche sobre las diez de la noche. Dejó el coche aquí mismo. El coche que vio la vecina de aquella casa —Souto la señaló—. Abrió la cancela, aquí la gente nunca las cierra con llave, y llamó a la puerta. Saldría a abrir la mujer, Manuela, y sin mediar palabra ni perder tiempo le asestó una cuchillada en el cuello que la mató prácticamente en el acto. Las cuchilladas que acabaron con toda la familia fueron todas precisas y profundas. La pérdida de sangre es inmediata y cuantiosa, según me explicó el forense, la persona pierde la consciencia en uno o dos segundos y se cae. Si no se actúa inmediatamente, se desangra en muy poco tiempo y la muerte es rápida e irremediable.
—Sí, claro —comentó Santos, por decir algo.
—Después, el asesino iría a por el viejo en la silla de ruedas. Eso fue más fácil. Se acercó por detrás y zas, lo mismo. Nunca podremos saber si el asesino se detuvo a darle una explicación o no; sería una suposición inútil. Luego, esperó un par de horas a que llegara el tercer miembro de la familia. Estaría atento y lo oiría llegar. Se preparó, se ocultó detrás de la puerta con el palo y, en cuanto entró, le atizó en la cabeza. El joven caería al suelo sin sentido y, allí mismo, junto a la puerta y al lado de su madre, lo remató con el cuchillo. Acto seguido, dejando el palo y el cuchillo tirados en el suelo, salió. Es posible que se detuviera un momento junto al coche para quitarse el mono o lo que llevara encima, el gorro, los guantes y probablemente algún plástico que protegiera el calzado, lo metiera todo en una bolsa y la guardara en el maletero para tirarla lejos de allí o quemarla. Vete a saber. El caso es que desapareció, o desaparecieron, no se puede descartar que haya varias personas implicadas.
—Tendría que cruzar la aldea, ¿no lo vio nadie?
—Cerca de la una de la madrugada, en noviembre, no hay nadie en la calle. Un coche corriente que pasa sin parar por delante de As Eiras y sigue hacia Cee no llama la atención. Nadie recuerda haber visto nada raro.
—Es curioso… —dijo Santos dubitativo.
—El qué.
—La precisión. Que no hubiera pisado la sangre, que no hubiese tocado nada, no sé. Suena como irreal. Debía de ser alguien muy seguro de sí mismo, muy meticuloso y ciertamente fuerte.
—No necesariamente fuerte, César. Para dejar sin sentido a alguien golpeándolo con una barra, hace falta ser rápido, no fuerte; y para cortarle el cuello, lo mismo. El crimen pudo haberlo cometido tanto un hombre como una mujer.
—¿Un asesino profesional, quizá? ¿Un crimen por encargo?
—Es posible. No sé qué decirte. Yo creo que los asesinos profesionales que salen en las películas no existen. Esos tipos súper precisos, fríos, que no fallan nunca y que son hasta elegantes… No, no creo que haya gente así. Creo que un asesino a sueldo, como se suele decir, es una mala bestia, un mafioso, generalmente un expresidiario despiadado que llega al sitio donde tiene que matar a alguien, rompe la puerta de una patada y descerraja dos tiros a la víctima sin preocuparse de si lo deja todo limpio o no. Nada que se parezca a lo que vi aquí.
—¿Entonces?
—Creo que, en este caso, el asesino debe de ser la misma persona que tenía los motivos para cometer el crimen.
—¿En qué te basas?
—No lo sé, es solo una impresión. Este crimen parece el fruto de una venganza largamente pensada; todo está rodeado de un halo de frialdad, de desprecio, diría incluso. No hay ensañamiento, no hay más violencia que la indispensable.
—En ese caso —corrigió César Santos—, hay algo que no encaja. Si es una venganza largamente meditada y, por tanto, debida a algo ocurrido en el pasado, ¿por qué matar al joven? El asesino sabía que el chico llegaba después de las doce, ¿no? Lo lógico habría sido que se cargara a los viejos y se marchase tranquilamente.
—Puede que tengas razón. También lo he pensado. Pero estamos haciendo suposiciones y nuestra lógica no tiene por qué coincidir con la del asesino, ya que nosotros no sabemos lo que él sabe y por eso ignoramos las razones por las que quería matarlos a los tres. No podemos ponernos en su lugar. Nos falta la información clave: el porqué.
—Si lo supiéramos, tendríamos la mitad de la solución.
—Cierto.
El cabo Souto animó a su amigo a internarse un centenar de metros en el bosque por el camino hacia el río. Quería mostrarle el elegante puentecito de piedra blanca que se había construido unos años atrás para facilitar el paso de los peregrinos. Hasta entonces tenían que vadear el río saltando por encima de unos bloques de granito que malamente ayudaban a pasar sin mojarse. Era un lugar de ensueño, con una exuberante vegetación de ribera que caía sobre las aguas transparentes del río Castro, cubriéndolo todo de un verde profundo y evocador.
—¡Es bonita tu tierra! —dijo César Santos.
El cabo José Souto emitió un sonido gutural de aprobación.
Capítulo II
Al detective Julio César Santos le gustaba mucho salir a pasear por la ría en una pequeña lancha motora que le había comprado a Armando, un pescador de Cee, y que ya manejaba con cierta soltura. Cuando terminó de desayunar, miró al cielo y vio que no iba a poder salir aquella mañana, no solo porque estaba completamente nublado, sino porque el tono plomizo de las nubes prometía lluvia inminente. Aunque se había comprado un equipo completo de impermeables marineros de color amarillo, botas incluidas, no le apetecía navegar con aquella impedimenta tan incómoda y decidió dejarlo para mejor ocasión. ¿Qué hacer?, se preguntó, si no podía pasear en barca ni jugar al golf, que eran sus distracciones favoritas. Solo le quedaba una opción, ir a comer a un sitio donde sirvieran marisco y pescado de la ría.
Llamó a Marimar y le propuso llevarla a comer al restaurante Mar Viva, un pequeño establecimiento instalado en una casa de piedra en el casco viejo de Corcubión, donde el cliente elige en un expositor el pescado o el marisco que desea tomar, antes de pasar al comedor, donde espera mientras se lo preparan.
—Supongo que tu socio te permitirá salir a almorzar, ¿no? —le preguntó Santos con sorna.
—Déjate de coñas, César —contestó ella—. Primero, Alfredo no está. Segundo: ya sabes que a mí eso de «almorzar» me pone cachonda. La gente, normalmente, come, pero los pijos de Madrid «almorzáis». Y, tercero, hoy hace un día cojonudo para tomarse una buena mariscada. O sea que acepto.
Alfredo Bustelo era el socio de Marimar Pérez. Ambos habían montado una gestoría y asesoría jurídica en Cee. Marimar, huérfana de un marinero, pudo aportar el dinero tras la muerte de un tío suyo, soltero y empleado de banca, que le había pagado la carrera y le dejó en herencia su casa y sus ahorros1.
César Santos fue a buscar a su amiga a la gestoría a las dos menos cuarto. Ella lo recibió con un sonoro beso en los labios, como solía, para lo que tenía que ponerse de puntillas. Le pidió que esperara unos minutos en su despacho mientras terminaba de hacer un par de cosas y, cuando acabó, le dijo en voz baja a la empleada que no volvería hasta las seis o las siete de la tarde.
—¿Qué tal te va con Pepe? —le preguntó a Santos mientras desmenuzaba una de las nécoras que les sirvieron de aperitivo—. ¿Sigue igual de preocupado por el crimen del puente?
—No sé hasta qué punto se puede decir que esté preocupado. Lo que sí está es frustrado, como es lógico. No tiene ni idea de quién pudo cometer el dichoso crimen ni por qué. Me comentó que ni siquiera puede buscar un móvil por el lado de la herencia, que podría ser una pista, porque no hay más herederos que su hermana, una señora mayor casada con un armador y que, por lo visto, está libre de toda sospecha. Según me explicó, no tendría sentido que un matrimonio mayor, gente de buena posición, sin deudas ni problemas económicos, decidiera asesinar a toda una familia para heredar unas tierras o algunos negocios.
—Que, además —añadió Marimar sin darle ninguna importancia, como si solo quisiera demostrar que estaba al corriente—, no es nada seguro que hereden, dicho sea de paso.
—¿Por qué? —preguntó intrigado Santos.
—Porque hay una demanda de anulación de la declaración de herederos de José Quintela, interpuesta por un tercero, y el tema de la herencia está detenido en el juzgado de Corcubión.
—¿Hay más herederos?
—Coño, César, no me preguntes. El asunto es confidencial, al menos de momento, porque mi socio es el abogado del demandante y llevamos el caso en nuestro despacho. No te puedo contar nada; eres abogado y sabes de qué te hablo: secreto profesional.
—No te pido que me cuentes nada confidencial, Marimar, ¿a mí qué me importa ese asunto? Solo te preguntaba por curiosidad. Tampoco te pido que me des el nombre de ese tercero en discordia pues, como es de suponer, no lo conoceré de nada, pero sí puedes contarme algo de esa familia. Para una vez que Pepe me permite preguntarle todo lo que quiero, tú sabes algo y no sueltas prenda.
—Bueno, a ver, ¿qué coño quieres saber?
A Santos le sentaba como un tiro que Marimar dijera tacos constantemente, pero mucho más que lo hiciera en la mesa comiendo. Aquello le fastidiaba soberanamente y tuvo que morderse la lengua para no decirle nada.
—Simplemente, tengo curiosidad por saber de dónde pueden salir otros herederos, si murió toda la familia y ese tal Quintela solo tenía una hermana. Nada más que eso.
Se acercó una camarera y les sirvió unas cigalas que habían elegido como primer plato. Cuando la camarera se fue, Marimar hizo un gesto de resignación y decidió explicarse un poco más.
—Está bien, César, te lo contaré, pero te aconsejo que saques una libreta y lo apuntes porque, si no, mañana no te vas a acordar de nada. Vamos a ver. El matrimonio asesinado lo componían Juan Quintela y Manuela Leiro. Quintela era viudo cuando se casó, de Carmen Beneito, que también era viuda y tenía una hija pequeña. Carmen era una mujer rica por su familia y tenía tierras y otras propiedades. Murió de cáncer o de un tumor cerebral años después. La hija, ya que eres tan curioso, se llama María Dobarro Beneito y ahora vive en Bruselas, a donde se fue cuando su madre se murió y su padrastro se volvió a casar, hará unos veinte años. Tenía allí una tía, hermana de su padre, que la acogió porque ella no quiso quedarse a vivir con su padrastro y su nueva mujer. Ahora, al enterarse de que Juan Quintela ha muerto, quiere saber qué fue de las propiedades de su madre, que, como te digo, era rica cuando se casó con él. Como medida preventiva, solicitó la revisión de la declaración de herederos y mi socio y yo estamos en ello.
—¿Por qué no heredó la parte que le correspondía cuando se murió su madre? —preguntó Santos.
—María Dobarro tenía entonces unos doce o trece años y, seguramente, nadie la aconsejó ni se preocupó del tema. Vete a saber cómo arreglaría las cosas Quintela, pero el caso es que la chica no heredó nada entonces y se fue a vivir con su tía, que tenía una buena posición. Ahora, como te acabo de decir, quiere saber qué ha pasado con el capital y las propiedades de su madre.
—¿Qué edad tiene ahora?
—¿Quién, María Dobarro?
—Sí.
—Tiene treinta y pocos años. Solo la vi dos veces. El año pasado estuvo aquí un día en verano. Hace seis meses volvió y nos pidió que nos encargáramos del asunto. Nuestro contacto es un abogado español que trabaja en Bruselas; a ella, no la hemos vuelto a ver. Es una tía culta, con carrera, se casó con un belga, policía o militar, no estoy segura, que se murió hace tiempo, o sea que es viuda. Tiene un buen puesto en la Comisión Europea, uno de esos chollos que solo se consiguen con amigos o con mucha suerte. ¿Estás contento? ¿Ya sabes todo lo que querías saber?
—No del todo. O sea que —insistió Santos—, esa señora, lo que quiere es impugnar la herencia de Quintela.
—Escucha —contestó Marimar poniéndose seria—, ya te he dicho más de lo que debería. El asunto es mucho más complicado de lo que te imaginas y ni puedo ni quiero contarte nada más porque, como te dije antes, me lo impide el secreto profesional. No seas coñazo, ¡joder!, y olvídate de una vez.
Como acababan de traerles una fuente con un gran lenguado de la ría, que tenía una pinta excelente, y Santos vio que su amiga se empezaba a enfadar, no preguntó nada más y se dispuso a preparar el pescado, separando los lomos de la espina para servirlos, Ella estaba encantada viendo cómo lo hacía. No volvieron a hablar del asesinato de Lires porque se habían concentrado en disfrutar de la comida. A los postres, Santos le preguntó a Marimar si tenía prisa por volver a su oficina. Ella sonrió y le dijo con cierta retranca:
—Mira, César, sé muy bien que no me has invitado a comer con la intención de que vaya después a dormir la siesta contigo. ¡A un caballero como tú nunca se le ocurriría semejante cosa! Pero nos conocemos demasiado como para andarnos con gilipolleces. —Santos no pudo evitar hacer un gesto de desagrado—. Como sé que lo estás deseando, seré buena. Invítame a un café en tu casa y te prometo no decir palabrotas aunque me sugieras, como ayer, lo de la siestecita. Después, ya veremos.
—¿Tantas ganas tienes? —contestó César con ironía—. ¿Aún estamos con la tarta y ya te estás insinuando? Por favor, Marimar, modérate.
—Eres un cabrón —respondió ella haciéndose la enfadada.
Un cuarto de hora después, César Santos cerraba la puerta de su gran dormitorio y le decía:
—Nos hemos olvidado del café.
Marimar empezó a desnudarse dejando la ropa sobre una de las butacas, se volvió hacia él y le dijo:
—¿Has visto la cara que puso Remigio al vernos pasar a toda velocidad sin apenas saludarlo? No quiero saber lo que estará pensando.
—A mucha gente, después de comer —respondió César sin mirarla, mientras se desabrochaba los botones de la camisa—, le entra un apretón y necesita ir al cuarto de baño deprisa.
—¿Estás de coña? —preguntó Marimar, que se había quedado completamente desnuda y se acercaba a la cama.
—Habíamos quedado en que nada de palabrotas —contestó él bajándose los pantalones.
Entonces, César Santos levantó la vista, la miró y se quedó como paralizado. No era capaz de contemplar aquel cuerpo tan perfecto sin estremecerse y, a pesar de conocerla desde hacía años, aún no se había acostumbrado al efecto que le producía su belleza. Se acercó a ella, la abrazó y le susurró al oído:
—Eres demasiado guapa, Marimar, eso debería estar prohibido.
Ella se colgó de su cuello, lo rodeó con las piernas y le contestó con un largo beso.
Eran casi las siete de la tarde cuando César Santos llevó a Marimar de vuelta a la gestoría. Estaba anocheciendo. Pensó en llamar al cabo Souto, pero le dio pereza. Se sentía aún bajo los efectos sedantes de la siesta compartida con su bella amiga y prefirió volver a su casa, ducharse y sentarse ante la chimenea a tomar una copa escuchando música y leyendo hasta la hora de cenar.
No consiguió concentrarse en la lectura porque no hacía más que darle vueltas en la cabeza al asunto del que le había hablado Marimar. Si aquella señora de Bélgica, María Dobarro, que trataba de impugnar la declaración de herederos, era hija de la primera mujer de Quintela, pero no del matrimonio, no había ninguna razón legal para reclamar nada a la muerte de aquel señor, que solo había sido su padrastro y por lo tanto no tenía ninguna relación de parentesco con ella. Si su madre era una viuda rica cuando se casó con Quintela, según le dijo Marimar, los bienes anteriores a su matrimonio eran parafernales, de modo que no entraban en la sociedad de gananciales y, salvo que se hubieran cedido o enajenado, deberían haber pasado íntegramente a la hija al morir la madre. El hecho de que entonces fuera menor de edad no cambiaba nada. Tendría que haberse hecho una declaración de herederos, si no había testamento, y la fortuna de la madre pasaría a la hija sin más trámite. Era evidente que las cosas no habían ocurrido así. Lo sorprendente era que María Dobarro Beneito no hubiera reclamado antes la herencia de su madre, pues eso podía haberlo hecho sin esperar a que muriera su padrastro. ¿Por qué no lo hizo?, se preguntaba Santos. Si la niña se había ido a vivir a Bruselas con una tía suya, esta le habría contado que su madre era rica o que tenía propiedades en Galicia. Lo normal sería, sobre todo al casarse de nuevo su padrastro, que hubiera reclamado su herencia. Sin embargo, esperó a que muriera Quintela. Era bastante raro. ¡Veinte años sin reclamar un capital que le pertenecía!
Como Marimar Pérez no quiso darle más datos sobre el asunto, César Santos seguía haciéndose preguntas sin encontrar una respuesta lógica, precisamente por falta de información. Cuando Aurora lo avisó de que ya estaba la cena, decidió dejar de pensar en los asesinatos y las herencias y llamar a José Souto a la mañana siguiente para ver si él sabía algo más.
La mañana, para Julio César Santos, empezaba sobre las once. A esa hora, mientras terminaba de desayunar, llamó a su amigo el cabo Souto.
—¿Dispones de un rato para charlar? —le preguntó el detective—. Tengo algo que puede interesarte.
—¿Has encontrado ya al asesino?
—Aún no, pero quizá tenga la llave de alguna puerta por la que podrías entrar a buscarlo.
—¿Estás hablando en serio?
—Completamente.
—Pues te estoy esperando, César.
—Vale —le dijo Santos—, si me prometes no invitarme a esa cosa horrible que dan en vuestra cantina a lo que llamáis café, estaré ahí en unos veinte minutos.
Veinte minutos después, Santos, a quien los guardias de la entrada conocían, traspasaba la verja del cuartelillo y aparcaba su Porsche a la puerta del edificio. Entró muy decidido, como si trabajara allí y se dirigió al despacho del cabo, que estaba hablando con su colaboradora Verónica Lago. La joven guardia conocía a Santos y lo saludó con una sonrisa y una graciosa sacudida de su coleta rubia. Santos esperó a que terminaran sus asuntos. Cuando la agente Lago se fue, le dijo al cabo Souto:
—Esa agente es una monada, Pepe, no sé cómo puedes concentrarte trabajando con ella.
El cabo Souto hizo una mueca que podría interpretarse como una sonrisa displicente o un gesto de cansancio y no le contestó. A veces, le fastidiaba la poca seriedad de su amigo madrileño, pero, en el fondo, le hacía gracia y reconocía que, si él mismo en vez de guardia civil fuera rico y no tuviese nada que hacer, seguramente pasaría de todo y se sentiría libre de decir lo primero que le pasara por la cabeza. Además, pensó, Santos tenía razón al decir que Verónica era una monada, porque lo era, y a la gente le sorprendía verla con uniforme y pistola al cinto. Sin embargo, Vero, como la llamaban en el cuartel sus compañeros, era una agente seria y eficaz y no daba más motivos para que se fijaran en ella que el hecho de ser atractiva, lo que no era culpa suya. Eso pensó el cabo Souto durante unos segundos, quizá para justificarse a sí mismo ante su amigo Santos, pues la verdad es que a él, como es lógico, también le gustaba la joven.
—César —empezó el cabo Souto—, estoy impaciente por saber qué has descubierto. Ya empezaba a preocuparme que, tras veinticuatro horas, aún no hubieras dado con la solución de los asesinatos de Lires, un caso en el que llevo trabajando más de un año.
—Es que he estado ocupado con cosas más importantes, Pepe. Por eso he tardado tanto.
—Ya. Pues, venga, cuenta.
—Me comentaste la otra noche que el móvil de la herencia quedaba descartado porque era su hermana quien heredaba y se trata de una persona mayor y sin necesidades económicas. Es cierto, ¿no?
—Sí. Es cierto.
—¿Sabes que alguien ha interpuesto una demanda para que se anule la declaración de herederos de Quintela? Por lo visto se está tramitando en el juzgado de Corcubión.
El cabo Souto se quedó de una pieza. Miró a Santos con unos ojos como platos. Tardó un rato en reaccionar y, cuando se repuso, le preguntó:
—¿De dónde coño has sacado esa información?
—Bueno, ya sabes, preguntando por aquí y por allí.
—En serio, César, ¿es cierto lo que me acabas de decir?
—Pues creo que sí. No tengo muchos detalles porque me lo dijo alguien del despacho de abogados que lleva el asunto y parece ser que forma parte del secreto profesional.
—¿Qué despacho de abogados?, ¿el de tu tío Bermúdez?
—Pepe, parece que estás en las nubes. ¿De verdad no sabes nada o me estás tomando el pelo?
—¿Dices que alguien quiere reclamar la herencia de Quintela y ha interpuesto una demanda?
—Bueno, yo no dije eso. Solo te he dicho que alguien quiere impugnar la declaración de herederos. Supongo que será para reclamar la herencia o una parte, si no, no tendría sentido.
—¿Y sabes quién es ese alguien?
—Sí. Se trata de un abogado de Bruselas que representa a María Dobarro Beneito. ¿Sabes quién es?
—Sí, claro que sé quién es. Es la hija de la primera mujer de Juan Quintela. Se fue a Bélgica de niña hace veinte años y sigue viviendo allí. He indagado esa vía ¿O sea que es ella? ¿Reclama la herencia de Quintela, su difunto padrastro?
—Eso parece.
—Pero Quintela no era nada suyo, solo su padrastro; no hay ningún tipo de consanguinidad ni nada que se le parezca.
—Me parece que no estás bien informado, Pepe.
—¿Por qué?
—Según me han dicho, la madre de María, no recuerdo cómo se llamaba…
—Carmen Beneito —precisó el cabo Souto.
—Eso. La madre era rica, tenía tierras o propiedades, no lo sé exactamente, que procedían de su familia, bienes parafernales. La buena señora se murió a los diez años de casarse y nunca más se supo de esas propiedades. Ahora, María Dobarro, al enterarse de la muerte de Quintela, las reclama.
—¿Y por qué no las reclamó antes?
—¡Yo qué sé, Pepe! Pregúntaselo a ella. Lo único que se me ocurrió cuando me enteré es que podría interesarte. Claro que, si ya has investigado por esa vía, como dices, quizá no sirva para nada. Aun así, en tu lugar, yo hurgaría a fondo en ese agujero, Holmes. Quizá salga algún grillo. Buscaría en el pasado de esa familia, indagaría en las relaciones de María con su padrastro. Intentaría saber por qué no reclamó durante veinte años, si es que no lo hizo. Indagaría en lo referente a la fortuna de su madre para saber qué fue de ella. Alguien tuvo que quedarse con sus tierras y sus negocios o lo que fuera. ¿No te parece?
José Souto permaneció largo rato pensativo. Era cierto, le explicó a Santos, que había hecho investigaciones acerca de la hijastra de Quintela. Sabía que poco después de morir su madre se había ido a vivir con una hermana de su padre a Bruselas, que se había casado con un belga, que trabajaba en la Comisión Europea y que no había vuelto a Galicia.
—En eso te equivocas, Pepe —lo cortó Santos—. Estuvo aquí el verano pasado y hace unos meses.
—¿Me quieres decir de una vez quién te ha dado toda esa información?
—¿No te lo imaginas?
—Pues no.
—¡Quién va a ser! Marimar, Holmes, tu amiga Marimar. Su socio es el abogado que lleva el asunto de la impugnación. Le he sacado todo lo que he podido, pero se cabreó cuando quise sacarle más y me mandó a paseo. Secreto profesional, letrado.
Souto dio una palmada tan fuerte sobre la mesa que hizo saltar unos centímetros por el aire todos los expedientes y carpetas que había encima. Vero asomó la cabeza por la puerta unos segundos después y preguntó si pasaba algo. «Me pareció oír como un disparo», se disculpó. Souto se frotó las manos por el dolor que le produjo el golpe y César Santos se echó a reír a carcajadas.
—Quizá no tenga nada que ver —continuó Santos—, pero cuando estás bloqueado en un caso como este, sin saber por dónde buscar, creo que un asunto de herencias y propiedades desaparecidas puede ser una pista interesante. Por eso te llamé y por eso te lo cuento.
El cabo Souto permanecía pensativo y parecía que no escuchaba.
—Pero, César —dijo de pronto—, si el crimen está relacionado con la reclamación de la herencia, hay algo que no encaja en absoluto.
—¿Qué?
—Pues, que si María Dobarro quería o quiere recuperar las propiedades de su madre, ¿por qué iba a desear la muerte de Juan Quintela? Él era la única persona que podía dar explicaciones y que tenía que saber qué fue de ese capital. Entiendo que, si hubiera habido un juicio para reclamar lo de su madre y María lo hubiera perdido, el deseo de venganza la llevara a matar a su padrastro, pero acaba de ponerse en manos de un abogado para impugnar la herencia y reclamar unos derechos que le habría sido mucho más fácil reclamar en vida de Quintela. Carece de sentido. Y lo de matar a su mujer y a su hijo, ¿a qué viene? Ellos no tienen nada que ver.
—No tengo respuesta a esas preguntas, Pepe. Pero, insisto, yo buscaría por ahí. Tiene que haber muchas cosas que no sabes, pero seguramente las saben los viejos de la zona. Mira a ver si le sacas algo más a Marimar. ¿No le queda ningún pariente a María Dobarro que viva aquí? No habrá desaparecido toda la familia de su padre, el primer marido de Carmen Beneito; quedarán tíos, primos, alguna abuela o alguien que sepa cosas sobre ella. ¿Y su familia materna? No me irás a decir que esa señora no tenía ningún pariente vivo en el mundo a sus treinta y tantos años. Habrá vecinos, amigos de la familia que sepan cosas sobre su madre. Si era una persona rica, tendría amigos, relaciones, alguna criada, alguien que recuerde cosas y pueda darte información útil.
—Sí, sí —reconoció el cabo Souto—, ya veo por dónde vas. La verdad es que, al margen de ciertas indagaciones elementales y rutinarias, no profundicé en la investigación sobre la primera mujer de Quintela porque ni me pareció que hubiera ninguna relación con el crimen ni encontré razón para hacerlo. Y mucho menos se me ocurrió investigar a una niña que se fue hace veinte años al extranjero y que no volvió prácticamente a saberse nada de ella.
—Lo comprendo, Pepe. Pero cuando hay un crimen y al mismo tiempo asuntos de dinero o de herencias directa o indirectamente relacionados, siempre es conveniente sospechar.
—No me des clases, César. La clave está en tener la información correcta. Tendré que hablar con Marimar. Estoy seguro de que sabe más cosas interesantes y no todas tienen por qué formar parte del secreto profesional.
—Y, como te digo, deberías buscar a toda esa gente que anda por ahí viviendo su vida, pero que recordará muchas cosas sobre la vida y milagros de Carmen Beneito y su hija. ¡Ah!, y no te olvides de su tía de Bélgica. Ella es sin duda la que más sabe.
—Gracias por el consejo, sabueso. —Miró el reloj— ¿Por qué no me invitas a comer?
—Deberías invitarme tú por la información que te he proporcionado.
—Vale, pues te invito yo, pero pagas tú. Para eso eres rico.
Capítulo III
Al día siguiente, el cabo José Souto convocó a sus colaboradores a las ocho y media de la mañana en su despacho para una reunión importante. Había estado pensando durante la noche en cómo poner de nuevo en marcha una investigación exhaustiva sobre todo lo referente a la familia de María Dobarro, tanto la materna como la paterna, así como sobre las propiedades de Juan Quintela, actuales y anteriores a su segundo matrimonio. La preocupación principal del cabo Souto era, en primer lugar, no dejar huecos en el avance de sus pesquisas, como le parecía evidente que había ocurrido en la investigación anterior, y conseguir llegar a todos los parientes, amigos, conocidos y vecinos de ambas familias. En segundo lugar, conocer el origen de todos los bienes de los Quintela. Pero también tenía el cabo otra preocupación secundaria, menos importante y quizá injustificada. Era la de que sus colaboradores se preguntaran qué le había dado de repente para reiniciar la investigación de un caso que llevaba cierto tiempo aparcado y, sobre todo, que supusieran que, una vez más, su amigo el detective madrileño le había abierto los ojos sobre algún hecho o detalle importante que se le hubiese pasado por alto hasta entonces.
Aurelio Taboada y Orjales sabían que el detective Santos (hacia el que sentían una innegable admiración por su aspecto señorial y capitalino, su Porche 911 y la importante ayuda que había prestado al cabo Souto en varias ocasiones) había estado la víspera reunido durante varias horas con su jefe, antes de irse a comer con él. Se lo había dicho la agente Verónica Lago. Sin embargo, ninguno de los tres hizo alusión a aquel hecho cuando el cabo Souto expuso los motivos de la reunión ni se les ocurrió preguntar por qué se reabría el caso de los asesinatos de Lires. Lo consideraron arriesgado y prefirieron no preguntar.