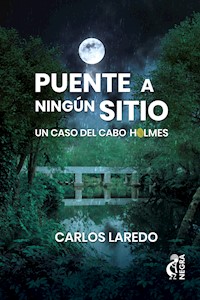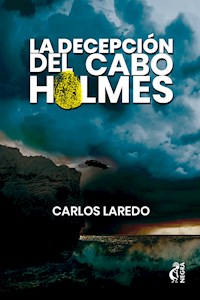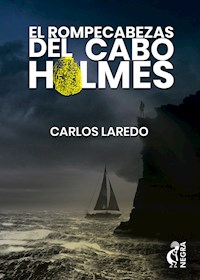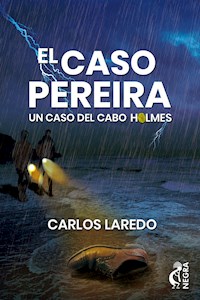Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kokapeli Ediciones
- Kategorie: Krimi
- Serie: El cabo Holmes
- Sprache: Spanisch
El hijo de un negociante de diamantes de Amberes y su novia gallega deciden hacer el Camino de Santiago. Mientras se dan un paseo nocturno por la playa de Lires, la última etapa antes de llegar al cabo Finisterre, surgen de la oscuridad unos encapuchados que secuestran al joven belga, después de golpear a su novia y disparar al guardaespaldas que los acompañaba. El cabo José Souto inicia la investigación. El precio del rescate, fijado en diamantes, y la forma de la entrega, original y sofisticada, dificultan seriamente la acción policial. A medida que la investigación avanza, con la ayuda del original detective Julio César Santos (contratado por el padre del muchacho), se producen los asesinatos de ciertos intermediarios incómodos, ordenados por unos mafiosos que, lejos de la acción, manejan los hilos del secuestro por medio de curiosas llamadas telefónicas. La décima novela de la serie del Cabo Holmes mantiene en vilo al lector durante todo el desarrollo de la trama, gracias al ritmo trepidante de los hechos y al estilo narrativo propio de la serie, sencillo, preciso y con ciertos toques de humor, en el sugestivo entorno de la Costa de la Muerte gallega.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vuelven las aventuras de la serie «El cabo Holmes»
Al final del camino, la décima novela de esta serie de éxito, sitúa la acción en el Camino de Santiago cerrando así, simbólica aunque no definitivamente, un primer ciclo de narraciones localizadas principalmente en la Costa de la Muerte, que incitan a visitarla.
Al final del camino
un caso del cabo Holmes
Carlos Laredo
Capítulo I
Todo camino tiene un principio y un fin. El Camino de Santiago tiene múltiples principios y un solo fin: el abrazo al Apóstol, una talla en granito de estilo románico recubierta de plata y piedras preciosas que se exhibe sobre el altar mayor de la catedral de Santiago de Compostela. Sin embargo, muchos caminantes empujados por la inercia, la curiosidad o la moda, van un poco más allá del fin natural del Camino y siguen hasta el fin de todos los caminos, el fin de la Tierra: el Cabo Finisterre. Finis terrae.1
Jacques Steiner, un joven belga, hijo único del millonario Jacob Steiner, viudo, presidente de Steiner & Steiner, probablemente la más importante de las mil setecientas empresas que negocian con diamantes en Amberes (acaparan el ochenta por ciento del comercio mundial de esta gema y mueven al año más de cincuenta mil millones de euros), decidió una noche, tras un par de ginebras y para complacer a su novia, hacer el Camino de Santiago con ella.
Santiago, Saint Jacques, Sanctus Iacob. A juego con su nombre y el de su padre.
La nueva novia de Jacques, de veintidós años, era española. Se llamaba Rosalía Docampo y era hija de un empresario gallego. Los dos jóvenes se habían conocido gracias al programa Erasmus. Él, por la moderna Universidad de Amberes, donde estudiaba Ciencias Económicas en la sección inglesa. Ella, por la antigua Universidad de Santiago, en la que cursaba Derecho. Con la intención de que su novio conociera España, Rosalía le había propuesto hacer el Camino de Santiago hasta el Cabo Finisterre en bicicleta (a los belgas les gustan las bicicletas casi tanto como las patatas fritas) partiendo de San Juan Pie de Puerto, en el pirineo francés. Cerca de ochocientos kilómetros a través de Navarra, La Rioja, Castilla, León y Galicia. Menos de dos semanas de viaje, sin prisas.
El señor Steiner, Jacob, se mostró dispuesto a financiar la aventura, pero exigió que se tomaran ciertas precauciones. En primer lugar, la pareja iría acompañada de un empleado de seguridad de su empresa, a modo de guardaespaldas, en previsión de cualquier eventualidad. En segundo lugar, deberían alquilar un vehículo de apoyo con chófer, que los acompañara durante todo el recorrido por España, llevara ruedas de repuesto para las bicis, botiquín, material de urgencia sanitaria, refrescos y el equipaje. «Los Steiner no viajamos como vagabundos», había dicho el viejo diamantier. Una frase pretenciosa y carente de soporte histórico familiar. Pero, como al que paga le está permitido decir tonterías, nadie discutió.
Al despedir a su hijo, el señor Steiner, que debía de tener una idea folclórica de España, le indicó que, si surgía algún problema con la policía durante el recorrido, acudiera a Bermúdez & Asociados, uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Madrid, que se ocupaba de los asuntos legales de Steiner en España. El señor Bermúdez fue informado del viaje del hijo de su cliente.
Rosalía consiguió que su padre le dejara una ranchera y el chófer, Suso Moure, que la llevó hasta San Juan Pie de Puerto, donde se encontró con Jacques. Se alojaron en el Hotel de los Pirineos, cuatro estrellas y excelente restaurante, porque hacer el Camino no suponía necesariamente tener que dormir en cualquier sitio, como un modesto peregrino. Ni ella ni su novio tenían intención de pasarlo mal durante el viaje. Cuando llegaban pedaleando a un puerto de montaña o a una cuesta larga o demasiado pronunciada, montaban las bicis en el soporte de la ranchera y seguían en coche hasta rebasar la pendiente. Al atardecer, buscaban el mejor alojamiento de la población a la que llegaban. Nada de albergues para peregrinos; nada de pesadas mochilas; nada de madrugones; nada de etapas agotadoras, y nada de comer de bocadillos. En la ranchera había siempre una nevera llena de refrescos. De eso se encargaba David Natan, el escolta sefardita, que chapurreaba un español anticuado y los seguía a todas partes silencioso e inexpresivo. Rosalía y Jacques solían hablar en inglés entre ellos, pero Jacques se esforzaba por aprender castellano y no lo hacía mal. A Rosalía aún no se le había pasado por la cabeza aprender flamenco, una especie de holandés con acento belga, que le sonaba fatal.
Llegaron a Santiago en doce días. Se alojaron en el Hostal de Los Reyes Católicos, pero no en la modesta zona reservada a los peregrinos, naturalmente, sino en una suite del lujoso Parador Nacional de cinco estrellas. Se quedaron allí dos días. Al tercero, fueron a Muxía haciendo la primera parte del recorrido en la ranchera, hasta Brandomil, para evitar el tráfico en la incómoda salida de Santiago, muy peligroso para los ciclistas. En Muxía se alojaron en el Parador Costa da Morte, al pie del Monte Facho. Un bonito lugar con bellas vistas.
Lunes, 14 de julio
Por la mañana, al salir del alojamiento en dirección a Lires, coincidieron con una pareja de andaluces que hacían el Camino hasta Finisterre, también en bicicleta. Se detuvieron a charlar y decidieron seguir juntos porque a Rosalía le pareció que eran muy simpáticos. Jacques y Rosalía habían reservado dos habitaciones dobles en un agradable y discreto hotelito de Lires, una casa de turismo rural muy bien cuidada y confortable, cerca de la ría: Casa Lourido. Una para ellos y otra para Suso y David. Los andaluces tenían habitación reservada en As Eiras, a unos cien metros, en lo alto de la aldea. As Eiras era un conjunto de hotel, bar, restaurante y albergue de peregrinos muy concurrido. Las dos parejas se reencontraron en el comedor de As Eiras a la hora de cenar. Un comedor sencillo pero amplio, comunicado directamente con la cocina y decorado con fotos del naufragio del Prestige, cuadros de puestas de sol y un modesto acuario. Manteles blancos de papel sobre otros rojos de tela, servilletas rojas y cestos llenos de esponjoso pan gallego. Comida de buena calidad, más abundante que refinada, perfecta para los caminantes, y precio razonable. David y Suso se sentaron en otra mesa. En el exterior, todas las mesas de la terraza estaban ocupadas por peregrinos, sobre todo italianos, alemanes y norteamericanos. Bastantes más que españoles. Ambiente distendido, buen humor, vino y cerveza con moderación ante la última etapa del largo viaje, de unos trece kilómetros a vuelo de pájaro, bordeando agrestes acantilados, frondosos pinares y playas desiertas hasta el Cabo Finisterre, una abrupta punta rocosa que se hunde en el océano y frente a la que pasan unos cincuenta mil buques al año.
Desde tiempos remotos, esa parte de la costa gallega figura entre las zonas más peligrosas del mundo para la navegación, de ahí su nombre: Costa de la Muerte. El peor naufragio del que hay constancia fue el del navío de guerra británico Monitor Captain, que se hundió delante del Cabo Finisterre en 1870 con sus cuatrocientos ochenta y dos tripulantes a bordo. No hubo supervivientes.
En muchas de las hermosas playas de la costa, aún se podían observar restos del petróleo vertido a causa del desastroso naufragio del Prestige, en 2002.
Los bosques, los acantilados, la grandiosidad del paisaje y las leyendas que han surgido de la imaginación popular durante siglos, y que los caminantes se cuentan unos a otros durante la marcha, aportan un toque de misterio y encanto al tramo final del Camino, animan a los peregrinos en su último esfuerzo, aligeran el peso de las mochilas, y ayudan a olvidar el cansancio, las ampollas y los demás sufrimientos de tan larga marcha. Solo les quedan, con el paso del tiempo, agradables e imborrables recuerdos.
Generalmente, los caminantes se acuestan temprano porque madrugan. Pero Jacques y Rosalía no estaban cansados, no madrugaban y no les gustaba acostarse temprano. Por eso, cuando unos y otros empezaron a darse las buenas noches y retirarse a descansar, ellos les dijeron a sus amigos andaluces que se iban a dar un paseo hasta la playa.
—Es un poco pronto para acostarse.
La noche de julio era cálida y estrellada. Su hotelito estaba al final de la estrecha y zigzagueante calle que baja de lo alto de la aldea hasta la ría, flanqueada de viejas casas y hórreos. Por la tarde, la dueña del hotel, Consuelo, les había hablado del paseo de algo más de un kilómetro que bordeaba la ría entre la frondosa vegetación de ribera y el bosque y llegaba hasta la playa.
Decidieron hacerlo. Solo eran las diez y media de la noche, una hora perfecta para un paseo nocturno después de cenar.
* * * * * * *
A aquella misma hora, en el salón de un lujoso chalé de ochocientos metros cuadrados, semioculto entre la vegetación de una parcela de media hectárea, frente a la coruñesa playa de Bastiagueiro, sonó un teléfono móvil. Dos hombres de entre cincuenta y setenta años, vestidos con trajes veraniegos de color claro y tejido liviano, degustaban tras la cena un viejo brandy y fumaban sendos puros habanos. No tenían aspecto señorial, sino más bien de acaudalados hombres de negocios, no muy refinados y algo mafiosos. Ante ellos, en un velador, había un tablero de ajedrez con sus trebejos de ostentoso mal gusto perfectamente colocados, que daban la impresión de no estar allí más que a efectos decorativos. El hombre que parecía más joven de los dos cogió el teléfono, miró la pantalla, hizo un gesto afirmativo con la cabeza al más viejo, tocó el icono verde y dijo con un ligero acento gallego:
—¿Hay novedades?
—Hasta ahora, todo ha funcionado como estaba previsto —contestó una voz grave y algo ronca al otro lado de la línea—. Los andaluces estaban donde tenían que estar. Han cenado con la pareja y van a intentar hacerlo ya. Esta noche.
—Bien.
—Hasta mañana —dijo la voz grave y algo ronca.
La comunicación se cortó. Los hombres continuaron fumando y bebiendo. El mayor de los dos dijo:
—Mouriño me aseguró que esos chicos eran de fiar. Espero que no cometan ningún error.
—No te preocupes. Los acompaña Antoliano Fraga, que es de confianza.
Capítulo II
Noche del lunes
Jacques Steiner y Rosalía Docampo salieron de Casa Lourido, bajaron hacia la capilla de San Esteban y llegaron al puentecito sobre el modesto río Lires, que allí se ensancha y se convierte en algo parecido a una ría en miniatura. Lo cruzaron y, dejando el cementerio a la izquierda, torcieron a la derecha por la pista que va hacia la playa y que, durante los primeros quinientos metros, parecía un túnel. La densa vegetación que la cubría no dejaba ver el cielo estrellado. Solo el reflejo de la luna en el agua, como un espejo, devolvía un poco de claridad a la orilla y permitía distinguir el borde de la carretera. Los abundantes múgeles que bullen durante el día en busca de los desechos de la piscifactoría del río Castro, que desemboca un poco más allá, dormían. Nada alteraba la brillante e inmóvil superficie de la ría.
Rosalía y Jacques iban andando cogidos de la mano. Detrás, a unos veinte metros, los seguía la sombra silenciosa de David Natan, el escolta.
Llegaron a la playa de Lires y se detuvieron a contemplar, al otro lado de la desembocadura del río Castro, la playa de Nemiña: una interminable extensión de arena blanquecina, limitada por la línea oscilante de la espuma de las olas que rompían en la lejana orilla y por el monte. El Bar de la Playa estaba cerrado. No se oía nada más que el ronquido sordo del mar. La oscuridad, más allá de las dos farolas que iluminaban el jardín del bar y la bajada a la arena, se perdía en la inmensidad del océano, atenuada por el resplandor de la luna y las estrellas.
Los dos jóvenes bajaron por la escalerita de cemento que salva el corte vertical de unos cuatro o cinco metros que había entre la carretera y la arena. Se descalzaron, dejaron sus zapatillas deportivas en el último peldaño y echaron a andar hacia la orilla. David Natan se quedó arriba mirándolos, apoyado en la barandilla de madera. Unos minutos después, Natan oyó el ruido de un motor y se volvió. Vio una furgoneta de tamaño mediano que subía por el camino de tierra hacia el Bar de la Playa, a unos cincuenta metros, y se paraba delante de la casita que había al lado del bar. Los pinos le impedían ver quién se bajaba. Pensó que sería alguien que vivía allí y no le dio importancia. Aun así, se quedó mirando. Al cabo de un rato, como el silencio se había instalado de nuevo y no observó ningún movimiento extraño, se volvió hacia la playa para seguir con la vista a la pareja.
Jacques y Rosalía habían llegado al final de la playa, a unos doscientos metros, y daban la vuelta andando por el borde del agua. Seguían cogidos de la mano y charlaban en voz baja.
De pronto, oyeron un estallido y se detuvieron.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó Rosalía asustada.
—Un cohete, seguramente —contestó Jacques.
—A mí me ha parecido un disparo —dijo ella levantando la vista en busca de alguna nubecilla blanca—. No se ve nada en el cielo.
—No creo que haya cazadores de noche.
—Bueno, será mejor que volvamos.
Llegaron a la escalera y se sentaron para sacudirse la arena y calzarse. Después, subieron a la carretera y, al llegar, se quedaron paralizados. Dos figuras de negro con la cara tapada estaban allí de pie, esperándolos junto a la barandilla de protección. Parecían salidas de una película de terror. David Natan estaba tendido en el suelo, estaba boca abajo con la cabeza en un charco de sangre. Los misteriosos individuos los apuntaban con sus pistolas. Uno se acercó a Jacques, le puso el arma en la cara y lo hizo arrodillarse de una patada en las corvas. Cogió una bolsa de tela negra que llevaba colgada a la cintura y se la puso en la cabeza. Sacó unas esposas del bolsillo y lo esposó con las manos a la espalda. Todo ello sin pronunciar ni una palabra. Jacques no ofreció resistencia.
Rosalía vio entonces acercarse una furgoneta y, como impulsada por el pánico, lanzó un agudo y potente grito de socorro que despertó a un grupo de urracas dormidas en el cercano pinar. Las aves asustadas y desorientadas se alejaron en desbandada hacia el bosque. El que la estaba apuntando la golpeó en la cara con la pistola con tanta fuerza, que la hizo desplomarse sin sentido. La chica cayó al lado del guardaespaldas, que parecía muerto. Todo ocurrió en unos segundos. Los dos atacantes agarraron a Jacques por debajo de los brazos y lo arrastraron hasta la furgoneta. El conductor se bajó y los ayudó a meterlo dentro por el portón trasero, uno de ellos se sentó dentro con él. El otro subió delante, la furgoneta dio la vuelta y despareció en la oscuridad de la pista por donde había llegado.
La quietud se había restaurado y las urracas regresaron a los pinos en los que dormían, cuando Rosalía recobró el sentido. Sangraba por la boca y notó que tenía varios dientes rotos. Escupió sobre la palma de la mano los trozos. Su ropa y las manos estaban ensangrentadas y le dolía mucho la mandíbula. Se levantó y se separó del cuerpo en apariencia sin vida de David Natan. Miró a su alrededor. Dos farolas iluminaban la carretera desde el jardincito que había delante del Bar de la Playa. Allí no había ni un alma, solo ella y David, en el suelo. Sacó su móvil del bolsillo trasero de los vaqueros y llamó a Suso, que tardó una eternidad en contestar.
—Diga —dijo por fin el chófer con voz somnolienta.
—¿Suso? Soy yo. Llama a la Guardia Civil. Se han llevado a Jacques y han disparado a David—dijo con voz entrecortada y temblorosa.
—¿Dónde estás? ¿Estás bien?
—No, no estoy bien. Me han golpeado y estoy sangrando. Creo que David está muerto.
—¿Dónde estás?
—En la playa. Ven deprisa, por favor, estoy sangrando. Pide una ambulancia.
—¿Y Jacques?
—Se lo han llevado. Por favor, date prisa.
Eran las doce y media. En Casa Lourido, Consuelo, la dueña, estaba acabando de recoger. Suso llamó al 112 para que enviaran una ambulancia y bajó corriendo de su habitación, vio luz en la cocina y entró. Le explicó a Consuelo lo que pasaba, y le preguntó:
—¿Por dónde se va a la playa?
—Espere un segundo. Saco mi coche y lo llevo.
—No —dijo Suso—. Vaya usted delante, yo iré detrás con la ranchera porque lleva un botiquín.
Consuelo llamó a la Guardia Civil, se identificó, dio el aviso y colgó. Dos o tres minutos después, los dos vehículos se detenían ante el cuerpo inmóvil de David. Rosalía se había sentado al borde de la escalera de bajada a la playa y, al oírlos llegar, se levantó. Tenía la cara llena de sangre y estaba temblando. Suso Moure sacó del botiquín gasas, algodón y agua oxigenada e intentó limpiarle la cara. Rosalía gritó de dolor en cuanto la tocó.
—Déjeme a mí —le dijo Consuelo.
La mujer cogió unas gasas húmedas y limpió la sangre de la cara de Rosalía con mucho cuidado. Después, la ayudaron entre los dos a sentarse en el coche. Pasados apenas diez minutos, empezaron a oírse las sirenas y, enseguida, un pequeño turismo con una luz azul giratoria en el techo surgió de la oscuridad de la pista como una aparición. Casi inmediatamente, llegó una ambulancia con su estrepitosa sirena y sus luces intermitentes amarillas. Detrás venía un coche patrulla de la Guardia Civil, también con luces azules. Por último, apareció un todoterreno de Informes y Atestados de Tráfico.
Del turismo que había llegado primero y cuya luz azul aún seguía girando en el techo, se bajó un hombre alto, de aspecto serio y autoritario, vestido de modo informal, con una linterna en la mano, que se acercó al cuerpo tendido sobre el asfalto y se agachó para observarlo con atención al tiempo que se bajaban dos sanitarios de la ambulancia. Luego, se enderezó y miró hacia la ranchera, contra la que estaba apoyado Suso.
—Buenas noches —dijo—. Soy el cabo José Souto. ¿Qué ha pasado aquí?
Suso se acercó al cabo Souto y lo saludó.
—La chica me llamó al hotel —dijo señalando el coche de la dueña de Casa Lourido, donde estaba sentada Rosalía con la puerta abierta y las piernas fuera— y me dijo que estaba herida. Que viniera enseguida.
—¿Quién es usted?
—Soy Suso Moure, el chófer de la señorita.
—¿Estaba sola?
—Había salido a dar un paseo con su novio y el vigilante de seguridad, que siempre va con ellos. Es él —dijo señalando el cuerpo de David Natan, al que los sanitarios estaban dando la vuelta con sumo cuidado observados por dos agentes de la Guardia Civil.
—¿Dónde está el novio? —preguntó Souto.
—No lo sé. Ella solo me dijo que se lo habían llevado.
—¿Quiénes se lo habían llevado?
—No me lo dijo. Está muy asustada. Me levanté, pedí a la señora que llamara a emergencias y vinimos corriendo.
—¿Dónde se alojan? ¿En Casa Lourido? —preguntó el cabo, que había reconocido a la dueña.
—Sí.
En ese momento, uno de los sanitarios que se ocupaba de David Natan, levantó la cabeza, miró al cabo Souto y dijo:
—Tiene pulso y respira. Está vivo. Nos lo llevamos.
—Muy bien.
Los sanitarios colocaron al herido en la camilla y lo subieron a la ambulancia. La herida parecía muy grave. Aparentemente, le habían disparado por detrás y presentaba una herida bajo la oreja derecha, en la base del cráneo. La ambulancia arrancó, puso las luces y la sirena y salió a toda velocidad hacia el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. Rosalía no quiso ir en la misma ambulancia porque no había oído al sanitario y pensó que David estaba muerto. El cabo Souto, tras comprobar que ella se encontraba relativamente bien y la herida en la boca, aunque necesitara una cura urgente, no parecía grave, se ofreció a llevarla personalmente a Urgencias. Suso los siguió. Los coches de atestados y de la patrulla de la Guardia Civil se quedaron para inspeccionar la zona, buscar casquillos de bala, fotografiar huellas de neumáticos y hablar con la dueña de la casa rural.
Durante el trayecto, el cabo Souto solamente le preguntó a Rosalía si había visto al que la golpeó.
—Eran dos —dijo ella, que hablaba con dificultad—. Iban de negro, con gorros y verdugos que les tapaban la cara y la cabeza completamente. A Jacques le pusieron una bolsa en la cabeza y lo esposaron. Entonces apareció una camioneta. Yo grité pidiendo socorro y uno de ellos me dio en la cara con la pistola. Ya no sé nada más. Cuando recuperé el conocimiento, allí no había nadie. Solo David, en el suelo, muerto.
—No está muerto, señorita —le dijo el cabo.
—¡Dios mío! —exclamó ella echándose a llorar.
—¿Le habían dicho a alguien por dónde iban a pasear? —le preguntó el cabo Souto cuando estaban llegando.
—Se lo dijimos a una pareja de amigos andaluces, pero nos dijeron que estaban cansados y que se iban a dormir.
Rosalía Docampo fue atendida en Urgencias. Le hicieron una radiografía de la mandíbula y no se apreció ninguna fractura. Le habían roto dos incisivos y tenía un corte en el labio superior, que necesitó tres puntos de sutura. Le pusieron antibióticos, le suministraron calmantes y antinflamatorios y la dieron de alta al cabo de tres cuartos de hora. Durante la espera, Suso Moure tuvo tiempo de explicarle al cabo Souto quiénes eran Rosalía y su novio y por qué estaban allí. El cabo llamó inmediatamente al capitán Corredoira, que ya se había acostado. Cuando le explicó que se había producido el secuestro del hijo de un importante negociante de diamantes de Amberes y lo ocurrido con su novia y el escolta, Corredoira se quedó callado durante unos segundos.
—Mañana a las ocho de la mañana estaré ahí, cabo —dijo al fin—. Ahora no podemos hacer nada.
—Si se trata de un secuestro, los secuestradores tendrán tiempo de irse muy lejos, mi capitán.
—¿Y qué quiere que hagamos? ¿Tiene datos del vehículo, marca, color, matrícula, algo para buscarlo?
—No, señor.
—Pues, ¿entonces?
—¿Avisamos a la familia del novio?
—No, cabo. Si la chica quiere llamar a sus padres o a la familia de su novio, que lo haga. Mañana por la mañana, hablaremos con ella. Usted espéreme en el cuartel. Y ahora váyase a dormir, son casi las dos.
El cabo Souto captó el mensaje. «Váyase a dormir» quería decir «déjeme dormir». Colgó y le dijo a Suso Moure que volviera a Casa Lourido con Rosalía.
—No se muevan de ahí. Mañana a primera hora vendré a verla y veremos qué más nos puede contar. Antes de ir, pediré al hospital que me digan llamaré al hospital algo sobre su acompañante, ¿cómo se llama?
—David Natan.
El cabo anotó el nombre y se fue a su casa. Le quedaban menos de cinco horas de sueño.
Martes
Al día siguiente, a las siete y media, el cabo Souto ya estaba en su despacho. Llamó al hospital y preguntó por David Natan. Le dijeron que estaba muy grave y que lo iban a operar a las nueve. El médico de guardia no pudo darle más información ni emitir una valoración sobre sus posibilidades de supervivencia. Todo dependía del resultado de la intervención quirúrgica. Souto le dio las gracias y le pidió que, cuando terminara la operación, hicieran el favor de informar a la Guardia Civil.
A las ocho de la mañana, llegó el capitán Corredoira en un Honda Civic blanco con conductor. El cabo primero Souto, como jefe del puesto de Corcubión, salió a recibirlo. El madrugón le había sentado mal a Corredoira, que venía de pésimo humor. Souto había dormido menos que él, pero tuvo que aguantarse. Rosalía Docampo había llamado a su padre por la noche y al padre de su novio. El señor Docampo le dijo que intentara dormir y que él iría a buscarla a Lires por la mañana. El señor Steiner había llamado al despacho de Bermúdez & Asociados en Madrid, donde no encontró a nadie, como era lógico. Dejó un recado para que lo llamaran urgentemente. Después llamó a la embajada de Bélgica en Madrid, donde un funcionario de guardia tomó nota de la furibunda reclamación del millonario, que exigía una serie de explicaciones que el somnoliento funcionario no le podía dar, entre otras cosas, porque apenas se enteró de lo que Jacob Steiner le decía. Algo perfectamente natural, ya que el padre de Jacques tampoco sabía con exactitud lo que había pasado, excepto que su hijo había desaparecido, lo habían secuestrado o algo parecido. El de la embajada, que no estaba seguro de que el asunto justificara despertar al secretario o al embajador, decidió esperar a que llegara algún funcionario con más capacidad de actuación.
El capitán Corredoira y el cabo Souto llegaron en el coche del capitán a Casa Lourido a las ocho y cuarto, seguidos de un coche patrulla conducido por el agente Aurelio Taboada al que acompañaba la agente Verónica Lago. Esperaron en el salón de la chimenea, que era también el comedor de los desayunos, mientras Consuelo y la agente Lago subían a la habitación de Rosalía Docampo.
Suso Moure y el agente Taboada se quedaron charlando junto al pozo decorativo que había en el porche. En la gran mesa del comedor había unos clientes desayunando. El capitán le preguntó a la camarera que servía si no había un despacho o cualquier otro sitio más discreto donde pudieran hablar con Rosalía cuando bajara. La chica le contestó que se lo preguntara a Consuelo, porque «no le sé decir» (traducción literal al castellano de la forma de hablar gallega). Esperaron pacientemente durante unos veinte minutos. Por fin, apareció la dueña para avisarlos de que ya bajaba Rosalía. Souto le pidió entonces que los llevara a un lugar donde pudieran hablar tranquilamente sin la presencia de otros clientes del hotel.
—Vengan por aquí —dijo Consuelo y los llevó a un despachito que había cerca de la entrada.
Era una habitación de unos cuatro por cinco metros, con una ventana que daba al jardín. Las paredes estaban pintadas de amarillo y decoradas con fotos de vistas aéreas de la zona. El suelo era de baldosas marrones relucientes. En un rincón había un pequeño escritorio con un ordenador y dos sillas. A su lado, el clásico archivador gris, metálico, de cajones, coronado por un jarrón con un ramo de hortensias. En medio del cuarto había un tresillo completo. Sofá, dos butacas escay rojo y una mesa de centro, con su tapete de encaje y un gran cenicero decorativo, sobre una alfombra lisa. Todo muy limpio y rebuscado. El despacho donde trabajaba la dueña, sin duda. Si fuera un hombre no estaría todo tan ordenado, con sus tapetes y sus flores.
Rosalía Docampo llegó cogida del brazo de la agente Lago, parecían de la misma edad. Rosalía tenía la mejilla izquierda amoratada, la boca hinchada y un apósito sobre el labio superior que protegía los puntos y parecía un bigote postizo medio ladeado. Las dos jóvenes se sentaron en el sofá. El capitán y el cabo lo hicieron en las butacas.
—Soy el capitán Corredoira —empezó diciendo el capitán—. ¿Cómo se encuentra?
—Ya ve —dijo ella—. Me duele cuando me río, pero no es una broma. Me duele una barbaridad.
—Lo siento mucho. ¿Ha avisado a su familia?
—Sí, mi padre vendrá ahora. Vivimos en Pontevedra.
—Ya —dijo lacónico Corredoira, que había visto la ficha del hotel.
—¿Saben algo de mi novio? —preguntó Rosalía poniéndose una mano sobre la boca con un gesto de dolor.
—Aún no. Precisamente por eso necesitamos hacerle unas preguntas. Hable despacio, tranquila, no se esfuerce. Si se cansa, me lo dice y esperamos un rato. —Ella meneó la cabeza—. Díganos qué es lo que vio exactamente; intente recordar todos los detalles.
—Jacques y yo estábamos paseando por la playa y oímos algo que, a mí, me pareció un disparo. Pero luego pensamos que podía haber sido un cohete. Nos calzamos y subimos por la escalera a la carretera. Entonces, vimos a dos hombres completamente vestidos de negro. Parecían jóvenes, eran delgados. Estaban allí parados, con las piernas abiertas y una pistola en la mano, apuntándonos. Llevaban gorros de marinero calados hasta la frente y un verdugo negro en la cara con dos agujeros para los ojos. No se les veía nada del pelo, nada de piel. Y guantes, llevaban guantes. O sea que podían ser rubios, morenos o negros. Imposible saberlo.
—¿Estatura? —preguntó el capitán.
—Uno era más alto y más corpulento que el otro, pero no mucho.
—¿Está segura de que eran dos hombres? —preguntó Souto— ¿Podían ser un hombre y una mujer, por ejemplo?
—Sí, claro. Ahora que lo dice.
—¿Dijeron algo? ¿Hablaron? —le volvió a preguntar el cabo Souto.
—No. Ni una palabra. Estaban quietos esperando a que acabáramos de subir. Entonces, vi el cuerpo de David tirado en el suelo. Creí que estaba muerto y me quedé quieta, paralizada de miedo. Los dos nos quedamos quietos. El que estaba a la derecha, el más alto, le dio una patada por detrás a Jacques y le hizo caer de rodillas. Entonces le puso una bolsa por la cabeza y lo esposó con las manos a la espalda. Todo ocurrió muy deprisa.
—¿Qué pasó después?
—Apareció una furgoneta blanca. No me fijé de dónde salió. La vi venir por la carretera de repente, como si llegara de la aldea, por la izquierda. Pensé que sería alguien… No sé qué pensé. Solo sé que grité pidiendo ayuda. Ellos no se volvieron a mirar a la camioneta. El que estaba a mi lado levantó el brazo y vi venir la pistola hacia mí, muy deprisa. Sentí un golpe muy fuerte en la cara y ya no recuerdo nada más. Me caí, seguramente. Me dolía la boca. Noté con la lengua que tenía algún diente roto y vi que sangraba mucho. Estaba como atontada. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. Solo al pobre David allí tirado y la sangre. ¿Saben cómo está?
—Lo van a operar —dijo Souto—. Cuando sepamos algo más, se lo diremos.
—Ah, bueno. Como le decía, yo tenía el móvil en el bolsillo. Llamé a Suso y le pedí que viniera corriendo. Al cabo de un rato llegaron Consuelo y él. Eso es todo lo que le puedo decir.
—¿Y nos puede decir algo más sobre la camioneta? Algo que nos ayude a buscarla.
—No, señor. Solo que era blanca y no demasiado grande. Una camioneta de tipo medio. Tengo una imagen borrosa de lo que pasó, ¿sabe? Vi la camioneta, grité y vi la pistola que venía hacia mí. No tuve tiempo de fijarme en nada ni de pensar en nada.
Se abrió la puerta del despachito y apareció Taboada.
—Ahí fuera hay unos chicos en bici que dicen que vienen a buscar a Rosalía y a Jacques. Son andaluces. Dicen que son amigos suyos. Al menos eso me pareció entender porque hablan muy deprisa.
—Sí —dijo Rosalía—. Serán los andaluces que conocimos ayer. Pensábamos ir juntos hasta el Cabo Finisterre. Habíamos quedado.
—Discúlpeme, capitán —dijo el cabo Souto—. Yo me ocupo. Aurelio, ven conmigo.
Souto salió a la entrada de la casa y vio a la pareja de andaluces con sus bicis cargadas con las mochilas. Estaban charlando con Suso Moure y gesticulando mucho. El chico llevaba la voz cantante. El cabo los saludó y les preguntó:
—¿Sois amigos de Rosalía y de Jacques?
—Sí, señor. Yo soy Rafa y ella es Rocío —dijo el chico—. Quedamos con ellos para seguir juntos el Camino.
—¿Hace mucho que venís con ellos?
—No. Nos conocimos ayer en Muxía, nos encontramos en la carretera y anoche cenamos juntos en As Eiras. Nosotros dormimos allí.
—¿Erais solo vosotros dos o había alguien más?
—¿Cenando? Solo nosotros.
—¿A qué hora os despedisteis?
El joven miró a su amiga y dijo:
—Sobre las diez y media. Estábamos cansados y nos fuimos a la cama. Ellos se fueron al mismo tiempo. Quedamos en salir hoy a las nueve.
—¿Me dejas ver tu DNI?
El joven sacó del bolsillo de sus vaqueros una cartera, extrajo su carné de identidad y se lo dio. Souto lo miró y se lo pasó a Taboada.
—Toma nota —le dijo. Luego se volvió hacia la chica—: Por favor, dale al agente tu documentación, es solo por si tenemos que buscaros para testificar.
La joven sacó su carné y se lo entregó a Taboada, que anotó los datos en su libreta y le preguntó:
—¿Sois hermanos?
—Sí.
Taboada le devolvió el carné. Rafa, después de guardar el suyo, preguntó:
—¿Pasa algo?
—Sí, Pasa algo. Vais a tener que seguir solos.
—¿No puede decirnos qué les ha pasado a nuestros amigos?
—No. Ahora, no. Quiero preguntaros otra cosa, ¿habéis visto algo o a alguien que os llamara la atención desde que conocisteis a Rosalía y a Jacques? Alguna persona rara que os siguiera o alguien que no os pareciera normal.
—No sé qué quiere decir, señor.
—Cuando os encontrasteis con la pareja, en Muxía, ¿había alguien más por allí? ¿Visteis una camioneta que os siguiera o que estuviera aparcada por allí cerca?
—No, no vimos nada raro ni nos fijamos en ninguna camioneta. Nosotros veníamos solos y ellos también.
—¿Cuándo regresáis?
—Queremos volvernos mañana. Iremos a Santiago y cogeremos el tren a Madrid. De allí a Málaga. No podemos ir en avión por culpa de las bicis.
—¿Dónde vais a dormir esta noche?
—Pensamos encontrar algún sitio en Cee. Aún no hemos reservado.
—Bien. Pues haced el favor de darnos los números de vuestros teléfonos móviles, por si tenemos que llamaros antes de que os vayáis.
El joven dio el suyo y la chica hizo lo mismo. Taboada los apuntó y se fueron en sus bicicletas. Cuando torcían en el puente hacia la pista de Fisterra, se cruzaron con el Mercedes de Andrés Docampo, el padre de Rosalía. Docampo era un hombre de cincuenta y tantos años, más bien alto, de complexión fuerte, gesto adusto, poco pelo y mal carácter. Entró en la casa rural como un rinoceronte. Cuando se encontró con los guardias civiles hizo un esfuerzo por contenerse y se mostró casi educado. Miró a su hija, soltó una retahíla de blasfemias y terminó diciendo:
—¡Hijos de puta! Como encuentre al que te hizo eso, se va a acordar de mí toda su vida.
El capitán Corredoira intentó tranquilizarlo, consciente de que era como intentar tranquilizar un toro que sale del primer encuentro con el picador. Después de contestar a las preguntas de los guardias y facilitar sus datos personales, le dijo a Rosalía que recogiera sus cosas; pagó la cuenta, se despidió y salió con ella. En la puerta, esperaba Suso sin saber qué hacer.
—Mete la bicicleta de Rosalía en la ranchera y vámonos.
—¿Qué hago con las cosas de David, jefe?
—¿David? A mí que coño me importa ese. Haz lo que te salga de los cojones.
Suso Moure miró al cabo Souto, que salía en ese momento, como preguntando si podía irse. Souto le pidió sus datos y el nombre de la empresa de Docampo. Moure se los dio, Taboada los apuntó. Suso subió a su cuarto a recoger la maleta. Bajó, colocó la bicicleta de Rosalía en el soporte de la ranchera, se despidió y se fue por donde se había ido su jefe.
El cabo Souto se quedó mirando cómo se iba y le dijo a Taboada:
—Sigue a ese par de andaluces, a ver a dónde van. Cuando los alcances, llama a Orjales y que te sustituya. Que vaya de paisano.
* * * * * * *
En el chalé de la playa de Bastiagueiro, sonó el teléfono móvil que estaba sobre el mantel, en la mesa del desayuno. El más joven de los dos hombres, que ya había terminado de desayunar, lo cogió y miró la pantalla. Luego miró su reloj.
—Dime.
—Está hecho —dijo Mouriño, con su voz grave y algo ronca.
—¿Algún problema?
—Sí. Ha habido un problema, pero no creo que sea grave.
—¿Qué ha pasado?
—Iban con el escolta. Tuvieron que quitárselo de encima.
—¿Podrá declarar?
—No creo. Un disparo en la cabeza.
—¿Y Rosalía?
—Parece ser que a la chica le dieron demasiado fuerte. No es grave, pero han tenido que darle varios puntos. No hacía falta tanto. De todos modos no tuvo tiempo de ver gran cosa. Mi jefe está muy cabreado.
—Vaya, dile que lo sentimos mucho. ¿Y el belga?
—Se lo llevó Antoliano a la casa de su abuelo, en Duio, cerca de Corcubión. Lo tiene en un sótano. Dice que espera que encontremos una solución rápida; no es bueno tenerlo allí mucho tiempo.
—Eso dependerá del viejo de Bélgica.
—Otra cosa.
—¿Qué?
—Esta mañana el hotel de la pareja estaba lleno de guardias civiles.
—Los habrá llamado Rosalía.
—Supongo. De todos modos, ella no ha visto nada, o sea que no tiene nada que decir.
—¿Y los andaluces?
—Se largan mañana. Pero la Guardia Civil los identificó.
—Bien. Pasamos a la fase dos. Te encargas tú. Lo único importante es que no localicen las llamadas. Ya sabes. Un teléfono distinto y un lugar distinto cada vez. Y al de Amberes, cuanto menos plazo le des, mejor. Primera llamada, esta misma tarde.
—De acuerdo.
Capítulo III
Martes
Jacob Steiner no sabía qué hacer. Después de estar largo rato dudando si avisar a la policía o no, optó por esperar alguna llamada de los secuestradores de su hijo. A las nueve de la mañana consiguió comunicarse con el abogado Félix Bermúdez en Madrid. Le contó lo que le había dicho la novia de su hijo y le pidió ayuda. Bermúdez lo tranquilizó.
—Lamento profundamente lo ocurrido, señor Steiner —le dijo—. Tengo a la persona idónea para ocuparse del asunto. Avíseme en cuanto sepa algo más. Habrá un detective in situ hoy mismo. Se trata de mi sobrino, Julio César Santos, no solo es muy competente, sino que, además, está bien relacionado con la Guardia Civil de la zona.
—¿Cree usted que debería acudir a la policía española? —preguntó Steiner.
—Sería mejor, en mi opinión, esperar a que los secuestradores se pongan en contacto con usted. Solo entonces podrá decidir lo que quiere hacer. En cualquier caso, puedo asegurarle que nuestra policía, especialmente la Guardia Civil, está al mismo nivel técnico y dispone de los mismos medios que las mejores de Europa. De eso, no le quepa la menor duda.
En cuanto colgó, el abogado Bermúdez llamó al detective Julio César Santos. Lo llamó a su casa, en la madrileña calle de Serrano, y no a su despacho de la calle de Fuencarral porque lo conocía lo suficiente como para saber que, a las diez de la mañana, era muy probable que aún no se hubiera levantado. Julio César Santos era rico, muy rico, por su familia. Había estudiado Derecho, pero no ejercía, estaba soltero y tenía como hobby una agencia de detectives en la que no trabajaba nadie más que él y solo aceptaba casos si le parecían particularmente interesantes. Uno al año como máximo. Santos tenía cuarenta años, medía un metro noventa, era bien parecido, sumamente refinado y no madrugaba salvo en caso de extrema necesidad. El prototipo del señorito madrileño.
Santos era íntimo amigo del jefe del puesto de la Guardia Civil de Corcubión,2 el cabo primero José Souto, y tenía desde hacía poco una novia en Brens, muy cerca de allí, por lo que iba con frecuencia a su magnífica finca de Vilarriba, junto a la aldea de Duio, en el municipio de Fisterra.
La llamada de su tío lo despertó:
—¿Ha ocurrido alguna desgracia? —preguntó con voz somnolienta.
—Perdona que te despierte tan temprano, querido sobrino —dijo Bermúdez—, pero es algo muy urgente.
Bermúdez le contó lo que ocurría, le explicó quién era Jacob Steiner y le pidió que fuera sin tardanza a Corcubión a ver qué había pasado. Santos no necesitó más explicaciones. Se levantó, desayunó, le dijo a su vieja sirvienta que estaría unos días fuera y bajó al patio interior, donde guardaba su Porsche. A las once de la mañana salía por la autopista A6 hacia Galicia. No llevaba equipaje. En Rueda, como de costumbre, se paró a tomar un café y comprar un par de botellas de Vega Sicilia para su amigo el cabo José Souto. Llamó a Marimar, su novia, para decirle que llegaría sobre las seis o las siete de la tarde. Llamó a los guardas de su finca para decirles lo mismo y, finalmente, llamó a Lolita Doeste, la mujer del cabo Soto, para preguntarle si los invitaba a él y a Marimar a cenar.
Era un día cálido y soleado de mediados de julio. Santos mantenía en la autopista una velocidad constante de unos ciento cuarenta kilómetros por hora, salvo en los adelantamientos o cuando quería alejarse de algún coche que rodaba a la misma velocidad. Hacía el mismo recorrido varias veces al año y conocía perfectamente todos los emplazamientos de los radares fijos. Prestaba especial atención a los coches que tuvieran aspecto de poder llevar radares móviles. Solo temía a los helicópteros de Tráfico, en verano, porque el calor, el implacable sol de Castilla y la velocidad le impedían abrir el techo corredizo de su Porsche. Había muy pocos, pero no era fácil verlos venir. De todas formas, hacía tiempo que no recibía ninguna denuncia por exceso de velocidad.
Por el camino, no dejó de pensar en cómo hacer frente a un caso de secuestro. El hijo de un negociante en diamantes de Amberes. El asunto parecía interesante, pero no tenía ni idea de cómo se presentarían las cosas hasta no recibir noticias de los secuestradores. ¿Serían mafiosos gallegos? Nunca había oído nada sobre secuestros en Galicia por parte de traficantes de drogas. Si habían secuestrado al hijo de un negociante de diamantes de Amberes en Galicia, tenían que haberlo planeado con mucha anticipación, saber que iba a hacer el Camino de Santiago, cuándo iba a llegar, con quién viajaba y dónde se iba a alojar. Por lo tanto, los secuestradores debían de ser españoles relacionados con belgas, a fin de coordinar sus informaciones sobre la víctima y su familia en Amberes, por una parte, y la estrategia en el lugar del secuestro, Lires (municipio de Cee), por otra.
Mientras Julio César Santos conducía su Porsche por las interminables rectas de Castilla, el señor Jacob Steiner, en Amberes, recibía en su teléfono móvil un WhatsApp procedente de un teléfono con el prefijo 34, de España, que decía:
Tenemos a su hijo. Si quiere volver a verlo con vida, tendrá que hacer lo que le indicamos:
Prepare una bolsa con cincuenta diamantes de entre 5 y 10 quilates cada uno, certificado GIA, HRD o IGI. Talla redonda, grado y calidad muy altos, sin fluorescencia.
Le concedemos 24 horas. Sabemos que no tiene ningún problema para conseguirlos. Lo volveremos a llamar para darle instrucciones sobre cómo hacérnoslos llegar.
La Guardia Civil española está al corriente de la desaparición de su hijo, pero si usted se pone en contacto con ellos, tendrá que atenerse a las consecuencias. Mañana lo llamaremos y le permitiremos hablar con su hijo. Los diamantes tendrán que estar preparados. No hay negociación posible.
El mensaje había sido enviado desde Sanxenxo, enclave turístico por excelencia de las Rías Bajas, provincia de Pontevedra. El equivalente de Benidorm en Galicia, pero sin los rascacielos. Bonita playa, agua tirando a fría, bellos paisajes cubiertos de inmuebles construidos sin orden ni concierto e imposibilidad metafísica de encontrar un sitio donde dejar el coche a menos de un kilómetro de la playa. En agosto, si uno se limita a pasar de largo, tardará media hora en atravesar esta localidad de diecisiete mil quinientos habitantes (que puede llegar a los setenta mil en verano), sin ver el mar más que de refilón.
El teléfono desde el que se envió el mensaje era de prepago. Había sido comprado junto con otros seis en una tienda de Vigo por alguien que presentó el DNI de una persona fallecida hacía dos años. Unos minutos después, la efímera vida útil del aparato terminó en el fondo del mar, tras haber sido machacado con un martillo.
El señor Steiner, que hablaba español, sintió un escalofrío al leer el mensaje. Lo leyó varias veces seguidas y, después, lo pasó a su ordenador. Se lo envió por email a su abogado en Madrid y a sus abogados en Amberes. Volvió a llamar por teléfono a Bermúdez, que buscó el mensaje en su correo personal. Lo leyó y le preguntó:
—¿Cuándo lo ha recibido?
—Hace diez minutos. ¿Qué opina?
—Señor Steiner —dijo Bermúdez en un tono muy serio y con voz pausada—, ante un secuestro y una petición de rescate, todos sabemos que no hay más que dos opciones. Pagar o no pagar y llamar a la policía. Es una terrible decisión que solo usted puede tomar. Cabe la posibilidad de negociar, de retrasar las cosas al máximo, de ganar tiempo. Pero el riesgo aumenta a medida que el tiempo pasa.
—¿Qué me aconseja?
—No puedo aconsejarle, señor Steiner. No tengo hijos. Mi cerebro me dice que nunca se debe ceder. Pero, si tuviera un hijo en esa situación, estoy seguro de que mi corazón me haría pagar lo que fuera por salvarlo. De ocurrir lo peor, si se ha negado a ceder a la extorsión, tendría que vivir el resto de su vida con un terrible remordimiento. Ponga en un platillo de la balanza la bolsa con los diamantes y en el otro, todo lo demás. Es lo único que puedo decirle. También puedo decirle que la persona de la que le hablé, mi sobrino, ha salido esta mañana para Galicia. Llegará por la tarde. Pero lo que él pueda hacer allí se refiere a la posibilidad de dar con los secuestradores…, ¿cómo le diría?, después de haberse resuelto el tema, esperemos que felizmente, dentro de lo que cabe.
—Entiendo —dijo con resignación Steiner.
—¿Puedo trasmitirle a mi sobrino el mensaje de los secuestradores?
—Si lo cree necesario. ¿No hablará con la Guardia Civil?
—Solo si usted lo autoriza. No creo que sea necesariamente malo hacerlo ahora. La Guardia Civil ya estará buscando a los secuestradores, puesto que estará al corriente de lo ocurrido por la novia de su hijo. En ese sentido, Julio César Santos puede ser bastante útil. Cuando los secuestradores le comuniquen las condiciones de la entrega del rescate, entonces usted decidirá si las acepta o no y si avisa a la Policía o no.
—Esperaremos hasta mañana.
—Estoy a su entera disposición y créame, señor Steiner, que siento profundamente lo ocurrido.
—Muchas gracias, señor Bermúdez —dijo Steiner—. En cuanto tenga más noticias de los secuestradores, le llamaré de nuevo.
—Puede llamarme a cualquier hora del día o de la noche. Mantendré encendido mi teléfono personal.
Bermúdez colgó y llamó a su sobrino. Santos le dijo que iba conduciendo y que lo volvería a llamar en cuanto encontrara un lugar donde parar en la autopista. El abogado recibió su llamada siete minutos después, desde una gasolinera, cerca de Puebla de Sanabria.
—César, escucha con atención —dijo el abogado—. Te voy a enviar un WhatsApp con el mensaje que los secuestradores le han enviado a mi cliente, Steiner.
—¿Cuánto? —preguntó Santos.
—No te precipites. Le piden diamantes. Mañana le dirán cómo, cuándo y dónde debe entregarlos. De momento, no va a avisar a la policía belga ni a la Guardia Civil. La Guardia Civil ya sabe que ha habido un secuestro y, aparte de lo que esté haciendo, esperará. En cuanto Steiner sepa las condiciones del rescate, decidirá si acude o no a ellos. Lo que quiero es que hables con tu amigo el cabo Souto y veas lo que están haciendo o piensan hacer. Steiner me llamará mañana, cuando sepa algo más. Entonces decidirá si paga o no y si avisa a la policía o no. Según lo que decida y lo que me diga a mí, podrás informar al cabo Souto o no. ¿De acuerdo?
—Está claro, tío Félix. Esta noche cenaré con él. Supongo que podré enseñarle lo que me vas a enviar, ¿no?
—Sí, puedes. Pero explícale que el padre del chico aún no ha decidido lo que va a hacer. Por lo tanto, el cabo Souto debe ser consciente de la situación y no informar a sus superiores hasta que ese señor tome una decisión. Digamos que tú lo informas, si quieres, a título personal.
—Pero, querido tío, un guardia civil no puede aceptar una información a título personal. Eso no existe. Pepe Souto tendrá que actuar de modo oficial.
—Pues, entonces, no le digas nada y espera a mañana. Tú y yo tenemos que respetar el derecho de Steiner a no informar a la policía, si considera que es lo mejor para salvar la vida de su hijo. No olvides que el señor Steiner es nuestro cliente, él nos paga y, por lo tanto, estamos obligados a hacer lo que nos diga. Y lo que él nos diga es confidencial, secreto profesional. ¡No metas la pata, César!
—Mensaje recibido. Esperaré tu llamada.
El coche del detective rugió, salió de la estación de servicio y se incorporó a la autopista.
A las nueve y media de la noche, Julio Cesar Santos y su novia, Marimar Pérez Ponte, aparcaban delante de la puerta de la casa de turismo rural Doña Carmen, que pertenecía al cabo José Souto y a su mujer. Cenaron en el comedor privado porque en verano solía haber clientes en el comedor del restaurante y querían un poco de intimidad. Julio César Santos explicó al cabo Souto el motivo de su viaje. El padre del chico secuestrado era cliente del despacho de Bermúdez & Asociados. Su tío, Félix Bermúdez, quería estar informado de la actuación de la Guardia Civil en lo referente al secuestro y de cualquier cosa que se descubriera al respecto para poder informar a su vez al señor Steiner.
—Y has venido —dijo con cierta sorna el cabo Souto— para que yo te informe de la actuación de la Guardia Civil, claro.
—Lo has entendido perfectamente, Pepe —contestó Santos con una sonrisa.
—¿Podrías decirme por qué razón iba yo, jefe del puesto de la Guardia Civil de Corcubión, a informar a un detective madrileño de lo que hacemos aquí? Porque lo lógico sería que el abogado del señor Steiner se dirigiera directamente a nosotros como representante del padre del secuestrado, ¿no te parece?
—A la primera pregunta, te respondo dos cosas. Una razón es que soy tu amigo y acabo de hacer setecientos kilómetros para pedirte ese favor. Otra es que yo tengo una información importante que tú, gran jefe del puesto de la Guardia Civil de Corcubión, no tienes. A la segunda pregunta, te diré que me parece normal que mi tío, que sabe que somos amigos, piense que, al estar yo aquí, podrá informar mejor al pobre señor Steiner, que debe de estar angustiado.
El cabo José Souto sonrió ante los buenos reflejos de su amigo, que siempre tenía respuesta para todo y solía obtener de él, como guardia civil, más información de la que en principio pensaba facilitarle. Levantó la vista y miró las dos botellas de Vega Sicilia que Santos le había traído y que Lolita había dejado encima del aparador. Su visión atenuó la frialdad inicial con la que había pretendido sorprender al detective.
—Supongo que tendrás la intención de facilitarme esa información tan importante de la que hablas.
—Supones bien, en principio.
—¿En principio? ¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que depende. Depende de que dejes de hacerte el duro y te avengas a ayudarme en la misión que me ha encomendado mi tío. No lo digo solo por el aspecto humanitario de su encargo, ya sé que tú eres una persona poco sensible, sino porque Bermúdez y Asociados le pasará una factura considerable al señor Steiner por su información y, por lo tanto, quiero hacer un trabajo bien hecho.
Lolita Doeste y Marimar Pérez se divertían observando el duelo dialéctico de los dos amigos y no intervinieron en la conversación.
—¡Ah!, bueno. O sea que estás trabajando —dijo el cabo Souto echándose para atrás—. Haberlo dicho antes. Eso lo cambia todo. Pues no faltaba más, cuenta conmigo. Para una vez al año que trabajas, no te voy a fallar. Y dime, ¿cuál es esa información tan importante que no tengo?
—Los secuestradores ya se han puesto en contacto con el señor Steiner.
Al cabo José Souto le cambió la cara. Se puso serio de pronto, se limpió la boca con la servilleta y miró fijamente a su amigo. Lolita también dejó de comer y se quedó mirándolo.
—¡Coño, César! ¿Cuándo?
—Esta mañana. Le mandaron un WhatsApp al señor Steiner. Por eso estoy aquí.
—¿Qué dicen?
—Ahora vamos a hablar en serio, Pepe, ¿verdad? Tengo aquí, en el bolsillo, el mensaje. Y pensaba dártelo. Pero tú tienes que prometerme que me tendrás al corriente de todo lo que descubras para que yo pueda informar al padre del chico a través de mi tío. Aparte de eso y dado que tengo el encargo de enterarme de todo lo que pueda, pienso investigar por mi cuenta. —Souto hizo un gesto de asombro—. No pongas esa cara. Soy detective y me han contratado para algo. Por eso, lo mejor será que nos ayudemos mutuamente, como ya hemos hecho otras veces.
—De acuerdo —concedió Souto—. ¿Me dejas ver el mensaje?