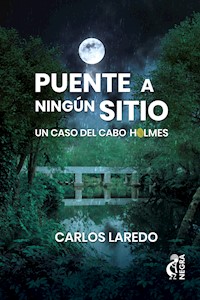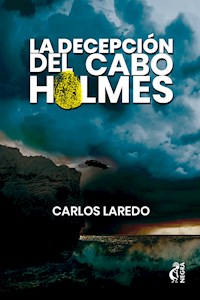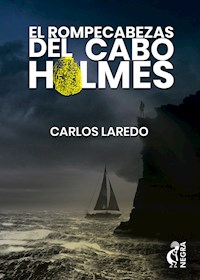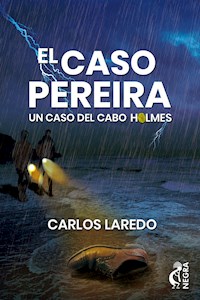6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kokapeli Ediciones
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
En esta novela, séptima de la colección de "el cabo Holmes", con una trama nueva, original e inesperada, se hace evidente la experiencia y madurez narrativa del autor de esta famosa serie de novelas policíacas, en la que un simple pero inteligente y metódico guardia civil de pueblo hace gala de una intuición y una agudeza mental fuera de lo común. Con su lenguaje sencillo, fluido y culto, Carlos Laredo cuenta algo más que un simple crimen y la correspondiente investigación. Los hechos y los personajes son el soporte de una historia de intereses, sentimientos y circunstancias que muestran el lado más humano de los protagonistas, situados en el mágico decorado de la Galicia más recóndita, la Costa de la Muerte. La presencia accidental del millonario y caprichoso detective Julio César Santos, amigo del cabo Holmes, entre otros personajes variopintos, aporta un toque de humor y color a la trama que, como en todas las novelas de la serie, se cierra con un final emocionante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Una de las más apasionantes novelas de la serie «El cabo Holmes»
En esta novela, séptima de la colección de “el cabo Holmes”, con una trama nueva, original e inesperada, se hace evidente la experiencia y madurez narrativa del autor de esta famosa serie de novelas policíacas, en la que un simple pero inteligente y metódico guardia civil de pueblo hace gala de una intuición y una agudeza mental fuera de lo común.
Con su lenguaje sencillo, fluido y culto, Carlos Laredo cuenta algo más que un simple crimen y la correspondiente investigación. Los hechos y los personajes son el soporte de una historia de intereses, sentimientos y circunstancias que muestran el lado más humano de los protagonistas, situados en el mágico decorado de la Galicia más recóndita, la Costa de la Muerte.
La presencia accidental del millonario y caprichoso detective Julio César Santos, amigo del cabo Holmes, entre otros personajes variopintos, aporta un toque de humor y color a la trama que, como en todas las novelas de la serie, se cierra con un final emocionante.
La paciencia del cabo Holmes
un caso del cabo Holmes
Carlos Laredo
Capítulo I
1
El detective madrileño Julio César Santos decidió a finales de invierno pasar unos días en su finca de Vilarriba, en la Costa de la Muerte gallega, por varias razones. Una, porque no tenía nada mejor que hacer; otra, por su gran amistad con el cabo primero José Souto, Holmes para los amigos, jefe provisional del puesto de la Guardia Civil de Corcubión, y con Lolita Doeste, su mujer; una tercera y no menos importante, por su particular relación con la joven procuradora de Cee, Marimar Pérez Ponte, cuya belleza y atractiva personalidad echaba a veces de menos a pesar de su lenguaje de verdulera, al que un hombre tan refinado como él le había costado acostumbrarse; por último, porque le fascinaban los paisajes de Galicia y en especial los de aquella comarca, sus bosques umbríos, sus playas solitarias y la lluvia, que llevaba muchas semanas sin ver en Madrid. De modo que madrugó (lo que para él quería decir levantarse antes de las diez de la mañana), llamó a Remigio y a Aurora, los guardas de la finca, para anunciarles su llegada, envió un WhatsApp a Lolita diciéndole que aceptaría una invitación a cenar (era su forma de avisar al cabo Souto) y salió en su Porsche negro por la A6 en dirección a La Coruña. No llevaba equipaje porque en su lujosa propiedad de Vilarriba tenía cuanto necesitaba.
Como el detective había tomado un desayuno consistente, no se detuvo a almorzar y condujo durante los setecientos kilómetros sin detenerse más que en Rueda, donde puso gasolina y compró un par de botellas de un excelente Ribera del Duero tinto con las que obsequiar a sus amigos por la auto invitación.
La casa familiar del cabo José Souto, situada en una aldea próxima a Cee, había sido convertida por el matrimonio en una casa de turismo rural, a la que llamaron Doña Carmen, en honor a la tía de Souto, hermana de su padre, de quien la habían heredado. Aquella noche solo había cuatro peregrinos alemanes del Camino de Santiago, que cenaron muy temprano, por lo que los tres amigos pudieron hacerlo a gusto y a la hora española en el comedor del rústico hotel sin que Lolita tuviera que estar pendiente de otros clientes.
—¿A qué debemos este milagro, César? —le había preguntado el cabo Souto a su amigo al verlo llegar.
—¿Qué milagro, Pepe?
—¡Cuál va a ser! Verte por aquí en esta época del año.
—Me aburría y me pregunté: ¿tendrá mi amigo Pepe algún caso pendiente de resolver, para el que quizá pueda necesitar mi ayuda?
El cabo se echó a reír. ¿Cómo iba a necesitar la Guardia Civil de Corcubión la ayuda de un detective de Madrid que ni siquiera entendía a los gallegos cuando hablaban entre ellos? Se reía de buena gana porque sabía que su amigo lo provocaba deliberadamente y le gustaba presumir. Al fin y al cabo, pensó, era de Madrid y eso le otorgaba una supuesta superioridad respecto a los habitantes de un pequeño pueblo de provincias en el fin del mundo.
—Lamento comunicarte —contestó el cabo— que en este momento no tengo ningún caso pendiente; está todo muy tranquilo y, por lo tanto, me temo que no vas a poder meter tus narices en mis asuntos como acostumbras. Lo siento de veras, sabueso.
—No mientas, Pepe, no lo sientes en absoluto.
—No es una mentira, César, es una forma educada de mandarte a hacer gárgaras.
—Me destrozas el corazón con tu insensibilidad, Holmes. Hago setecientos kilómetros para venir a verte, te ofrezco mi colaboración desinteresada y me mandas a hacer gárgaras más o menos educadamente. ¿Tú ves esto, Lolita? No sé cómo lo aguanto.
Lolita, acostumbrada a los comentarios irónicos de Santos, sonrió. Estaba encantada porque su marido, habitualmente serio y poco dado a ningún tipo de bromas, cambiaba cuando estaba con su amigo, se mostraba más alegre y sonriente, se esforzaba por salir de su rutina cuartelera y por no dejarse avasallar por aquel hombre tan distinguido y simpático, que se había convertido en un gran amigo de la pareja.
—¿Sabes algo que podrías hacer para no aburrirte, ya que te gusta tanto la naturaleza? —le preguntó Lolita cambiando de tema.
—Cualquier idea es bienvenida, Lolita, puesto que tu marido no quiere que lo ayude.
—Quousque tandem abutere Catilina patientiam nostram… —murmuró el cabo Souto mirando al techo.
—¡Cielos, Pepe! Me dejas de piedra. No sabía que en la Guardia Civile estudiabais latín. —Se volvió hacia Lolita y le preguntó—: ¿Tú crees que sabe lo que quiere decir?
—¿Por qué no lo dejáis un poquito? —contestó ella—. Lo que te sugería era que te dieras una vuelta por la playa de Rostro por las mañanas. ¿Tienes prismáticos?
—Sí, tengo unos decentes.
—Pues esta es una época perfecta para observar las aves marinas. No sé si sabrás que Rostro es una reserva ornitológica y si tienes paciencia y te instalas en las dunas del sur, aparte de gaviotas, podrás ver chorlitos, ostreros, cormoranes y hasta algún que otro martín pescador. Es muy interesante. Algunas mañanas, en mis años de profesora de instituto, solía llevar de excursión a mis alumnos a esas dunas. Claro que un grupo de chicos, ruidosos por naturaleza, no es la compañía ideal para estudiar a los pájaros. Lo malo para ti va a ser que tienes que ir muy temprano.
—¿Temprano? —dijo Santos horrorizado—. ¿Qué quieres decir con esa odiosa palabreja?
—Eso quiere decir —intervino José Souto— la hora a la que se levanta a diario la gente normal.
—Ya me entiendes —siguió Lolita sin hacer caso—, me refiero a la hora en la que las aves inician su actividad: al amanecer. Ya verás como no te arrepientes; es un momento muy especial. La luz viene del interior, por donde sale el sol, que se pone en el horizonte marino.
—¡Qué buena idea! —comentó Santos—. La playa de Rostro, en cualquier caso, siempre me ha parecido un lugar espectacular.
—Ya lo creo que lo es. Y no sé si sabrás que, según una vieja leyenda, bajo la arena de la playa se esconde, sepultada a consecuencia de una ola gigante, la ciudad de Dugium, fundada por los nerios en tiempos remotos. Los nerios eran pueblos celtas procedentes del sur, que poblaron la zona de Finisterre: el cabo Nerio, según Estrabón.
—¡Qué curioso! —exclamó Santos—. ¿A qué se deberá esa leyenda?
—No veo por qué le explicas todo eso, Loli —intervino Souto—. César es de Madrid y, por lo tanto, sabe de sobra quiénes eran los nerios.
—Ya, bueno —siguió Lolita, resignada—. En Galicia, son frecuentes las leyendas de ciudades escondidas bajo lagos y lagunas. En el caso de Rostro, puede que se deba a que es una zona en la que hubo formaciones y cambios geológicos bruscos. No hace mucho, se han hecho ahí ciertos hallazgos arqueológicos interesantes. Quizá un maremoto destruyera algún poblado primitivo y sea esa la causa de la leyenda. Es solo una suposición. En cualquier caso, lo que te digo de los pájaros es cierto.
Se retiraron pronto porque el cabo Souto madrugaba y Santos estaba cansado del viaje. Por esta última razón, el detective prefirió no llamar aquella noche a su amiga Marimar Pérez, pues estaba seguro de que, si lo hacía, ella querría verlo, aunque fuera tarde.
César Santos durmió a pierna suelta hasta las once y media de la mañana. Después de desayunar, fue a Cee, buscó una tienda de artículos de caza y pesca y se compró un equipo completo de ropa de cazador, gorro de camuflaje incluido, con la idea de seguir el consejo de Lolita al día siguiente. Su elegante ropa habitual de sport no era la más adecuada para tumbarse en la arena y permanecer oculto entre las dunas, probablemente bajo la lluvia.
Al salir de la tienda miró el reloj y le pareció una buena hora para acercarse a la gestoría de Marimar con la intención de llevarla a comer a algún sitio agradable. Aparcó delante de la oficina y la llamó por el móvil.
—¿Piensas venir por aquí algún día de estos? —le preguntó ella después de haberse saludado ambos cariñosamente.
—Pues sí, pensaba —contestó él en tono neutro.
—¿Cuándo?
—¿Qué te parecería dentro de cinco minutos, por ejemplo?
—¡Serás cabrón! ¿Estás en tu finca?
—No. Pasaba casualmente por Cee. Al ver la gestoría, me acordé de ti y se me ocurrió llamarte por si estabas. Estoy aparcado delante de la puerta. Solo quería saber si te apetecía comer conmigo a mediodía. Un poco de marisco en Muxía, quizá, que nos coge de camino si vamos hacia allí.
Marimar Pérez tardó unos segundos en reaccionar. Estaba emocionada. Julio César Santos era una especie de sueño para ella, una chica de origen humilde, hija de un pescador ahogado en un naufragio y de una aldeana que apenas sabía leer. Había conseguido estudiar Derecho gracias a la ayuda de un tío suyo y tenía a medias con otro abogado una gestoría administrativa y asesoría jurídica en Cee. Fue Lolita Doeste quien le había presentado al detective, y pronto surgió entre ambos una curiosa relación algo más que amistosa. Marimar admiraba de Santos su atractivo físico, su elegancia y sus modales refinados. A él, salvado el inconveniente de la vulgaridad del lenguaje de la joven, lo cautivaban su belleza fuera de lo corriente y su fuerte personalidad. Se atraían como los polos de distinto signo de un imán.
—¡Eres un hijo de la gran puta, César! Sal de tu jodido coche y entra antes de que coja la escopeta y salga a pegarte dos tiros.
—¿De verdad tienes una escopeta?
Cuando Santos apareció en la puerta del despacho de Marimar, ella saltó de su butaca como despedida por un muelle y se abalanzó hacia él. Se puso de puntillas, lo abrazó y le dio un contundente beso en la boca que casi lo tira de espaldas.
—¿Cuándo llegaste? —le preguntó al separarse para respirar.
—Acabo de llegar —mintió él.
—No te creo. Tendrías que haber madrugado y tú no sabes qué coño es eso.
Marimar estaba sola. Su socio estaba de viaje y la secretaria había pedido el día libre. No podía dedicar toda la tarde a Santos, como le habría gustado, ni ausentarse durante demasiado tiempo a mediodía. A la una y media, cerró la oficina y se fueron los dos al restaurante Praia de Quenxe, en Corcubión, donde se podía comer bien sin perder mucho tiempo además de disfrutar de unas vistas preciosas de la ría.
2
A la mañana siguiente, haciendo un gran esfuerzo, César Santos consiguió levantarse muy temprano. Después de desayunar, se disfrazó de cazador con la ropa que había comprado la víspera, cogió su cámara con teleobjetivo y unos prismáticos muy potentes que había adquirido años antes para mirar los barcos y le pidió a Remigio, el guarda, que lo llevara en su coche a la playa de Rostro. Aunque la playa estaba a poco menos de un kilómetro, no tenía ganas de ir andando con aquella pinta de turista de safari y menos aún de mojarse si llovía, lo que era muy probable. Tampoco le apetecía dejar su Porsche en las dunas, donde pensó que llamaría demasiado la atención. Remigio era del pueblo de Fisterra y conocía bien la zona. Santos le explicó la razón de su insólito madrugón, mientras bajaban desde Buxán por la pista de tierra. El guarda lo llevó hasta la parte más alta de las dunas, cercana a las oscuras rocas de Punta das Pardas, en el lado sur de la playa, desde donde se podía observar, según él, cualquier cosa que se moviera en el extenso arenal.
—Ven a buscarme sobre las doce— le pidió Santos a su empleado cuando este ya se iba.
Santos se quedó solo ante la inmensidad de la playa desierta. Estaba amaneciendo. Buscó un lugar cómodo donde sentarse. Extendió una esterilla que había tenido la precaución de llevar y se sentó entre los juncos. Estos componían con los cardos marinos y las espadañas la única vegetación de las dunas. Cuando miró a su alrededor, pensó que el esfuerzo de madrugar, por duro que fuera, había valido la pena.
El cielo estaba cubierto y el mar tenía el color del acero. A su espalda, las formaciones rocosas parecían querer disputar al bosque los límites de la playa. Delante de él, pocos metros más abajo, un arroyo se deshacía sobre la arena formando una mancha cobriza. Un centenar de gaviotas dormidas permanecía inmóvil entre las dunas y las primeras olas de la marea ascendente. No hacía viento y el oleaje avanzaba moderado y monótono marcando una línea plateada que llegaba hasta los acantilados del norte, dos kilómetros más allá, con un rugido constante que, en cierto modo, formaba parte del silencio. ¡Espectacular!, pensó en voz alta el detective, fascinado por la grandeza del momento y del lugar. Oteó el horizonte con los prismáticos. De momento, no descubrió aves marinas de ningún tipo, aparte de las gaviotas, que permanecían indiferentes al avance del oleaje. Fue dándose la vuelta despacio y enfocó las rocas de Punta das Pardas y la franja de bosque que se extendía hacia los acantilados al otro lado de un sendero de pescadores.
Le pareció oír el canto de un pájaro y buscó entre los árboles. Uno negro y relativamente grande, con el pico rojo, voló hacia las rocas y se posó en la arena cerca del agua. Santos consultó las notas que había tomado en Wikipedia sobre las aves marinas para poder distinguirlas, dado su total desconocimiento del mundo ornitológico. Era un ostrero, seguramente en busca de cangrejos. Lo estaba observando cuando oyó a lo lejos el ruido de una moto. Venía por la carretera que recorre entre pinares la costa de Lires a Fisterra. Se volvió y vio una motocicleta no muy grande que circulaba a velocidad excesiva para aquella pista estrecha y con firme irregular. La moto dio un frenazo que hizo chirriar los neumáticos y giró bruscamente a la derecha enfilando el camino de bajada a la playa. Santos se tumbó en el suelo sobre la arpillera y observó con sus prismáticos. La moto, conducida por un hombre con un chubasquero gris, llegó al final de la pista, pasó de largo por la pequeña explanada que sirve de zona de aparcamiento y se metió entre las dunas dando saltos hasta detenerse. El hombre se bajó, tumbó la moto en el suelo y se quedó agazapado e inmóvil. En ese momento apareció un coche por la carretera. También iba muy deprisa. Nada más pasar el desvío de bajada a la playa, pegó un frenazo, dio marcha atrás y retrocedió hasta el inicio del camino que había tomado la moto. César Santos dedujo que el que la perseguía había decidido bajar hacia las dunas en su búsqueda. Al llegar a la parte llana, el auto se detuvo. Pasaron uno o dos minutos sin que nadie se moviera.
Se abrieron las portezuelas del coche y bajaron dos hombres. Uno de ellos, pistola en mano. El otro llevaba la mano derecha en un bolsillo de la cazadora y a Santos le pareció por su actitud que también iba armado. ¡Diablos!, exclamó interiormente el detective, esto se pone interesante. Desde donde estaba, en la parte alta de las dunas, tumbado entre los juncos y más aún con ropa de camuflaje, era casi imposible que lo vieran. Los movimientos de los hombres indicaban claramente que buscaban algo: la moto, sin duda, que había llegado casi hasta la arena y que aún no podían ver, dedujo Santos. Entonces, el de la moto se levantó despacio mirando hacia todas partes como quien quiere comprobar algo o teme un peligro inminente y de pronto echó a correr hacia las rocas. Santos dejó los prismáticos un momento y le hizo una serie de fotos con el teleobjetivo de su cámara en la posición de máximo aumento. Dando rienda suelta a su imaginación y poniendo un toque de exotismo a lo que veía, pensó que aquellos tipos quizá fueran traficantes o contrabandistas. Pero, luego, se dijo que era más probable que fuesen guardias civiles de paisano persiguiendo a algún delincuente, aunque aquellos tipos no se parecían a ninguno de los colaboradores del cabo Souto que él conocía de vista.
Oyó gritar a uno:
—¡Allí, en las peñas!
Los perseguidores habían descubierto al que pretendía esconderse y echaron a correr en dirección a las rocas. El fugitivo ya había desaparecido del campo visual de Santos entre las fragosidades que se forman al pie de los acantilados contra las que ya empezaban a batir las olas de la marea ascendente. Los de las pistolas corrían, a unos cincuenta metros de la orilla, bajo la atenta y sorprendida mirada de César Santos, que los seguía de nuevo con los prismáticos después de haberles hecho varias fotos. Finalmente, llegaron a las rocas, donde los perdió de vista. Durante unos segundos, quizá un minuto, no se oyó nada más que el sordo romper de las olas, hasta que sonó un primer disparo y casi inmediatamente después otros dos seguidos. Asustadas, las gaviotas emprendieron el vuelo al unísono con un enloquecedor griterío.
Aún no habían vuelto a posarse, unos cientos de metros más allá, cuando Santos vio aparecer de nuevo a los dos hombres andando por la arena hacia donde habían dejado el coche. Ya no llevaban las pistolas a la vista y caminaban con toda tranquilidad. Santos dedujo definitivamente que no podían ser guardias civiles. No le pareció coherente que unos agentes de la autoridad tirotearan a alguien y se fuesen del lugar como si tal cosa. Volvió a tomar la cámara y les hizo más fotos. Los hombres pasaron a solo unos treinta metros de donde estaba él, un poco más arriba; aun así, pensó que no podían oír el chasquido del obturador con el ruido de fondo de las olas. Los siguió a través del visor de la cámara réflex y del teleobjetivo. Cuando llegaron a su coche, se detuvieron y estuvieron hablando un momento. Él aprovechó para hacer otra tanda de fotos. Poco después, subieron al vehículo, dieron la vuelta en la pequeña explanada y abandonaron la zona de dunas dirigiéndose por el camino hacia la carretera. Santos, mirando ya con los prismáticos, que tenían más aumentos que el teleobjetivo de la cámara, anotó la matrícula en su libreta de apuntes ornitológicos, por si no se apreciara con claridad en las instantáneas. Esperó a que el coche se alejara. Lo hizo por donde había llegado, en dirección a Lires. Entonces se sentó en el suelo, sacó su móvil y llamó al cabo José Souto. Esta vez, se dijo mientras sonaba la señal del teléfono, no va a poder evitar que meta mis narices en sus asuntos, y sonrió. Miró el reloj; eran las nueve menos cuarto. Una hora a la que en circunstancias normales solía dormir profundamente.
Después de haber informado al cabo Souto de lo que acababa de ver y de la alta probabilidad de que hubiera un muerto flotando por allí, bajó a la playa y se acercó a las rocas. Al pie del acantilado, junto a una peña oscura, la espuma de las olas pasaba por encima del cuerpo de un hombre que yacía boca abajo sobre la arena, y su blancura se volvía rosada a causa de la sangre que manaba de una herida en la cabeza y varias en la espalda. Aunque Santos sabía que no debía tocar nada, se aseguró de que el hombre estaba muerto, por si aún pudiera socorrerlo, antes de apartarse unos metros y esperar a la llegada de la Guardia Civil, que apenas tardó diez minutos en aparecer. En aquel mismo instante empezó a llover.
Pobre hombre, se dijo César Santos observando el cadáver. Es triste pegarse un madrugón para que te maten; y se preguntó por qué, generalmente, las ejecuciones tenían lugar al amanecer. Eso de madrugar, siempre lo había considerado penoso. Miró a lo lejos el interminable arenal de tonos pálidos, el mar oscuro bajo un cielo plomizo y el orvallo de la mañana y pensó que la playa de Rostro podría ser un lugar hermoso para morir, pero no tan temprano.
Oyó el sonido estridente de una sirena. Instantes después, un grupo de guardias civiles salían de los dos coches patrulla que acababan de detenerse en la explanada. Los agentes bajaron corriendo hacia el mar con el cabo Souto a la cabeza. Las gaviotas, sin duda malhumoradas, volvieron a levantar el vuelo. A César Santos, el jaleo policial le pareció una invasión irreverente en aquel lugar casi sagrado, mítico y supuestamente solitario, bajo cuya arena se ocultaba, según decían, una ciudad legendaria. En contra de sus convicciones, pensó entonces que, efectivamente y a pesar de todo, había valido la pena madrugar, pues no todos los días ocurría algo así.
Antes de que el cabo Souto y los guardias llegaran al lugar donde los esperaba Santos, a quien ya habían visto cuando bajaban hacia la arena, este ocultó la cámara de fotos bajo su sahariana de camuflaje y se colgó los prismáticos por encima. Quería ver las fotos y guardarlas en su ordenador antes de decirle a la Guardia Civil que había captado todos los movimientos de los asesinos y su víctima porque estaba seguro de que el cabo le pediría la tarjeta de memoria de su Nikon. Se reservaba de ese modo el placer de sorprenderlo y tomarle el pelo diciéndole más tarde que se había olvidado de comentarle aquel pequeño detalle.
El cabo Souto estaba visiblemente fastidiado por el hecho de que su amigo César presenciara los hechos, seguro de que ya no podría evitar que metiera sus narices en el asunto (lo que sin duda acabaría haciendo Santos, incluso si hubiese estado durmiendo tranquilamente en su casa) y lo asedió a preguntas. Le exigió detalles, le hizo repetir las mismas respuestas, le pidió que indicara con precisión los lugares por donde habían llegado los vehículos, la hora exacta, por dónde se marcharon aquellos individuos, sus movimientos, cómo eran y cómo iban vestidos, dónde estaba él, qué oyó, cuántos disparos escuchó, etcétera. Cuando, por fin, lo dejó en paz, Santos le preguntó:
—¿No me vas a preguntar cuántas gaviotas había? Las conté por si te interesaba.
El cabo Souto no encontró ingenioso el comentario de su amigo.
El jaleo en la playa duró toda la mañana con el consabido trajín de coches del juzgado, ambulancia, Agrupación de Tráfico, paisanos de los alrededores y, naturalmente, algún niño que debería estar en la escuela, pero que estaba allí. Un poco antes de las doce, apareció Remigio en busca de su jefe.
—¡Vaya, don César —le dijo con sorna—, la que ha liado usted! Santos sonrió y no le contestó. Se acercó al cabo Souto y le preguntó si ya podía irse porque estaba empapado y se sentía ridículo con aquella ropa de camuflaje como si fuera un explorador.
—Podemos vernos luego. Te lo digo por si quieres preguntarme cualquier otra cosa que se te ocurra —le dijo el detective y añadió a media voz—: ¿vas a comer a tu casa?
—No, estaré muy liado. Tomaré algo rápido en la cantina, pero puedes irte ya si quieres. Te llamaré por la tarde para pedirte que vengas a hacer una declaración, ¿de acuerdo?
—Lo que tú digas. De todas formas, me gustaría charlar un momento contigo sin toda esta gente delante.
—¿Hay algo importante que no me hayas dicho?
—Te he dicho todo lo que vi y oí, Holmes. No es eso. Estaré en casa, llámame cuando quieras.
César Santos pensaba en las fotos y dejó intrigado al cabo Souto, que disimuló y no insistió, como si no quisiera dar demasiada importancia al testimonio de su particular testigo. El detective le hizo un gesto a Remigio y ambos se dirigieron al coche. Seguía lloviendo. Por la tarde, cuando Santos fue al puesto de la Guardia Civil a hacer su declaración formal, simuló no recordar qué era lo que tenía que decirle al cabo sin que hubiera gente delante.
Capítulo II
1
Julio César Santos organizó una cena en su casa el sábado, dos días después de los acontecimientos de la playa de Rostro, que constituían el tema central de las conversaciones en toda la comarca. Invitó, además de a Lolita y al cabo José Souto, a su amiga la registradora de Cee, Virginia Castiñeira y a su marido, el doctor Canosa, al coronel retirado Manuel Fontán, que le había vendido la finca en la que se construyó su casa, y a su mujer, Julita Rumbao, y a Marimar Pérez, naturalmente.
El comedor, contiguo al gran salón, era espacioso y estaba decorado como el de un pazo, con cuadros antiguos, bodegones y muebles de calidad. Las paredes de piedra vista le daban un aspecto entre austero y señorial. La mesa estaba puesta con mantelería de hilo, cubertería de plata, cristalería fina y una vajilla de Sargadelos con discretos adornos azulados.
Aurora, la mujer de Remigio, que era una excelente cocinera, hizo venir a una sobrina suya para servir a la mesa porque no podía hacerlo todo a la vez, según le explicó a su jefe, el anfitrión. Santos, que no puso ningún reparo en ello, solo le pidió que le comprara a la chica un discreto vestido negro y le pusiera un delantal blanco, a fin de dar un toque de elegancia a la cena. Aurora sabía que el señor era muy exigente con aquellos detalles de la etiqueta. «Se nota que es de Madrid», le había dicho a su marido, como si la distinción fuera una virtud inherente a la gente de la capital.
Los primeros en llegar fueron el cabo José Souto y su mujer.
—¿Qué tal, Lolita? —le dijo Santos a su amiga dándole un par de besos, después de propinarle una fuerte palmada en la espalda a Souto—. La idea de ir a ver pájaros en la playa de Rostro fue muy buena, aunque no me esperaba esa clase de pájaros.
—Macho —le dijo el cabo antes de que a su mujer le diera tiempo a contestar—, no sé cómo te las arreglas para estar siempre metido en todos los follones.
—¡Ah, Pepe! —exclamó Santos, como si de pronto se hubiera acordado de algo importante—, tengo una cosa que te va a interesar. Es lo que no recordaba que tenía que comentarte en el cuartel cuando firmé la declaración.
César Santos cogió un sobre grande de encima de la consola del recibidor y se lo dio al cabo.
—¿Qué es, César?
—Ábrelo antes de que empiece a venir todo el mundo y lo verás. —Cogió a Lolita por un brazo y la llevó hacia el salón—. Ven, vamos a tomar algo —y añadió bajando la voz— porque estoy seguro de que tu marido se va a poner hecho una furia cuando vea lo que hay en el sobre.
—¡Serás cabrón! —se oyó gritar al cabo Souto desde el recibidor un par de segundos después.
—¿Lo ves? —le susurró Santos a Lolita—. Te lo dije.
—¿Se puede saber qué hay en ese sobre? —preguntó ella.
—Fotos de los pájaros. Bueno, ya me entiendes. De los tipos que dispararon en la playa y de la víctima.
—¿No le habías dicho que las tenías? —Santos sonrió y negó con la cabeza—. ¡Cómo eres, César!
—Es una broma, mujer. Hay que darle un poco de emoción a la vida. Tu marido es muy serio y, si no le tomo un poco el pelo, nos aburrimos.
César Santos había hecho una selección de las mejores fotos tomadas el jueves en las dunas, las había encuadrado y ampliado en su ordenador y las había imprimido en una docena de folios. Era un magnífico reportaje de lo ocurrido, paso a paso, desde la aparición de la moto, la del coche que la seguía y la persecución en la arena, hasta que el vehículo de los asesinos abandonaba la playa en dirección a Lires. El sueño dorado de cualquier investigador. Con las fotos en la mano, el cabo Souto entró en el salón visiblemente enfadado.
—¿Por qué no me dijiste que habías hecho todas estas fotografías, cuando presentaste tu declaración?
—No me lo preguntaste, Pepe. Debías suponer que si iba a la playa a ver pájaros haría fotos. Bueno, te lo acabo de decir, la verdad es que se me olvidó comentártelo —añadió el detective con una cara que no ayudaba a hacer creíble su disculpa y no quiso insistir en la broma porque le pareció que su amigo no se lo tomaba con deportividad.
En ese momento llegaron el coronel y su mujer acompañados de la registradora y el médico, a los que Remigio había abierto la puerta. Santos dejó al cabo y a Lolita solos y se acercó a la entrada para saludar a los recién llegados, después de soltar un ¡uf! de alivio por la oportuna interrupción. Estaban tomando el aperitivo, cuando apareció Marimar Pérez como surgida de las tinieblas de la noche, resplandeciente. A Santos le pareció que se encendían las luces bajo el dintel de la entrada al salón. Unos minutos después, sentados todos a la mesa, se inició la conversación, cómo no, sobre los sucesos del jueves. Los invitados, al contrario que el anfitrión, conocían al muerto. Se trataba de José Franqueira, el capataz de la piscifactoría de Ponteculler situada al este de Cee, al borde de la ría. No obstante, César Santos era el protagonista de la cena. No solo por ser el anfitrión, sino por su presencia en el lugar y el momento del crimen. Menos el cabo Souto, que ya había hablado con él largo y tendido sobre el tema, todos estaban interesados en oírle contar su versión de lo sucedido y lo asediaban con sus preguntas.
—¿No sentiste miedo al ver tan de cerca a los asesinos con sus pistolas? —le preguntó la registradora.
—No estaban tan cerca, Virginia —contestó el detective simulando quitarse importancia—. Yo estaba tumbado sobre la arena en un lugar un poco más elevado, detrás de unos juncos. No podían verme o, al menos, eso me pareció. Iban buscando a su víctima en otra dirección. Por un momento, incluso pensé que eran guardias civiles…
—¡Qué tontería! —lo interrumpió el cabo Souto, a quien nadie hizo caso.
—…pero cuando vi que se volvían tan tranquilos después de haber disparado, pensé que serían contrabandistas o traficantes. No niego que en ese momento me asusté un poco y me pegué al suelo como una lapa. No conozco las costumbres de las mafias gallegas de la droga, solo su reputación, pero supuse que a aquellos tipos no les agradaría descubrir un testigo de su crimen en la playa.
—¡Qué horror! —dijo con un suspiro Julita Rumbao, que miraba a Santos con los ojos muy abiertos—, yo me habría muerto de miedo.
—Mujer —intervino su marido, el doctor Canosa—, César es un detective profesional.
—Bueno —Santos lo corrigió—, no hay que exagerar. Lo que pasa es que, en la situación en la que me encontraba y después de haber oído ciertas cosas sobre los grandes capos gallegos, no se queda uno muy tranquilo.
—Las cosas han cambiado en Galicia y especialmente en la Rías Bajas —dijo con suficiencia el coronel Fontán—. Nuestro amigo Souto me corregirá si me equivoco, pero creo que, aunque los narcotraficantes se mantienen activos, ahora se ven obligados a tomar muchas más precauciones porque tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han aumentado considerablemente la presión. Según tengo entendido, se han instalado sofisticados sistemas de vigilancia con cámaras de visión nocturna, equipos de control por infrarrojos y radares en muchos puntos de la costa y en las islas. ¿No es cierto, Souto?
—Sí —respondió lacónico el cabo dando a entender que no le gustaba hablar del tema—, aunque no tantos como serían necesarios.
—En ese caso, supongo que las famosas planeadoras de los narcos ya no podrán ir de un lado a otro tranquilamente —comentó Santos.
—No, ya no. Al menos eso creo. Los contrabandistas han tenido que acudir a otros medios: barcos nodriza, falsos pesqueros y cosas por el estilo. De todas formas, Galicia sigue siendo una de las principales puertas de entrada de cocaína a Europa. Aunque hay que reconocer que, gracias a la Guardia Civil —precisó el coronel sonriendo al cabo Souto—, Galicia también está a la cabeza de las aprehensiones de droga en España, con más de veinte toneladas el año pasado.
—¡Veinte toneladas! —exclamó su mujer asombrada.
—Sí, querida, veinte mil kilos. Una cuarta parte de la que entra en España. ¿Me equivoco, Souto?
—No, no se equivoca, mi coronel.
—Hay que reconocer —intervino el doctor Canosa—, aunque no sea algo que nos honre, que se trata de un negocio con gran tradición y muy arraigado en nuestras rías, que se originó en tiempos del contrabando de tabaco. Lo que ocurre es que, ahora, los narcos ya no se exhiben descaradamente como antes. Han perdido su aspecto carismático y la gente ya no los respeta ni los admira como en el pasado. Ahora tienen que moverse en la clandestinidad.
—¿Es cierto que la gente los admiraba? —preguntó César Santos sorprendido.
—Es una manera de hablar. La verdad es que más bien los temía. Entre la gente ignorante, el miedo llega a convertirse en una forma de respeto o admiración. A eso me refería. Los narcos eran personajes conocidos y temidos que hacían ostentación de su riqueza y su poder.
—¡Vaya! —exclamó el detective—, cualquiera diría que estamos hablando de Sicilia.
—No, César, no compares —lo contradijo el cabo Souto—. En Sicilia, la mafia está más relacionada con la política y la corrupción que con la droga. Allí, los alijos de droga que se incautan son mucho menores. El año pasado, por ponerte un ejemplo, solo fueron unos trescientos kilos, frente a las veinte toneladas que aprehendimos en Galicia. Como ves, no se puede comparar.
—Claro, Pepe —se rio Santos—, ¡no vamos a comparar la eficacia de la Guardia Civil con la de los Carabinieri!
El comentario del anfitrión relajó el ambiente. Marimar, que había permanecido discreta, lo que no era habitual en ella, se volvió hacia César Santos, que estaba a su izquierda, y le dijo:
—Lo que me pregunto es qué coño hacías tú el jueves a esas horas de la mañana en la playa de Rostro.
Todos la conocían y nadie se sorprendió de su exabrupto. Santos dejó sobre el mantel la copa de vino de la que acababa de beber, se limpió parsimoniosamente los labios y dedicándole una mirada afectuosa le contestó:
—A veces, para disfrutar de la belleza en estado puro, son necesarios ciertos sacrificios.
Al detective le habría gustado ser más claro en alusión a la belleza de su amiga y al esfuerzo de soportar su grosero lenguaje en la mesa, pero le pareció poco delicado hacerlo y dejó la frase en el aire con la esperanza de que alguien comprendiera.
—¡Qué hombre tan fino! —le comentó en voz baja Julita Rumbao a su marido, a pesar de no haber captado el sentido de la frase.
No era más que una observación que hacía a menudo la coronela refiriéndose a César Santos. Sin embargo, Marimar, que conocía muy bien al detective, se sintió aludida y buscó con su pie izquierdo la pierna de Santos para hacerle una caricia clandestina en reconocimiento de su críptico cumplido. Al sentirlo él, que también la conocía muy bien y temía su falta de pudor en público, prefirió recoger sus piernas bajo la silla y no seguirle el juego por respeto a sus invitados. Para desanimar a su amiga, se volvió hacia al cabo Souto y le preguntó como si estuviera muy interesado:
—Oye, Pepe, ¿crees que ese capataz al que asesinaron podría tener algo que ver con contrabandistas o con traficantes?
—Me disculparéis —contestó el cabo tras unos segundos de reflexión— si prefiero no hablar del tema. Seguramente, para vosotros y para todo el pueblo, el crimen de la playa de Rostro es un tema de conversación apasionante, pero tenéis que comprender que para mí es un asunto de trabajo y no me apetece trabajar mientras ceno.
Lo dijo en un tono algo jocoso en contra de su costumbre para no generar tensión ni parecer grosero con el anfitrión, y los comensales se rieron. Santos se sintió obligado a cambiar de tema para echarle un capote a su amigo y salvar la conversación.
—Y esa factoría, ¿es una empresa importante? —preguntó sin dirigirse a nadie en concreto.
—¿No la conoces? —le preguntó la registradora—. Está a poco más de dos kilómetros de Cee, pasada la fábrica de Carburos Metálicos. Es una empresa importante y debe de tener setenta u ochenta empleados. Ya lo creo que es importante, César, es la mayor piscifactoría de Galicia.
—La piscifactoría —intervino el médico, que parecía saber de todo— forma parte del grupo pontevedrés VCM. Las siglas significan Viveros y Cultivos Marinos. Pertenece a una familia influyente y relacionada con, digamos, el antiguo régimen. Es un grupo que está involucrado en diversos proyectos de investigación y desarrollo, lo que no impide que la empresa tenga desde hace años ciertos problemas legales y que haya sido demandada por supuestos delitos contra el medio ambiente. Es un asunto muy complejo, que viene de tiempo atrás.
—Sí, tiene problemas desde que se construyó; lo que pasa es que antes no salían a la luz —precisó Virginia—. De todos modos, la piscifactoría dispone de unas instalaciones muy interesantes, César. Se dedica exclusivamente a la cría y cultivo de truchas. Si tienes ganas de conocerla, te puedo conseguir una cita con Edurne Aguirre, que es la gerente. En realidad, es la que manda porque pertenece a la familia de los dueños; lo que pasa es que hay un ingeniero que ocupa oficialmente el puesto de director. Ya verás, es una mujer encantadora y muy guapa, sea dicho de paso. La conozco desde hace años. También trato al director, Santiago Loureiro, pero estoy segura de que preferirás que te la enseñe Edurne.
—Naturalmente —contestó sin dudarlo Santos.
El cabo Souto levantó los ojos al cielo con un gesto de desesperación y comentó:
—¡Cómo puedes dudarlo, Virginia! —emitiendo una risita irónica—. César es un caballero y, aunque le importe un comino el cultivo de la trucha, se sacrificará para poder disfrutar de la belleza de Edurne Aguirre…, en estado puro, por supuesto.
Todos se rieron y Marimar aprovechó la animación general para intentar propinarle una patada a su amigo por debajo de la mesa, aunque no lo consiguió porque Santos aún seguía con las piernas recogidas bajo la silla. La joven se contentó con darle un pellizco en un brazo sin ningún disimulo, lo que aumentó el regocijo general. No le importó, pues ya había decidido quedarse a dormir allí aquella noche y estaba segura de que su distinguido amigo, siempre tan correcto y galante, no se opondría.
2
El lunes siguiente por la mañana, había bastante agitación en la casa cuartel de la Guardia Civil de Corcubión. El cabo Souto ya tenía el informe de la autopsia del capataz de la piscifactoría y los del Área de Investigación. La Agrupación de Tráfico le había comunicado que la matrícula del vehículo utilizado por los presuntos asesinos, un Seat León, correspondía a un autobús de Murcia. Aparentemente, aquellos hombres no tuvieron contacto físico con la víctima; habían disparado a un par de metros de distancia y ni siquiera se habían entretenido en recoger los casquillos, lo que debería de resultarles fácil en la playa solitaria, sin prisas y en un suelo arenoso. No se molestaron en borrar las huellas de sus pisadas, pero eso no aportaba nada interesante porque la arena blanda no conserva las trazas que permiten identificar el tipo de calzado. En cambio, las fotografías de Julio César Santos sí eran un documento muy valioso para la investigación porque en ellas se veía perfectamente a los dos supuestos asesinos y su vehículo, matrícula falsa incluida. La satisfacción que le produjo al cabo Souto la posesión de aquellas pruebas hizo que se le pasara el enfado por la broma de su amigo al habérselas ocultado en un principio.
Convocó a sus colaboradores más próximos, Taboada, Orjales y la joven agente Verónica Lago, recientemente incorporada, para distribuir el trabajo.
—Dado que los asesinos —empezó el cabo primero Souto— no han dejado huellas de ningún tipo, pero tenemos sus caras y sabemos qué vehículo han utilizado, vamos a empezar por tratar de dar con ellos por conductos aleatorios. Para empezar, enviaremos a la comandancia algunas de las fotos en las que se los ve mejor para la consulta de ficheros y demás labores habituales de reconocimiento. Preguntaremos en todas las oficinas de alquiler de coches de las provincias de La Coruña y Pontevedra, de momento, a ver si alguna de ellas ha alquilado un Seat León gris antes del jueves pasado. En caso de obtener respuestas afirmativas, les mostraremos las fotos de los dos individuos para ver si reconocen a alguno y tienen sus datos. Si ya hubieran devuelto el coche y aún no se hubiese vuelto a alquilar, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Que no lo toquen ni lo laven hasta que los de Investigación lo examinen. No es que me haga muchas ilusiones, pero podría funcionar.
—Me temo, cabo —dijo Orjales, que no se distinguía por su optimismo en este tipo de tentativas—, que en cualquier momento alguien llamará para decirnos que hay un Seat León quemado en un descampado.
—Puede ser —contestó Souto—, aunque no veo por qué. Si esos tipos se movieron el jueves con matrículas falsas, como sabemos, les bastará con volver a poner las buenas y se acabó el problema. No tienen por qué sospechar que tenemos fotos suyas.
—Pero sí pueden sospechar que los vieran desde alguna de las casas de Buxán o de Suarriba o alguien que anduviera por allí a aquella hora —comentó la agente Lago.
—¿Y qué más les da que los vieran? Lloviendo y desde lejos no podrían haberles visto las caras y el coche llevaba matrículas falsas. De todas formas, vamos a darnos una vuelta por esas aldeas y preguntar a la gente a ver si alguien vio algo raro. Y también por Lires, donde vivía Franqueira. Nunca se sabe. ¿Te encargas tú, Aurelio?
Aurelio Taboada movió la cabeza afirmativamente.
—Yo me ocuparé de interrogar a los de la piscifactoría para ver qué puedo sacar de unos y otros —siguió el cabo—. Tú, Vero, vas a casa de Franqueira y hablas con su mujer. Enróllate con ella y, sobre todo, tómatelo con calma porque estará muy afectada. Necesitamos saber si Franqueira tenía miedo de algo, si le habló últimamente de algún problema que lo preocupara en el trabajo, si recibió algún tipo de amenazas y todas esas cosas. Tiene que haber una razón para que se hayan cargado a ese hombre, una razón poderosa. ¿Cuál? —Souto empezaba a hablar solo razonando en voz alta—. No tenemos ni idea. Pero es evidente que, si unos tipos fueron a buscarlo por la mañana, se supone que esperando a que saliera de su casa para ir a trabajar, y lo persiguieron hasta matarlo, algo gordo ha tenido que ocurrir. Por lo que sabemos hasta ahora, Pepe Franqueira no debía dinero a nadie, no estaba metido en líos de ningún tipo y llevaba una vida completamente normal. Entonces, ¿por qué lo mataron?
—Quizá sea algo relacionado con la piscifactoría —se atrevió a decir Verónica Lago.
—¡Exacto! —exclamó Souto.
—Bueno, todo el mundo sabe —comentó Taboada— que la piscifactoría tiene problemas, que hay denuncias por el agua, por los vertidos y por no sé cuántas cosas más, pero eso no es nuevo. De todas formas, de ahí a cargarse al capataz, no veo yo qué relación puede haber y tampoco creo que los ecologistas sean capaces de hacer algo así.
—Ni yo.
—Los ecologistas nunca asesinarían a alguien en un espacio natural protegido y, mucho menos, pegando tiros que pueden asustar a las aves marinas —comentó muy serio Orjales.
—¡Qué gracioso! —dijo Souto levantándose—. ¿Tomamos un café?
3
Avanzada la tarde, César Santos llamó al cabo Souto y le propuso un paseo por la playa de Rostro cuando terminara el trabajo para charlar sobre los acontecimientos del jueves. Había cosas, le dijo, que le gustaría comentar. Y también quería volver al escenario del crimen para estudiarlo con cierto retroceso en el tiempo aprovechando que habría marea baja, como acababa de comprobar al salir de su finca.
—Supongo —le dijo el cabo Souto— que no se te habrá ocurrido la genial idea de ponerte a investigar el asesinato por tu cuenta, ¿no?
—Por supuesto que no, Holmes; sabes que nunca se me ocurriría nada semejante tratándose de un caso que llevas tú personalmente. Sin embargo, permíteme que te recuerde que te he proporcionado unos elementos de vital importancia para tu investigación y, por lo tanto, creo tener derecho a comentar contigo ciertas dudas o compartir algunas ideas que han pasado por mi imaginación. Si no es mucho pedir, claro. De paso, podríamos tomar luego un aperitivo en casa. ¿Qué me dices?
Al cabo Souto siempre le apetecía charlar con su amigo, al que no veía más que en dos o tres ocasiones a lo largo del año. No solo porque lo apreciaba sinceramente, sino también porque lo consideraba inteligente, disfrutaba y aprendía con su ingenio y porque Santos aportaba con frecuencia puntos de vista interesantes a los casos que llevaba él, aunque se negara sistemáticamente a aceptarlo para no alimentar el ego del detective ni fomentar lo que solía definir como chulería madrileña. Exageraba porque Julio César Santos, si bien era algo presumido y tenía motivos para serlo, no abusaba. El pulso que mantenían el millonario detective de la capital y el jefe provisional del puesto de la Guardia Civil del pueblo (que aparte de ser licenciado en Derecho, igual que Santos, distaba de ser un patán) era más un juego que cualquier otra cosa y daba un toque ornamental a su recíproca y gran amistad.
El detective pasó por el cuartelillo hacia las siete para recoger a su amigo. Fueron en coche hasta la playa de Rostro y lo dejaron al borde de la carretera junto al indicador del desvío del lado sur. Santos no quiso meterse por la pista hasta las dunas con el Porsche, por temor a quedarse atascado. Bajaron andando hasta el letrero que indica las características del enclave natural y siguieron hasta el lugar donde se había producido el crimen, que con la bajamar quedaba lejos de las olas. La inmensa superficie del arenal, del color del oro viejo con manchas dispersas de algas abandonadas por la marea, parecía no acabarse nunca entre el azul acerado del mar, los ribetes blanquecinos de las olas que morían sobre la arena y el verde apagado de los maizales que crecían más allá de las dunas. Al fondo, el horizonte se rompía con la negrura de los acantilados coronados por extensos pinares.
—¿Has descubierto ya algo interesante, Pepe? —le preguntó Santos al cabo mientras caminaban hacia las rocas.
—No, estamos empezando a trabajar —respondió Souto sonriente, pues no quiso ser desatento con su amigo, que había formulado la pregunta con seriedad, como si esperara una respuesta que le diese pie para exponer alguna idea—. ¿Por qué me lo preguntas?