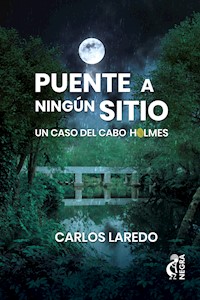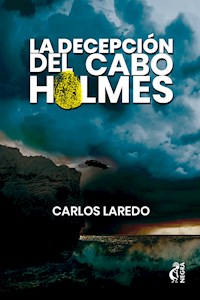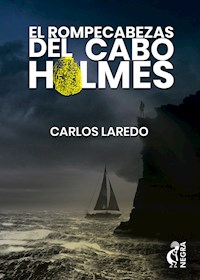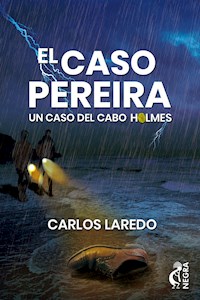
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kokapeli Ediciones
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Un ambicioso plan urbanístico en la Costa de la Muerte genera graves conflictos entre los constructores y los alcaldes de los municipios afectados. Amenazas, extraños secuestros y muertes accidentales en las obras complican la investigación del cabo Holmes, paralela a la que lleva por su cuenta el detective Julio César Santos, su amigo, siempre tan original y poco ortodoxo. Todo empieza en Nochebuena, bajo una espectacular tormenta, con el atraco al chalé de Pereira, conocido empresario y constructor, y su misteriosa desaparición. La descripción de los paisajes de esta bella región gallega, los vendavales y el oleaje de sus playas salvajes, la variedad de personajes y un sinfín de acontecimientos extraños mantienen en vilo al lector y lo conducen hacia un final inesperado y sorprendente, no exento de cierto toque humorístico.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Una de las más apasionantes novelas de la serie «El cabo Holmes»
Un ambicioso plan urbanístico en la Costa de la Muerte genera graves conflictos entre los constructores y los alcaldes de los municipios afectados. Amenazas, extraños secuestros y muertes accidentales en las obras complican la investigación del cabo Holmes, paralela a la que lleva por su cuenta el detective Julio César Santos, su amigo, siempre tan original y poco ortodoxo.
Todo empieza en Nochebuena, bajo una espectacular tormenta, con el atraco al chalé de Pereira, conocido empresario y constructor, y su misteriosa desaparición.
La descripción de los paisajes de esta bella región gallega, los vendavales y el oleaje de sus playas salvajes, la variedad de personajes y un sinfín de acontecimientos extraños mantienen en vilo al lector y lo conducen hacia un final inesperado y sorprendente, no exento de cierto toque humorístico.
El caso Pereira
un caso del cabo Holmes
Carlos Laredo
Capítulo I
1
El millonario y caprichoso detective madrileño, Julio César Santos, tomó la decisión de comprarse un terreno cerca de Corcubión, más con el corazón que con el cerebro. A sus amigos les dijo que anhelaba pasear por las playas desiertas de la Costa de la Muerte, sentarse a la orilla de los ríos de aguas transparentes, rodeados de bosques, visitar las pequeñas iglesias barrocas de las aldeas perdidas y deambular sin rumbo fijo al atardecer por las pistas solitarias que se adentran, entre robles y castaños, en la oscura frondosidad de las fragas gallegas.
Sin embargo, su amigo el cabo primero José Souto, jefe provisional del puesto de la Guardia Civil de Corcubión, sonreía con sorna cuando le oía exponer aquellas razones tan turísticas y bucólicas. Al cabo Souto le sorprendía que los forasteros encontraran excepcionales las playas solitarias, los acantilados, los bosques y los ríos de su tierra porque le parecía que la belleza del paisaje gallego era tan natural como la lluvia o el verde de los prados. Por eso, la primera vez que tuvo que atravesar Castilla, durante un viaje a Madrid, no pudo evitar un estremecimiento de tristeza al contemplar los inmensos y dorados campos castellanos, sin árboles ni ríos. ¿Dónde jugarán aquí los niños, si no hay donde esconderse?, se preguntó, ¿dónde harán los pájaros sus nidos? Pero no dijo nada a nadie porque era respetuoso con la tierra de los demás.
La sonrisa burlona que dedicaba a Julio César Santos cuando le oía alabar la belleza de Galicia no tenía nada que ver con el paisaje.
El cabo Souto se había casado hacía poco con su novia de siempre, Lolita Doeste. Acababa de heredar de su tía Carmen una casa de piedra, grande y antigua, con sus tierras, en una aldea próxima a Cee. Lolita, que era profesora del instituto, pidió entonces la excedencia y convenció a su marido para convertir la propiedad de la tía en una casa de turismo rural. Para poder hacer realidad aquel proyecto, ella vendió su piso y él invirtió todos sus ahorros. Un año después, la casa de turismo estaba acabada. Además de la vivienda de los propietarios, disponía de un salón para los huéspedes con su chimenea antigua, un bar y un comedor, ocho habitaciones confortables y un apartamento. La huerta se convirtió en jardín; una piscina ocupó el lugar del maizal; el gallinero y las cuadras dejaron sitio a un garaje y los campos de patatas y el prado fueron remplazados por un espacioso parque. Cuando terminaron las obras, el cabo Souto renunció a su vivienda de la casa cuartel y la pareja de recién casados se instaló en la nueva casa de turismo rural, a la que llamaron Doña Carmen.
Julio César Santos fue el primer huésped de la casa de turismo Doña Carmen y, poco después de la boda de sus amigos, pasó unas semanas del verano en la suite (o apartamento). En aquellos días entabló cierta amistad con un coronel retirado, Manuel Fontán, que vivía muy cerca, en la aldea de Sembra, y poseía varios terrenos y pinares en la zona. A César Santos le gustó mucho un gran prado junto a un pinar que el coronel le enseñó. El terreno abarcaba algo más de una hectárea y en un extremo había una casita deshabitada. Estaba a tres kilómetros de la casa de sus amigos, en Vilarriba, desde donde se divisaba la playa de Rostro, un bello arenal salvaje de dos kilómetros de largo, reserva ornitológica, flanqueado por inmensas dunas, que Santos conocía de anteriores viajes. El coronel, a quien le encantaba relacionarse con gente distinguida, y más si era de Madrid, como Santos, accedió en principio a venderle aquellas tierras con la condición de que se construyera una casa. Santos estuvo a punto de desistir después de preguntarle cuánto quería por la finca. No por el precio, sino porque, con su mentalidad castellana, no conseguía comprender las vueltas que el coronel le daba al asunto: los problemas que aseguraba que tendría con los aldeanos por vendérsela a un forastero, los precios en vigor, el valor de la madera que se podría extraer del pinar, el supuesto interés de un vecino por comprársela y los peligros del derecho de retracto por parte de los dueños de las fincas colindantes. Explicaciones en su opinión innecesarias.
Finalmente, el coronel pidió una cantidad inferior a la que Santos esperaba y este, sin dudarlo más, le dijo que estaba de acuerdo. Manuel Fontán se quedó perplejo y casi decepcionado por el hecho de que Santos no regateara. No supo qué decir. Le había pedido una cantidad superior al valor real del terreno. Sin embargo, César Santos había aceptado sin parpadear ni tan siquiera hacer un gesto de sorpresa o insinuar que fuera caro. Aunque su amigo madrileño estuviera dispuesto a pagar el doble del valor de aquellas tierras, al coronel le pareció un desaire que no se dignara discutir el precio. Y aunque habría consentido en vendérselas por menos, lamentó no haberle pedido más. Pero se dieron la mano y el trato se cerró.
Cuando César Santos se lo contó al cabo Souto, este se echó a reír.
—Como diría mi tía Carmen —le dijo—, tiran más dos tetas que dos carretas.
—¿A qué viene esa vulgaridad, Pepe?
—Mira, César, a mí no me vengas con la coña de que si los ríos de aguas transparentes y que si las playas salvajes. No digo que no te gusten los paisajes de Galicia, pero a ti, lo que de verdad te gusta de ese lugar no es que se vea el mar, sino que se puede ver a Marimar.
Julio César Santos no contestó. Su amigo era demasiado inteligente para tratar de confundirlo con alguna de sus ingeniosas respuestas. No merecía la pena discutir porque Souto tenía parte de razón. Se conocían demasiado y no serviría de nada disimular.
2
Marimar Pérez Ponte, amiga y compañera de colegio de Lolita Doeste, aunque algo más joven, era hija de un pescador fallecido en un naufragio y de una aldeana que trabajaba de asistenta. Gracias a un tío soltero que la ayudó, pudo estudiar Derecho en Santiago. Era procuradora de los tribunales y tenía, a medias con otro abogado, una gestoría administrativa con asesoría jurídica en Cee. Julio César Santos la había conocido años atrás y había tenido con ella una relación afectiva ocasional en circunstancias azarosas. Marimar aún no había cumplido los treinta años y, al margen de su competencia profesional, llamaba poderosamente la atención por el contraste entre su gran belleza y su lenguaje exageradamente vulgar. A César Santos, un hombre refinado, educado en la más rancia tradición de la alta burguesía madrileña, Marimar lo dejó encandilado cuando la conoció, no solo porque sus facciones eran de una gran perfección, sino porque toda ella emanaba un atractivo al que le resultó difícil resistirse, incluso siendo un hombre curtido en el trato con las mujeres. Pero en cuanto la oyó hablar, sufrió un severo traumatismo emocional y pensó que cualquier pretensión de disfrutar de su belleza chocaría contra el muro infranqueable de su vulgaridad. A su amigo el cabo Souto le había ocurrido algo parecido tiempo atrás. Sin embargo ambos se equivocaron. A medida que César Santos la fue tratando, su espontaneidad, su franqueza y su inteligencia, todo ello enmarcado en una belleza fuera de lo común, hicieron que la vulgaridad de su lenguaje pareciera un ligero defecto, una característica sorprendente o un toque de exotismo. César Santos no logró acostumbrarse a escuchar los tacos y palabrotas de Marimar, pero sí pudo resignarse a tolerarlos como un mal menor. Y como él solamente aparecía por Cee una vez al año, su memoria no retenía más que la belleza turbadora de la joven. Lo demás se perdía en el olvido.
A Marimar, César Santos la había deslumbrado por su buen aspecto, su elegancia, su seguridad y ese toque de distinción propio de la gente que lo ha tenido todo desde la infancia y vive en un mundo privilegiado. Cuando lo vio por primera vez bajarse de su Porsche, con su metro noventa de estatura, su pelo ondulado y una sonrisa de bueno de película, tuvo la impresión de estar soñando. Y cuando lo empezó a tratar, comprendió que había vivido hasta entonces en un pueblo perdido, lejos del mundo y de los placeres de la vida, acosada por toscos campesinos y pescadores embrutecidos por la mar que no buscaban más que manosearla. Santos, en cambio, había rodeado el coche para abrirle la puerta, la había tratado con delicadeza y, a pesar de que ella se insinuó, no intentó seducirla.
La decisión de César Santos de comprar un terreno y construir una casa en los alrededores de Corcubión no era ajena a la existencia de Marimar Pérez. El cabo José Souto lo sabía de sobra y disfrutaba bromeando sobre ello con su amigo porque notaba que le molestaba. También lo sabía Lolita, que sin embargo disimulaba. Pero tanto uno como otra permanecían a la expectativa, ya que César Santos no daba señales de querer formalizar ningún tipo de relación con la bella procuradora y se limitaba a ir a verla o salir a dar un paseo con ella cuando aparecía por la aldea, una vez al año, y se alojaba en la casa de turismo Doña Carmen.
En cualquier caso, Julio César Santos estaba muy contento con la adquisición del terreno del coronel y no perdía ninguna oportunidad de alabar la belleza del lugar, bucólico, aislado, con vistas a un mar violento y tenebroso en invierno y plácido y azulado en verano. La escritura notarial lo describía en términos menos románticos; sin embargo, a él, que ya poseía un chalé en la sierra madrileña, le pareció un lugar ideal para construir una casa de estilo tradicional gallego, donde refugiarse de vez en cuando, lejos del estrés de la capital.
Las cosas en Galicia no funcionan siempre como uno supone. Para obtener la licencia de obras del ayuntamiento le pusieron infinidad de pegas, que no se solventaron hasta que el arquitecto municipal, José Luis Salgueiro, se ofreció a hablar con el alcalde para conseguírsela, siempre que, naturalmente, le encargara a él el proyecto a través de una empresa que figuraba a nombre del aparejador Pablo García, su cuñado. Las cantidades que tuvo que pagar al arquitecto por el proyecto y la dirección de obra, al aparejador por no sabía qué, a los topógrafos de la misma empresa por medir los terrenos y levantar un plano exactamente igual al que ya obraba en su poder, al ayuntamiento por la licencia municipal y al catastro por tasas diversas lo habrían desanimado si no fuera porque el dinero no formaba parte de sus preocupaciones.
El siguiente paso era poner la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad. Algo en apariencia tan sencillo como presentarse allí con las escrituras y solicitar la inmatriculación. Pero resultó que las medidas del terreno que figuraban en la escritura no coincidían con las que constaban en el Registro, por lo que la registradora le explicó muy amablemente que no podía inscribir la propiedad. Perdió mucho tiempo en desplazamientos y gestiones inútiles hasta darse cuenta de que él solo nunca conseguiría solucionar algo tan elemental como una corrección en la escritura.
Virginia Castiñeira, la registradora, una mujer muy agradable de la que acabó por hacerse amigo, le aconsejó poner el asunto en manos de una gestoría de Cee con la que solía trabajar. Se trataba, según le explicó, de una pequeña oficina situada a la entrada del pueblo, en la carretera general, y que pertenecía a dos jóvenes, el abogado Alfredo Bustelo y la procuradora Marimar Pérez. César Santos se dio un golpe en la frente con la mano, para gran sorpresa de la registradora.
—¿Qué le pasa? —le preguntó.
—Pues que no se me había ocurrido. Marimar Pérez es amiga mía.
En cuanto Santos le explicó el problema a Marimar, esta le soltó:
—El notario se lleva a matar con la registradora, que no le pasa una. El gilipollas del oficial la cagó con las centiáreas y los metros cuadrados y nunca lo admitirá. No te preocupes, yo me encargo de arreglarlo.
Santos sonrió al escuchar el lenguaje poco jurídico de su amiga y dejó el asunto en sus manos. Marimar logró en pocas semanas la documentación necesaria para que el notario hiciera una escritura complementaria que la registradora finalmente aceptó. Aquel mismo verano empezaron las obras para la construcción de la casa, en el más puro estilo de arquitectura popular gallega adaptada a los tiempos modernos, que Julio César Santos encargó al arquitecto municipal a través de la empresa de su cuñado.
Año y medio después, a mitad del otoño, la casa estaba terminada. Santos mandó arreglar la antigua casita abandonada en un extremo de la finca con la idea de convertirla en casa de los guardas, dado que no pensaba habitar la propiedad durante una gran parte del año y los necesitaría. Pidió a Lolita Doeste y a José Souto que le buscaran a alguien de confianza, dispuesto a aceptar aquel trabajo a cambio de disponer de la casa, con los gastos pagados y la posibilidad de hacerse su huerto, un gallinero, plantar algunos árboles frutales o lo que quisieran, en el extremo de la finca. Souto encontró un matrimonio que aceptó encantado la oportunidad. Él, Remigio, era un guardia civil recién jubilado de sesenta y dos años, aficionado a la jardinería, y ella, Aurora, se ofreció para cocinar, ocuparse de la casa y atender a Santos cuando estuviera allí. César llegó rápidamente a un acuerdo económico con ellos, convencido de que no había podido encontrar nada mejor. A Remigio le dio carta blanca para arreglar la zona próxima a la casa principal, que estaba rodeada de escombros, y le adelantó una cantidad para gastos que al guardia retirado le pareció exorbitante.
Cuando Santos volvió, en primavera, se quedó asombrado del aspecto que tenía su nueva propiedad. Remigio, después de hacer desaparecer los escombros de la obra, había desbrozado y limpiado la finca, plantado unos macizos de hortensias muy decorativos a la entrada y un seto de arizónica a lo largo de la valla; había construido un camino de gravilla blanca hasta la verja de entrada y, delante de la casa, había plantado una considerable extensión de césped rodeada de macizos de alheña llenos de flores. Todo era muy nuevo y las plantas aún jóvenes, pero Santos sintió una gran satisfacción al contemplar el trabajo realizado y el resultado, sobre todo porque no le había costado ningún esfuerzo. Remigio le preguntó qué hacía con el dinero que le había sobrado, que era mucho, y Santos le contestó que podía quedárselo para acondicionar y decorar su casita. Remigio y Aurora se lo agradecieron emocionados.
Durante los meses siguientes, los decoradores contratados en La Coruña trabajaron para que la casa grande estuviera en perfectas condiciones antes del verano. A finales de junio, Julio César Santos la inauguró con una fiesta, a la que invitó, además de a José Souto y Lolita, a Marimar Pérez y su socio Alfredo Bustelo, al coronel Fontán, que fue solo, porque su mujer estaba enferma, a la registradora Virginia Castiñeira y su marido, el doctor Canosa, al arquitecto Salgueiro y al aparejador García con sus esposas, a don Braulio, cura de Toba y San Antonio de Xallas, a petición de Lolita, y a los dos ayudantes del cabo José Souto, Taboada y Orjales, que acudieron con sus novias. Encargó la organización a una empresa de Santiago porque no quiso que Remigio y Aurora se arrepintieran de haber aceptado un empleo que consideraban tranquilo y que empezaba con una fiesta para cerca de veinte personas.
Cuando se iban ya los últimos invitados y Souto se despedía de su amigo el detective, este le dijo abriendo los brazos:
—Lo siento, Pepe, pero ahora ya no vas a poder librarte fácilmente de mí.
Se lo dijo porque sabía que, al margen de la gran amistad que los unía y de los éxitos que habían conseguido años atrás trabajando juntos casualmente, al cabo le fastidiaba que el detective metiera las narices en sus casos o que tratara de ayudarlo, algo a lo que Santos no podía resistirse.
—Ni tú te vas a librar de Marimar —le respondió Souto—. Ándate con ojo, César, ya sabes que las gallegas son peligrosas.
Unos días después, en Cee, en Corcubión y en las aldeas de los alrededores, todo el mundo hablaba del «famoso detective madrileño», amigo del cabo de la Guardia Civil José Souto, que se había hecho una casa para veranear en Vilarriba, frente a la playa de Rostro.
Capítulo II
1
En el despacho del cabo primero José Souto nada indicaba que faltaran solo unos días para Navidad. En otras partes de la casa cuartel, especialmente en la cantina y en la recepción, había algunos adornos colocados con mejor voluntad que buen gusto, pero él consideraba que en el despacho del jefe no procedía aquella clase de frivolidades, por muy tradicionales que fueran.
—Ni se te ocurra colgar eso ahí —le había soltado a su colaborador Aurelio Taboada cuando este se disponía a colocar una guirnalda bastante cursi y llamativa en la puerta—. Esto no es un supermercado.
—¡Perdona, Holmes! —contestó el guardia, que, como otros compañeros del cuartel, lo llamaba así cariñosamente en señal de admiración por sus muchos y sorprendentes aciertos en la resolución de casos difíciles y su reconocida afición a las novelas policíacas—, siempre hemos puesto algo en la puerta del jefe.
—Vamos a ver, Aurelio, ¿se ponen guardias civiles en los belenes?
—No, que yo sepa.
—Ni soldados romanos.
—No, claro. Se ponen pastorcillos y esas cosas.
—Pues entonces no veo por qué hay que poner belenes en el las dependencias de la Guardia Civil —zanjó el asunto Souto con aquel razonamiento cuartelero.
Viendo que Taboada se iba algo corrido, el cabo sonrió interiormente y simuló tomárselo en serio, cuando en realidad le importaba un comino que pusiera la guirnalda o la dejase de poner. Simplemente, creía necesario mantener la dignidad del lugar donde ejercía sus responsabilidades desde hacía más de un año, cuando se jubiló el sargento Vilariño. Y como sus superiores de la comandancia no parecían tener ninguna prisa en nombrar un nuevo jefe del puesto, Souto, a pesar de ser campechano, nada presumido y enemigo de formalismos, se consideraba obligado a velar por la buena imagen de su interinidad.
Cuando Taboada ya se había alejado del despacho, lo llamó.
—¿Tomamos un café? —le preguntó levantándose.
Y ambos se dirigieron a la cantina.
No llevaban en el bar ni cinco minutos, cuando apareció el guardia de la puerta para decirle al cabo Souto que estaba en la entrada el señor Pereira, que necesitaba verlo urgentemente.
José Antonio Pereira era un personaje importante y conocido en la región. Había sido concejal con el anterior equipo de gobierno y, últimamente, estaba comprometido en la promoción turística de la zona y la construcción de un complejo hotelero de cierta envergadura frente a la playa de Xardas, en la carretera de Fisterra. El proyecto había desencadenado una fuerte polémica, con las consiguientes protestas y manifestaciones de los ecologistas, porque las obras afectaban a una zona de gran belleza, al final de una serie de curvas de la carretera que descendía en suave serpenteo, rodeada de bosques, hasta el nivel del mar, frente a la ensenada de Sardiñeiro.
El cabo Souto estaba al corriente de los problemas que habían surgido y conocía a José Antonio Pereira.
—Dile al señor Pereira que haga el favor de esperar cinco minutos. Puedes pasarlo a mi despacho —le ordenó al guardia.
Souto y Taboada terminaron tranquilamente sus cafés.
José Antonio Pereira se levantó al ver entrar al cabo. Se saludaron, Souto le rogó que se sentara y él hizo lo mismo. Le gustaba recibir en el despacho principal del puesto porque durante años había tenido que recibir las visitas en una sala de denuncias, pues en su minúsculo despacho anterior, de poco más de cuatro metros cuadrados, no podía uno moverse sin tropezar con la puerta, con el archivador, con las dos sillas o con la pared, y los comentarios irónicos que le dirigían a veces las visitas lo molestaban profundamente. Un pescador llegó a decirle en cierta ocasión que el despacho era más pequeño que su chinchorro. Su amigo el detective Julio César Santos le había preguntado. En otra, su amigo el detective Julio César Santos le había preguntado delicadamente si no podían charlar en algún bar cercano en vez de hacerlo en aquella especie de armario.
—Usted dirá, señor Pereira.
José Antonio Pereira tenía cincuenta y cinco años, era de constitución fuerte y carácter decidido. Había emigrado a Suiza al terminar el servicio militar y, después, a Alemania, donde ganó dinero suficiente para poder regresar a su tierra. Era dueño de una fábrica de perfiles metálicos, dos gasolineras, la concesión de una marca de automóviles, una cafetería, dos supermercados y un hotel en el centro del pueblo. Se le consideraba una persona seria y trabajadora, a pesar de haberse dedicado a la política durante algún tiempo. Viudo desde hacía varios años y vuelto a casar no hacía mucho con una mujer más joven, Adelina Ramallo, tenía un hijo de veintitantos, Pablo, que vivía con ellos en una bonita propiedad rodeada de bosque, próxima al lugar donde planeaba construir su complejo hotelero. El hijo lo ayudaba en la administración de sus negocios.
En los últimos tiempos se había distinguido por sus constantes propuestas a la Xunta para elevar el nivel hotelero de aquella parte de la Costa de la Muerte y atraer un turismo de calidad. Su idea chocaba con la desidia generalizada de los propietarios de tierras al borde del mar, muchos de ellos aldeanos y pescadores, con la dejadez de los funcionarios, con la anarquía urbanística generalizada y con la avidez de ciertos caciques de la política local.
En aquellos años, como había podido comprobar el detective madrileño Julio César Santos no hacía mucho, tratar de obtener una licencia de obra para construir en la comarca siguiendo el cauce legal suponía un total desconocimiento de los mecanismos administrativos y era considerado incluso una impertinencia por parte de algunos funcionarios encargados de tramitarlas. Había otros cauces: uno, construir sin licencia (reservado a pequeñas obras de particulares) y, otro, el soborno. Pero, aunque el soborno resultara ser el camino idóneo en la mayoría de los casos, tampoco solucionaba sistemáticamente todos los problemas, pues en determinadas ocasiones los empresarios sufrían las consecuencias de los vaivenes de la política y las cuentas pendientes que los miembros de partidos rivales guardaban en su memoria esperando el momento de ajustarlas.
Todo esto parecía pasar por la mente de José Antonio Pereira y del cabo José Souto mientras se observaban sentados frente a frente.
—Cabo —empezó diciendo Pereira—, estoy preocupado, muy preocupado, porque me han amenazado de muerte.
Souto no dijo nada, ni siquiera dio señales de inquietud. Se limitó a esperar a que Pereira fuera más explícito.
—No se trata de amenazas genéricas, ya sabe a qué me refiero, cosas que te dicen por decir los sindicalistas o los ecologistas, a los que nadie hace demasiado caso. Esta vez creo que va en serio. No tanto por lo que se ha dicho, sino por quien lo ha dicho.
—Explíquese un poco más, por favor —le dijo el cabo.
—Supongo que usted estará al corriente del proyecto del complejo hotelero que quiero construir en Xardas. —Souto afirmó con la cabeza—. Pues bien, como sabe, los terrenos están a caballo entre dos municipios. Con uno de ellos no tengo ningún problema: Pradeiro, el alcalde, es amigo mío y, aunque el proyecto está en estudio, me ha asegurado que puedo contar con la licencia. Las pequeñas pegas que surgieron al principio ya las he podido solucionar y he empezado con las obras de desmonte, cimentación, etcétera. Pero con el otro alcalde, Ramón Sotelo, las cosas se han torcido. También sabrá que la empresa constructora con la que trabajo es de mi cuñado, Benigno Albarello. Mi cuñado trabajó durante años con Sotelo, cuando este era concejal de urbanismo. Supongo, cabo, que no hará falta que le explique cómo se consiguen las contratas en el ayuntamiento. —El cabo Souto hizo una mueca con la boca que podría interpretarse como una sonrisa resignada—. Sotelo se embolsó unos cuantos millones de las antiguas pesetas a cuenta de mi cuñado, sin contar algunos viajes al Caribe y la construcción de su chalé, que le salió por cuatro perras; ya sabe de qué le hablo, ¿no? Pero resulta que ahora Albarello y Sotelo no se tratan, por culpa de las obras del desvío de la general a Estorde y quizá por algo más.
—¿No puede ir al grano, Pereira?
—Sí, sí, cabo. Disculpe, pero quiero que entienda de dónde viene el problema. Como le decía, resulta que ahora Sotelo, como está enemistado con mi cuñado, se niega a concederme la licencia para el proyecto hotelero en Xardas. Ya he metido ahí demasiado dinero como para hacer cambios. Al principio, todo parecía funcionar y nadie me había puesto pegas. Yo suponía que con unos cuantos regalos y la comisión de costumbre no habría ningún problema con el alcalde. Y de repente me llama y me dice que me olvide, que no me va a conceder la licencia de obra. Que si los ecologistas, que si no sé qué más, o sea, nada. Fui a verlo y le dije que, si se trataba de un problema de dinero, podíamos discutirlo; incluso le pregunté abiertamente cuánto quería, para él o para el partido.
—¿Y…?
—Me dijo que no y que no. Que me olvidara del asunto, que no me iba a conceder la licencia hiciera lo que hiciese. Insistí en preguntarle por qué y finalmente me contestó que porque no le salía de los cojones. Tal como se lo cuento. Me enfadé y le contesté que tenía amigos en la Xunta y que estaba dispuesto cualquier cosa y a hablar con quien fuera para sacar adelante mi proyecto. Entonces él me dijo que si seguía tocándole las pelotas me denunciaría por intento de soborno. Yo le contesté que sabía cuánto le había pagado mi cuñado y que disponía de pruebas de esos pagos y tenía copias de los billetes al Caribe y de las facturas de los regalos a su mujer. También de lo del chalé.
—¿Es cierto eso?
—Sí, cabo, es cierto. Tengo pruebas guardadas en mi caja fuerte. Son documentos que me dio mi cuñado, por si algún día hacían falta.
—Pero eso son pruebas de un delito, lo sabe, ¿no?
—Oiga, cabo Souto, no me venga ahora con esas. Yo guardo unos documentos que me dio mi cuñado. Eso no es ningún delito. Mientras no me los reclame un juez, es como si no existieran. Bastante tiene ya Sotelo con otras imputaciones pendientes. —El cabo prefirió no insistir—. Bueno, a lo que íbamos. Cuando me fui de su despacho, le dije: «Piénsalo, porque si no me das la licencia, puedes estar seguro de que hablaré con los periodistas». «¡Cuidado con lo que dices! —me gritó—. ¡Mucho cuidado! Como se te ocurra empezar a poner el ventilador delante de la mierda, te la acabarás comiendo».
Souto no se mostró sorprendido por la pelea entre el empresario y el alcalde, porque sabía lo que ocurría en la comarca. Él no tuvo problemas con las obras que había hecho al morir su tía Carmen para convertir la casa de aldea en un hotelito de turismo rural. No había ninguna razón para que un alcalde quisiera complicarle la vida al jefe del puesto de la Guardia Civil y a su mujer por una pequeña obra familiar. Siguió los trámites legales, pagó las tasas municipales y obtuvo la licencia. Pero el asunto de José Antonio Pereira era algo de gran envergadura y los intereses que estaban en juego justificaban prestar atención al asunto.
—Ya veo —intervino el cabo Souto, que empezaba a impacientarse—. Pero, vamos a ver, ¿las amenazas de muerte de las que me habló antes, de qué van? No será por eso de comerse la mierda, supongo.
—No, cabo. No es eso.
—¿Entonces?
—Ayer, cuando llegué a mi casa por la noche, vi que habían arrojado un bote de pintura roja contra la verja de la finca y habían escrito a lo largo del muro diversos insultos.
—Nadie me ha dicho nada —comentó el cabo.
—Mi casa está un poco apartada de la carretera, como sabe, y enseguida mandé que volvieran a pintar de blanco el muro, para que la gente no lo viera, pero la pintura roja aún sigue en la verja. Como conozco al jefe de los ecologistas, lo llamé por teléfono y le pregunté si habían sido ellos. Me dijo que no tenía ni idea de qué iba aquella pintada y me aseguró que sus amigos no tenían nada que ver. Eso fue anoche. Esta mañana, cuando salía para trabajar, me encontré delante de la puerta un saco, como los sacos de patatas. Estaba empapado, chorreando agua. Lo abrí y dentro había un perro ahogado.
—¡Qué dice! ¿Un perro ahogado?
—Sí, señor. Un perro. Y usted ya sabe lo que quiere decir eso. Entre los contrabandistas, eso significa que te van a meter en un saco y tirarte al mar. Es lo que hacen con los soplones. Los llevan en una motora, les atizan en la cabeza con una barra de hierro o les pegan un tiro y luego, pues eso, un saco, una piedra y al fondo del mar. Por eso he venido a verlo, cabo.
—¿Quiere poner una denuncia? —Souto hizo una pausa y, como Pereira permanecía en silencio, añadió—: Claro que tendría que tener alguna prueba de que ha sido el alcalde quien ha mandado dejar el perro en su casa. Y eso va a ser difícil de probar.
—Estoy muy preocupado —Pereira parecía no haber oído al cabo—, porque Sotelo no es de los que se andan con chiquitas. La denuncia no va a servir de nada, eso ya lo sé. Pero, dígame, ¿qué puedo hacer?
—Pues mire, la Guardia Civil no puede actuar mientras no se cometa un delito. Si usted pone una denuncia, puedo tramitarla en el juzgado, pero no creo que en este caso vaya a dar resultado. Yo, en su lugar, intentaría rebajar la tensión, hablar otra vez con Sotelo, decirle que estaba usted enfadado y que no hablaba en serio. Propóngale alguna forma de arreglo amistoso o sugiérale que le haga él alguna proposición, no sé, en fin, cosas de esas.
—No servirá, cabo. Sotelo es chulo y cabezón. Mi cuñado ya intentó arreglarse con él y no hubo manera. ¿Qué puedo hacer? Ya he invertido en el proyecto más de un millón de euros. Hay estudios geológicos y medioambientales terminados, proyectos de ingeniería, excavaciones, un gran proyecto de arquitectura, un plan urbanístico; maquinaria contratada y compromisos adquiridos; hemos comprado fincas, creado una sociedad, solicitado créditos, etcétera, etcétera. Ya no puedo volverme atrás y la parte de los terrenos que está dentro de su municipio es considerable. Si no consigo la licencia todo se vendrá abajo. Tendría que pleitear y eso llevaría años con las obras paradas, los créditos sin pagar y los intereses corriendo. No sé si me comprende, ¡es una verdadera catástrofe!
El cabo José Souto no sabía qué aconsejarle, como tampoco sabía que dejar un perro ahogado en un saco delante de la puerta de alguien constituyera una amenaza de muerte tan precisa. Era la primera vez que lo oía y se sintió molesto por tener que escuchar que algo tan lamentable sucediese en su demarcación, una comarca segura y tranquila. No tenía constancia de que las chapuzas urbanísticas y los trapos sucios de algunos municipios de la provincia hubieran podido llegar a situaciones hasta tal punto preocupantes y de connotaciones tan claramente mafiosas.
—¿La Guardia Civil no podría —preguntó con timidez el empresario— darme algún tipo de protección?
—Bueno —le contestó el cabo tras unos segundos de reflexión—, nosotros podemos vigilar su casa durante unos días, pero tiene que comprender que su temor, aunque sea fundado, no es suficiente para solicitar una ayuda especial a la comandancia. Mis medios aquí, en Corcubión, son limitados. De todos modos, veré qué puedo hacer, aunque no le garantizo que sus enemigos no consigan hacerle una faena si lo intentan. ¿Ha pensado usted en contratar algún tipo de escolta o llamar a una empresa de seguridad?
—Pues no, francamente.
—Quizá no sea necesaria una escolta profesional, pero sí debería tomar algunas medidas de seguridad. Por ejemplo: no vaya usted nunca solo a lugares apartados, modifique sus itinerarios habituales y procure ir siempre acompañado por algún empleado de su empresa o un amigo, ya me entiende.
2
El cabo Souto y el empresario José Antonio Pereira se despidieron poco después a la puerta de la casa cuartel. Souto llamó a su colaborador Orjales, que era joven y se encargaba de los asuntos de contrabandistas y traficantes, y le preguntó si sabía lo que significaba que a uno le dejaran un perro ahogado dentro de un saco a la puerta de su casa. Orjales lo miró con desconfianza, como si Souto quisiera examinarlo y le preguntó a su vez:
—¿Cuándo se supone que lo dejaron, cabo, antes o después de haberse cargado al soplón?
—Vale, tío. No hace falta que me digas más.
—¿Por qué me lo preguntabas? ¿No se lo habrán dejado al señor Pereira? Acabo de verlo salir con cara de mala leche —añadió.
—Pues sí. Se lo han dejado a él esta noche y le han hecho unas pintadas en el muro de su finca. Vete a buscar a Taboada, que debe de andar por ahí, y venid a mi despacho. Tenemos que hablar.
El asunto de José Antonio Pereira era serio. Nunca hasta entonces se le había presentado al cabo José Souto, ni en tiempos del sargento Vilariño, un caso de amenazas de muerte tan graves entre personas conocidas e importantes de la comarca. Souto les explicó a sus ayudantes que no podían quedarse de brazos cruzados.
—No me gustaría estar en el pellejo del señor Pereira —comentó Orjales cuando volvió con su compañero.
—Ni a mí —le respondió el cabo—. Pero estamos en el pellejo de la Guardia Civil y tenemos que hacer todo lo posible para evitar que esas amenazas se lleven a cabo.
—¿Y qué le pasa a ese señor? ¿No quiere pagar al alcalde para solucionar el problema? —preguntó Taboada, como si pagar fuera un trámite administrativo ordinario.
—Pero, bueno, Aurelio, ¿a ti te parece normal tener que pagar al alcalde para obtener una licencia de obras?
—No, lo normal es pagar al concejal de urbanismo.
—¿Estás de coña?
—Hombre, que yo sepa, es lo que hace la mayoría de las empresas en esos casos. Ya sé que no es legal, pero qué quieres que te diga. Mira los periódicos. En Madrid, en Cataluña, en todas partes lo hacen. Parece ser que es así como se financian los partidos. ¿Por qué, si no, le niega el alcalde Sotelo la licencia? Si tiene todo lo demás en regla, que le pague lo que le pida y se acabó el problema.
—Aurelio, de verdad, no sé si estás de coña o hablas en serio. O sea que tú le aconsejarías a Pereira que cometiera un delito de soborno y al alcalde otro de cohecho para solucionar sus problemas. ¿Eso es lo que propone un agente de la autoridad responsable del cumplimiento de la ley?
—Coño, Souto, desde que terminaste Derecho, hilas muy fino. Yo no propongo nada, solo te digo que por qué no arreglan sus asuntos como todo el mundo. Ya sé que no es muy ortodoxo, pero antes de liarse a tiros es mejor llegar a una solución económica. El señor Pereira, además, debe de estar forrado.
—Tío, te voy a mandar a hacer un curso de reciclado: estás desbarrando.
—No me jodas, Holmes, no lo dirás en serio.
—Pues no digas más chorradas y dame alguna idea.
3
El cabo José Souto había conseguido, en septiembre y tras diez años de considerable esfuerzo, licenciarse en Derecho. Su tenacidad y su fuerza de voluntad le permitieron finalmente superar múltiples obstáculos para compaginar su trabajo en el cuartel con los estudios nocturnos y las clases particulares que le daba su amigo Manolo Veiga, oficial del juzgado de Corcubión. Y también para compaginar la dedicación que exigían algunos casos importantes con la concentración necesaria para estudiar, copiar apuntes y desplazarse a Santiago a examinarse. Todo ello sin desatender su vida familiar de recién casado y las obras de su nueva casa.
Souto estaba orgulloso de haber logrado su título, pero no hablaba nunca de ello, porque presumir no iba con su carácter.
Las Navidades no eran una época en la que el cabo José Souto se sintiera particularmente feliz. Y menos desde que vivía en la casa de su difunta tía Carmen, hermana de su padre: la casa de sus abuelos. Souto no tenía recuerdos tiernos de su infancia, ni sentimientos familiares arraigados. Era hijo único y sus padres murieron cuando empezaba los estudios universitarios, que tuvo que abandonar para ganarse la vida. Tampoco sería adecuado decir que la Guardia Civil constituía su familia, porque no lo unía al Cuerpo ninguna relación afectiva, sino solo profesional. Souto, influido por su afición a la lectura de novelas policíacas, había querido en su juventud entrar en la Policía Nacional con la idea de llegar a comisario, pero tuvo que desistir por falta de medios para trasladarse a la capital. La Guardia Civil le proporcionó entonces una salida relacionada con sus gustos y al alcance de sus posibilidades.
Durante algún tiempo, cuando aún estaba soltero, había considerado la posibilidad de hacer carrera dentro de la Benemérita, por lo que reanudó sus estudios de Derecho con cierta ilusión, pensando que eso le facilitaría los ascensos. Pero el cambio de vida que se produjo con el fallecimiento de su tía Carmen, la excedencia de Lolita de su puesto de profesora en el Instituto de Cee para dedicarse a la casa de turismo rural, y finalmente su boda, moderaron su entusiasmo.
Al terminar la carrera sintió la necesidad de descansar mentalmente, dejarse llevar por la rutina cotidiana, olvidarse de sus proyectos sobre un porvenir incierto e imprevisible y disfrutar de la vida placentera como jefe provisional del puesto de Corcubión, con la ventaja de vivir en la casa de la aldea, que le ofrecía muchas más comodidades que su pisito en la casa cuartel. Próximo ya a los cuarenta años, José Souto empezaba a disfrutar del placer de sentirse mayor siendo aún joven, un lujo que podía permitirse a su edad y que le hacía olvidar otras ambiciones azarosas. Pero en aquellos días, las reuniones familiares con sus primos o con parientes de su mujer, los villancicos, las felicitaciones de Navidad y, sobre todo, los adornos navideños, los Papás Noel, que consideraba ridículos, la nieve falsa, las estrellitas y los cometas le producían una especie de alergia mental que era incapaz de explicar. En cambio, cuando ocurría algún suceso extraordinario en la zona y percibía, como si lo oliera, el interés de un nuevo caso, tenía la sensación de que no había en el mundo un lugar mejor que su bonito pueblo al borde de la ría y no quería arriesgarse a un posible cambio de destino, aunque fuera consecuencia de su ascenso.
Esa fue la sensación que tuvo después de haber reflexionado detenidamente sobre la visita de José Antonio Pereira. Algo gordo parecía estar cociéndose en torno al proyecto del complejo hotelero de Xardas. Su instinto policial le hizo sospechar que quizá hubiera algo más que una pequeña rencilla personal para que el alcalde se negara a conceder las licencias a un promotor en algo que proporcionaría indudables ventajas al municipio y, sin duda, al propio alcalde. Aunque la amenaza de tinte mafioso que había recibido Pereira le pareció una fanfarronada, decidió tomar algunas medidas preventivas de vigilancia en torno a su finca, al menos durante unos días, y dio instrucciones para que las patrullas nocturnas estuvieran especialmente pendientes de la zona. Si algo le ocurría a Pereira, no quería tener que reprocharse el no haber hecho nada para evitarlo.
El día de Nochebuena recibió una llamada de su amigo Julio César Santos. Al oír la voz del detective, su mente recuperó de pronto imágenes del pasado imposibles de olvidar, momentos de peligro, dramáticos, y también algunos buenos ratos. Era una curiosa amistad, porque sus caracteres y forma de vida opuestos daban a aquella relación un toque de exotismo social difícil de entender para quienes los trataban. Y, especialmente, porque el cabo José Souto era un hombre modesto, discreto, de pocas palabras, educadamente adusto y, aunque se llevaba bien con todo el mundo, apenas tenía amigos. Todo lo contrario que el detective, un hombre brillante, mundano, muy bien relacionado y extremadamente simpático. César era para el cabo Souto una evidencia de la contradicción entre la vida real y la imaginaria, entre lo que era y lo que quizá le habría gustado ser si con un chasquido de los dedos se pudiera cambiar el mundo. Aunque se guardase mucho de reconocerlo, José Souto lo admiraba y, desde que se conocieron, se estableció entre ambos una corriente de empatía porque a Santos le atraían la seriedad de su amigo, su respeto por la legalidad, su rigor y su tenacidad, cualidades en las que él no destacaba precisamente. Uno y otro se entendían sin palabras y ocultaban voluntariamente su afecto bajo un aparente desprecio cargado de humor.
El detective le anunció que pensaba pasar las navidades con su familia en Madrid y el fin de año en su nueva casa de Vilarriba. Souto se llevó una alegría, pero lo ocultó cuidadosamente.
—Supongo que te dignarás pasar algún día por Doña Carmen —le dijo adoptando un tono formal—, seguramente Lolita se alegrará de verte.
Santos no pudo evitar soltar una carcajada, pues aquel tipo de ironía displicente no era frecuente en el cabo y ambos sabían muy bien que estarían juntos prácticamente todo el tiempo que él permaneciera allí.
—Por supuesto que iré a ver a Lolita —le contestó Santos—, y también a ti, Pepe, porque si me he hecho una casa en la aldea es para ver si consigo comprender a los aldeanos como tú. Ya sabes que los de Madrid somos un poco torpes.
—Torpes no, pijos —precisó—. ¿Cuándo vienes?
—Pensaba llegar el veintiocho, y conste que no es una inocentada.