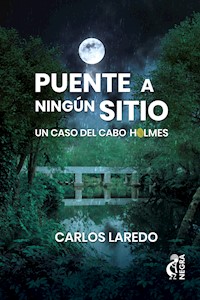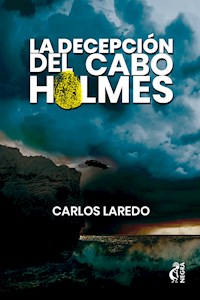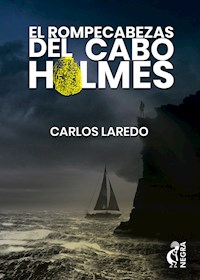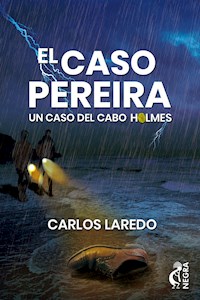6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kokapeli Ediciones
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Los pintorescos pueblos de Cee y Corcubión, en la bella y salvaje Costa de la Muerte gallega, se ven sacudidos por un atraco millonario en una caja de ahorros local, de cuya investigación se hará cargo el cabo de la Guardia Civil José Souto, conocido por todos como cabo Holmes. El guardia volverá a aplicar toda la perspicacia, perseverancia e intuición que lo caracterizan y que le han permitido resolver complicados casos en el pasado; sin embargo, en esta ocasión tendrá que enfrentarse también a sus propias debilidades y vencer una irresistible tentación para conseguir llegar a un desenlace tan escondido como sorprendente.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Carlos Laredo Verdejo
El secreto de las abejas
un caso del cabo Holmes
Nota del autor
Esta novela, como todas las de la serie del cabo Holmes, es pura ficción. Si bien los lugares en los que trascurre la narración, los hoteles, los restaurantes, los pueblos, las calles, los paisajes y las playas que se describen existen, solo los utilizo como decorado y nada tienen que ver con la acción de la novela. Los personajes son inventados. La casa cuartel de Corcubión, esa bonita localidad de la Costa de la Muerte gallega, se describe solo para dar un toque realista a la narración y, por supuesto, no tiene ninguna relación con la novela, como no la tienen los jueces, los forenses, los guardias civiles y los demás personajes, empresas y organismos públicos o privados que se citan.
Mapa de los lugares citados en la Costa de la Muerte
1
A las ocho de la mañana, el cabo primero de la Guardia Civil José Souto, al que sus compañeros llamaban cariñosamente Holmes, salió como de costumbre a la puerta de la casa cuartel, para echar un vistazo a la ría de Cee y Corcubión desde lo alto del monte y aspirar la brisa de poniente. El día era gris, el cielo anodino y el mar tenía el color del plomo. Adiós verano, pensó, y entró en el edificio.
Estaba contento. Se había reconciliado con Lolita, su novia de siempre, tras un largo y azaroso período de alejamiento en el que tuvo una aventura sentimental que prefería no recordar. Las aguas habían vuelto a su cauce y lo único que le molestaba en aquel momento era que fuese lunes. Se dirigió a la cantina a desayunar y, en el pasillo, tropezó con el guardia Aurelio Taboada, su ayudante.
—¿Desayunaste ya? —le preguntó.
—Aún no, Holmes.
—Pues vamos.
Los dos guardias civiles se apoyaron en la barra y pidieron sendos cafés. Taboada pidió también un pincho de tortilla.
—¡Coño, Aurelio!, échate un poco para allá —le dijo Souto a su ayudante cuando este dio el primer bocado al pincho—, no soporto esa peste a cebolla en ayunas.
—Sí, jefe —Taboada se apartó ligeramente y añadió por lo bajo—: ¡qué manía!
—¿Sabes qué me gustaría? —dijo Souto sin mirar a ninguna parte.
—No. —Taboada tampoco lo miró, porque su mirada estaba concentrada en el pincho de tortilla.
—Tener una semanita tranquila, sin problemas; terminar mis vacaciones y…
—¿Cuántos días te quedan?
—Dos semanas. Pero no sé cuándo podré cogérmelas. No importa, ya veré. Lo que ahora quiero es dedicarme a los asuntos pendientes de la oficina, ordenar mis papeles y terminar el inventario que nos pidieron en junio. —Bebió el café—. Rutina, un poco de rutina.
—No me fastidies, Holmes. A ti la rutina te cabrea.
Solo hacía quince días que el cabo Souto había solucionado un caso enrevesado, tras lo cual y después de varios meses sin ver a su novia, que lo había mandado a freír espárragos, consiguió recuperar la relación normal con ella. La causa invariable de sus disputas era su dedicación obsesiva al trabajo y el poco tiempo que le dedicaba. «Todo por la Patria: es lo que pone en la puerta del cuartel» (de hecho, no lo ponía), se justificó en una ocasión el cabo tratando de bromear. «Pues acuéstate con ella», le respondió muy en serio Lolita. Llevaban así diez años.
A mediados de agosto, tras la reconciliación, José Souto y Lolita se habían ido una semana de vacaciones al norte de Portugal, distrito de Minho, destino turístico exótico para muchos gallegos, a los que el idioma no plantea problemas y que, para algunas mujeres, parece tener un especial interés por los precios de las colchas, las toallas, las vajillas y otros productos que los portugueses van a comprar a El Corte Inglés de Vigo. La belleza del paisaje, su riqueza monumental y la gentileza de la gente no les parecen razones suficientes para visitar el país vecino.
El viaje al extranjero, el rencuentro con su novia y unos días de descanso en la aldea, en casa de su tía Carmen, que recibía a la pareja sin importarle que no estuvieran casados, casi habían logrado que José Souto olvidara por un tiempo que era guardia civil y que había otras cosas en la vida además de su trabajo y la patria. Pero aquella tranquilidad vacacional, que a Lolita le parecía completamente normal, a Souto le producía cierta inquietud, como si estuviera haciendo novillos o incumpliendo su deber de perseguir delincuentes las veinticuatro horas del día. No lo podía remediar.
Por eso, aquel primer lunes de septiembre, al bajar a desayunar a las ocho de la mañana a la cantina de la casa cuartel y sentirse inmerso en el ir y venir de sus compañeros uniformados, escuchar el sonido de los teléfonos y el batir de las puertas, responder a los saludos reglamentarios y comprobar que la ría seguía allí con sus reflejos plateados, sintió el deseo de que lo dejaran en paz y de que, al sentarse en su minúsculo despacho, solo tuviese que hacer frente a la rutina.
—Luego te llamo —le dijo el cabo a Taboada dirigiéndose a su despacho—, voy a ver qué hay en mi mesa.
—No tienes nada, cabo. Ferreiro y yo te la hemos dejado limpia: órdenes del sargento.
—¡Mejor!
Souto cogió el periódico que había en un extremo de la barra y se fue al despacho.
No habían transcurrido ni cinco minutos cuando entró Taboada precipitadamente y estuvo a punto de caerse encima de la mesa, que estaba a medio metro de la puerta.
—Cabo, el sargento dice que vayas a verlo enseguida. Es urgente. Por lo visto han atracado la Caja de Ahorros de Cee.
El cabo miró el reloj y puso cara de no creérselo.
—¡Pero si aún no han abierto los bancos, tío! ¿Cuándo ha sido, por la noche?
—No sé.
—¡Joder con la rutina!
El sargento Vilariño, comandante del puesto de Corcubión, estaba hablando por teléfono y le hizo un gesto a Souto para que entrara y se sentase. Hacía las típicas preguntas: ¿cuándo fue eso?, ¿a qué hora exactamente?, y otras trivialidades que de todas formas iban a tener que averiguar en el lugar de los hechos. Preguntas que hacía más por no saber qué decir o por mostrar interés que porque las respuestas le fueran a servir para algo.
—Ahora mismo vamos para allá —le dijo a su interlocutor y colgó.
—¿Qué caja? —preguntó Souto antes de darle tiempo al sargento a explicarle de qué se trataba.
El sargento Vilariño apreciaba al cabo Souto y, aunque tratara de disimularlo, lo admiraba porque, en las investigaciones, el cabo se hacía preguntas que a él nunca se le habría ocurrido hacer y se fijaba en detalles que él pasaba por alto. Entre ambos había una relación amistosa, pero al sargento le reventaba la aparente indolencia del cabo y la manía que tenía de buscar sistemáticamente algo más allá de lo evidente.
—La de la avenida de Fisterra. Por lo visto…
—¿Están aún los atracadores dentro?
—¡Coño, Holmes! ¿Le importa dejarme que le diga de qué se trata?
Souto hizo un gesto de resignación.
—Era el director de la caja —dijo el sargento señalando el teléfono—. A las nueve recibieron un envío especial de fondos para no sé qué operación muy importante. Cuando los del furgón que transportaba el dinero se fueron, hace diez minutos, entraron dos tipos armados y se llevaron la pasta. Visto y no visto. El director está histérico. Coja un par de hombres y vaya rápidamente, antes de que se monte el numerito. Que no abran al público, que no entre ni salga nadie, ya sabe. Yo llamo a la comandancia, pero usted me llama a mí en cuanto se entere de qué coño ha pasado exactamente.
—¿Le dijo cuánto se llevaron?
—Dos millones y medio.
—¿Dos millones y medio de euros?
—Sí, sí, de euros, claro.
—¿En la Caja de Ahorros de Cee? ¿Pero cómo puede haber tanto…? —Souto no siguió porque comprendió que el sargento no le iba a dar una respuesta válida. Se levantó y dijo—: Voy para allá; ¿usted no viene?
—No. Vaya usted, cabo, con dos hombres.
—¡A sus órdenes, mi sargento! —Souto saludó y se fue.
De la casa cuartel a la Caja de Ahorros de la avenida de Fisterra hay poco más de un kilómetro. A los cinco minutos el cabo José Souto y los guardias Taboada y Orjales aparcaban el coche patrulla delante de la puerta de la caja, donde había un vehículo de la policía local y un grupo bastante numeroso de curiosos, a los que dos guardias municipales trataban de apartar. Souto se bajó del coche, los saludó y entró sin hacer caso a nadie seguido de sus compañeros.
El director de la caja, Rodrigo Canosa, un hombre joven al que Souto conocía porque era allí donde tenía su cuenta, estaba de pie junto a su mesa hablando con la oficina central. Al ver a los guardias civiles, levantó un brazo a modo de saludo y dijo:
—Ya está aquí la Guardia Civil… Sí, sí, de acuerdo. Muy bien; adiós, señor González. Colgó y salió a saludar. El cabo Souto mandó a Orjales permanecer junto a la puerta y se volvió hacia Canosa tendiéndole la mano.
—¿Qué ha pasado?
—¡Hola, Souto! —dijo Canosa, que también hizo un gesto de saludo a Taboada—. Perdona, pero aún estoy un poco nervioso. No me habían puesto nunca una pistola en la cara, tío. Es muy fuerte.
—Tranquilo, Rodrigo. Siéntate y cuéntame qué pasó.
—Verás; yo llegué a las ocho y media, casi al mismo tiempo que Julián, el cajero, porque…
—¿Julián? ¿Qué Julián? ¿Ya no está Ponte?
—Ponte se jubiló el mes pasado. Ese es Julián. —Canosa señaló a un joven de veintitantos años que estaba junto al mostrador mirando al director sin poder ocultar su nerviosismo.
—¿Quién más había aquí?
—La mujer de la limpieza.
—Vale. A ver, cuenta.
—Te decía que estábamos aquí porque tenía que llegar esta mañana un envío de fondos importante.
—¿Cuánto?
—Dos millones y medio.
—¿Cómo es que necesitáis esa cantidad en Cee?
—Es un caso excepcional… y confidencial. Pídele luego a mi jefe que te lo explique; va a venir ahora de Coruña. El dinero lo trajeron los de Segutrans a las nueve en punto. Los estábamos esperando, por eso abrimos antes, a las ocho y media pasadas, pero no al público. Fueron puntuales. Primero entró uno y preguntó si estábamos listos. Le dijimos que sí. Ya teníamos la caja fuerte abierta. Entonces llamó por el móvil a su compañero y salió a la puerta de la calle. Llevaba una mano puesta en su arma. El otro apareció enseguida con el paquete.
—¿Cómo era de grande el paquete?
—¿Cómo de grande? Pues como una caja de seis botellas de vino, más o menos. Me habían avisado de que el dinero venía en fajos de billetes de quinientos. Cincuenta fajos en total. Todo dentro de una caja precintada.
—¿Lo contasteis?
—No tuvimos tiempo. Ni siquiera abrimos la caja.
—Explícate.
—No tuvimos tiempo, Souto. Los de Segutrans acababan de salir. El dinero estaba en el mostrador que hay delante de la caja fuerte, en ese cuarto del fondo. Mandé a Julián que fuera a cerrar la puerta de la calle y, cuando iba a cerrarla, entraron dos tipos. Llevaban gorra y medias en la cara. Uno sujetó a Julián por el cuello y el otro corrió hacia mí apuntándome con la pistola. «¡Al suelo!», dijo. A Julián lo tiró al suelo el que lo había agarrado, allí mismo, detrás del mostrador de la entrada, y yo me eché donde estaba. ¿Qué iba a hacer? Me puso la pistola en la cara.
—¿Y la mujer de la limpieza?
—Estaba abajo limpiando los servicios. No se enteró de nada.
—¿Y después?
—Cogieron el paquete del mostrador. Al tipo casi se le cae, no debió de calcular lo que pesaba, y salieron muy deprisa sin decir nada. La caja fuerte estaba abierta y había dinero dentro, pero ni miraron. Desde el suelo los vi correr hacia la puerta. Si quieres que te diga la verdad, estaba cagado de miedo. Tardé un minuto en levantarme. Julián seguía en el suelo sin moverse y Ludivina estaba cantando en el sótano.
Rodrigo Canosa aún estaba muy excitado y hablaba como por impulsos. Souto le dijo que se calmara y descansase un poco.
—Te juro, Souto, que desde que entraron hasta que salieron no pasó más de un minuto. Esos tipos venían a tiro fijo.
—Vale, vale, Rodrigo —lo calmó Souto—; respira hondo, relájate.
Souto pensó que no valía la pena echar a correr detrás de los ladrones. Miró el reloj: eran las nueve y veinticinco. Ya podían estar a treinta kilómetros en cualquier dirección.
—¿Cómo eran? ¿Les viste las caras?
—No, no. Traían una media por la cabeza y llevaban guantes de látex. Iban con pantalones vaqueros y camiseta oscura. Los dos igual.
—¿Pudiste ver qué calzado llevaban?
—Hombre, qué quieres que te diga, no me fijé. Y tú, Julián —le preguntó al cajero, que se había acercado—, ¿lo viste?
—No, jefe, usted me dijo que fuera a cerrar la puerta con llave cuando los del transporte se fueron. —Se volvió hacia el cabo—. Iba a cerrarla y, en ese momento, aparecieron los dos individuos. Ya no vi nada más, porque desde donde estaba no se veía nada. ¡Menudo susto! Además, el tipo que me agarró me hizo polvo el cuello con el reloj o alguna pulsera que llevaba. Ni siquiera me di cuenta de que tenía la cara tapada. Me tiró al suelo y no me levanté hasta que me llamó el señor Canosa.
Souto le pidió al director que le enseñara el cuarto donde estaba la caja fuerte. Al pasar junto a la escalera de bajada al sótano, vio a la mujer de la limpieza sentada en un escalón junto al cubo, la fregona y un frasco de plástico con un trapo encima.
—¿Qué hace usted ahí? —le preguntó.
—¿Cómo dice?
—Que qué hace ahí sentada.
—El señor director me mandó que me quedara aquí sin moverme —contestó.
El cabo miró al director de forma interrogativa.
—¿Qué hago? —preguntó Canosa—, ¿le digo que se vaya? No sabe lo que ha pasado.
—Si no ha visto nada, déjala marchar. Si hace falta, ya la llamaremos.
El director le dijo a la mujer que se fuera a su casa. Orjales le abrió la puerta y la mujer se fue. El guardia tuvo que cerrar muy deprisa porque había un montón de gente en la calle que quería saber qué había pasado y dos empleados que querían entrar. Souto se sentó junto a la mesa del director, como si fuera un cliente, y le hizo un gesto a Canosa para que también se sentara. Luego miró a Taboada, que conocía el significado de las miradas de su jefe y enseguida sacó una libreta y un bolígrafo.
—Bueno, Rodrigo, ahora vamos a hablar con calma —empezó Souto empleando un tono de voz reposado—. Yo te pregunto y tú me respondes, ¿de acuerdo? Veamos… Lo primero, ¿eran dos hombres o podían ser un hombre y una mujer, por ejemplo?
—El que dijo «Al suelo» era un hombre, tenía voz de hombre.
—Y el que me cogió a mí —añadió Julián, el cajero—, también tenía mucha fuerza.
—Pero no habló —comentó el cabo.
—No —dijeron los dos a la vez.
—¿Estatura?
—El que sujetó a Julián era un poco más bajo que él. El que cogió el dinero mediría cerca de un metro ochenta, quizá algo menos. Era un hombre, seguro, tenía los brazos peludos y, ahora recuerdo, un tatuaje aquí. —Señaló la parte interior de su brazo.
—¿Un tatuaje? —preguntó Souto muy interesado mientras Taboada tomaba notas.— ¿Cómo era?
—No sé, Souto. No puedo decirte, algo de adorno, no recuerdo.
Souto miró al cajero, que, antes de que le preguntara nada, dijo:
—Yo tampoco me fijé, la verdad. Estaba asustado.
—Bien. O sea que no dijeron nada ni preguntaron nada y fueron directamente al cuarto de la caja, ¿no? —Canosa asintió con la cabeza—. Julián, ¿dónde lo tiraron al suelo a usted?
—Justo detrás del mostrador de la entrada —dijo señalando la puerta de la calle—. Desde allí no podía ver lo que hacían.
—Anota eso, Aurelio —le dijo Souto a Taboada—, lo de que no podía ver desde allí lo que hacían los atracadores. Y tú, Rodrigo, ¿dónde te echaste al suelo?
—Al lado de ese mostrador pequeño que hay delante del cuarto de la caja. Frente a la puerta. Por eso los vi irse.
—¿No verías en qué se fueron?
—No, Souto. Los reflejos de la puerta, el contraluz… No, solo vi cómo salían.
—Vamos a ver. Voy a hacer una cosa. Iré hasta la puerta y haré como que entro y hago lo mismo que, según vosotros, hicieron ellos, ¿vale? Cronometra cuando yo te diga —le ordenó a Taboada y, volviéndose a Julián, le dijo—: venga conmigo a la puerta.
Fue hasta la puerta y dijo «¡Ya!». Taboada apretó un botón en su reloj. El cabo hizo como que cogía a Julián por el cuello y lo tiraba al suelo a un lado de la puerta. Fue hasta el fondo, se acercó al mostrador que había delante de la caja fuerte, simuló coger un paquete imaginario y volvió a paso rápido hasta la puerta de la calle. Una vez allí, se dio la vuelta y le gritó a Taboada: «¡Ya!». El guardia volvió a apretar el botón y anotó el tiempo en su cuaderno sin decir nada.
—¿Fue más o menos así como ocurrió, Rodrigo?
—Sí. Fue exactamente así.
—¿Qué hiciste cuando te levantaste?
—Ya te dije que tardé un rato en reaccionar. No sé si llegaría a un minuto. Entonces me levanté y miré hacia la puerta de la calle. Todo parecía normal. Abajo, Ludivina seguía cantando. Me levanté y vi a Julián tirado junto a la salida. «¿Estás bien?», le pregunté. Me dijo que sí y se sentó en la moqueta. Yo le dije: «¡Coño, Julián, nos han atracado! No te quedes ahí parado. Sal a ver si ves algo, yo voy a llamar a la policía». Julián se levantó despacio rascándose el cuello y se asomó un momento a la calle mientras yo llamaba al cuartelillo y a la policía municipal. Luuego hablé con el sargento Vilariño y le dije lo que acababa de pasar. Eso es todo, Souto.
—La voz del tipo que te dijo «Al suelo», ¿te dice algo? ¿Tenía acento extranjero?
—No, no me pareció extranjero. ¡Ah! Espera: cuando casi se le cae la caja del dinero, dijo en voz baja: «¡Cago na cona!». O sea que es gallego.
—O se lo hace —corrigió Souto y Taboada pensó: ya empezamos. Souto continuó—: Bueno, no parece que haya mucho más que saber. Amigo Rodrigo, ahora empezarán a darte la lata a ti tus jefes, los empleados, los clientes, los del Área de Investigación, los del seguro, en fin, todo eso. Yo ya he terminado. Ah, por favor, dile a tu jefe, cuando llegue, que necesito saber por qué trajeron esa cantidad de dinero, desde dónde lo traían y para qué era, ya me entiendes.
—No creo que tarde, Souto.
—Ya. Otra cosa: del personal de la Caja de Ahorros, de los empleados de esta oficina, quiero decir, ¿quiénes sabían que iba a llegar ese dinero hoy?
—Aparte de mí, lo sabían la apoderada y Julián.
—¿Quién es la apoderada?
—Blanca Canido, la mujer del farmacéutico, sabes quién es.
—Ah, sí, Blanca; ya sé. ¿Nadie más?
—Espera, sí, también lo sabía Ponte. Solo hace unos días que se jubiló y ya nos habían avisado de que vendría ese dinero. Nadie más. Claro que en la central lo tiene que saber más gente y… —Canosa se quedó dudando.
—¿Y…?
El director le dijo a Julián que los dejara solos. Se levantó, cerró la puerta y le dijo a Souto en voz baja:
—Nosotros solo sabíamos que iba a llegar, pero no nos dijeron para qué. Las órdenes de la central fueron: recibirlo, consignarlo provisionalmente en la cuenta de la propia oficina y esperar instrucciones. Yo intenté averiguar algo y un amigo me dijo que creía que era dinero de la Xunta de Galicia para no sé qué pagos, pero no te puedo asegurar que sea cierto. En todo caso es muy raro.
El cabo Souto le dio las gracias y le pidió que no abriera la oficina aquella mañana y que él y Julián esperaran a que llegasen de La Coruña los de Investigación, porque seguramente querrían analizar huellas o buscar pelos y cosas de esas en el suelo, en el mostrador o en la ropa y el cuello del cajero. Después le pidió que le dejara su despacho para hacer unas llamadas. Cuando terminó, el director le comentó:
—Los empleados están ahí fuera, Souto.
—Pues diles que se vayan a su casa y si alguno te quiere traer un café, que te lo traiga y luego que se marche sin tocar nada. Nosotros vamos a preguntar en los alrededores si alguien vio a esos tipos cuando llegaron o cuando se fueron. Y, por favor, hasta que no vengan mis colegas, no toquéis nada en los sitios donde estuvieron los atracadores. Desde la puerta hasta el cuarto de la caja fuerte. Díselo también a tu jefe y a los que lo acompañen, ¿de acuerdo?
—Vale, Souto.
El teléfono móvil de Rodrigo Canosa estaba sonando.
Una vez en la calle, el cabo encargó a Orjales y Taboada que preguntaran en las tiendas y en el hotel de la acera de enfrente si alguien había visto a los atracadores. No valía la pena andarse con rodeos. La gente sabía que habían robado y los curiosos se aglomeraban delante de la Caja de Ahorros comentando y haciendo todo tipo de conjeturas. Souto les preguntó a los municipales si alguien les había dado alguna información interesante y, como le dijeron que no, se fue hacia la derecha, donde había varias tiendas. Nadie había visto nada, excepto el dueño de una joyería, que vio el coche de Segutrans y a los dos empleados que entraron en la Caja de Ahorros. No vio nada más. Cuando volvía hacia la oficina, miró a la otra acera y vio a Taboada, que le hacía señas.
Cruzó la calle principal, que también es la carretera de Corcubión y Finisterre, y le preguntó qué pasaba.
—Cabo —le dijo con una gran sonrisa Taboada—, ha habido suerte. Te iba a buscar porque he descubierto algo que me parece importante.
—No empieces a hacerte el interesante, Taboada. Suelta lo que sea.
—Ven conmigo. Es justo ahí, en la zapatería.
Era una tienda pequeña. Orjales estaba hablando con el dueño, un cincuentón calvo y regordete.
—Cabo —dijo Orjales—, este señor dice que vio…
—¡Buenas! —lo interrumpió Souto dirigiéndose al de la tienda— ¿Qué vio usted?
—Como le decía aquí, al agente, iba a levantar el cierre de la puerta y me fijé en el furgón amarillo que estaba delante de la Caja de Ahorros. Me sorprendió verlo tan temprano, porque siempre viene sobre las once y media. Abrí la tienda y me quedé mirando. El furgón se fue y, casi al mismo tiempo, vi salir de una camioneta que estaba aparcada un poco más allá, justo delante de la óptica, a dos hombres que iban vestidos igual, con vaqueros, gorra de visera, zapatillas deportivas y camiseta negra, que entraron en la caja. «¡Eso sí que es raro!», me dije. La caja no abre hasta las nueve y media.
—¿Qué hora era? —dijo Souto, que escuchaba fascinado.
—Eran las nueve. Yo acababa de llegar y, aunque abro al público más tarde, siempre levanto el cierre a las nueve.
—Siga, siga. ¿Qué vio usted?
—Verá: me quedé mirando. Bueno, más que mirando me quedé pensando. Todo lo que ocurría era extraño y tuve la impresión de que era yo, que estaba como medio dormido, ¿comprenden?
El hombre, al observar el interés de los guardias, empezó a sentirse importante. Souto se dio cuenta y temió que le cogiera gusto a su papel de protagonista de la película. De modo que lo cortó.
—¿Cómo se llama usted?
—Edelmiro Cangas, para servirlo.
—Muy bien, Edelmiro, vayamos al grano. Dígame exactamente lo que vio y solo lo que vio. ¿De acuerdo?
—Sí, sí, señor. Lo que vi. Pues vi entrar a los dos hombres y, como le decía, me quedé un rato mirando. Debían de ir a recoger algo, porque salieron enseguida y el que iba detrás llevaba un paquete en la mano.
Souto levantó la vista al cielo. ¡Qué manía tiene la gente de suponer cosas!, pensó. Hizo un esfuerzo para permanecer callado y no explicarle al zapatero la diferencia entre describir un hecho y hacer suposiciones, pero se reprimió, para sorpresa de los guardias, acostumbrados a sus sermones.
—¿Qué hicieron luego? —le preguntó Taboada.
—Fueron a su camioneta, metieron dentro el paquete y arrancaron. Conducía una mujer joven, que no había salido. Una pelirroja con el pelo corto y gafas de sol.
—Muy bien, Edelmiro. Ahora le voy a hacer unas preguntas muy concretas. Por favor, contésteme sin suponer nada, solo basándose en lo que vio.
Taboada y Orjales se miraron como diciendo: ah, bueno.
—¿Podría decirme si el paquete que llevaban esos individuos era el mismo que bajaron los del furgón del dinero?
—Es que no vi lo que bajaron del furgón.
—Bien. Dice que llevaban vaqueros y una camiseta… ¿cómo dijo que era?
—Era negra o casi negra. Y gorras de visera.
—Ya. Y también se fijó en el calzado, ¡es usted muy observador!
—Hombre, cabo, soy zapatero: en eso es en lo primero que me fijo.
—Claro. Y dígame: los individuos se montaron en la camioneta y se sentaron junto a la mujer, ¿los dos delante?
—No, señor. Los hombres abrieron la puerta trasera de la camioneta y se metieron los dos detrás. Entonces la mujer arrancó y se fue hacia allí —dijo señalando en dirección a Corcubión.
—¿Cómo era la camioneta?
—Blanca. Era una Renault Express blanca; yo tengo una igual. Mírela, ahí está —le dijo señalando su camioneta, aparcada a unos metros de la tienda.
—¿Algún número de la matrícula, algún detalle?
—No, lo siento. No recuerdo nada especial. Blanca, normal.
—Dígame otra cosa: si viera a esos dos individuos, ¿cree que podría reconocerlos?
—Hombre, cabo, a tanto no llego. Puedo decirle que uno era más alto que otro, pero no me fijé en las caras.
—Claro, se fijó en las zapatillas. Uno no puede verlo todo.
El hombre se quedó mirando al cabo sin saber si hablaba en serio o le estaba tomando el pelo. Orjales y Taboada sonrieron.
Taboada le pidió al hombre una tarjeta de la zapatería, subrayó su nombre y le dio las gracias. Souto, al despedirse, le dijo:
—Si todo el mundo se fijara tanto como usted, nuestro trabajo sería más fácil. —Y el hombre se quedó feliz.
El cabo y sus ayudantes cruzaron la avenida y subieron al coche patrulla. El corro de curiosos se había agrandado y el cajero estaba colocando un letrero en la puerta, por dentro. Taboada hizo sonar un momento la sirena y encendió las luces azules para que se apartaran y los dejaran pasar.
2
Un enfado superficial, más en las formas que en el fondo, fue la única consecuencia de la ruptura de aquella rutina que José Souto simulaba anhelar. En cuanto entraron en su minúsculo despacho los dos ayudantes, Taboada y Orjales, y el cabo empezó a exponerles sus intenciones, que era su forma de dar órdenes, todo volvió a la normalidad, a la verdadera rutina: la búsqueda de la solución del último caso del que se hacía cargo.
Sus ayudantes lo admiraban y lo temían. Temían sobre todo sus ideas, según ellos peregrinas, cuya primera característica era que jamás coincidían con las del sargento Vilariño, comandante del puesto; y la segunda, que los obligara a hacer gestiones e indagaciones a veces estrambóticas. Lo que a sus compañeros les parecía evidente era dudoso para el cabo, lo normal, sospechoso, y lo fácil, aburrido. El sargento Vilariño le había dicho en cierta ocasión que le ocurría lo que a don Quijote, que a fuerza de leer novelas policíacas, había perdido el sentido de la realidad. La diferencia con don Quijote era que el cabo resolvía los casos difíciles y enrevesados aventurándose por caminos que, al principio, no parecían llevar a ninguna parte. Souto nunca había confundido un molino con un gigante.
—Sentaos —les dijo a Taboada y a Orjales. Y los guardias se sentaron en las dos únicas sillas que había, haciendo algunas contorsiones para no tropezar con la puerta y un archivador—. Ya suponéis qué es lo primero que tenemos que averiguar.
Los guardias no se atrevían a suponer nada, por temor a meter la pata.
—Teniendo en cuenta —continuó el cabo sin esperar contestación— que no puede ser una casualidad que dos atracadores se presenten en la caja justo en el momento en el que los de transportes blindados depositan la mayor cantidad de dinero que jamás haya entrado en esa oficina…
—Perdona, Holmes —se atrevió a preguntar Taboada—, ¿por qué no puede ser una casualidad?
—Porque ese tipo de casualidades no existe. —Souto adoptó un tono paternal—. Pensad… Los bancos están cerrados a las nueve de la mañana. No hay razón para que los ladrones estuvieran allí esperando a que abriesen, pues cualquier atracador que se precie sabe que cuando se abre una pequeña oficina no es el mejor momento para asaltarla. Tendrían que esperar un cuarto de hora a que el mecanismo de seguridad permitiera abrir la caja fuerte. Ya oísteis al zapatero: el furgón que trae fondos no suele llegar hasta después de las once de la mañana. Eso lo sabe alguien que prepara un atraco. Fueron directamente a por el paquete del dinero. Vieron la caja fuerte abierta y no se molestaron en mirar a ver si había dinero dentro. ¿Por qué se iban a arriesgar a llevarse un paquete que acababan de traer, y solo ese paquete, sin coger nada de la caja fuerte? Podría tratarse de calderilla o moneda pequeña. No. Los tipos sabían que iba a llegar el dinero y que era mucho. Tenían que saberlo.
—Claro —musitó Orjales.
—Entonces, como os decía, ¿qué es lo primero que tenemos que saber?
—Por qué lo sabían —se atrevió a soltar Taboada como la solución de una adivinanza, seguro de que no iba a dar en el clavo.
—¡Sí, señor! —le dijo el cabo abriendo mucho los ojos, aunque la alegría de Taboada duró poco—, pero antes de eso necesitamos saber cuántas personas lo sabían.
—Tienen que ser un montón: los de la Xunta, los del banco, los de Segutrans, los empleados…
—Estás fino esta mañana, Aurelio. Efectivamente. Mucha gente, pero…
—¿Pero qué?
—Pero solo nos interesan aquellas personas que puedan estar relacionadas con delincuentes.
—O sea, casi todas. Solo en la Xunta…
—Estás fino y chistoso, ¿eh? Pues te va a costar más de lo que piensas ir comprobando, una por una, las personas que lo están realmente.
—¡Hombre, Souto, era una coña! ¿Por dónde empezamos?
—Hay dos caminos. Primero, la vía directa, o sea: intentar saber quiénes son los dos atracadores y la chica. Buscar más descripciones, más testigos, mover todos los hilos, confidentes, chivatazos, comportamientos raros, pedir ayuda a la policía local y nacional. Lo de siempre. Segundo, la vía indirecta: investigar a los empleados de la oficina que estaban al corriente del envío de fondos. Enterarse de quiénes y desde cuándo lo sabían en Segutrans y qué sabían. Después veremos qué podemos hacer en la central de la Caja de Ahorros y qué nos dejan hacer, porque supongo que no nos van a dejar a nosotros solos llevar toda la investigación.
—¡Mejor! —se le escapó a Orjales, cuyo comentario fue secundado por una abierta sonrisa de su compañero Taboada.
—¡Bravo por tu espíritu de trabajo, Orjales! Si quieres que te diga la verdad, preferiría no ocuparme de la investigación, antes que tener que hacerlo solo de una parte. Pero no os hagáis ilusiones: nos dejarán lo más difícil. De momento, tú, Aurelio, vas a ir a la oficina a pedirle a Canosa, el director, los datos de su nuevo contable, de la mujer de la limpieza y de Ponte, el cajero que se jubiló. Ya sabes, dirección, teléfono, datos familiares y todo lo que pueda decirte sobre ellos que nos pueda interesar. Si ves que está muy liado con sus jefes, pregúntale cuándo puede atenderte para hablar sobre eso. Yo me ocuparé de él más tarde y de la apoderada. No creo que tengan nada que ver ninguno de los dos, pero no podemos dejar cabos sueltos. Tú, Orjales, entérate de dónde es el furgón blindado…
—Es de Segutrans —lo cortó el guardia.
—Segutrans no es un lugar, Orjales. Te he preguntado de dónde, no de quién. ¿Es de Santiago?, ¿de Coruña? Me gustaría saber de dónde trajo el dinero, o sea, dónde lo fue a recoger y cuándo, ¿esta mañana?, ¿ayer?, y a qué hora. ¿De acuerdo? Averigua también quién fue el responsable de la operación. No preguntes directamente quién les dio la caja con el dinero, porque no te lo querrán decir, pero si les sacas hábilmente dónde recogieron el paquete, de dónde venían cuando vinieron a Cee, una dirección, por ejemplo, o una ruta, las paradas anteriores y cosas por el estilo, podremos averiguarlo. Si hablas con el chófer o los guardas jurados quizá consigas más que si le preguntas al jefe. ¿Vale?
—Vale. ¿Nada más?
—Si crees que es poco, te puedo encargar alguna otra cosa…
—¡No, no! Era un decir. —Orjales se dio un fuerte golpe en el codo con el archivador al saludar. Soltó una blasfemia, se disculpó y se fue.
Aurelio Taboada no preguntó nada. Se levantó en cuanto Orjales salió del despacho, arrimó la silla a la pared con cuidado y dijo lacónicamente:
—Voy a la caja.
El cabo Souto estaba preocupado, pero no era por el atraco, que no pasaba de ser una cuestión de trabajo y podía ser incluso entretenido, sino porque tenía que examinarse en unos días de derecho procesal, la última asignatura que le quedaba de cuarto de Derecho. El trabajo anterior y los días de vacaciones con Lolita en Portugal no le habían dejado apenas tiempo para estudiar y aún necesitaba memorizar montones de plazos, condiciones y listas de requisitos varios, que hacen de esa asignatura una de las más pesadas de la carrera. Llevaba varios años intentando acabar los estudios que había interrumpido a la muerte de sus padres; era una meta que se había propuesto alcanzar antes de que la edad le ganara la partida.
Iba a sacar sus apuntes cuando lo llamó el sargento Vilariño. Guardó el cuaderno en un cajón y fue al despacho de su jefe.
El sargento Vilariño, cada vez que surgía un caso importante, trasladaba la investigación al cabo José Souto, como haciéndole un favor, y se preocupaba más de parecer interesado que de estarlo. Si bien el cabo lo informaba puntualmente, o casi, de sus actuaciones, Vilariño temía intervenir, aunque no fuera más que por dar muestras de autoridad y competencia, que no poseía, porque se daba cuenta de que su subordinado era más perspicaz que él y tenía la rara habilidad de buscar las cosas donde finalmente aparecían; pero el grado es el grado y, si un galón lo hace a uno superior, pensaba, no hay motivos para poner en duda su competencia. De todas formas, las medallas se las ponían a él, que para algo era el jefe.
El cabo pidió permiso para entrar. Nada más verlo, el sargento le dijo que acababa de hablar con la comandancia.
—El caso lo vamos a llevar conjuntamente con la Policía Nacional.
—Lo suponía.
—Claro que hay cosas de las que nos tenemos que encargar nosotros.
—Seguro que una es encontrar a los atracadores.
—¿Cómo lo ha adivinado?
—¿De verdad quiere que se lo explique, mi sargento?
—Tengo curiosidad.
—Por dos razones. La primera, porque es lo más difícil, y la segunda, porque no nos van a dejar meter las narices en los asuntos de los peces gordos. Alguna ventaja tenemos que tener.
El sargento se quedó mirando al cabo Souto con cara de pasmado.
—¿Qué ventaja?
—Vivir en un pueblo, mi sargento. ¿Se imagina usted lo que sería trabajar en la comandancia de Coruña? ¿Cuánta gente tendríamos por encima en el mismo edificio? —Miró al techo y expulsó aire por la boca como si apagara una vela—. En cambio aquí, por encima de mí, solo está usted y por encima de usted nadie.
—¿Que no tengo a nadie por encima de mí? —Vilariño dejó escapar una risa forzada, que parecía un lamento.
—Ya sé, sargento, ya sé lo que está pensando. Pero su señora no cuenta.
—Mejor no hablar de eso. Bueno, ¿por dónde va a empezar, Holmes?